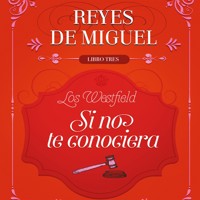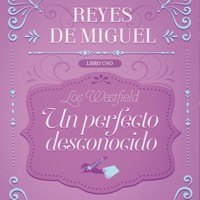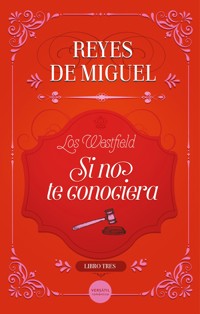Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los Westfield
- Sprache: Spanisch
Londres, 1814 John Westfield solo es conde de Hardwick desde hace un año, aunque lleva media vida ejerciendo como tal. Se ha ganado el agradecimiento incondicional de su hermano Liam al concederle la libertad que siempre quiso, la admiración de la alta sociedad por su hazaña y la persecución de docenas de señoritas solteras y sus madres por el camino. Ahora solo necesita mantener a raya sus viejos temores porque, aunque hasta el momento ha conseguido mantener el tipo, sabe que su peor amenaza no es otra que él mismo. Todo está bajo control… Hasta que su hermana Helen inicia un apasionado noviazgo que John, como cabeza de familia, no está seguro de poder aceptar. Claro que él no contaba con tener que enfrentarse en ese juego a la mejor amiga de su hermana. La defensora del amor verdadero. La chica a la que sus padres querían casar con Liam. La que nunca fue para él… ¿Acaso todo lo que ha hecho en la vida ha sido envidiar a su hermano? ¿Tan bajo ha caído? Las piezas empiezan a moverse sobre el tablero y, esta vez, está seguro de que la partida la ganará Emma Atherton.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: Te conozco desde siempre
©️ 2023 Reyes de Miguel
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: abril 2023
____________________
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2023: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
A Paloma y a Camino
y a Manza y a Noelia
y a Ana y a Cristina
A las amigas, porque dicen que toda mujer debe enamorarse una vez en la vida de su amiga y, al menos en esto, yo he tenido algo más que un poco de suerte..
«Su excitación rayaba en dolorosa, y la agudizaba la presión de las contradicciones: ella era familiar como una hermana, exótica como una amante; la conocía desde siempre y no sabía nada sobre ella».
Ian McEwan, Expiación
«Si te amara menos, tal vez sería capaz de hablar de ello un poco más».
Jane Austen, Emma
Capítulo 1
Entre cero y uno hay un infinito
Emma Atherton nunca se habría descrito a sí misma como una entrometida. Como una ingenua, eso sí. Tozuda, casi seguro que también. Sabía que era optimista hasta rozar el ridículo y, en general, se consideraba bastante discreta cuando de lidiar con los problemas se trataba. Pero no era una entrometida. Aquella noche, sin embargo, hasta ella tenía que reconocer que los acontecimientos parecían contar una historia muy diferente.
—Igual mañana me maldices, pero creo que voy a hacerte un favor —anunció, conteniendo una sonrisa.
Frente a ella, Alice Harrington, la institutriz de su hermana pequeña, la miraba con cierto recelo.
—¿Qué favor?
—113 de Drury Lane —respondió Emma y, ante la evidente confusión de Alice, se le ensanchó la sonrisa—. Ya me has oído. Ahora, si quieres, hazte un favor a ti misma.
Antes de que la joven se marchara decidida, tuvo tiempo de ver en su expresión una sucesión de sentimientos que iban de la indecisión a la esperanza, pasando por algo que parecía ser una abrumadora gratitud. La vio alejarse con cierta preocupación, pero sin el más mínimo remordimiento: si estaba en su mano facilitar la felicidad de Alice y, con ella, la de un buen amigo como Liam, no necesitaba pensarlo dos veces.
Con aquellas breves indicaciones se había asegurado de que se encontrasen esa noche, no tenía ninguna duda, como tampoco dudaba de que les iría bien. Necesitaba creer que así sería, porque si a dos personas que se anhelaban como Alice y Liam no les iba bien… Bueno, entonces Emma ya no sabría en qué creer.
Respiró hondo. Tragó saliva. Miró alrededor para terminar de convencerse de que no solo no había hecho nada malo, sino que, en realidad, había hecho lo correcto. Tampoco es que hubiera nada por lo que preocuparse: nadie le estaba prestando atención a ella. El salón de baile de Westfield House estaba abarrotado de gente ansiosa por dejarse ver con las personas adecuadas, y que aquel fuera el primer evento que el conde de Hardwick ofrecía después de haberse hecho con el título convertía aquella velada en un acontecimiento excepcional que nadie estaba dispuesto a desaprovechar.
—¿A dónde va Alice con tanta prisa? —la sobresaltó Helen, que hizo aparición con su delicadeza habitual—. ¿Y a qué viene esa cara?
Se volvió hacia su amiga tratando de aparentar algo que esperaba que pareciera inocencia.
—¿Qué cara?
—Esa que tienes.
—Estoy bastante segura de que sabrás que esta es, de hecho, mi cara.
—Qué va. Si no te conociera, pensaría que te duele una muela, pero… —Helen se limitó a encogerse de hombros—. Suéltalo ya: ¿qué has hecho y por qué me lo escondes?
—No he hecho…
—Está bien, tarde o temprano me acabaré enterando. ¿Has visto a mi hermano?
No le sorprendió la interrupción ni el cambio de tema. Una no era amiga de Helen Westfield durante diez años sin aprender a convivir con su peculiar forma de ser y de ver el mundo.
—¿A cuál de ellos?
—¿Tú qué crees? —preguntó Helen, abriendo los ojos con elocuencia—. Al único que tiene una vida interesante.
Con un gesto de suficiencia, Emma se tocó el mentón y se aseguró de usar ese tono grandilocuente que sabía que sacaría a su amiga de quicio.
—En esta ocasión, voy a suponer que te refieres a Liam y me voy a guardar esa curiosa consideración tuya. Creo que a John podría interesarle escucharla en el futuro…
—Bah, puedes contárselo cuando quieras —Helen descartó la amenaza con un gesto, como quien aparta una mosca—, llevo burlándome de él por ser tan aburrido desde que tengo uso de razón. Pero de tu intento por desviar la conversación deduzco que sí has visto a Liam. Y ya que yo no he podido dar con él, deduzco también que se ha marchado del baile.
—Tu astucia me abruma, querida —la provocó Emma, aunque solo fuera para demostrarle que ella también sabía jugar a ser pedante.
—Si combino la desaparición de mi hermano con la forma en que Alice se ha marchado sin despedirse de nadie, es fácil llegar a la conclusión de que vas a necesitar una nueva carabina para Mary antes de lo que esperabas.
—Yo diría que eso es mucho suponer.
—¿Un par de chelines?
—¿Solo un par? No estás tan segura, entonces. Que sean cinco —apostó Emma, con más confianza de la que sentía—. Le irá bien, pero Alice no me dejaría tirada.
Se hizo un silencio breve, destinado a morir en cuanto la paciencia de Helen se agotase. Sin embargo, no estaba preocupada: hacía un año que Alice Harrington trabajaba para su familia como dama de compañía de su hermana pequeña, y aunque ahora sabía que compartía una historia con Liam Westfield y esperaba de corazón que encontrasen la forma de salvar la distancia que los separaba, estaba convencida de que renunciar a la ocupación que le proporcionaba sustento no era algo que la joven tuviera en mente por el momento. Cualquier otra la habría despedido al descubrirlo todo, claro, pero Emma no era cualquier otra, y ese era un pensamiento alentador. No todo tenía que salir mal siempre.
Cuando, después de diez segundos, Emma se dio cuenta de que su amiga seguía sin decir nada, se volvió hacia ella con gesto preocupado. Y la encontró mirándola fijamente.
Ay, no. Allí estaba: la mirada lastimera.
—Por favor —le suplicó Emma—, dime que no vas a preguntármelo otra vez.
Porque no, no le quedaban fuerzas para tratar de convencer por enésima vez a la menor de los Westfield de que no, no estaba enamorada de su hermano Liam.
No, no tenía el corazón roto.
No, no le importaba lo más mínimo que él hubiera encontrado su felicidad con otra persona. Y si indicarle a Alice su dirección para que pudiera ir a encontrarse con él en plena noche no servía para demostrarlo, ya no sabía qué más podía hacer.
Era muy consciente de que en algún momento del pasado todos a su alrededor habían dado por hecho que acabaría casada con Liam Westfield. ¡Por Dios, durante años ella misma había creído que era cuestión de tiempo! Y lo había aceptado con la naturalidad con la que aceptaba que el día sigue a la noche, porque sí, porque era lo que se esperaba de ella. Porque era lo correcto. Y porque, para ser sincera, debía admitir que acabar casada con Liam no sonaba nada mal. Es decir, Emma Atherton tenía dos ojos perfectamente funcionales en la cara, muchas gracias.
Para la joven de catorce años que una vez fue, resultó fácil prendarse del atractivo hermano mayor de su amiga, claro. Los adultos que los rodeaban, incluida lady Hardwick, parecían dar por hecho que el compromiso era cosa hecha, y ella misma había terminado por creérselo.
Pero el tiempo había pasado… y aquella insinuación no se concretó nunca. Y dado que Emma sabía que la resistencia por su parte había sido inexistente, llegó a la conclusión —bastante obvia, por cierto— de que fue Liam quien puso fin a todo aquello.
Al menos debía estar agradecida porque él nunca hubiera comentado nada al respecto, ahorrándoles así una humillación a ambos. Sobre todo, a ella, que ya tenía suficiente con aguantar las expresiones lastimeras del resto de damas y caballeros cuando se animaba a intervenir en una conversación. No necesitaba que el desdén fuera aún más evidente ni la compasión aún más sangrante. Las habladurías se diluyeron con los años, pero si había algo que la alta sociedad conseguía con admirable virtuosismo era minar el amor propio de quienes daban un solo paso en falso. Emma había sido repudiada una vez, y no tardó en comprender que se pasaría la vida tratando de demostrar que ella valía más que ese rechazo.
Ni siquiera era una cuestión de desamor. Después de todo ese tiempo, había tenido que reconocerse que si alguna vez había estado enamorada de algo, había sido de la idea de cumplir con las expectativas de los demás. No se atrevía a afirmar que hubiera ganado mucho en experiencia vital en esos años —las posibilidades para una dama de su posición eran limitadas, por decirlo de un modo amable—, pero estaba segura de contar con un poco más de sabiduría y pragmatismo que a los catorce: ahora sabía que casarse con el mayor de los Westfield no habría sido lo peor que podía pasarle, pero… tal vez, tampoco habría sido lo mejor.
—No, no… —concedió Helen, tras pensárselo durante más tiempo del que Emma habría querido—. No. Ya sé la respuesta.
Por mucho que la quisiera, había días en los que podría matarla.
—¿Sabes? —declaró más airada de lo que había pretendido—, creo que buscaré a Mary y nos marcharemos también.
—Emma…
—No, lo digo en serio. Estoy cansada.
—Ni siquiera has saludado a John —le recordó su amiga—. No puedes marcharte sin ir a verlo.
Emma suspiró. Estaba exhausta, aunque era muy consciente de que ni siquiera era tarde y que nada de lo que había hecho ese día justificaba su cansancio. Debería haberse bebido esa limonada que Alice le había ofrecido una hora antes.
—A John no le importará —dijo Emma—. Me tiene muy vista.
—Eso no te lo crees ni tú. No te lo perdonaría.
Muy a su pesar, Emma miró a su alrededor y buscó entre la multitud hasta dar con John Westfield. No estaba muy lejos de donde ellas se encontraban pero, por supuesto, estaba ocupado.
—Creo que el héroe de la noche ha sido capturado.
Conversaba con un caballero al que Emma no conocía, aunque referirse a eso como una conversación tal vez resultara un poco exagerado. El recientemente estrenado lord Hardwick se limitaba a asentir con educada regularidad y expresión aburrida.
—¿Crees que deberíamos rescatarlo?
—Deja que se las apañe —respondió Helen, quitándole importancia con un gesto vago de la mano—. Eres una blanda, siempre acudes en su ayuda. Lo malcrías y luego espera que yo lo trate con la misma deferencia.
—No te quejas tanto cuando te ayudo a ti.
—Eso es algo completamente distinto. Es tu obligación moral.
Declaró aquello con tanta rotundidad que a Emma no le quedó más remedio que darle la razón, alzando un vaso imaginario para brindar:
—Por las amigas con códigos morales.
—Por las amigas dispuestas a saltárselos —replicó Helen.
Se le escapó una risa con la que volvió a sentirse un poco más ella misma y un poco menos esa chica lamentable a punto de desfallecer que era medio minuto antes. Tal vez, después de todo, sí que pudiera disfrutar de lo que quedaba de noche. Podía intentar esforzarse, aunque fuera solo un poquito, por conocer a alguno de los muchos caballeros solteros que deambulaban por la sala. Podía olvidarse durante un rato de todo y simplemente…
—Ay, Dios… —interrumpió su propio hilo de pensamientos con solemnidad—. Me está haciendo la señal.
—¿Qué? —Helen se volvió hacia donde estaba su hermano—. No está haciendo la señal.
—No está haciendo tu señal, sino la mía.
—Vosotros no tenéis una señal.
—Claro que la tenemos.
—¿Por qué tenéis una señal? —preguntó Helen componiendo un gesto tan desconcertado que Emma se regodeó en disfrutarlo. No todos los días conseguía pillarla desprevenida.
—¿Cómo íbamos si no a librarnos de ti cuando lo necesitamos?
Helen abrió la boca hasta formar una perfecta y ofendida «o», y en una última concesión al drama, como solo ella sabía hacerlo, se llevó una mano al pecho.
—No te atrevas a marcharte y a dejarme así, Atherton, o te juro que…
No llegó a escuchar la amenaza porque ya estaba a medio camino de donde se encontraba John. Tal vez más tarde pagara el precio —Helen jamás olvidaba una afrenta, una burla o, en definitiva, cualquier acción que pusiera en entredicho que ella era la persona más inteligente en varias millas a la redonda—, pero el riesgo merecía la pena a cambio de vencerla de vez en cuando.
Además, ni siquiera era verdad que ella siempre acudiese al rescate de John. Lo que ocurría era más bien que las ocasiones en las que él pedía ayuda eran tan escasas que una no podía permitirse el lujo de no acudir a socorrerlo.
De acuerdo, puede que sintiera una cierta debilidad por él. Era razonable, si se tenía en cuenta que John era su único amigo. Amigo de verdad. Como Helen. Casi como Helen. Aunque un poco distinto. ¿No? O tal vez se debiera a ese encanto natural por el que Helen solía burlarse de él: no existía un solo ser humano sobre la faz de la Tierra a quien no le cayera bien John Westfield. Era un hecho probado. Pero Emma siempre había defendido que, más que un motivo de burla, aquello le parecía una gran ventaja a la hora de enfrentarse al mundo.
—Buenas noches, mi lord —lo saludó con su mejor voz de niña recatada e imprimió a sus palabras la cantidad justa de ansiedad contenida—: disculpe la interrupción. ¡Gracias a Dios que lo he encontrado! Lady Hardwick pregunta por usted. Al parecer, ha habido algún tipo de percance en…
—¡Dios mío! —la interrumpió John, que de un instante a otro se había convertido en la viva imagen de la preocupación, y aún tuvo tiempo de volverse hacia el desafortunado caballero con el que había estado hablando—. Discúlpeme, lord Crane, debo…
—Desde luego, desde luego… —los animó a marcharse con un gesto—. No deje que yo le retenga.
Con un agradecimiento breve y una inclinación de la cabeza, John se alejó del caballero al tiempo que colocaba la mano de Emma sobre su brazo, y todo en menos tiempo del que a ella le llevó parpadear con asombro.
—Vaya —dijo cuando se hubieron alejado unos cuantos pasos—, ¿tan terrible estaba siendo?
—¿Terrible? Si hubieras tardado un minuto más en hacerme caso habría gritado.
—No seas exagerado, ¡he sido muy rápida!
—Emma, llevo siglos haciéndote la señal.
—¡Eso no es verdad! —replicó—. Lo habría visto.
—Permíteme dudarlo… —se burló él, aunque a Emma no le quedó claro de quién.
—He de decirte que he arriesgado mucho para acudir a salvarte —se defendió—. He dejado a Helen con la palabra en la boca.
—¿Has hecho eso? —Se volvió hacia ella alarmado y Emma tuvo que morderse el labio para contener una carcajada que habría sido poco apropiada en medio de aquel salón de baile—. No, en serio. Deberías tener cuidado con cualquier cosa que comas o bebas cerca de ella durante los próximos… ¿dos meses?
—Tres. Toda precaución será poca. Así pues, he puesto mi integridad física en juego para salvarte, y tú ni siquiera reconoces mi valor. ¿Qué clase de caballero hace eso?
—Me rindo ante tu argumentación. Gracias por acudir a mi llamada de auxilio —dijo con una ligera inclinación que pretendía ser caballerosa, pero que la hizo reír de nuevo—, mi dama de brillante armadura.
Siguieron caminando por la sala, se detuvieron justo en el borde de la zona donde el resto de las parejas bailaba, pero no avanzaron ni un paso más. Ellos nunca lo hacían. En el pasado, Emma había esperado que, dada la amistad que los unía, él se lo pidiera. Aunque fuera por pura cortesía. Sin embargo, que ella recordase, eso solo sucedió una vez, y de eso hacía ya muchos años. Con el tiempo, ella misma se había animado a invitarlo, pero siempre con el mismo resultado: mejor en otra ocasión.
Había llegado a la conclusión de que John era demasiado cuidadoso con sus actos como para dejarse llevar por la frivolidad de un baile, por eso nunca perdería el tiempo sacándola a bailar, ya que no tenía ninguna intención de cortejarla; y Emma… bueno, con el tiempo había dejado de encontrar el ánimo suficiente para pedírselo a él. Hasta ella tenía sus límites. Tomó aire para comentar algo al respecto en el momento exacto en que él quiso saber:
—¿Ha encontrado Mary algún pretendiente ya?
—Por Dios, espero que no —respondió Emma, mirándolo entre escandalizada e inquieta, valorando de hecho la posibilidad real de que su hermana pequeña sí hubiera encontrado a alguien, tan desesperada como parecía al llegar al baile—. No lleva ni tres horas alternando en sociedad.
—En mi no tan limitado conocimiento del carácter de tu hermana, diría que ya le están sobrando dos horas y cincuenta minutos.
—No seas exagerado. Además, le he confiado la vigilancia a Elise. Tengo fe en que sabrá mantenerla a raya.
—Debe ser fe, sí, porque la filosofía empírica no está de tu parte en esto.
—¿Te he dicho alguna vez que eres insufrible?
—Unas cien o doscientas veces, gracias.
Por la leve reverencia que le dedicó y la amplia sonrisa con la que pronunció esas palabras, cualquiera que los hubiera estado observando se habría quedado convencido de que la señorita Atherton acababa de halagar al conde de Hardwick con gran generosidad. Emma se soltó de su brazo para situarse frente a él, porque era lo apropiado.
—¿De qué hablabas con lord Crane para estar tan deseoso de escapar? —indagó, curiosa.
—No me hagas eso. La conmoción es demasiado reciente… —dijo, y cerró los ojos como el doliente que solo él sabía ser—. Mejor cuéntame de qué hablabas tú con Helen. Por irrelevante que sea, no puede ser tan aburrido como las técnicas de estabulación para la correcta cría de ganado ovino en la campiña de Cambridgeshire.
—Ay, Dios…
—¿Ves? Me lo ha metido en la cabeza. Ahora tendré suerte si no me paso la próxima semana hablando de ovejas.
Se rio de él sin molestarse en disimularlo. Habían dejado atrás la sala de baile y, en aquel otro salón, la multitud se encontraba algo más dispersa.
Ahora que había cumplido con su misión de rescate, dio por hecho que John se disculparía y se marcharía para encontrar una compañía más interesante. De hecho, él ya había dejado de prestarle atención y estaba centrado en buscar algo o a alguien a su alrededor. Sin embargo, parecía ajeno a la cantidad de ojos que lo escrutaban. Varias decenas de jovencitas a su alrededor lo miraban con cierto disimulo; sus madres, en cambio, no se molestaban en ocultar el interés que el conde les despertaba.
No le sorprendía. Ya era hora de que la gente se fijase en John. Lo único que la entristecía un poco era pensar que si toda esa atención se había desatado justo ahora, se debía únicamente a que había heredado un título. Y John se merecía más que eso. Si acababa casado con alguna de esas jovencitas interesadas que sonreían con recato mientras calculaban cuánto daría de sí la renta del conde, Emma no respondía de sus actos.
—¿Puedo saber a quién buscas con tanto anhelo?
Se volvió hacia ella con la rapidez del culpable. O como si hubiera estado esperando una excusa para hacerlo. La sonrisa con la que respondió tenía un aire de disculpa:
—No es anhelo, créeme, se trata de genuina preocupación: llevo un buen rato sin ver a Liam y me preocupa que esté… —carraspeó—, digamos, comportándose de forma poco caballerosa en algún rincón.
Le hizo gracia la elección de palabras y, sobre todo, la idea de que John aún sintiera la necesidad de disimular delante de ella.
—Vaya par de perros guardianes. Helen también lo buscaba hace un rato. No tienes de qué preocuparte: se marchó hace cosa de una hora y nada en su aspecto hacía sospechar de su integridad moral.
Ya se estaba felicitando por haber sabido seguirle el juego a John, cuando se percató de que a él, aquello no parecía haberle hecho mucha gracia.
—¿Te ha dicho que se iba?
—No —respondió Emma, sonriendo ahora con algo menos de seguridad—, no. Pero lo he visto salir. Soy una chica muy observadora.
—Sí, para algunas cosas sí que lo eres, supongo.
Notó una punzante amargura, como si alguien le hubiera dado un puntapié en la boca del estómago. Estaba demasiado acostumbrada a que la gente le hiciera comentarios impertinentes acerca de su fijación por Liam, acerca de su fracaso al intentar atraparlo y, en general, acerca de la posición tan incómoda en la que esa situación la colocaba. Pero John no haría eso. Él no. No lo había hecho nunca y no iba a empezar a hacerlo ahora, ¿verdad? No esa noche.
Trató de mantener la compostura. Seguro que no había querido decir eso, pero no estaba dispuesta a morderse la lengua y pasar por alto el comentario. Si no podía hablar con libertad delante del que era algo así como su mejor amigo, ¿qué le quedaba?
—¿Qué quieres decir con «algunas cosas»?
Al menos él tuvo la decencia de mostrarse incómodo de pronto, como si se estuviera reprendiendo por haberse ido de la lengua.
—Nada, no quería decir nada.
—Parecías querer decir algo.
—Solo bromeaba —se justificó él con un encogimiento de hombros—, por lo de antes. Porque has tardado un buen rato en darte cuenta de que te estaba pidiendo auxilio.
—Ah, claro —replicó ella, obligándose a sonreír. Tenía sentido. John no se había burlado, por supuesto que no. Lo que pasaba era que ella estaba demasiado a la defensiva con ese tema y veía dobles sentidos en todas partes. Lo mejor que podía hacer era devolverle la broma y en un minuto lo habrían olvidado todo—: Entonces solo estabas celoso.
Lord Hardwick se puso tan rígido que Emma tuvo la certeza de que esta vez era ella la que le había dado el puntapié, aunque no tenía ni idea de cómo. ¿Desde cuándo era tan complicado hablar con John?
—Eso no es…
—Tranquilo —rio ella, rogando para que aquella frialdad que parecía haberse instalado entre ellos desapareciera de una vez—, solo bromeaba. Tu reputación de hombre imperturbable está a salvo conmigo.
Él tragó saliva y asintió, como si también estuviera haciendo un esfuerzo por olvidar el último minuto y actuar con normalidad. Cuando al final lo vio sonreír, Emma tuvo que reprimir un suspiro de alivio.
—Menos mal —dijo John, después de lo que a ella le pareció una eternidad—. Por nada del mundo habría querido echar a perder mi reputación.
—Desde luego —coincidió respirando con normalidad por fin—, y menos que nunca este año. Eso habría sido muy inoportuno.
—¿Este año? ¿Qué quieres decir?
Emma alzó las cejas para mirarlo, divertida.
—No hablas en serio. ¿De verdad no te has dado cuenta?
—¿De qué?
Ella dejó escapar una carcajada incrédula.
—¡Del modo en que te miran todos! Vamos, John, 1814 es tu año: eres la sensación de la temporada, el conde del momento. Me sorprenderé mucho si, para cuando acabe la primavera, no estás prometido con alguna de estas elegantes señoritas —con un ademán de la mano, abarcó el salón que los rodeaba—. Casado, incluso.
—Improbable, teniendo en cuenta que yo no tengo el más mínimo interés en ninguna de ellas.
—Ah, pero eso no las va a disuadir, querido —replicó Emma—, porque ellas tienen todo el interés en ti.
—Pierden el tiempo.
Lo dijo con tanta seguridad, con una rotundidad tan sólida, que Emma no pudo evitar preguntarse si los rumores que se habían empezado a escuchar aquí y allá en los últimos meses no tendrían algo de cierto. Rumores acerca de que había alguien que ocupaba su corazón, unos comentarios a los que ella, en realidad, no había concedido mucho crédito hasta entonces.
Porque si de algo había hablado la gente en el último año había sido de la forma en que John Westfield había conseguido demostrar en los tribunales que era, de hecho, el hijo mayor del anterior conde de Hardwick y que, por tanto, era a él, y no a su hermano Liam, a quien le correspondía heredar el título. Lo que la gente ignoraba, por supuesto, era que aquello había sido producto de un ardid en el que los dos hermanos habían participado de buen gusto, pues Liam tenía tanto interés en ser conde como John en casarse ese mismo año: ninguno en absoluto. Por suerte para ambos, todo salió bien y un año después Liam era oficialmente el señor Westfield, el afortunado «hermano menor» del conde de Hardwick, con libertad para dedicarse en cuerpo y alma a la medicina y sin la obligación de gestionar un condado que ni quería ni le preocupaba.
Pero ser el centro de los cotilleos tenía un precio, y algunos de los más inclinados a la fantasía habían empezado a sugerir, entre susurros mal disimulados, que el condado no era lo único que John Westfield le había quitado a su hermano.
Invenciones de gente aburrida, seguro. Si algo de aquello fuera verdad, Helen lo habría mencionado.
—No será verdad eso que dicen… —dejó caer Emma con todo el desenfado del que fue capaz. Si quería que John confesara, tendría que ponerle un buen anzuelo.
—¿Qué dicen?
—Bueno, por ahí se comenta que Elise Jeningham no ha dejado de ser la futura condesa de Hardwick. Ya sabes, el heredero que resurge para reclamar su tierra y a su futura esposa… Algunos se han atrevido a afirmar que vuestro amor secreto fue la motivación real de todo lo que ocurrió. —La expresión de John iba pasando de la sorpresa al desconcierto, y de ahí al desagrado absoluto—. Venga ya, admitirás que es el romance perfecto. A la gente le encanta que le ofrezcan un buen espectáculo.
—A la gente le encanta la pedofilia, querrás decir.
Aquello y la cara de espanto con que John se expresó le provocó otra carcajada con la que Emma se permitió creer que la tensión de unos momentos antes solo había sido producto de su imaginación.
—Venga ya, no es para tanto. Elise está a punto de cumplir los dieciocho.
—Lo cual la sigue haciendo casi diez años más joven que yo —aclaró él con el mismo tono escandalizado que si estuviera viéndose obligado a explicarle que uno y uno suman dos—. ¡Es más pequeña que mi hermana! Dime que no te has creído esas patrañas.
Se rio de él un momento más antes de concederle la verdad: que nunca había terminado de dar credibilidad a esos rumores. Conocía a John demasiado bien como para pensar que esa fuera una posibilidad, y no porque Elise no fuera todo lo adorable e inteligente que un hombre como él podría desear. Simplemente… no parecía lo correcto.
—No, supongo que no —concedió—, pero tenía que intentarlo. Últimamente estoy desarrollando mis habilidades de casamentera, ¿sabes?
No fue hasta que lo hubo dicho en voz alta que se dio cuenta de que era, en cierto modo, verdad. Entre custodiar a su hermana, ayudar a Alice y hacer suposiciones acerca del futuro matrimonio de John, empezaba a parecer una alcahueta de tres al cuarto. Al parecer, había renunciado a centrarse en su propio futuro y sin siquiera darse cuenta.
—Te agradecería mucho que no las pusieras en práctica conmigo.
—Es una pena —bromeó ella—. Creo que se me da bastante bien.
—No estoy interesado.
—Ni siquiera si te digo que…
—No, Emma —la interrumpió—. Y sería muy oportuno que dejases de entrometerte en cuestiones que nada tienen que ver contigo.
Ella acusó el golpe con una mirada ofendida.
—¿Disculpa? Si llego a saber que tu intención era insultarme, aún estarías contando ovejas con lord Crane, a riesgo de dormirte delante de él.
—No te he insultado.
—Apenas —replicó furiosa.
—Si no quieres que te insulte, deja de comportarte como si tuvieras quince años.
—Tal vez lo haga. Mientras tanto, tú podrías ir a buscar tus modales, creo que los has perdido en algún momento de la última media hora.
Él resopló y se volvió hacia otro lado. Por un momento, Emma pensó que se iba a marchar sin decir nada más, pero se giró de nuevo hacia ella.
—Creo que es hora de que me retire. Si me disculpas…
En ese momento, si a Emma le hubieran preguntado, no habría sabido decir de dónde venía el veneno que ascendió por su garganta.
—Claro, márchate —dijo, y señaló hacia la puerta que quedaba tras él—. Con suerte, si sales por allí todavía podrás encontrar a lady Croft esperándote. No ha tenido ningún reparo en comerte con los ojos mientras hablábamos.
Él ni siquiera se volvió hacia el lugar que Emma le indicaba, pero resopló con fuerza y se inclinó ligeramente hacia ella. Solo fue consciente de lo cerca que estaban cuando se dio cuenta de que podía contar tres diminutos puntos castaños en el iris derecho de John de los que jamás hasta entonces había tenido constancia.
—Se habrá dado por vencida con mi hermano después de pasarse media noche persiguiéndolo —comentó él con algo que quería parecer ligereza, pero que sonó a amarga resignación—. Al parecer es un mal endémico.
—¿A qué te refieres?
Él abrió la boca para darle la réplica, pero se había acercado un poco más y ya no la estaba mirando a los ojos. Por un momento, casi tuvo la impresión de que…
—Olvídalo —contestó él con brusquedad, dando un paso atrás.
—Créeme, lo intentaría, pero me lo pones muy difícil.
Con un cabeceo que no merecía el nombre de venia, se despidió:
—Sigue intentándolo.
Y allí se quedó Emma, parada en medio del salón y tratando de sujetar la mandíbula para que no se le cayera al suelo. Allí, a sus pies, en el mismo punto en que su ánimo había quedado aplastado.
¿Qué demonios acababa de ocurrir?
La respuesta era tan extraña como incomprensible: hacía diez años que conocía a John Westfield y acababa de discutir con él por primera vez.
Diario de John Westfield. Cuaderno n.º 3
Londres, 14 de febrero de 1805
Qué poco dura la paz en Westfield House. Esta vez, la guerra ha comenzado con una visita.
Helen llevaba semanas hablando de esa nueva amiga suya y puedo jurar que, aunque adoro a mi hermana, esta vez he estado a punto de ponerle una mordaza: Emma esto, Emma lo otro, Emma lo de más allá, ¡a Emma le encantaría aquello! Cuando me atreví a sugerir que tal vez había desarrollado una fijación insana con esa muchacha, me regaló un gesto obsceno y sugirió que sería yo quien caería rendido a sus pies en cuanto la conociera. Pobre mocosa ingenua.
Cuando por fin ha llegado la tal Emma, que se ha presentado como la señorita Atherton —resulta ser la hija mayor del barón—, madre ha insistido en que debíamos acompañarlas a tomar el té. Creo que ella esperaba que le diera las gracias por incluirme en la invitación cuando era evidente que al único al que necesitaba en el salón era a Liam.
A ese traidor, que pretendía dejarme solo, lo he tenido que llevar a rastras. Casi me ha dado lástima… Si hubiera sabido la magnitud del asalto al que lo iban a someter, hasta lo habría encubierto en su huida. Por Dios, la situación solo habría sido más obvia si nuestra madre le hubiera tirado a la chica encima.
Cualquiera diría que una jovencita de apenas catorce años debería poder visitar a una amiga sin temor a que la señora de la casa trate de emparejarla con su hijo mayor, ¿no es así? Pero, claro, en Westfield House somos expertos en olvidar lo apropiado en favor de nuestros intereses. Y madre no iba a ser menos. Creo que ha intentado calcular una fecha para la boda y solo ha desistido cuando ha comprendido que tendría que esperar al menos tres o cuatro años antes de que la muchacha estuviese en disposición de participar en el evento.
Diría que lo único positivo del asunto ha sido comprobar que la señorita Atherton parecía bastante complacida con el arreglo. Estaba tan embobada con el atractivo de mi hermano que un observador indiscreto podría haber pensado que había venido a verlo a él y no a Helen.
Tampoco es que yo haya perdido demasiado tiempo mirándola, pero hay que reconocer que, desde un punto de vista objetivo, es una joven adorable. No hay nada espectacular en ella, en realidad, pero es… aceptablemente encantadora.
Bonita, incluso.
Supongo que haría buena pareja con Liam.
Su pelo oscuro contrastaría con el de él de forma armoniosa. Y he contado tres lunares en la mejilla derecha —aunque uno de ellos roza más bien el mentón— que le aportan un toque exótico. Sus ojos, lo bastante grandes como para resultar llamativos, son de un marrón dulce. «¿Dulce?». No sé por qué ha acudido a mi mente esa palabra. Será porque, como suele decirse, tienen el tono de la miel. Un poco más oscuros. No lo sé. Yo no soy un poeta y, como decía, apenas la he mirado.
Una cosa es preciso decir en su favor, a pesar de todo: la señorita Atherton no es ninguna simplona. Esto no debería ser una sorpresa —a fin de cuentas, ha conseguido granjearse la amistad y el respeto de Helen—, pero no ha sido hasta que la he visto sortear con elegancia los asaltos de madre que he comprendido que no se trata de ninguna niñita cándida.
Me atrevería a decir que es bastante inteligente.
Tal vez no haga tan buena pareja con Liam, después de todo.
—¿Sabía usted que en Hardwick no hay ni un solo joven mejor considerado que mi Liam? —preguntó madre en el que debió ser el momento más ridículo de la conversación.
—¿Cómo va a saber Emma nada de eso, madre? —intervino Helen—. Ella no ha pisado Hardwick en toda su vida.
—Claro que no tengo razones para dudar de sus palabras, lady Hardwick —dijo Emma con un tono conciliador del que mi hermana podría aprender mucho—. A fin de cuentas, solo es el hijo mayor del hombre más importante de la región.
Gracias al cielo, madre no ha llegado ni a sospechar una mínima ironía en su voz, pero creo que ha sido justo en ese momento en el que se ha ganado la simpatía de todos, aunque a cada uno lo haya conquistado por motivos distintos. A madre, por darle la razón; a Liam, por no tomarse ni un poquito en serio lo que estaba pasando; a Helen, por ser lo bastante inteligente como para hacer creer a nuestra madre que, de hecho, le había dado la razón, y a mí… bueno, yo no diría que me ha conquistado.
Después de la visita, la calma tensa de la que veníamos disfrutando estos días en Westfield House se ha venido abajo tan rápido que no hemos tenido tiempo de sorprendernos.
A estas alturas, doy gracias por que Liam no tenga acceso a este diario. Si hubiera leído mis reflexiones autocomplacientes de la semana pasada, cómo me recreaba describiendo lo tranquilo que estaba todo…, me habría dado una colleja por gafe y luego se habría reído de mí durante un mes.
—No te confíes —me advirtió hace unos días, torciendo la boca con ese gesto tan suyo—. Hace casi un mes que no alza ni la voz. Está a punto de explotar.
Yo negué con la cabeza, como el estúpido ingenuo que soy.
—No te pongas en lo peor. Además, deberíamos hacer algo al respecto. Ya no somos unos críos —le recordé, y hasta es posible que me envalentonase un poco—, podríamos hacerle frente.
Se limitó a mirarme con esa cara que pone cuando pretende hacerse el duro, como si quisiera recalcar lo poco que sé de la vida y lo mucho que ha aprendido él.
—Olvídalo, John. Y no te metas, ¿está claro?
No iba a reaccionar a eso. De todas formas, si lo hubiera hecho tampoco le habría gustado la respuesta.
Al final huyó a su cuarto, como hace siempre que no le interesa escucharme.
Pero tenía razón. El conde ha estallado y se ha llevado por delante nuestro simulacro de calma y la mitad de la cara de Liam. No hacía ni una hora que la señorita Atherton había dejado su taza en el plato y se había excusado para marcharse. Me atrevería a decir que el té aún estaba tibio.
Helen y madre ya se habían retirado. Él sabe esperar a que no estén delante. Como si ellas no estuvieran al tanto de lo que pasa. Todos sabemos lo que pasa en Westfield House detrás de una puerta cerrada. Para el conde es una especie de salvoconducto y, para los demás, una amenaza.
No hablábamos de nada en particular hasta que la joven Atherton ha salido a colación. Al conde le ha parecido graciosísimo compartir con nosotros su última ocurrencia: obligar a Liam a casarse con ella para conseguir su dote. No es que pueda hacer nada ahora mismo, pero ya lo conocemos y, cuando se empeña en algo, es difícil sacárselo de la cabeza. Mi hermano, para variar, ha contestado con una de las suyas y… En fin, nada que no hayamos presenciado mil veces.
He intervenido. Otra vez. Sé que ha servido de poco, como de costumbre, pero me consuela pensar que ahora, al menos, no puede apartarme a un lado de un manotazo, como si fuera una mosca. No puedo vencerlo —Dios, con su peso, creo que muy pocos hombres podrían— pero a los dieciocho por fin puedo decir que he crecido lo suficiente, supongo: lo suficiente como para interponerme. Era peor cuando le bastaba con arrinconarme en una esquina y obligarme a mirar.
Le ha hecho gracia. Se ha reído mientras, con esa mano inmensa, me aprisionaba el cuello contra el suelo.
—¿Tú también quieres tu parte? —me ha preguntado.
No he sabido cómo reaccionar. Me faltaba el aire. Así que se ha limitado a palmearme la mejilla, como si me diera ánimos, y luego se ha marchado.
Me gustaría decir que me he repuesto como un caballero. Que he sabido estar a la altura.
Hacía años que no lloraba de miedo.
Y no ha sido por él. Él ya no me asusta, de veras, no de esa forma. Ha sido el alivio lo que me ha asustado, porque… ¿cómo he llegado a este punto? Lo he visto abalanzarse sobre mí con la satisfacción de saber que al fin iba a concederme no solo su atención, sino el privilegio de su puño. ¿Qué mente enferma puede sentirse aliviada al saber que va a recibir una paliza?
No lo sé. Pero algo no está bien, porque ha sido alivio lo que he sentido al pensar que, por fin, por fin, iba a pegarme a mí también.
Capítulo 2
Todo cálculo real contiene errores
Para cuando recogió el último trozo de porcelana del suelo, Emma había tenido tiempo de revisar de nuevo su situación desde tres o cuatro perspectivas diferentes, a cuál más derrotista. Y había llegado a la conclusión habitual: su vida se le había ido de las manos.
Dejó una pequeña esquirla afilada sobre la bandeja con un suspiro y se quedó mirando el plato de galletas. Bien podía permitirse coger una, porque se la había ganado.
No se molestó en levantarse. A esas alturas, la falda de su vestido estaba tan empapada como la alfombra y, pensándolo bien, no se estaba tan mal ahí abajo, apoyada contra el sofá. Se le ocurrió, eso sí, que se sentiría un poco más cómoda si tuviera ganas de llorar: así no habría tenido que quedarse en silencio, mirando las formas imprecisas del papel pintado sobre la pared de enfrente. Habría sido un poco más fácil desahogarse, pero hasta para eso hacía falta un poco de energía y ella estaba exhausta.
Renunció a la galleta, que ya no le apetecía, y en su lugar se concedió un par de sorbos de té. Contra todo pronóstico, su taza seguía intacta sobre la mesa. Fría, sí, pero intacta.
—¿Emma? ¿Qué ha pasado aquí?
Escuchó aquella voz algo amortiguada, como si estuviera demasiado lejos, y aún tardó unos segundos en ser capaz de ordenar a sus ojos moverse para averiguar quién estaba en la puerta, perturbando su perfecta calma.
—¿Cómo? —preguntó, desconcertada—. ¿Qué…?
Para cuando consiguió iniciar la segunda pregunta, Alice ya se había puesto en marcha y se estaba haciendo cargo de la situación.
—Déjame ayudarte a…
—Está bien, no es nada —intentó tranquilizarla, pero no pudo obligarse a ponerse en pie—. Papá se ha alterado un poco, pero lo recogeré en un momento.
—No digas tonterías. Yo me ocupo —dijo Alice, que ya se había agachado junto a ella para valorar la magnitud de los daños. Antes de que Emma tuviera tiempo de replicar, la interrumpió—: Y no me digas que no es mi trabajo. Ya me sé ese cuento de memoria.
En otras circunstancias, habría discutido, aunque solo fuera por el placer de tener la última palabra, pero no estaba siendo su mejor día. Una mano amiga no le iba a venir mal y, la verdad fuera dicha, Alice Harrington era para ella mucho más que la carabina de su hermana pequeña. Era una amiga.
—¿Cómo está? —la oyó preguntar desde el otro lado de la mesita baja, donde se afanaba apretando una servilleta limpia contra la mancha amarillenta que ya había colonizado buena parte de la alfombra.
Emma volvió a suspirar antes de responder.
—Peor que ayer. Triste. Nervioso… Jeremy lo ha llevado arriba para asearlo y acostarlo.
El buen hombre, que había sido mayordomo de su padre desde que ella podía recordar, era casi tan mayor como su empleador, por lo que la situación estaba lejos de ser adecuada. Aquello ni siquiera entraba dentro de sus atribuciones y Emma sabía que, por mucho que le subiera el sueldo, era cuestión de tiempo que se despidiera. Si no lo había hecho ya era porque, después de tantos años de servicio, aquella casa era también su hogar.
Alice pareció rendirse en su infructuoso esfuerzo por arreglar el desastre y, con un chasquido de la lengua que sonó disgustado, se quedó mirándola.
—No me digas que debería haberte llamado, yo también me sé el cuento —dijo Emma, replicando las palabras de su amiga un minuto antes—, y te repito que no voy a privarte de tus escasos momentos de descanso para hacerte venir a cuidar de mi padre. No te pagamos para hacerlo y…
—Querida —la cortó Alice con un resoplido burlón—, entre tú y yo, ambas sabemos que no existe una suma económica capaz de compensar el escuchar la verborrea de Mary día y noche, así que podemos asumir que no hago esto solo por dinero, ¿no?
—Y —insistió Emma, tragándose su primera risa en mucho tiempo— estoy segura de que Liam pediría mi cabeza en una bandeja si lo privo de tu compañía durante más tiempo del estrictamente necesario.
El intercambio valió la pena solo por la diminuta sonrisa que se le escapó a Alice y que, como siempre, trató de disimular en vano. Lo hacía, a pesar de que Emma le había dicho que no tenía nada que esconder. Que era un alivio verla tan feliz. Que a veces lo único que una necesitaba era comprobar que quedaba un poquito de felicidad en el mundo.
Habían pasado más de tres meses desde aquella noche en Westfield House en que Emma la animó a ir a casa de Liam. Después de aquello, los dos desaparecieron durante un par de fatídicos días en los que las vidas de todos a su alrededor se pusieron patas arriba, pero, contra cualquier imposición de la sociedad y ajenos a las posibles habladurías o juicio ajenos, parecían haber decidido que iban a estar juntos, y que solo ellos dos tenían derecho a opinar sobre eso.
Llegados a ese punto, Emma había concluido que Alice era su heroína, y nadie iba a convencerla de lo contrario.
—Sabes que no es cierto —estaba diciendo la joven—: él es consciente de que la situación es… complicada. Y hablando de eso, hoy me ha recordado que podría venir a…
—No hace falta —la cortó Emma, levantándose por fin. Necesitaba ponerse en marcha y ese parecía un comienzo tan bueno como cualquier otro—. Nos apañamos bien con el doctor Connors. Papá está acostumbrado a él y, además, Liam está muy ocupado.
—Sacará tiempo para tu padre.
Volvió a suspirar, y anotó que ya iban tres veces.
—Te prometo que te haré llegar un mensaje la próxima vez que ocurra algo —declaró como quien admite la derrota—. ¿Satisfecha?
—Esperaré a que lo cumplas antes de responder a esa pregunta —dijo Alice, poniéndose en pie al fin—. Deberías ir a ver cómo está. Yo me encargo de esto.
—¿Seguro que…?
—Emma. Ve.
* * *
—No tendrás que ir a ninguna parte. Puedes estar tranquila.
John estudió con paciencia el rostro de Elise que, sentada frente a él en el despacho de Westfield House, se esforzaba por mirar a cualquier espacio, excepto al que él ocupaba.
—¿Ella estará bien atendida? —quiso saber la muchacha, clavando los ojos en el techo.
—Te lo puedo asegurar —le garantizó John sin vacilación—. Los Burrell son un matrimonio encantador y están más que capacitados para la tarea. Tu madre ni siquiera es consciente de que están allí para cuidarla.
—Para vigilarla, querrás decir.
—Sí. Eso también.
Se hizo un silencio pesado entre ellos, pero no sintió ninguna necesidad de quebrarlo. Elise necesitaba un respiro, un momento para asimilar todo lo que le había contado, porque arreglar el desaguisado que se armó en Jeningham House tres meses antes no había sido tarea fácil.
La versión oficial rezaba que el 18 de marzo un grupo de malhechores se abrió camino en la residencia de los Jeningham; el señor de la casa, en su intento por defender la caja fuerte de su despacho, se enfrentó a ellos y resultó muerto en el forcejeo. Al menos, eso era lo que la señora Jeningham declaró, lo que recogieron los medios locales y lo que, de hecho, llegó a oídos de cualquiera de la capital interesado en el cotilleo.
Por suerte para ellos, para cuando la noticia empezó a recorrer los salones de la alta sociedad londinense, John ya se estaba haciendo cargo de todo, con la ayuda y las indicaciones de su hermano, de Alice y de la propia Elise.
No había quedado mucho de lo que en su día fue el patrimonio de Jeningham: los remanentes de su fortuna se repartieron entre los acreedores y apenas consiguieron salvar lo suficiente para garantizarle una vida humilde a su viuda, que solo se doblegó a la idea de vivir el resto de sus días en una aldea más allá de Glastonbury cuando la convencieron de que la alternativa era un asilo de dudosa reputación.
A pesar de todo, Elise insistió en que debían asegurarse de que alguien cuidara de ella y, después de tres meses buscando, los Burrell aparecieron como caídos del cielo. John no tenía intención de admitir que, más que un cuidador, había estado buscando un guardián, un vigilante: a la joven le había hablado de la experiencia de la señora Burrell como enfermera, pero no había creído conveniente comentarle que su marido era un veterano de guerra del tamaño de su armario. Con todo, estaba claro que Elise no era ajena a lo delicado de la situación.
—Sé que no lo consideras necesario —dijo la joven, al fin—, pero mi intención es buscar un trabajo ahora que la temporada ha terminado.
John se limitó a asentir despacio.
—No es necesario, pero entiendo que quieras hacerlo. Ahora bien, hazlo con la tranquilidad de que tienes un hogar. No hay más prisa que la que tú misma te impongas.
—Está bien.
Al menos había conseguido hacerla sonreír. En las últimas semanas habían sido muy escasas las ocasiones en las que se había mostrado animada. Helen no paraba de repetirle que era normal, dadas las circunstancias: la muchacha había perdido a su padre, su casa, su herencia y todo lo que alguna vez había sido suyo en cuestión de dos días. De pronto, el único aval que tenía Elise Jeningham en la vida era la amistad de los Westfield. Eso era todo. Visto con la suficiente perspectiva, incluso podría decirse que estaba llevando la situación con una entereza envidiable.
—Recuerda que puedes contar con nosotros —concluyó John.
Aquello ensanchó la sonrisa de Elise, que se apoyó en el escritorio para decir:
—Te hemos echado de menos.
—Solo han sido tres meses —se defendió él—, aunque Helen lo pinte como tres décadas.
¿A quién quería engañar? Había visto pasar cada semana deseando encontrar una excusa para volver a Londres, y eso que, en otras circunstancias, se habría mantenido alejado con gusto. A pesar de las quejas de su madre, empeñada en creer que se había marchado para evitar los compromisos de la temporada, la verdad era que si no había salido de Hardwick había sido debido a su sentido de la responsabilidad. Tras más de dos décadas de desastrosa gestión, la administración del condado se había convertido en algo parecido a un laberinto sin salida, y en esas había estado: abriendo camino.
—¿Sabes? —añadió mientras él se ponía en pie y rodeaba el escritorio para acompañarla hasta la puerta—, no es que ponga en duda que te haya extrañado, pero juraría que lo que más le molestó a Helen fue perder la apuesta.
—¿Cuál de ellas?
Con el ritmo al que apostaba su hermana, lo difícil era estar al día.
—Bueno, apostó a que estarías casado para cuando acabase la temporada, pero dado que te la has perdido, no ha tenido la más mínima oportunidad. Ojalá la hubieras visto hace un par de semanas: estaba que echaba humo.
—No tienes que jurármelo. —Dejó ir una risotada, aunque el gesto se le congeló en la cara al recordar algo—: Y no es la primera que apuesta por mi inminente matrimonio.
—Sí —continuó Elise, uniéndose a sus risas—, pero es impresionante el uso que puede hacer de la retórica cuando hay medio penique en juego. En su opinión, la apuesta debía ser nula porque tú no habías tenido siquiera la decencia de arriesgarte a conocer a alguien.
—Casi me da lástima —se burló John, dejándose caer contra el marco de la puerta—. Pero espero que no le permitieras salirse con la suya. ¡Casado este año! Y yo que creía que mi hermana me conocía… Está claro que le has ganado.
—¡Ah, no! —dijo ella con un ademán—. Yo no participé. Recuerda que yo no tengo medio penique para arriesgar.
Lo dijo con ligereza, como si el asunto careciera por completo de importancia, pero John sabía que le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Por eso, y porque había sido él quien la había obligado a decir aquello, procuró obviar el comentario.
Hizo la pregunta, aunque ya no necesitaba indagar más. Aunque no estaba seguro de querer oír ese nombre.
—¿Quién fue la afortunada, entonces?
* * *
—Emma…
La oscuridad que reinaba en la habitación de su padre era tal que tuvo que parpadear durante un buen rato antes de distinguir los contornos de la cama unos metros más adelante.
El camino desde el piso inferior se le había hecho demasiado largo y no lo suficiente, como el paseo de un condenado hasta la horca. Sabía que el que iba a encontrar allí era apenas una sombra del hombre que una vez fue su padre, pero no tenía claro qué era lo que la hacía sentir más abatida: si la vana esperanza de encontrarlo recobrado como por arte de magia o la resignación egoísta que la llevaba a desear que todo hubiera terminado ya.
—Emma… ¿eres tú?
—Sí, papá —respondió, sentándose junto a él en la cama—. ¿Cómo te encuentras?
—Avisa al señor Griffith de que venga a verme, ¿quieres? Tenemos que arreglar un asunto muy importante.
—Claro, papá.
No tenía sentido mencionar que hacía diez años que el señor Griffith había fallecido. Tampoco que no quedaba ningún asunto del que no se hubiera ocupado ella misma. Al principio, se empeñaba en explicarle cada cosa tantas veces como fuera necesario. Con el tiempo, llegó a la conclusión de que solo servía para angustiarlo.
Todo había empezado un año atrás. Al principio, fueron olvidos inofensivos. Datos que se le escapaban o confusiones ridículas que la llevaban a reírse con él: ¡menudo despiste! Al cabo de unos meses, los despistes empezaron a ser auténticos disparates. En los últimos tres meses, el deterioro había sido tan rápido que apenas tuvo tiempo de adaptarse a sus nuevas circunstancias: el barón Atherton ya no era capaz de recordar en qué lado estaba la puerta principal de su casa, ni mucho menos de mantener una conversación coherente.
Había, sin embargo, ciertas cuestiones que lo asaltaban de manera recurrente, casi obsesiva. El doctor Connors afirmaba que debía tratase de temas que para el barón habían sido muy importantes en el pasado y a los que ahora, como si de lugares seguros se tratase, su cerebro no dejaba de intentar volver una y otra vez.
El «asunto» con el señor Griffith era solo uno de ellos. Pero también estaban los días en que se empeñaba en que le dijeran dónde estaba su mujer o esos en los que necesitaba encontrar la muñeca que le había comprado a Mary. Y estaba ese otro tema…
—Qué guapa estás, cariño. —Dejó que su padre le cogiera la mano y trató de retener las lágrimas. Si la veía llorar, se preocuparía. Y si se preocupaba, volvería a alterarse—. ¿Te has casado ya con el joven Westfield?
Sí. Ahí estaba. El tema.
—Papá, nunca estuve realmente prometida con él, ¿lo recuerdas? —dijo por enésima vez.
—¿Cómo que no? —Aquello siempre parecía indignarlo, se empeñaba en negar lo evidente y, en alguna ocasión, incluso había hecho ademán de ir a hablar con el susodicho—. ¿Todavía no te lo ha pedido? ¡Será necio!
Y Alice quería que hiciera venir a Liam… Claro. Suerte que él no se había presentado por iniciativa propia, porque esa escena formaba parte de sus peores pesadillas.
Dejó a su padre despotricando mientras se aseguraba de que tuviera agua limpia en la jofaina y le ajustaba las sábanas. Nada que Jeremy no hubiera hecho ya, pero de alguna forma necesitaba resultar útil. Al final, se acercó a la ventana para abrir una ranura entre las cortinas y dejar que se colase una fina línea de luz, lo justo para que aquel lugar dejara de parecer una cueva.
—No es mal chico —estaba diciendo el barón en voz tan baja que Emma tuvo que hacer un esfuerzo para entenderlo—. Tu marido no es mal chico. Dile que venga a verme. Me cae bien, ¿sabes? Su padre era un imbécil, eso sí…
—Papá —lo interrumpió con suavidad—, ya te lo he dicho, no estoy casada.
—¿Por qué no?
Eso querría saber ella. ¿Por qué había dado lugar a esto? Porque había sido una estúpida y una ingenua.
La temporada social de 1814 casi había pasado de largo y no se podía decir que hubiera conseguido nada ni remotamente cercano a una propuesta de matrimonio. Antes de esa, otras ocho temporadas habían empezado y terminado para ella, y en casi todas se permitió el lujo de rechazar a pretendientes que, si bien no habrían sido su marido soñado, le habrían ofrecido una red de seguridad. Justo lo que ahora necesitaba.
A esas alturas, Emma ni siquiera se atrevía a soñar con un hombre adecuado. Cualquiera habría bastado. Pero había dicho «no» seis veces, una cada año desde su tercera temporada —en la primera, todos dieron por hecho que se casaría con Liam Westfield; en la segunda, la sombra del desplante aún era larga—. Y esta temporada, la de 1814, en los salones y clubes de Londres parecía haberse llegado a la conclusión de que Emma Atherton no le daría su sí a nadie. De modo que ningún caballero lo había intentado.
Y eso que ella habría accedido. Habría dicho que sí. Seguro. Siempre que el caballero en cuestión no hubiera sido repugnante, o un vividor, o un aprovechado o un maleducado. Salvo en esos casos, ella habría aceptado.
¿Verdad?
Pues claro que sí. ¿Qué otras opciones tenía?
El barón Atherton empeoraba cada día y, por más que el señor Connors se empeñara en decir que su enfermedad podía alargarse durante años, Emma lo veía consumirse ante sus ojos: hacía meses que no salía a la calle, ya casi no comía, mantener una conversación con él era tarea imposible… Dentro de poco su padre habría desaparecido por completo, y ella lo conocía lo suficiente como para saber que, cuando ese momento llegase, no se aferraría a la vida.
Terminó de ahuecarle las almohadas y se secó una lágrima solitaria. No quería que llegase ese día, pero hasta en eso era egoísta. Porque el día que el barón no estuviera, a ella y a su hermana solo les quedaría una generosa dote a la que no podrían acceder, y no tenía ni idea de lo que haría si para cuando llegase ese momento ninguna de las dos tenía perspectivas de conseguir un matrimonio, por terrible que fuera.
Emma Atherton necesitaba casarse.
Y lo necesitaba cuanto antes.
Ya estaba cerrando la puerta tras de sí cuando escuchó a su padre decir al otro lado:
—Acuérdate de pedirle al joven Westfield que venga a verme.
Capítulo 3
Cualquier cantidad, si se divide entre cero, da como resultado infinito
La nota de Helen había llegado a una hora que desafiaba cualquier norma de cortesía y la más elemental etiqueta. El mozo que la había entregado en la puerta de los Atherton se disculpó entre balbuceos, pero cuando Jeremy se la trajo, Emma no se hizo la sorprendida ni necesitó mirar la caligrafía para deducir quién la había mandado.
Para no faltar a la costumbre, el mensaje debía ser interpretado más como una orden que como una invitación. Porque cuando Helen Westfield te escribía, no se molestaba en anotar algo tan mundano como un: «Me encantaría que vinieras a tomar el té». No, ella era de la opinión de que, si se había tomado el tiempo de escribirte, aquello era de por sí invitación suficiente. Esta vez, aunque el mensaje fuera escueto como pocos, Emma sabía que no iba a poder ignorarlo.
Al contrario que el resto de los que solía enviarle su amiga, este hizo que el corazón le saltara en el pecho. No. La sensación se parecía más a la de haberse tragado un ladrillo, ahora que lo pensaba.
Y eso que solo contenía tres palabras:
«¡John ha vuelto!».