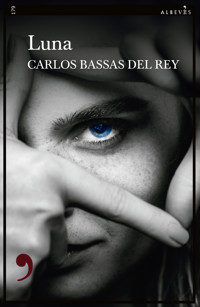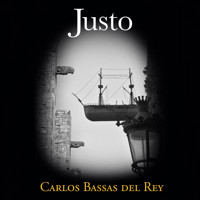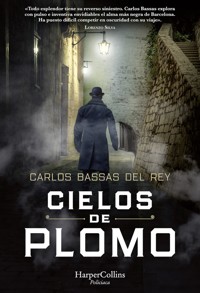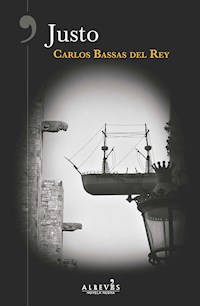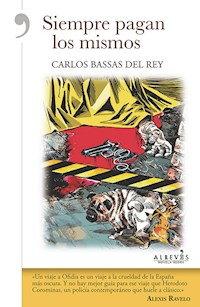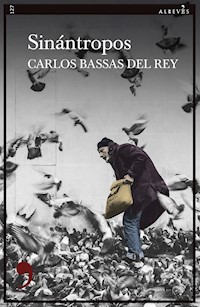
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Sinantropía: «Del griego syn (junto a) + antrhopos (ser humano). En biología, capacidad de algunas especies vegetales y animales de adaptarse a ecosistemas urbanos para sobrevivir.» Los sinántropos sobreviven como pueden. O lo intentan. Como Corto, que, a lo largo de diez años, ha intentando desprenderse de su verdadera piel para hacerse pasar por alguien que no es. Porque Corto sabe, por más que se empeñe en olvidarlo, que algunos barrios son un agujero negro del que es imposible escapar. Ni siquiera la luz, tan ligera, tan liviana, puede huir de ellos. Sinántropos es la historia de un fracaso. De un regreso. De una venganza. Pero es, sobre todo, la historia de una amistad rota tejida entre calles sucias e ilusiones imposibles. Y es, por encima de todo, la voz de Corto, un protagonista empeñado en volar por encima de sus posibilidades. Con una prosa directa, contundente y poética, con un argumento donde todo encaja con la precisión de un reloj que no conoce la piedad, con una calidad literaria apabullante entretejida de voces y saltos en el tiempo, Sinántropos es una novela brillante en la que Carlos Bassas del Rey se consagra como una de las voces más personales e incontestables de la novela negra española.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BREVE CURRÍCULO
Carlos Bassas del Rey (Barcelona, 1974) trabaja como juntaletras de fortuna, labor que compagina con la docencia y la escritura de guiones. En el 2007 ganó el premio Plácido al Mejor Guion de Género Negro en el IX Festival Internacional de Cine Negro de Manresa. En el 2012 publicó su primera novela, Aki y el misterio de los cerezos (Toro Mítico), y ganó el premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona con El honor es una mortaja (Tapa Negra). En el 2015 llegó Siempre pagan los mismos (Alrevés), ganadora del Tormo Negro, y una nueva entrega de la saga japonesa Aki, El Misterio de la Gruta Amarilla (Quaterni). En el 2016 publicó el libro de haiku Mujyokan (Quaterni), la novela corta La puerta Sakurada (Ronin Literario) y Mal trago (Alrevés). Un año después llegaron El samurái errante (Quaterni) y Justo (Alrevés), ganadora del premio Dashiell Hammett 2019. En el 2019 le tocó el turno a Soledad (Alrevés). Ya en el 2021 vio la luz su, hasta ahora, última novela, Cielos de plomo (Harper Collins), ambientada en la Barcelona de mediados del XIX.
Sinantropía
«Del griego syn (junto a) + antrhopos (ser humano). En biología, capacidad de algunas especies vegetales y animales de adaptarse a ecosistemas urbanos para sobrevivir.»
Los sinántropos sobreviven como pueden. O lo intentan. Como Corto, que, a lo largo de diez años, ha intentando desprenderse de suverdadera pielpara hacerse pasar por alguien que no es. Porque Corto sabe, por más que se empeñe en olvidarlo, que algunos barriosson un agujero negro del que es imposibleescapar. Ni siquiera la luz, tan ligera, tan liviana, puede huir de ellos.
Sinántropos es la historia de un fracaso. De un regreso. De una venganza. Pero es, sobre todo, la historia de una amistad rota tejida entre calles sucias e ilusiones imposibles. Y es, por encima de todo, la voz de Corto, un protagonista empeñado en volar por encima de sus posibilidades.
Con una prosa directa, contundente y poética, con un argumento donde todo encaja con la precisión de un reloj que no conoce la piedad, con una calidad literaria apabullante entretejida de voces y saltos en el tiempo,Sinántropos es una novela brillante en la que Carlos Bassas del Rey se consagra como una de las voces más personales e incontestables de la novela negra española.
Sinántropos
Sinántropos
CARLOS BASSAS DEL REY
Primera edición: mayo del 2022
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.°
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2022, Carlos Bassas del Rey
© de la presente edición, 2022, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-18584-48-0
Código IBIC: FA / FF
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Eres una pequeña alma que sustenta un cadáver.
EPICTETO
Hay soledades incomparables en su compartir.
JOSEP MARIA ESQUIROL
Todo verdugo es víctima de su propia violencia.
ALEXIS RAVELO
El reloj de la suerte marca la profecía,
deseo, angustia, sangre y desamor,
mi vida llena y mi alma vacía,
yo soy el público y el único actor.
Las olas rompen el castillo de arena,
la ceremonia de la desolación,
soy un extraño en el paraíso,
soy un juguete de la desilusión.
Estoy ardiendo y siento frío, frío.
MANOLO TENA
NOTA DEL AUTOR
Los escritores usamos la ficción para contar la realidad. Nos inventamos una mentira para contar la verdad. Esta historia es solo eso: pura ficción. Una gran mentira. O quizás no. Quizás [precisamente por eso] todo lo que el lector encontrará a lo largo de sus páginas sea la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Pura realidad.
Decidan ustedes mismos al terminar.
Sinantropía
Del griego syn (junto a) + antrhopos (ser humano). En biología, capacidad de algunas especies vegetales y animales de adaptarse a ecosistemas urbanos para sobrevivir.
I
En este mismo instante, frente al televisor de su salón, al Chino le gustaría ser tan rápido como la luz para poder escapar de la oscuridad que le acecha. Pero sabe que es imposible. Porque el Chino es consciente ahora de que nada sólido podrá alcanzar jamás esa velocidad.
Él menos aún.
El Chino pesa ciento sesenta kilos.
Fue ya un bebé rollizo, un niño gordo, un adolescente grueso. El Chino tiene sesenta años y la cantidad de energía necesaria para convertirlo en luz sería infinita.
Avanzado el metraje del documental [El enigma de los agujeros negros, Canal Odisea] que lo mantiene en vela, también en vilo, el Chino aprende lo que es un agujero negro y que nada, ni siquiera la luz, tan ligera y veloz, que esté situado en el lado equivocado de su horizonte de sucesos podrá huir jamás de él.
Un agujero negro es la criatura más voraz del universo. El horizonte de sucesos de un agujero negro es la frontera invisible que le rodea.
Y justo en este instante, el Chino tiene una revelación: que la vida está llena de horizontes de sucesos.
Una calle es un horizonte de sucesos.
Una carretera es un horizonte de sucesos.
Un río es un horizonte de sucesos.
El mar es un horizonte de sucesos.
A esa revelación se le une otra casi de inmediato: que cada línea trazada por el hombre, invisible o no, una raya, un muro, una barrera que se alza y abate, un tirabuzón de acero florecido de espinos, una etiqueta, una simple palabra, es un maldito horizonte de sucesos; que nada que haya nacido en el lado equivocado —siempre lo deciden otros— podrá escapar nunca de su destino, porque ni siquiera la claridad puede dejar atrás semejante negrura.
Y así sucede.
El Chino se ve de pronto engullido por ella.
El Chino no se resiste. Sabe, lo ha visto en otro documental, que si el verdugo es hábil, la soga le comprimirá las carótidas y perderá el conocimiento antes de que le sobrevenga la asfixia, así que se deja hacer porque comprende que es inútil luchar, tanto como rehusar la verdad.
El Chino sabe que ha nacido en el lado equivocado del horizonte de sucesos.
El Chino también sabe que no está hecho de luz.
II
Visto desde fuera, el edificio tiene la fachada blanca con listones de color mantequilla. Los bajos, granates, completan la equipación. Una de las esquinas está mellada. El otro filo, más a resguardo de las inclemencias, aguanta punzante como el morro del Titanic antes de irse a pique.
Han pasado diez años, los que quien ahora observa la finca bajo una lluvia menuda ha logrado —eso cree— burlar a su destino. Pero las cosas son como son. Las cosas nunca son como uno quiere, sino siempre como otros disponen.
El perro —un chucho de credenciales indefinidas— se acerca y lo olisquea con apremio. Ha perdido buena parte de su olfato y debe esforzarse, inhalar con fuerza y restregarle el morro por la pernera. No queda en él nada del ímpetu de antaño, quizás una pizca de intensidad en la mirada. El resto es un esqueleto cubierto de sarna.
—¡Oliver, ven aquí!
Quien vocea es un tipo tan famélico como el animal. Repara en el extraño al que huele. No lo reconoce. No es del barrio, eso seguro. Lleva ropas buenas —solo el abrigo vale más que su paga—, zapatos de pijo y un corte de pelo caro. También cree distinguir el olor de su colonia en medio del tufo a kebab que los rodea.
—No toques a mi perro.
El tono no es aún de amenaza, solo contiene una advertencia velada.
Pero el desconocido desoye sus órdenes. Sostiene la cabeza del animal entre las manos mientras los belfos le salpican de baba. Oliver se agita con frenesí, lo que provoca que un chorrito de orina escape de su vejiga mientras la cola, tan pelada como el lomo, baquetea el suelo.
—No es tu perro.
—Me cago en tu puta madre —replica el dueño. Ahora sí, su tono se ha vuelto torvo, también su disposición—. A ver —añade—: ¿qué parte de «no-toques-a-mi-puto-perro» no has entendido?
—No es tu perro —insiste el extraño.
El dueño se planta frente al desconocido. El tipo es como un clavo de tapicero, pequeño, el talle estrecho, la cabeza ancha. Sus ojos son inconfundibles, con ese cerco tostado alrededor de la pupila —parece la corona de un eclipse, eso diría el Chino— y una malla de filamentos blancos que agrietan el fondo.
—Tuyo no es, eso seguro. Gilipollas.
—Un perro es de quien le pone nombre.
—Pues eso.
El tipo le enseña una fila de dientes disformes. Parecen almenas en ruinas. Dentadura de pobre. A un palmo de la cara del recién llegado ya, la pupila se le ha contraído tanto que la matriz de hebras le ocupa todo el iris. Ahora es una nebulosa; un estallido de gas flameando.
Dani —el dueño del perro— siempre ha sido de pronto rápido.
Corto —el extraño— lo sabe.
—Lo de Oliver ha sido cosa tuya, supongo —dice.
El reconocimiento sobreviene al fin. No es un calambrazo, sino más bien un ir cruzando umbrales hasta alcanzar una habitación cuyos muebles llevan tiempo cubiertos.
—Me cago en la puta, tío. ¿Eres tú?
—Depende de quién creas que soy.
—No juegues, Corto, coño, que esto es serio.
Hace mucho tiempo que nadie lo llama así. Él, Corto —su verdadero nombre es otro, pero ya nadie lo recuerda, tampoco es importante para esta historia—, también recorre pasillos y atraviesa puertas hasta alcanzar el mismo cuarto. Allí, alegrías y penas, difícil precisar en qué proporción, permanecen ocultas bajo sábanas viejas. Dejaron de ser blancas hace tiempo. Nunca fueron de algodón. Son memorias de un poliéster que se ha vuelto rígido con los años.
—¿Cuándo has vuelto?
—Hace un par de días.
Dani levanta la vista hasta la ventana. Sabe perfectamente quién vive allí, también por qué la observa.
La lluvia insiste, como Oliver, que lame ahora las manos de Corto con devoción. Su lengua parece una loncha de jamón york.
—¿Qué pasa, Benji?
—De los porteros no se acuerda nadie, así que se lo cambié —dice Dani—. Y porque te largaste… —añade—. Y porque ahora es mi perro —da por zanjado el tema.
—No te preocupes, no pienso reclamarlo. Lo que queda de él.
—Pues haberlo cuidado tú.
—No es un reproche. Pensaba que ya estaría muerto.
—Este perro es pura cizaña.
Tras el intercambio, cae la helada. Sucede cuando lo único que se comparte con alguien es el pasado.
El pasado es un combustible fósil: arde con fuerza cuando lo prendes, pero se agota enseguida.
Corto no lo sabe, pero nada más reconocerlo, el tipo que tiene enfrente ha tenido un mal presentimiento. Dani no lo sabe, pero en cuanto lo ha visto a lo lejos, el tipo de pie junto a él ha sentido lo mismo.
—Pensé que vendrías cuando lo de tu padre —dice Dani.
Corto se revuelve. No es un buen recuerdo el que le viene a la cabeza. Rememora la llamada, no sabe quién es, una noche de verano. «Tu padre ha muerto. ¿Vas a venir?» Él, los pies metidos en el agua; los agita creando una onda, después espanta un insecto invisible con la mano y cuelga. En su mente se instala la idea de que se han equivocado. Por eso, cuando Candela le pregunta: «¿Quién era?», él responde: «Se han equivocado». Después se zambulle y, solo en el fondo, amortiguado el canto de los grillos y el ruido del tráfico, se permite derramar una lágrima. Sabe que nadie la encontrará allí. Aunque quizás Candela dé con ella al sumergirse; o quizás sea el jardinero quien la atrape al pasar la red por la mañana.
—¿Dónde te quedas? —pregunta Dani.
—En casa de mi madre.
—Hace mucho que no la veo. ¿Cómo está?
—Mayor.
Dani asiente. No dice nada más. Solo al final, el cuerpo ya escorado para marcharse, añade:
—Pásate mañana por el Derby. A los demás les gustará verte.
Los demás son Javi, Pruden y Fer; también Rober, aunque su presencia era intermitente y su mutismo le hacía casi invisible.
El Komando B.
Esa fue su mayor proeza: robar la bicicleta equivocada. La maldita bici que convocó a las Furias y le hizo despertar del sueño, morir y renacer con otro nombre.
—Allí estaré.
Dani se aleja. No hace nada por llamar la atención de Oliver. Debe decidir por sí mismo. Es lo justo.
«Vamos, chucho.»
«Tú decides, chucho.»
La cabeza del animal va de un hombre a otro, de su antiguo dueño a quien le ha procurado alimento, techo y alguna que otra caricia a lo largo de los últimos años.
Finalmente, Oliver da la espalda a Corto y sigue los pasos de Dani.
*
Corto llega a casa empapado.
Las manos le huelen a perro y el abrigo a manta húmeda.
Todo parece haber menguado: el recibidor, la cocina, la sala de estar, su habitación. También su madre. Con el paso del tiempo, las paredes del cuarto se han ido desplazando hasta reducirlo a un simple cubículo. También los muebles, la cama, el armario, el escritorio de laminado rojo, obligados por la situación, no han tenido más remedio que encoger.
La cena transcurre en silencio. Ha sido así desde su regreso. La mujer no desea importunarlo. No necesita explicaciones. No las quiere. Su pequeño ha vuelto, lo demás no importa. No es momento de preguntas, mucho menos de reproches. Por eso ha subido al máximo el volumen del televisor; no desea que los vecinos se enteren de que, tras tanto tiempo, no tienen nada que decirse. Su intimidad solo le pertenece a ella. Ya no tiene otra cosa.
En cuanto se mete bajo las sábanas, Corto siente que habita la piel de otro. La de alguien que fue pero ya no es. La de un muerto. Su nueva epidermis es un sudario y la cama un ataúd que lo fuerza a adoptar una posición fetal. Corto observa el póster de Platero y Tú pegado al techo. Trata de recordar aquella noche. Todo, sin embargo, parece turbio. Hace tiempo que los recuerdos se le presentan así, como en una proyección desenfocada. Por eso se pregunta: ¿es posible no guardar memoria concreta de los hechos y sí de sus sentimientos?
En realidad, Corto lucha para que no le venza el sueño. Sabe que, una vez cierre los ojos, los monstruos acudirán en tropel. Necesitan la oscuridad para encarnarse, están hechos de tinieblas. Las cosas solo existen cuando se significan, en el instante preciso en el que son convocadas tres veces frente al espejo. Por eso Corto trata de mantener los ojos fijos en la lámina sobre su cabeza, atentos a los rasgos de la cara de Fito, de la cara del Uoho, de las del Mongol y el Maguila.
Durante un tiempo probó a hacer lo contrario. A apretarlos durante diez segundos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez —contaba así, en voz alta—, con la esperanza de que, al abrirlos, las criaturas que le acechan hubieran desaparecido. Lo leyó en un libro. Pero el sortilegio no le funcionó. Por eso empezó a pensar en el propio miedo.
Corto lo sabe todo sobre el miedo. Ha tenido diez años para aprenderlo.
Sabe que las áreas cerebrales relacionadas con él son el tálamo, el córtex sensorial, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. También sabe que genera respuestas fisiológicas concretas —los músculos se tensan, el corazón palpita, las pupilas se dilatan, las enzimas del estómago disminuyen, el sistema inmunitario cae en picado—; que según el tipo de estímulo que lo provoca se clasifica en real o irracional; que según su carácter adaptativo puede ser normal o patológico; que según el nivel de afectación puede ser físico, social o incluso metafísico.
Corto ha pensado muchas veces en cuál es su peor miedo.
Corto solo teme a una cosa: la soledad [eremofobia].
No es miedo lo que siente en realidad, es pánico.
El miedo tiene escalas. Existen el temor, el miedo, el horror, el terror y el pánico.
Corto le tiene pánico a la soledad. Sabe que está plagada de voces, llena de fantasmas, habitada por las criaturas más temibles.
La soledad es un desierto.
La soledad es el desierto más árido que existe. Es el puto erial de Atacama.
Solo añoras la soledad cuando sabes que prescribe.
III
La mañana revienta al fin. Solo entonces Corto puede conciliar el sueño, cuando la luz ha arrinconado hasta el último átomo de oscuridad. Hace tiempo que vive así, con los ciclos cambiados y los sentimientos enrarecidos.
Su madre trastea en la cocina. Él no lo sabe, pero se ha levantado temprano otra vez para bajar al súper —cuatro pisos sin ascensor—. No sabe qué le gusta ahora a su hijo para desayunar, por eso ha vuelto a comprar de todo. Ha comprado dos cajas distintas de cereales; ha comprado Cola Cao y otro cacao en polvo de marca blanca; ha comprado galletas, con chocolate, sin chocolate, también integrales; ha comprado fruta; ha comprado bollería y zumo de naranja, de manzana, de piña; ha comprado café instantáneo y café molido; ha comprado leche entera, leche semidesnatada y leche desnatada.
La cajera la ha mirado de forma extraña. Sabe que vive sola. Sabe que su marido murió hace años. Sabe —cree saber— que no tiene nietos. Sabe que tiene un hijo que no la visita nunca. Y, por un momento, ha temido que la mujer se haya vuelto loca; que la senilidad la haya alcanzado como un rayo; que haya tenido un ictus. «Quién sabe, yo no soy médico, pero la señora no está bien», ha pensado. Pero no ha dicho nada porque la compra pasaba de cuarenta euros.
Corto entra en la cocina guiado por el olor a café. El despliegue es digno de un desayuno continental. Hay tostadas, mantequilla, mermelada, quesos, fruta, todo bien colocado, todo desplegado con esmero. Hay hasta algún embutido. Pero a Corto se le cierra el estómago nada más verlo. Aun así, se sienta y se esfuerza por picar algo.
No se dicen nada, madre e hijo, solo cruzan alguna mirada que contiene todo lo que necesitan saber el uno del otro en estos momentos.
*
Son las doce.
Corto ha quedado con Dani en que se pasaría por el Derby. Sabe perfectamente lo que le espera allí.
Camino del bar, comprueba cómo el mal que ha afectado a su casa, a cada una de sus estancias, a su madre, se ha replicado en calles y edificios. Hasta su marcha, el mundo se reducía a aquel espacio fronterizo; la ciudad pertenecía a otro universo, por mucho que compartieran el filo de una calle.
Esa es la anchura de un horizonte de sucesos: cinco metros de calzada, dos de acera.
Al pasar frente a la barbería del señor Paco se da cuenta de que el hombre sigue en la misma posición en la que lo dejó. Nada parece haber cambiado; los pósteres siguen siendo los mismos, también el alicatado de la pared, las baldosas del suelo, la encimera de contrachapado y las sillas; ni siquiera el señor Paco, que luce el mismo peluquín que entonces. Lo único diferente es el contraste que el artefacto produce ahora sobre su cabeza. Es como si el tiempo hubiera avanzado dispar para ambos.
Corto recuerda la primera vez que le mostró el dibujo y le dijo que quería ese corte y esas patillas.
SEÑOR PACO [severo]: Ese Maltés es un gitano. Tú, no.
CORTO: Solo medio. Su padre es de Tintagel, como el rey Arturo.
SEÑOR PACO: Nadie sabe dónde coño está eso.
CORTO: En Cornualles.
Ser gitano en el barrio era señalarse como uno de los hombres del Chino. Ser marinero o piloto —de avión o de carreras—, en cambio, era el único modo de escapar de él.
Eso creía Corto por entonces.
*
Todos miran hacia la puerta.
Necesitan ver. Necesitan tocar para creer. De nada les sirve la palabra de Dani.
—Corto ha vuelto.
—¡No jodas!
—Y una mierda.
—No te lo crees ni tú.
—Al Corto no se le ha perdido ya nada aquí.
Por eso, cuando entra, lo observan buscando el truco. Poco queda del crío huesudo, del chaval enclenque de antaño, apenas el hoyuelo que le sigue partiendo el mentón. «Corto es Corto, no hay duda —piensan—. Pero Corto parece otro.» No es solo por el abrigo caro, por los botines de marca, por el jersey de cuello alto y el nuevo corte de pelo. Es por el fulgor. Ha desaparecido de su mirada. Antes bastaba con verle los ojos para saber que algo le ardía por dentro; ahora parecen muertos, plantados en mitad de su cara por un taxidermista.
—Os lo dije —lo recibe Dani.
Javi, Pruden y Fer permanecen clavados a las sillas. Son de terraza, pero Manu, el dueño del Derby, no hace distinciones, «Una silla es una silla, punto, si no te gusta, a tomar por culo». La misma inquietud que sintió Dani al verlo prende en el resto. Cada uno, eso sí, lo vive a su manera.
Ha pasado mucho tiempo. Diez años son suficientes para callar las voces, para mitigar el remordimiento.
Su delito ha prescrito. Eso creen.
«Nadie se acuerda ya de lo que pasó», piensa Fer.
«El pasado, pasado está», piensa Pruden.
«Éramos solo unos críos», piensa Javi.
Para Corto, sin embargo, hay culpas que no prescriben jamás.
Fer es el primero en levantarse.
—¡La puta que te parió! Eres tú, joder. Tú de verdad.
Corto sabe lo que se le viene encima. Fer siempre fue el más efusivo, aunque quizás las cosas hayan cambiado. Pero no lo han hecho, al menos en eso. El apretón le inmoviliza los brazos y le impide corresponder; tampoco es que quiera; también le aplasta las costillas y le vacía de aire.
—A ver si lo vas a matar —dice Pruden.
A Corto le cuesta adivinar en él al amigo de antaño. Es el que más ha cambiado. El niño gordo, el último en cada carrera, en cada huida, se ha transformado en un adulto fuerte, los músculos marcados bajo la camiseta, los brazos, el cuello y el pecho de gimnasio.
—Me alegro de que por fin hayas tirado ese puto abrigo —dice ahora Javi.
La prenda a la que se refiere era la mayor seña de identidad de Corto; su tesoro; un abrigo marinero de paño azul con botonadura doble y solapas anchas. Lo llevaba puesto a todas horas, en invierno, en primavera, en verano, en otoño. Todo marino que se precie debe tener su gabán de lobo de mar y él encontró el suyo en un rastro. Lo necesitaba para poder zarpar lejos; lo intuía ya antes de tener que hacerlo.
Fue lo único que conservó por un tiempo tras su marcha. Hasta que el viejo símbolo de libertad se convirtió en argolla que lo amarraba a un pasado que se esforzaba por dejar atrás. Por eso lo quemó. Era el único modo de que no acabara en hombros de otro; de que algún desgraciado lo sacara de un contenedor y cargara con su maldición; de que nadie pudiera volver a enfundarse en su piel. Pensó que así, mezclado con el humo y el vapor de la gasolina, todo, los recuerdos, la rabia y el dolor, se consumiría.
Aunque ningún certificado de defunción lo acredita, Corto murió esa noche.
Aunque ninguna partida de nacimiento da fe de ello, así fue como Bruno Garza apareció en este mundo.
—¿Y Rober? —pregunta.
Silencio. Después:
—El caballo —responde Dani.
—¿Cuándo?
—¿Acaso importa? Eso no cambiará —dice Fer.
—Se enganchó de mala manera —sigue Javi—. Intentamos que lo dejara, pero el Chino se aseguró de que no le faltara de nada.
—Puto Chino —dice Pruden.
—Puto jaco —puntualiza Fer—. Si no hubiera sido el Chino habría sido otro.
—Se quedó en nada —continúa Javi—. Al final se le podían contar todos los huesos.
El caballo no tiene cascos. Corto lo sabe. Ellos también. Cualquiera que haya nacido en un barrio como el suyo sabe que el caballo tiene garras.
El caballo es un Dragón y todo aquel que intenta domarlo acaba destrozado por sus uñas.
—Los muertos, muertos están —sentencia Dani.
—Sácate cinco pintas, Manu —vocea Pruden.
El tiempo ha transcurrido para todos, pero al igual que ha sucedido con el bisoñé del señor Paco y su piel, lo ha hecho de un modo distinto en cada caso. En especial para Corto. Él fue quien se largó. Por eso sabe que, ahora, la aleta de desguace con la que se remienda el coche para el que ya no existen recambios es él.
Su mirada los recorre uno a uno, aprecia la gravedad en sus rostros y siente el impulso de volver a huir, pero no sabe —ya no tiene— adónde.
—¿Te quedas donde tu madre? —pregunta Javi.
Corto asiente.
—¿Hasta cuándo?
No cree que Corto haya vuelto para quedarse. No lo entiende. No comprende por qué alguien querría regresar a esta cloaca, al agujero del que escapó, a las calles de este erial repleto de perdedores que no merecen ser salvados. «Solo existe una respuesta posible», piensa, y comprende al fin sus ojos muertos. No regresas al infierno a no ser que no tengas otro sitio en el que caerte muerto.
Lo que ni él, ni Fer, ni Pruden piensan —aún— es que pueda haber regresado para vengarse. El único que lo intuye es Dani, aunque tampoco está seguro.
*
Oliver los espera al salir.
El pobre animal olisquea el suelo en busca de algo que echarse a la boca. Una ráfaga de viento arrastra una bolsa de patatas vacía. Oliver trata de frustrar su huida con las patas, pero el propósito muere en cuanto sus pulmones acusan el esfuerzo.
Ha comenzado a anochecer.
Corto alza la cabeza.
El cielo es del color de una víscera. Tiene algo de lúbrico. Es un gran hígado que se extiende más allá de lo que alcanza la vista. Las farolas, sin embargo, permanecen a oscuras. Hace tiempo que fueron destripadas por cirujanos del cobre. Algunas han perdido hasta la cabeza. Así decapitadas, extirpado su sistema nervioso, desprovistas de las venas y arterias que antaño las alimentaban, son tan inútiles como cerillas sin fósforo. Tampoco las calles conservan apenas rastro de su firme original, y la mayoría de los edificios parecen desollados. Nadie —de fuera, de dentro— se ha preocupado por este estercolero jamás. El ayuntamiento menos que nadie. Saben que Las Malvas es un caladero vacío.
—Tengo hambre —dice Pruden.
—¿Un kebab? —propone Javi.
Es la excusa perfecta para no regresar a las estrecheces de su nueva celda, piensa Corto.
—Veo que la oferta gastronómica ha mejorado mucho —dice.
—Tú ríete, pero en estas calles uno pude dar la vuelta al mundo con el estómago —sentencia Dani.
—Yo me largo —se excusa Pruden.
—Este tiene toque de queda —se burla Javi.
—Se casó con el sargento de hierro —ahonda en la herida Dani.
—Al menos yo tengo un coño donde meterla. Tú ni pagando.
—Pues tu madre no me hace ascos.
—Dirás los chaperos del Merca.
—Hijo de puta.
—Donde las dan, las toman.
Por un instante, Corto brinca hacia atrás, hasta un momento en el que cinco chavales juegan a ser hombres. Tienen prisa. Conocen la pobreza, han nacido en ella, los rodea, pero aún no se han dado de bruces con la verdad. Todo es aventura. Todo es juego por mucho que la suya haya sido una infancia encarcelada. No saben que la realidad los acecha dispuesta a descuartizar sus vidas. No intuyen que, en cuanto esa monotonía devastadora, invariable, cruel les alcance, lo aniquilará todo, las esperanzas y los sueños que han comenzado a insinuarse en sus cabezas, a corretear por su cuerpo.
En ese recuerdo, Corto es el centro de las burlas, su cara de bobo al cruzarse con Silvia.
—Vaya careto de gilipollas.
—Dejadle en paz —salta Dani. Parece enfadado. El resto calla—. ¿No veis que esto es muy serio? Pruden, llama cagando leches a una ambulancia, que se le ha bajado toda la sangre al cipote y no le veo bien.
Risas.
—Te la habrás follado ya, ¿no?
—¿A tu madre o a tu hermana?
—A mi madre ni la mentes, ¿estamos? O te la corto.
—¡Ja! Le ha salido el chiste redondo.
—Eres todo un poeta, Pruden.
—Eres el puto Raphael de la Ghetto, macho.
—Hombre, la verdad es que tu hermana…
—¿Mi hermana, qué?
—Pues que el otro día la vi bien pegada al Canijo.
—Mi hermana no va con gitanos.
—Pues no es eso lo que dicen.
—¿Dice quién?
Fer y Javi se enredan en una escamaruza. Las palabras pasan a un segundo plano, momento que Dani aprovecha para hablar con Corto a solas.
—Olvídate de esa tía. No te conviene —dice.
—No tengo nada con ella.
Dani lo mira. Con eso basta. Es el mayor de los cinco, y aunque es un chaval flaco, tiene lo suyo. No ha tenido un golpe de suerte en la vida. Ha tenido que crecer deprisa, a la fuerza, tras la muerte de su madre. Se han quedado solos: el padre en el paro, la abuela dependiente y él. Sobre todo, él.
Nadie sabe —nadie quiere saber— qué pasó.
Una mañana —acababan de dar las diez en el reloj del comedor—, la mujer se encaramó a la ventana para limpiar los cristales y perdió pie. «Una desgracia [sic].» Eso testificó la abuela, que estaba en casa en el momento del suceso. Eso atestiguó el marido, que también se encontraba en el domicilio. «Tenía turno de noche y dormía en el instante del óbito [sic].» La policía lo tuvo claro: se trataba de «un accidente terrible [sic]», de una «calamidad espantosa [sic]», y así lo recogió en un informe urgido frente al propio cadáver, ansiosos como estaban los agentes por largarse de allí.
También el forense decidió que «lo mejor para no alargar el sufrimiento de la familia [sic]» era tramitar el asunto con la máxima celeridad. Por eso obvió las equimosis, los arañazos, las laceraciones, los golpes y las viejas fracturas que presentaba el cuerpo, enmudeciéndolos para siempre. Nadie quería contar esa historia, tan solo la muerta, pero ella —ahora sí, ya acallada del todo— no podía.
El olor a grasa los sacude nada más entrar. Está por todas partes. Es un barniz en forma de llanto, una mano de resina adherida a cuanto hay de sólido, las paredes, las sillas rojas, blancas y verdes, el mostrador y la campana extractora, también el suelo. Corto es incapaz de recordar qué negocio ocupaba el local hace diez años; quizás el colmado del señor Antonio; tal vez la mercería de la señora Juani.
—La parienta le ata en corto desde que casi pierde la casa —dice Dani. Habla de Pruden, pero Corto no lo escucha. Sigue tratando de recordar—. Le debe pasta al Chino, y ya sabes cómo se las gasta.
Corto regresa al presente.
Lo sabe.
Lo sabe muy bien.
Lo sabe mejor que nadie.
—Veo que la cosa sigue igual —dice.
—Los moros le han comido terreno, pero se resiste —apunta Dani.
«Algunas cosas no cambian», piensa Corto, por mucho que las dimensiones del reino del Chino le parezcan ahora más pequeñas. Hace diez años sus dominios se extendían hasta los confines del mundo conocido, pero ahora sabe que existen otros feudos regidos por otros Chinos; diferentes, iguales, únicos, no importa, son siempre el mismo. Conoce el mal que los pudre por dentro. Por eso afirma:
—Tarde o temprano, caerá.
—No estoy yo tan seguro —replica Dani—. Este es un barrio de cobardes. —No trata de escurrir el bulto; es consciente de que es uno de ellos, el miedo lleva congelándole las entrañas desde aquel día hace diez años.
—No solo este, créeme —sentencia Corto.
Dani acerca una lasca de ternera al hocico de Oliver. El animal la olfatea, desconfiado, después pone boca de piñón, se la arrebata con la punta de la lengua y se aleja. No quiere compartirla con nadie.
Corto mantiene la mente enredada aún en el pasado. No sabe si preguntar. Teme tanto hacerlo como la respuesta que pueda recibir. Es consciente de que el mejor modo de no saber, de no sentir dolor, es ocultar el miedo y el deseo bajo un manto de indiferencia fingida. Por eso la pregunta le brota a medias, el nombre le sale cobarde.
—Silvia…
Dani lo atraviesa con la mirada, de nuevo el estallido de gas incandescente en su pupila.
—Olvídate de ella.
Corto intuye algo en su expresión, en la musculatura tensa de su cara, en la sonrisa extraviada de repente.
—¿Qué pasa?