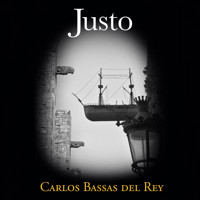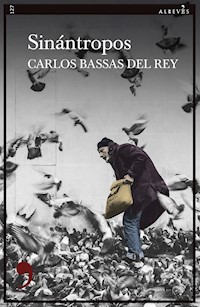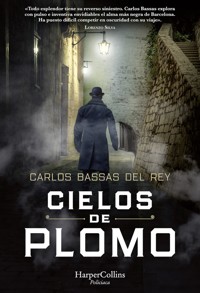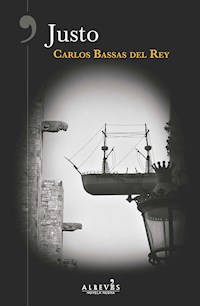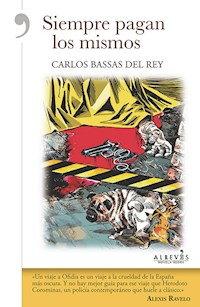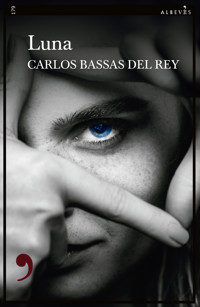
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Luna es la historia de tres mujeres. Es la historia de Luna, también la de Sara y la de Adoración, nieta, madre, abuela, abocadas a convivir en la misma casa llena de silencios, colmada de olvidos y habitada por una presencia del pasado, la del padre de Sara, el marido de Dora, el abuelo de Luna, que guarda un secreto. También ellas esconden el suyo, el de una niña que no sabe aún cómo nombrar su deseo, un ansia oscura que la devora, que no puede, ya no quiere, controlar; el de una madre que ha desterrado de su memoria un acto atroz para salvarse; el de una abuela que ha hecho de todo por olvidar sus pecados para sobrevivir. Eso es Luna, tres historias, tres miradas contadas a través de sus voces únicas, la de una adolescente fría y caprichosa; la de una madre muerta de miedo; la de una abuela temerosa del silencio de Dios. Tres generaciones de mujeres surgidas de un útero maldito.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Carlos Bassas del Rey (Barcelona, 1974) trabajaba como juntaletras de fortuna, labor que compagina con la docencia y la escritura de guiones. En el 2007 ganó el premio Plácido al Mejor Guion de Género Negro en el IX Festival Internacional de Cine Negro de Manresa.
En el 2012 publicó su primera novela, Aki y el misterio de los cerezos (Toro Mítico), y ganó el Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona con El honor es una mortaja (Tapa Negra). En el 2015 llegó Siempre pagan los mismos (Alrevés), ganadora del Tormo Negro, y una nueva entrega de la saga japonesa Aki, El Misterio de la Gruta Amarilla (Quaterni).
En el 2016 publicó el libro de haiku Mujyokan (Quaterni), la novela corta La puerta Sakurada (Ronin Literario) y Mal trago (Alrevés), la última entrega, hasta el momento, de la saga protagonizada por el inspector Herodoto Corominas.
Un año después llegó El samurái errante (Quaterni) y Justo (Alrevés), ganadora del premio Hammett (2019) que otorga la Semana Negra de Gijón. En 2019 le tocó el turno a Soledad (Alrevés). Ya en 2021 vio la luz Cielos de plomo (Harper Collins), ambientada en la Barcelona de mediados del XIX, y en mayo de 2023 se publicó la que hasta ahora era su última novela, Sinántropos (Alrevés).
En su faceta como guionista destaca su colaboración en el guion de la película Un día más con vida (2018, Raúl de la Fuente y Damian Nemow), producción que ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos un Goya y el Premio a Mejor película de animación en la XXXI edición de los Premios del Cine Europeo.
Luna es la historia de tres mujeres. Es la historia de Luna, también la de Sara y la de Adoración, nieta, madre, abuela, abocadas a convivir en la misma casa llena de silencios, colmada de olvidos y habitada por una presencia del pasado, la del padre de Sara, el marido de Dora, el abuelo de Luna, que guarda un secreto.
También ellas esconden el suyo, el de una niña que no sabe aún cómo nombrar su deseo, un ansia oscura que la devora, que no puede, ya no quiere, controlar; el de una madre que ha desterrado de su memoria un acto atroz para salvarse; el de una abuela que ha hecho de todo por olvidar sus pecados para sobrevivir.
Eso es Luna, tres historias, tres miradas contadas a través de sus voces únicas, la de una adolescente fría y caprichosa; la de una madre muerta de miedo; la de una abuela temerosa del silencio de Dios. Tres generaciones de mujeres surgidas de un útero maldito.
Luna
Luna
CARLOS BASSAS DEL REY
Para Alexis
No soy el primero,
tampoco seré el último.
Siempre estarás
en tus palabras
y en mi memoria,
por eso la muerte no tendrá dominio.
Primera edición: noviembre de 2024
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ Torrent de l’Olla, 119, Local
08012 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2024, Carlos Bassas del Rey
© de la presente edición, 2024, Editorial Alrevés, S.L.
Printed in Spain
ISBN: 978-84-10455-04-7
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
NOTA DEL AUTOR (1)
Los fantasmas existen, también los espíritus y los espectros, pero no habitan las casas, sino que viven dentro de nosotros. Es tan cierto como que la memoria es una gran mentirosa. Tan cierto como que uno puede intentar empezar de cero en la distancia, pero jamás en esa memoria.
Esta historia sucede en un pequeño pueblo imaginario
de Castilla-La Mancha a lo largo del verano de 1982.
Es el año del Mundial de España.
Un año después de la aprobación de la ley del divorcio.
I
Qué pasa, que es la primera vez que ves un bicho muerto, dice él; no es una pregunta, es una afirmación, eso cree ella al escucharle, ese es en efecto su propósito, tampoco ha hecho mucho por velarlo. Tras ella se esconden varios matices, los detalles son importantes, es lo minúsculo lo que prende el incendio, es lo insignificante lo que hace que arda: eres una chica, ese ha sido el primero que le ha venido a la cabeza, y las chicas sois unas cagonas y sentís asco al contemplar la muerte tal como es, sucia y fea, es asquerosa y apesta: eres de ciudad, ese ha sido el segundo, allí escondéis la muerte, en los hospitales y tanatorios, también en los supermercados, la cubrís con plástico para hacerla aséptica, la empaquetáis para que no huela; no entiende aún, lo hará más tarde, demasiado, que el gesto de esa niña-pija-de-ciudad no es de asco, sino de fascinación, la de quien contempla sin subterfugios la única certeza de este mundo, por eso se sorprende cuando ella se arrodilla, una genuflexión leve para observarlo de cerca, no quiere perder detalle del animal rapiñado, de la extremidad quebrada por el mordisco del cepo, del cuerpo desguazado por una jauría de carroñeros. No es un conejo, es una liebre, dice él, que se siente en la obligación de aclarárselo porque ella es una niña-pija-de-ciudad y las niñas-pijas-de-ciudad no tienen ni idea de estas cosas; se sabe por el tamaño de las orejas y las patas, añade. La diferencia más importante no es esa, responde ella. Él la mira desafiante, tú qué sabrás, no tienes ni idea, niña-pija-de ciudad, piensa; no puede permitirse el lujo de dejarse vencer en su propia cancha. ¿Y cuál es, a ver, sabionda? Las crías de conejo nacen ciegas y sordas y son inútiles, las de liebre se las apañan solas desde el principio, sentencia ella. No sabe en qué momento han cambiado de interés sus ojos, cuándo han dejado de estar fijos en el cadáver para escrutarle; siente entonces un escalofrío que nada tiene que ver con el azul de sus ojos, quizás sí, también sea eso, sino más bien con la ausencia de algo en ellos, no sabe de qué, pero lo teme tanto como le atrae. Te lo has inventado, dice sin tener ni idea de si es verdad o no. Ella encoje los hombros; allá tú, me da igual, piensa, pero no lo dice.
Avanzan ahora en silencio hacia la alberca; varios saltamontes brincan como delfines cabriolando en un mar seco, también un grillo hace destellar su coraza en medio del secarral; todo está tan agostado que cruje, los romeros, los tomillos y los cantuesos; los espartos, las escobas y la aulaga; también el suelo, que se quiebra como caramelo al pisarlo. La pequeña tolvanera suspendida tras ellos indica su destino a ojos expertos, unos que les observan desde hace rato sin que ninguno de los dos sepa si pertenecen a una partida de sioux o una de navajos; tal vez se trate de un solo apache apostado tras una breña; el sol está a punto de alcanzar su cénit; arde sobre sus cabezas aunque esté a una distancia sideral. Dice mi abuelo que es la peor sequía que recuerda en años, continúa él, que no se ha acomodado aún a la mudez tozuda de esa niña-pija-de-ciudad-de-ojos-tan-azules. Apenas llevan unos días en el pueblo ella y su madre, llegaron la noche de San Juan, solas con sus bultos en un coche marrón claro —quién se compra un coche de ese color,pensó nada más verlo—; que como nos descuidemos, sigue, a este paso arde todo; y entonces comprende lo que le inquieta de esos ojos-tan-azules, no sabe explicarlo de otro modo: son frío y calor a un tiempo, como cuando aprietas la nieve con las manos, piensa mientras se fija en el hilo rojo que contornea su tobillo y cuyos extremos anudan la silueta de un corazón exangüe. ¿Tienes novio?, dice. La pregunta le brota así, sin filtro. No, ¿por qué?, contesta ella. Por nada.
La alberca está rodeada de encinas que le dan sombra, también ayudan, poco, a evitar la evaporación; algo más allá crecen una carrasca y un alcornoque en medio de una tierra vieja y exhausta de ocres apagados, canelas mustios y barbechos. Apenas contiene agua la pileta, la justa para que cubra por debajo de las rodillas de un niño, por encima de los tobillos de un adulto. Espera, dice, primero hay que echar la escalera o después cuesta salir; no a él, que tiene dieciséis años y puede trepar sin problemas, pero ella es una niña-pija-de-ciudad y lo más seguro es que no tenga la fuerza suficiente para hacerlo sola después. La escala no es más que un ingenio hecho con unas tablas sujetas por dos cuerdas; ella se quita las zapatillas, la camiseta y el pantalón corto mientras él la mira tratando de que no le descubra, incapaz de apartar sus ojos de la tela ceñida, ese bañador rojo sobre su piel encalada; siente algo ahí abajo, una culebra que se despereza y le empieza a crecer dentro del pantalón; ella es como una de esas casitas de isla griega, los muros albos y el tejado añil como sus ojos; lo sabe por una postal de casas blancas y bulbos garzos de Santorini, Grecia, pone al dorso; su hermano es ingeniero y viaja por todo el mundo, así que le manda una de cada sitio al que va, y aunque lleva mucho tiempo sin verle, le escribe de vuelta a un apartado de correos de Madrid.
No es el único que la observa; una vez desvestida, la niña-pija-de-ciudad se vuelve y descubre a un chaval parapetado tras la carrasca, la boca abierta para dar cabida a todos sus dientes, piezas arrojadas sin orden sobre las encías; paletas, colmillos y muelas peleándose por hacerse un hueco. Es el pequeño de los M., dice él; no te preocupes, es inofensivo, es mongólico, añade para afianzar su inocuidad. El recién llegado no se mueve, tampoco aparta la mirada al verse descubierto, lo que provoca que ella se sienta desnuda y le entre la necesidad de cubrirse; jamás se ha visto tan expuesta, esa mirada la hiere de un modo extraño, no hay maldad en ella, no es eso, solo claridad, por eso es tan espantosa; también le aterran esos dientes que parecen dispuestos a devorarla. Que se vaya, dice. Pero si no hace nada. No me gusta cómo me mira. El momento está a punto de arruinarse, piensa él, incapaz de otra cosa que no sea recorrer esa piel moteada, tocar ese cuerpo que ya es casi de mujer y desanudar el hilo rojo del que pende ese corazón vacío que pretende llenar si el verano se le da bien. La culebra se despereza, se agita y le repta por el calzoncillo mientras trata de espantar al mirón. Vamos, vete, dice, fuera de aquí; pero el espía permanece oculto, vigía de maravillas a las que no está acostumbrado. Emajéd, oreiuq rarim, habla al fin. ¿Qué ha dicho?, pregunta ella. Que quiere mirar. ¿Siempre habla así? Bueno, cuando quiere ya sabe pedir bien las cosas, responde él mientras avanza y le cubre con su sombra; el chaval se agarra tan fuerte al tronco que lo descascarilla. Ya no me ves, ya no estoy, no quiero irme, quiero seguir mirando a la chica del bañador rojo y los ojos azules, parece querer decir; más bien lo suplica, pero lo que al final dice sin sacar la mano del pantalón es: emajéd. ¡Que te largues, guarro! El chico de los M. se ovilla, su amigo le ha gritado otras veces, pocas, alguna voz suelta, pero nunca así; no es solo el volumen, son el timbre y el gesto de apremio que lo acompañan; ahí encogido, parece una cochinilla del carmín, tan desamparado, el pobre, piensa el chaval mientras le espanta, siente que las tripas se le retuercen, pero esta vez no se trata de una culebra, sino de una boa que astringe sus vértebras hasta sofocarlo; así es la culpa, un runrún que no te deja ni a sol ni a sombra, zumbido que no cesa, estática constante; pero al final pesa más el deseo que la crueldad, por eso le ordena: corre, vete, y como se lo digas a alguien te vas a enterar. Ella le observa como ha hecho con la liebre muerta, intuye su malestar y le estudia, el entendimiento de la conducta humana le parece inasequible, por eso la consigna cada vez que puede, aún no comprende su propósito, tampoco sus interacciones ni sus reglas, ella tiene las suyas propias, por eso trata de aprender cada vez que tiene ocasión. Gracias, dice una vez libre de esa mirada que tanta inquietud le ha provocado, y a modo de premio vuelve a despojarse de la camiseta. ¿No se estropeará?, dice él señalando el corazón vacío mientras baja por la escalera. Ella niega con la cabeza. ¿Qué significa?, pregunta él finalmente. Es el hilo rojo del destino, responde ella.
II
—No eres nada sin un hombre.
—¿Y usted, madre?
—No es lo mismo, yo soy viuda, a tu padre se lo llevó Dios antes de tiempo.
—Ya.
—No es natural. La esposa debe estar con el marido.
—Dejémoslo, madre.
—¿Qué ejemplo le estás dando a la niña?
El olor que procede de la cocina se abre paso por la casa como una miasma, avanza ingrávido por el pasillo, alcanza el zaguán y allí se bifurca; una parte escapa a la calle por debajo de la puerta de entrada mientras la otra trepa por las escaleras y se estanca en habitaciones en las que ya ha sucedido todo, en las que todo está aún por suceder. La casa no es muy grande, a excepción del patio que alberga los corrales y el cobertizo que custodia los aperos, pero sí lo suficiente para que cada una tenga su cuarto, incluso dispone de un comedor en el que se hacinan varios trastos junto a los muebles buenos, el salón clausurado con la mesa de patas felinas y sus sillas a juego, el aparador macizo, la vitrina con volutas, porque desde que falta el hombre de la casa todo se hace en la cocina, sala de máquinas, corazón de la casa.
—Anda, vete a despertarla, que no son horas.
La presencia de su hija y de su nieta la perturban; Adoración se ha acostumbrado a la soledad y su silencio, ha tapado con él los muebles, forrado las paredes y cubierto los suelos haciéndose a una monotonía balsámica tejida a base de repeticiones, intrigada con mentiras y engaños, colmada de olvidos, y su irrupción ha venido a romper esa paz que tanto le ha costado construir, a trastocar esa desmemoria que tanto bien le hace. Sara, que así se llama su hija, alcanza la habitación de Luna, que así se llama su nieta, golpea la puerta con los nudillos y espera; de un tiempo a esta parte ha aprendido a respetar su intimidad, lo supo el día en que la niña instaló el pasador y colgó el cartel de ¡Peligro! junto al marco de su habitación en Madrid; así es el cuarto de una adolescente, una jaula de Faraday, nada entra sin permiso, nada sale sin quererlo.
—Luna, es tarde y la abuela quiere ir a la iglesia.
La mujer va todos los domingos a misa, monotonía balsámica, rutina abrumadora, deja la comida hecha, se arregla, se cambia de zapatos, se pone los de tacón bajo, las medias negras, el vestido con el que despidió a su marido y adopta una expresión atribulada antes de hacerse a la calle; al acabar, se acerca al cementerio para hablar con él, asea su tumba, se asegura de que su lápida descolle y el sepulcro luzca sin mácula, por eso aparta las escamas arrojadas por el ciprés que lo guarda, las agujas de pino traídas por el viento, mientras dice: la niña ha vuelto. Eso solo traerá desgracias, le dice después. Ninguna cría regresa al nido una vez adulta, no es natural, añade. No, no señor, no es natural, se reafirma. No es bueno remover el pasado, remata.
*
El chaval juega con el chico en la plaza, el calor aprieta; el chaval se llama Toño, el chico se llama Javier; juegan a indios y vaqueros, uno es el general Custer y el otro es Toro Sentado, ninguno de los dos ha ido a misa, uno por mala hierba, su abuelo era rojo, el padre es comunista, qué se le va a hacer, y el otro porque a pesar de ser una criatura de Dios, eso dice don Anselmo, el cura, también lo es del pecado, por eso el Señor castigó a su madre con un vástago subnormal; sus penitencias son tan inescrutables como sus caminos, tan incognoscibles como su palabra, hijo de puta. Luna les observa desde lejos; no se atreve a acercarse, el chico sigue espantándola con esa boca de pez abisal, por mucho que ahora le parezca inofensivo correteando a lomos de ese caballo invisible mientras se golpea los labios para trocear el aullido que le surge de lo más profundo; así lo hacen los indios, es su canto de guerra, u-u-u-u-u-u-u, explica Javier cada vez que alguien se lo requiere. El general Custer está rodeado, las flechas vuelan por encima de su cabeza, también un par de balas, algún traidor ha vendido winchesters 73 al enemigo y todos sus hombres han caído, solo queda él, tan orgulloso como inútil, consciente de que es su soberbia la que los ha llevado a la muerte cuando un proyectil le alcanza al fin en el pecho; Toño hinca las rodillas, emite un gruñido fatal, simula un estertor de muerte y se desploma mientras Javier alza los brazos en señal de victoria; u-u-u-u-u-u-u; después se detiene, desmonta, se acerca, le arranca la caballera y la alza para que todos puedan contemplarla.
Estando en el suelo, Toño descubre a Luna parapetada tras la cantonera del bar de Isidoro; se pone en pie, se sacude la tierra, se enjuaga el sudor y se peina con los dedos la cabellera recién recuperada mientras Javier se queja. Sátse otreum, on elav. Has ganado, se acabó, responde Toño, pero Javier no parece dispuesto a dejarlo; Toño es el único del pueblo con el que puede jugar a indios y vaqueros, también a polis y cacos y a fútbol, aunque no le gusta andar con el balón, se siente torpe, sabe que lo es, pero por un rato se intuye normal al hacerlo. A Javier, la única actividad física que se le da bien es trepar, es capaz de subirse a cualquier árbol, da igual lo alto que sea o lo intrincadas que tenga las ramas. Lo dejamos por hoy, que estoy cansado, dice Toño. Javier, que también ha reparado en Luna, sabe que es por su culpa; desde que ha llegado al pueblo Toño parece un conejo en celo, piensa mientras se estira la camiseta de Naranjito que le ha regalado, no le gusta la chica-de-ciudad-de-ojos-tan-azules, esconde algo, es bonita por fuera, pero fea por dentro. ¡On! ¡Aroha!, protesta de nuevo. Te prometo que esta tarde jugamos un rato más, va, y luego vemos el partido, que hoy toca Alemania contra Chile, y así la cosa queda zanjada.
*
La bocina del tren de las diez destino Atocha, el Madrid del que la han arrancado sin pedirle permiso, en el que su madre ha tratado de dejar atrás lo único de lo que nadie puede desprenderse, la tristeza, el dolor y la vergüenza, también la sensación de fracaso que la incordia desde hace tiempo, alcanza hasta el último rincón del pueblo; se abre paso como una riada mientras la plaza se llena de mujeres que, como su abuela, regresan de pasar el rato con sus difuntos para contarles sus cuitas, también para ponerles al día de los chismes y calmar sus soledades. La Prado es un mal bicho, como su madre, la hermana no es mejor, su familia solo sabe sembrar cizaña. La Magdalena no hace más que enredar, debería callarse, como si no supiera todo el pueblo a lo que se dedican el marido y el hijo. La Dolores también haría bien en echarle un ojo al suyo, todo el día detrás de las chicas, algunas dicen que las mira y se toca y nadie le dice nada con la excusa de que, como el pobre es mongolo, no sabe lo que hace. La hija de la Dora ha vuelto a casa sola, ha venido sin el marido, dicen que ni está ni se le espera, era demasiado para ella, un chico de buena familia, de la capital, se ha traído a la hija, esa cría rara, las tres en esa casa llena de secretos, eso no va a acabar bien.
Luna las observa deambular con el cubo en una mano y el paño en la otra, le parecen la santa compaña, todas de negro, cuervos de luto perenne; le dan repelús de tan ajadas con sus quejas y su andar penoso todo el día, su abuela la que más; lo único que sabe de ella es que es viuda desde hace mucho, que nació en el pueblo, que ha vivido siempre aquí y exhalará su último aliento en la misma tierra de la que brotó como una mala hierba. A ratos intuye en ella una maldad que cree reconocer, una especie de vileza, si eso es posible, que se remonta al origen mismo de los tiempos; quizás todas las mujeres de su familia carguen con ese destino, elucubra, un vientre perverso, un útero maldito del que solo nacen mujeres condenadas. Su madre apenas habla de ella, la teme, trata de que no se le note, pero un temblor de ojo la delata cada vez que la tiene delante; se marchó del pueblo en cuanto pudo, como ha hecho ahora de Madrid dejando atrás otra vida, puta cobarde, Sara, con la boca llena de secretos y las heridas aún abiertas. Del abuelo solo ha oído que murió cuando su madre tenía siete años, no sabe de qué; el hombre trabajaba como jefe de estación de Mota del Alcázar [provincia de Ciudad Real, 1.280 habitantes], un puesto de responsabilidad; la abuela conserva aún su gorra y el fanal, incluso el revólver del veintidós que a veces llevaba al cinto por el cargo, todo colocado con esmero junto a la foto de uniforme que preside el comedor y que debió de costar un buen dinero; parece un general a punto de la arenga, el gesto acorde al momento solemne, atento a los rostros de los jóvenes que va a despachar a morir por nada; la patria, maldito Custer, seas mil veces maldito. Trata de reconocer algún rasgo de su madre, también suyo, en él, quizás el rostro ahusado, tal vez las cejas altas y pobladas y los pómulos salidos, la boca algo triste quizás.
Luna ve venir a su madre acompañada del hijo de Aurora, Miguel-el-invertido; fueron juntos a la escuela hasta que huyó del pueblo antes que ella, incapaz de soportar más las habladurías e insultos; mirad, ahí va el marica, no se esconde el sarasa, como si no tuviera suficiente con lo de no tener padre, te digo yo que eso es un castigo de Dios.
—Veo que has hecho un amigo —dice Sara.
—No es un amigo.
—Entonces, ¿qué es?
—Alguien.
—Me alegro igual.
—No seas plasta, mamá.
—Perdone usted, señorita.
—¿Y tú? ¿Ya has encontrado a un sustituto para papá?
Sara se revuelve, herida por el tiro a bocajarro, tanto que, a esa distancia, el proyectil le ha perforado la carne y se ha abierto paso hasta incrustarse en el alma, donde se oxidará junto su miedo y su vergüenza; sabe que su hija es consciente de la situación tan bien como sabe que ignora algunas cosas, de ahí su crueldad, cree; la niña está enfadada, es normal, la entiende, se siente perdida, obligada a dejarlo todo atrás de un día para otro, las raíces arrancadas justo cuando comenzaban a florecer.
—Lo que ha pasado entre tu padre y yo es cosa nuestra, algún día lo entenderás.
Luna se marcha dejándola con la palabra en los labios, aunque hace tiempo que la boca de Sara se ha quedado vacía; Miguel nota el temblor de su mano y la agarra, se le pasará, piensa; no te preocupes, quiere decirle; y está a punto de hacerlo, pero calla una vez más, no ha dicho tantas cosas, de modo que se limita a conducir la descarga como si su brazo fuera una toma de tierra; entiende lo que es sentirse así, sin órganos que le rellenen las cavidades; hasta a los muertos se les entierra con todas las vísceras aunque sea metidas en una bolsa, piensa. Adoración se aproxima, es un vaivén cansado el suyo, el de un barco que se escora; ve el rostro aún lívido de su hija cuando les alcanza, pero no le importa, o quizás sí, es difícil saberlo, ella es otra que calla mucho, tanto, por no decir todo, el pasado, pasado está, qué ganas removiéndolo, solo trae desgracias, suele repetirse; también se lo suelta a otros toda vez que tiene oportunidad.
—Don Anselmo quiere hablar contigo.
—¿De qué, madre?
—Qué voy a saber yo.
—Pues dile que no tengo nada que hablar con él.
—Díselo tú misma. Te conoce desde que naciste. Él te bautizó, te dio la primera comunión y te casó, se lo debes.
—No le debo nada a nadie, madre.
—Tú veras, hija, daño no te hará.
Miguel la saluda, una inclinación exigua de cabeza que provoca que los párpados se le vengan abajo; no le ha pasado desapercibido el mohín de Adoración al verle junto a su hija. Deberías tener más cuidado de con quién te juntas, le dice a Sara una vez libre del escrutinio de su madre; sabe que la mujer no puede evitarlo, tampoco quiere, por qué va a hacerlo; a determinadas edades uno se cree con derecho a todo; la memoria es así, sabia, solo conserva lo que nos permite creer que el mundo y todos los que lo habitan, por muy desconocidos que sean, por muy lejos que vivan, son los únicos responsables de nuestra desgracia, también de nuestra miseria, sobre todo de nuestro propio fracaso. ¿Por qué?, contesta Sara. Ya sabes cómo es este pueblo: aquí soy el sarasa, pobre la madre, le ha salido el hijo al revés, mejor hubiera sido que fuera mongólico como el chaval de los M. o que se hubiera muerto en el parto puestos a pedir, así hubiera ido al limbo al menos, algo mal debió de hacer la Aurora, te lo digo yo, porque un hijo así no te sale sin motivo, desgrana Miguel de corrillo. Pues yo soy ya oficialmente la divorciada, replica Sara, no sé qué es peor. Algo había oído, dice Miguel, que añade: que caiga sobre nosotros la ira de Dios, amén.
*
Luna regresa, ahora sin miradas que la juzguen, a ese cuerpo descompuesto; la liebre desguazada la espera y acude a ella como el insecto a la luz, la abeja al polen, la mosca a la muerte; esta vez acompañada de la cámara Polaroid que su padre le regaló por su último cumpleaños; el aire empieza a llenarse de ese olor previo a la lluvia; en las noticias han advertido de chubascos localmente fuertes, por eso las hormigas se afanan sobre los despojos, intuyen el aguacero y tratan de desmantelarlos a toda prisa. Luna acerca la cámara, encuadra y dispara, y mientras espera a que el vientre de la máquina expulse su contenido, se pregunta cómo debe de ser el momento mismo de la muerte, también si es posible capturarlo de algún modo; y en ese pensamiento sigue cuando el aroma de la tierra recién despertada por las primeras gotas la embriaga, recuerda haber leído que alguien inventó un nombre para eso, luego piensa en todas las cosas que aún no lo tienen; desde hace un tiempo siente que las palabras no le alcanzan, son insuficientes para externalizar lo que le arde por dentro; así es el lenguaje, un código incompleto, una herramienta incapaz de nominar la lumbre de su locura. Lo que para Luna es aún llanto somero enseguida deviene catástrofe para las hormigas; ninguna, sin embargo, abandona; Luna, en cambio, se siente huérfana, sola como está, atrapada en ese incendio al que no sabe poner nombre. La imagen se revela mientras la protege con las manos; es bonita esa carcasa vacía, armazón de huesos prácticamente deshabitado, piensa mientras la tormenta amenaza con llevárselo todo por delante, de modo que decide arrodillarse y tomar una última foto del bodegón siniestro. Es entonces, mientras encuadra de nuevo, cuando piensa: ¿por qué no?
III
Sara se pregunta qué hace su madre todo el día en esa casa de silencio perturbador, donde la soledad es la única constante mañana, tarde y noche; nada sabe de las rutinas que la mujer se ha ido creando con los años para sobrellevarla: el despertador a las siete, la ducha fría —no enciende el calefactor para no gastar, también porque le tiene miedo—, vestirse, desayunar y fregar los cacharros, así todos los días: despertador, ducha, vestirse, preparar el desayuno, fregar el cacharro mientras la leche se templa en el vaso, la cucharadita de Monky, después la de azúcar, la madalena, aclarar la taza una vez terminado, recoger las migas; todo para evitar pensar en nada que no sea la tarea que la ocupa en cada momento. A veces, pocas, se permite el lujo de adelantar lo que está por venir: barrer el pasillo, quitar un polvo que no ha tenido tiempo de acumularse, hacer la labor a pesar de que no tiene destinatario, ir al colmado los martes, a la carnicería los miércoles, a la frutería los jueves; una semana sí, otra también.
—¿Has ido ya a hablar con don Anselmo?
—No, madre.
Adoración no insiste, ya ha dicho lo que tenía que decir, allá tú, tampoco puede obligarla; hace tiempo que su hija escapó de su control; Sara sabe que el único modo de que la deje en paz es claudicar, quizás hasta pueda hacerle pasar un mal rato al cura; recuerda cómo la miraba de pequeña, esa expresión que decía: pobre niña, se ha quedado sin padre, no es bueno que una nena se quede así huérfana de golpe como tampoco es bueno que una mujer abandone a su marido, debe de pensar ahora.