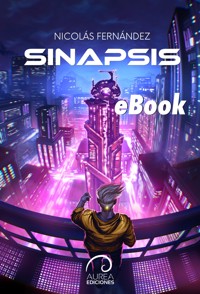
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Áurea Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En un mundo completamente globalizado, sin países y sin fronteras, todo está regido por tres megaempresas. Saier, un joven de quince años, recibe células sintéticas en su cerebro después de un grave accidente en el que pierde la vida su madre. Esta tecnología lo salva y a la vez le otorga habilidades extraordinarias. Technovision, la compañía detrás de todo esto, recién muestra sus garras, su oscuro objetivo. Acompaña a Saier en esta aventura que nos habla sobre aferrarse a la humanidad que nos queda y confiar en el valor de la amistad. Porque toda revolución comienza con una chispa de talento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Sinapsis
Sello: Soyuz
Primera edición digital: Mayo 2024
© Nicolás Fernández
Director editorial: Aldo Berríos
Ilustración de portada: Juan “Nitrox” Márquez
Corrección de textos: Felipe Reyes
Diagramación digital: Marcela Bruna
Diseño de portada: Marcela Bruna
© Áurea Ediciones
Errázuriz 1178 of #75, Valparaíso, Chile
www.aureaediciones.cl
ISBN impreso: 978-956-6183-85-3
ISBN digital: 978-956-6386-06-3
Este libro no podrá ser reproducido, ni total
ni parcialmente, sin permiso escrito del editor.
Todos los derechos reservados.
Capítulo 1
Por fin el tren comenzaba a acelerar. No había nada mejor que acompañar a mamá en sus viajes al otro lado de la cordillera. Sobre todo, sabiendo que el resto de sus compañeros estarían a esas alturas comenzando las clases con el “anestesia” Steiner, un anciano profesor de historia cuyas clases no eran conocidas por ser precisamente interactivas ni interesantes.Estaban instalados en uno de los cubículos Premium ubicados en la parte delantera del segundo piso, con vista norte. Mientras Lisa, su madre, trabajaba en el sillón del frente retocando un informe que tenía que presentar en Buenos Aires a un grupo de congresistas, Saier se ocupaba de contemplar el paisaje por la ventana. El tren demoraba unos 6 minutos en alcanzar su velocidad máxima, 1,4 match. Dado que a esa velocidad no era posible ver más que el paisaje del horizonte, aprovechaba en ese intertanto de contemplar los parajes cercanos al riel.
Saliendo de la estación, el tren se abría paso entre un enmarañado bosque de edificios que pasaban por derecha e izquierda. La antigua torre costanera —en sus tiempos una de las más altas de Sudamérica—, el Ichiba América, la gerencial de Norton S.A., que se elevaba hasta los 1.600 metros de altura, grandes rascacielos, torres y luces iban quedando atrás cada vez a mayor velocidad. Desde la apertura de las fronteras, hace casi un siglo, Santiago se había convertido en una de las múltiples metrópolis mundiales, recibiendo la influencia de todo tipo de culturas, etnias y lenguas. Funcionaba como uno de los nodos económicos de América del Sur ubicado entre la costa pacífico y la cordillera de los Andes, en lo que fue en sus años la nación de Chile.
Lo que más llamaba la atención a Saier era el contraste que se contemplaba al salir de la ciudad. De un momento a otro las construcciones en altura daban paso a una selva tropical interminable que escalaba por las montañas. Por ahí y por allá se veían grandes colectores de humedad que capturaban el agua para paliar la falta de fuentes potables.
Después de carraspear para llamar la atención de su madre, Saier dijo con su tono de voz profunda:
—Qué fuerte es pensar que aquí alguna vez hubo kilómetros y kilómetros de nieve.
Con esa capacidad que solo las madres tienen para tener la cabeza en dos o tres cosas al mismo tiempo, sin despegar sus ojos de la pantalla, respondió:
—Llegará el momento en que la naturaleza devuelva la mano al hombre por los estragos que ha generado. El hombre está en el mundo, pero no es su dueño —alzando la mirada, concluyó—: y hay quienes pretenden estrujarlo hasta que no aguante más.
Levantó una ceja y, con los labios apretados, meneaba la cabeza, haciéndole ver su disconformidad con el curso que había tomado la humanidad en este campo. Con este tipo de comentarios Saier se daba cuenta de la calidad humana de su madre y de cuánto la apreciaba. A esas alturas pocos podían darse el lujo de tener una madre así: cercana y cariñosa, presente, decidida, lo que Lisa decía, se hacía. Había ganado muchísimo prestigio en The Times, sobre todo por la valentía de sus acusaciones en contra de TechnoVision, una de las tres megaempresas que dominaban el mercado mundial.
Mientras pensaban en eso tocó la puerta una asistente del tren con facciones marcadamente africanas para ofrecer bebestibles o algo para comer.
—¿Quieres algo, Say?
—Ya, feliz, una Pepsi light y… un cheesecake.
—Tengo de limón, frutilla y chocolate.
—Frutilla, por favor —la señorita asintió y se volvió hacia su madre.
—Para mí un café ristretto, por favor —sentenció Lisa.
—En un segundo.
Mientras la asistente volvía con el pedido, Saier vio a lo lejos el Centro de Estudios Nano Biológicos —el CENB— en el que estaría trabajando su papá en ese mismo momento. Tenía una gigantesca cúpula roja que sobresalía como un caparazón sobre la selva. La verdad es que últimamente lo habían visto poco en casa. No pudo evitar rememorar la discusión que había escuchado entre sus padres la noche anterior. Pocas veces discutían, y jamás con el encono que había percibido desde su habitación mientras trataba de conciliar el sueño.
Jean, su padre, tenía una capacidad intelectual envidiable, y sus juicios solían ser de una lógica aplastante, pero cuando a mamá se le cruzaba una idea por delante, no había como sacarla de allí.
Llegó la señorita con el pedido, que fue dispuesto sobre las mesas plegables que se guardaban en el apoyabrazos del asiento. Su madre dejó el tablet a un costado y puso un par de gotas de endulzante al café. Por su lado, Saier tenía ya medio cheescake en la boca.
—¿Cómo les fue ayer en el partido de básquetbol?
Ella siempre procuraba ponerse al día de los últimos acontecimientos de la selección de la escuela.
—Mmm, ahí nomás... —terminó de tragar el pedazo de pastel que tenía en la boca antes de proseguir—. Partimos ganando, pero nos cansamos muy rápido. Es que a principios de año todo el mundo está con un nivel físico deplorable, y claramente yo no soy la excepción —sonrió a su mamá con sus ojos azules y su cara de aspecto nórdico poblada de pecas.
Desconcentrado con la conversación se le cayó el pastel que se llevaba a la boca sobre el polerón color mostaza.
—¡Ahh! ¡Say! Partiste a limpiarte, que eso después no sale —dijo su madre.
Salió del cubículo, miró a lo largo del pasillo y consultó con su Smart watch en qué dirección estaban los baños. Bajó las escaleras y avanzó hacia la parte trasera del tren. Al fondo, tras la mampara, se encontraba el vagón de transporte económico, que no contaba con separaciones. Entró al baño, pocos pasos antes de la mampara y se sacó el polerón. En cuanto se disponía a limpiarlo se encendió una luz roja intermitente que parecía venir de todas direcciones. Una voz femenina sonó desde los parlantes del tren:
—Se solicita a todos los pasajeros volver inmediatamente a sus asientos y abrochar los cinturones, estamos en una situación de emergencia antiterrorista, esto no es un simulacro.
En cuanto escuchó la advertencia, Saier se asomó por la puerta del baño. Las personas que se encontraban en el pasillo comenzaban a ser presa del pánico y corrían en dirección a sus cubículos. Cuando la voz metálica del altavoz terminaba de repetir por segunda vez la advertencia, sintió que el tren frenaba violentamente, haciéndolo azotarse contra el marco de la puerta. Vio tres personas pasar a toda velocidad, arrastradas por la inercia, hacia la parte delantera del vagón.
Pasados tres segundos de gritos de terror y aullidos lastimeros, sintió un crujido metálico que se acercaba desde la parte delantera del tren. En una milésima de segundo el piso del vagón se retorció, los vidrios explotaron y el tren comenzó a caer. Sintió cómo su cuerpo se suspendía sin gravedad sobre el piso del tren. Se aferró con ambas manos a la manilla que había frente al lavamanos, y observó cómo a sus pies se alternaba el cielo azul y el bosque, un gran manchón verde oscuro que pasaba a toda velocidad y cada vez más cerca. Ya cuando el choque era inminente, cerró los ojos. El ruido fue ensordecedor, a pesar de su esfuerzo salió expulsado a través del pasillo, atravesó el marco de la ventana, oyó ramas quebrándose a su paso, quizás eran sus propios huesos. Cuando impactó contra el suelo, no fue capaz de reconocer si el dolor provenía de su hombro, los pies o la cabeza, apenas podía respirar, tosía. Se hallaba en el suelo, rodeado de hojas y ramas.
Sus extremidades no le respondían. Desde donde estaba contempló entre la luz que se filtraba por los árboles la sombra de la parte trasera del tren, que estaría a unos 30 metros de altura, sostenida por un entramado de árboles gigantescos. Oía los ecos de la selva retumbando en su cabeza: cantos de pájaros, chillidos de monos o bestias que no era capaz de identificar, entremezclados con lamentos angustiosos o adoloridos desde la cercanía. El dolor en su cabeza comenzó a intensificarse, destellos luminosos se alternaban con la oscuridad más completa, olor a humedad, habría gritado si no hubiese perdido antes el conocimiento.
***
Entre sueños y realidad, en un torbellino de imágenes y voces, unas manos lo llevaban. —Aquí hay uno—. Volaba hacia arriba, se dibujó el rostro de su madre a su lado. —Hay quienes pretenden estrujarlo hasta que no aguante más—. Luces. Gente sobre su cabeza. El tren caía, se presentó ante él la cara inerte de la asistente del tren —¿Un café?—. Otras voces se superponían. —¡Electroshock!, ¡uno, dos, tres!—. Respiraba. Sombras. Sombras de hombres aparecían, al contraste de una luz fría de quirófano. Cerró los ojos.
Cuando volvió a tomar conciencia de sí mismo estaba en una cama, en la habitación de un hospital. Su padre estaba de espaldas contemplando la lluvia por el ventanal. Carraspeó a duras penas para llamar su atención.
Jean, su padre, se acercó a él con una sonrisa de profunda alegría y los ojos llorosos, aunque sereno. Se sentó al borde de la cama y tomó su mano, aún conectada por pequeños tubos que se dirigían a máquinas médicas instaladas en la cabecera de la camilla:
—Gracias a Dios estás bien —se aclaró la garganta para que no se le quebrara la voz—, descansa un poco, Say, esto es solo el primer paso.
Saier se sentía agotado, pero había tantas preguntas. Su padre apretó un botón que colgaba de una de las máquinas para el paso de los sedantes, y cayó nuevamente en un profundo sueño.
Cuando su padre lo despertó estaba oscureciendo, la luz mortecina del atardecer entraba por la ventana, fragmentada en líneas por la persiana a medio cerrar. Lo ayudó a sentarse contra el respaldo de la cama, sentía su cuerpo aletargado. Su papá se instaló a los pies de la cama. Estaba serio, más que siempre, se sacó sus anteojos para limpiarlos y miró a su hijo con detención.
—Buenos días, Say, creo que ya hemos dormido suficiente. Tendrás muchas preguntas, y yo muchas cosas que contarte —él permaneció en silencio, aunque todavía un poco dopado, estaba lo suficientemente lúcido como para aceptar lo que viniera, esa entereza ante las dificultades era herencia común de su padre y de su madre.
—Han pasado tres meses desde el accidente. Hubo un atentado terrorista: destruyeron la línea del tren en el que iban, este no alcanzó a frenar y cayó desde una altura de 120 metros estrellándose contra el bosque. La parte delantera se hizo añicos, hubo pocos sobrevivientes.
Esperando lo peor interrumpió a su padre:
—Mamá estaba en la parte delantera.
Jean suspiró, apretó la mandíbula y trago saliva, con esa mirada no hacía falta más palabras, y manteniendo la serenidad le dijo:
—No lo logró. Ni siquiera pudieron rescatar el cuerpo —tuvo que detenerse un segundo, traicionado por la emoción—. Estaba en la parte delantera del tren, los primeros dos vagones quedaron reducidos a un montón de chatarra. Ni siquiera pudieron rescatar su cuerpo.
Saier sentía cómo la pena y la rabia comenzaban a inundarlo, pero mantuvo el rostro hierático. En parte como un intento por demostrar que sería capaz de enfrentar los hechos con madurez y, en parte, porque las palabras de su padre todavía sonaban a simples palabras, su contenido aún no tomaba cuerpo en su interior con toda su aplastante realidad.
—O sea que… mamá ya no está —se dijo más para sí mismo que como respuesta a su padre, quien lo dejó en silencio un momento.
—Papá, ¿ya fueron los funerales? —antes de escuchar la respuesta hizo un intento precipitado por salir de la camilla, como si estuviese atrasado para llegar a despedir a su madre. Lo detuvo, en primer lugar, un dolor brutal en el hombro y en el cuello, y luego el brazo de su padre que lo recostó nuevamente.
—Calma, Saier, tienes que descansar.
Recordó que esto había sido hace ya tres meses.
—Tres meses, ¿por qué llevo aquí tres meses?
—Say, tú sufriste muchos golpes en la caída, los de salvataje te encontraron tendido en la selva y te llevaron de urgencia al Hospital Clínico de Neurocirugía. Tenías fracturas múltiples e insuficiencia respiratoria producto de una perforación en el tórax. Lo más grave fue un traumatismo encéfalo craneano... tenías comprometido un 17% de masa cerebral. Los médicos te habían desahuciado, por eso pedí tu transferencia aquí, al CENB. La única opción de sobrevivencia era la implantación de células funcionales.
Saier sabía que su papá llevaba trabajando en ese proyecto muchos años, y ya había dado resultados médicos favorables, pero no era un tratamiento de bajo riesgo.
—En este momento tu cuerpo está asimilando células fabricadas en un laboratorio. Estas células tienen propiedades que superan por mucho a las células originales con las que funciona una persona normal; pueden llegar a funcionar 55 a 70 veces mejor que una célula natural.
—Eso significa que... —no pudo terminar su frase.
—Sí —hizo una pausa—, con la asimilación de estas células tu capacidad intelectual llegará a niveles insospechados.
Demasiado cambio en un abrir y cerrar de ojos. Literalmente en un abrir y cerrar de ojos. Era como de película. Te implantan unas células y te vuelves una especie de súper hombre. Se quedó meditando un momento.
—Papá —dijo Saier, sesudo—, ¿por qué la gente…? ¿Por qué nadie…? ¿Por qué tú no te has hecho esto?
—Bueno, la verdad es que yo no lo necesito —dijo pavoneándose divertido. Saier esbozó una sonrisa.
—No, mira: por un lado, esta es una intervención excesivamente cara, además, tú eres el primer caso exitoso de implantaciones a nivel cerebral y, por otro lado —la cara pareció ensombrecérsele de un momento a otro—, estas células tienen un serio problema: tienden a formar núcleos cancerosos —se detuvo y miró a Saier con gesto explicativo—, crecen sin parar. El orden de crecimiento de tu cuerpo viene escrito en tu ADN, pero estas células no tienen tu mismo ADN, y por eso no pueden seguir el orden de crecimiento que debieran. El único modo de velar para que no degeneren en la muerte del paciente es llevar un seguimiento periódico, en el que se controla el crecimiento de las células sintéticas por medio de señales electromagnéticas.
Eso cambiaba un poco las cosas, no era tan fácil como parecía. ¿Qué diría mamá? Cayó en la cuenta de que ya no la tenía a su lado para conversar y pedirle consejo, no vería más su acogedora sonrisa. Con su ausencia, comprendía con mucho mayor profundidad de lo que significaba ella en su vida. Ese vacío ya empezaba a estrujarle el corazón. Las lágrimas se asomaron en sus ojos, su labio inferior comenzó a temblar en un su esfuerzo por no llorar. Sintió ganas de vomitar.
Jean notó cómo su hijo debatía internamente. Se acercó a él y, sentado en el borde de la camilla, le dio un gran abrazo. Saier dejó correr el torrente de sentimientos que lo embargaban, y con toda su hombría, lloró como un niño en el hombro de su padre.
—Tranquilo, todo saldrá bien —y le repitió en un susurro—, te prometo que todo saldrá bien.
Tocaron la puerta para dejar la comida. Jean tomó distancia de Saier dándole un beso en la frente antes de decir que pasaran. Pidió que dejaran la bandeja sobre la mesilla de noche. Otro asistente entró para darle un recado:
—Doctor, el doctor Ravic preguntó por usted.
—Voy de inmediato. Muchas gracias.
Ya de pie, y con los brazos apoyados en la cama, le dijo a su hijo:
—Mañana comenzamos con las terapias de estructuración celular. Verás cómo el mantenernos ocupados nos ayudará a superar esto. Te dejo por hoy, tengo que ir a ver a Geo, que lleva casi 3 meses en la casa de tu abuela.
—¡Geo! Pobre enano —le dieron muchas ganas de ver a su hermano pequeño, pero no podía comunicarse ahora, al menos no todavía, en el estado anímico en que se encontraba. Su papá se le acercó, le dio otro beso en la frente y salió de la habitación.
Esa noche le costó conciliar el sueño. Llevaba tres meses anestesiado. Mamá había muerto en un atentado terrorista. Él mismo se había salvado de milagro. Jean junto a su grupo de médicos le había implantado unas súper células que aceleraban su capacidad intelectual. Se imaginó ganando el premio del alumno destacado del año, ¡qué contenta quedaría Lisa! Las lágrimas se asomaron a sus ojos... ¿cuánto tiempo le costaría asumir eso? Se tragó las lágrimas, ya estaba suficientemente grande para lloriqueos. De repente una idea se asomó en su mente: ¡Encontraría a los responsables del atentado y los haría pagar por eso! El lado más sensato de su conciencia lo acusaba, ¿a quién quería engañar? ¿Un niño de 15 años desarmando una unidad de narcos o terroristas? Pero el aventurero que llevaba dentro le sugirió que quizá no era tan absurdo, después de todo, en adelante no sería un adolescente cualquiera. Un escalofrío le recorrió la espalda, ya nada sería igual. Con la cabeza ya sobre la almohada, se dijo para sí mismo en un susurro:
—Ya veremos, ya veremos.
Capítulo 2
Nunca había captado tanta atención a su alrededor como el día en que estuvo de vuelta en la escuela. Desde la puerta de entrada hasta la sala de matemáticas, la mayoría de los estudiantes se daba vuelta para observarlo. Un niño de unos nueve años se le acercó para preguntarle si él era el del tren. Le respondió con monosílabos inentendibles. Un grupo de chicas lo miraban de reojo desde el patio central, procurando pasar inadvertidas sin ningún éxito. Estas cosas no le hacían ninguna gracia. Procuró pasar como si no se diera cuenta, consciente de que el rubor en sus mejillas iría notándose cada vez con mayor intensidad.Por el otro pasillo divisó a Gonzalo y a Takeshi, que al verlo corrieron a saludarlo. Lo habían ido a visitar un par de veces cuando aún estaba convaleciente en su casa. Con ellos ya podía estar tranquilo, eran sus dos grandes compañeros.
—¡Qué grande, titán! Ya era hora de verte por aquí —dijo Takeshi mientras le daba un gran abrazo.
—¡Epa! Pero muestre sus heridas de guerra —dijo Gonzalo, mientras le quitaba el jockey que llevaba para ocultar la cicatriz, que partía de su frente y se adentraba en su cuero cabelludo.
Su amigo corría por el pasillo riéndose, al parecer todo volvía a tomar su curso normal. Después de un par de improperios a los que su amigo respondió con risas aún más destempladas, salió persiguiéndolo camino a la sala.
Justo antes de alcanzarlo, Gonzalo se dio vuelta y le devolvió el sombrero, mientras tomaba aire agotado.
—Perdona, no pude resistirlo —dijo Gonzalo jadeando.
No podía aguantarse la risa cuando el flaco lo miraba con esa cara. Su prominente nariz enmarcada en una cara delgada y huesuda, la boca abierta, por la que escapaban espasmódicas carcajadas mientras jadeaba, eran un espectáculo en sí mismo.
—¡Nariz! —le dijo entre risas mientras se volvía a poner el jockey—, eres un idiota.
Por un costado los interrumpió Marie, que saludó a Saier interesándose por su estado.
—Hola, Saier, qué bueno verte de vuelta. ¿Cómo has estado?
Siempre se cohibía un poco con Marie. Era una de las compañeras más adelantadas de la clase y para él, por lejos, la más bonita: de tez blanca y facciones perfectas, los ojos azul verdoso un poco rasgados, pelo rubio ondulado, que ahora traía tomado en una cola. Definitivamente se veía mejor con el pelo suelto.
Por detrás de ella Gonzalo le guiñó un ojo y, levantando el pulgar de la mano, le hacía señas para que aprovechara la oportunidad. Un poco desconcentrado con los inoportunos gestos de su amigo le respondió:
—Ehh, bien, muy bien. Ya estoy de vuelta.
¿Por qué tan básico? ¡Obvio que ya estaba de vuelta!
—Pero —agregó ella impresionada—, ¿qué tienes ahí?
Saier se quitó el jockey para mostrarle la cicatriz que le había quedado con el choque.
—Cuando caímos en el tren tuve un golpe fuerte en la cabeza.
No quería contar detalles. Los únicos que sabían algo más eran Takeshi y Gonzalo, pero ni siquiera a ellos les había contado todo. Había decidido no hablar de la implantación de células. Lo último que querría era pasar a ser una especie de bicho exótico.
Marie acercó su mano y le tocó la frente. Saier siempre había soñado con que lo tomara en cuenta, pero este tipo de situaciones lo incomodaba.
—Fue un golpe muy fuerte —dijo ella.
—Sí —dijo Saier mientras se cubría nuevamente la cabeza—, cuando el tren cayó, salí disparado por la ventana y choqué con cuanta rama se me cruzaba por el camino. Al parecer fue una de ellas —¿por qué todo lo que decía parecía tan tonto cuando hablaba con ella?
La profesora de álgebra los interrumpió, pidiendo que entraran a la sala. Saier se instaló en la parte de atrás, junto a sus dos amigos. Los números nunca habían sido su fuerte, y ahora llevaba meses desconectado. Se preparó para no entender nada de lo que aparecería adelante.
Como objetivo de la clase, la señorita planteó el cálculo de raíces y potencias, ahora además mezcladas con logaritmos, esto no se veía bien. Comenzaron recapitulando con los últimos ejercicios de la clase anterior. Takeshi salió adelante para explicar uno de ellos. Era divertido verlo: a pesar de su seguridad, por su modo de ser un poco nervioso, siempre acompañaba su explicación con pequeños espasmos involuntarios o balanceándose sobre los talones.
Para la sorpresa de Saier, todo le hacía mucho sentido, parecía como si de un momento a otro todas esas letras repartidas sobre la pantalla, que siempre habían sido una especie de jeroglíficos, se volvieran perfectamente legibles.
La profesora presentó el trabajo de la sesión modelando un ejercicio. Ante un paso difícil de resolver preguntó al curso quién tenía alguna idea de cómo solucionarlo. Marie fue la única que levantó la mano. Hizo una explicación detallada con su voz melodiosa, Saier quedó prendado con la cadencia de sus palabras. Pero, momento, lo que decía no era correcto. Sin darse cuenta, Saier levantó la mano cuando Marie dejó de hablar. Se arrepintió demasiado tarde.
—Lo que pasa, señorita Peruggi, es que eso no tiene sentido, porque si se quiere radicalizar la fracción, es necesario que el factor multiplicativo tenga el signo contrario del binomio de la raíz que se encuentra en el denominador, sino de todos modos no se conseguirá dejar potencias simples abajo.
La profesora se detuvo impresionada, tratando de entender lo que Saier le decía. Después de unos segundos de desconcierto general, le respondió:
—Muy bien, Saier, se ve que has aprovechado el tiempo —y prosiguió con la explicación de la necesidad de radicalizar con binomios de signo contrario.
Gonzalo le pegó un par de codazos en las costillas:
—¡Bien, titán! Hubieses visto la cara de Marie cuando hablabas.
—¿Le gustó?
—Ni un poco.
Saier lo miró para comprobar que no le estaba tomando el pelo.
—Ni un poco —le repitió su amigo.
Aunque un poco angustiado, a Saier le hizo gracia que la ascendencia de Marie sobre él pudiese cambiar de dirección.
A lo largo del día fue comprobando cómo su cerebro intervenido ya generaba en él unas capacidades intelectuales de nivel superior. En el ramo de lectura y escritura, por primera vez desde que tenía memoria alcanzó a concluir uno de aquellos interminables ensayos que les exigían. Y, por si fuera poco, al terminar sostuvo con el profesor una discusión respecto del tema tratado: el señor Truemann no compartía la crítica de Saier sobre el funcionamiento del libre mercado en un mundo tan oligopolizado. No duró mucho la discusión, porque el tiempo de la clase había acabado, pero el profesor reconoció que había argumentos muy bien fundados. En la clase de geografía se acercó a un mapa físico de Europa oriental que había colgado en uno de los rincones, y en el camino de vuelta a casa podía recordar todos los ríos, de norte a sur, sin siquiera habérselo propuesto. Fue repasándolos en su cabeza: río Vístula, Oder, Narev, Warta, Elve, Morava, Kysuca, Nitra... Cerrando los ojos podía contemplar el mapa en su memoria como si de una foto se tratase.
***
Tenía que ir dos días a la semana al CENB para las sesiones de reestructuración celular. Nada más llegar de la escuela, lo esperaba en el helipuerto de su edificio un dron de transporte. Cogía de la despensa algún snack para paliar el hambre con que llegaba del colegio y subía a la plataforma del piso 87, en la azotea.
Al principio estos drones le asustaban, sobre todo sabiendo que no había nadie piloteándolo, pero ya estaba muy comprobada su eficacia. La ruta de navegación era optimizada por procesos logísticos de última tecnología, y el software de vuelo contaban con sistemas de seguridad que ni el más hábil piloto era capaz de alcanzar. Al subirse al único compartimento central del vehículo, Saier acercaba su rostro a una pantalla para hacer el reconocimiento facial, ordenaba el ascenso y comenzaba el vuelo.
El dron aterrizaba directamente sobre el ala médica. En el sector de tratamiento ambulatorio era recibido por el doctor Rodríguez, un hombre de mediana estatura con unos prominentes mostachos. Sobre sus ojos, enmarcados en cuencas oscuras, resaltaban unas cejas muy pobladas que se cruzaban sobre la nariz como un gran paraguas. Siempre que lo veía, le recordaba esas antiguas historias del lejano oeste norteamericano. Parecía sacado del desierto. Un vaquero confundido que, en vez de su chaqueta de cuero, se vistió por la mañana con delantal blanco.
—¡¿Saier Krümm?! —gritó desde la puerta hacia la sala de espera en un tono más fuerte de lo necesario, como para hacerle ver a Saier que venía atrasado.





























