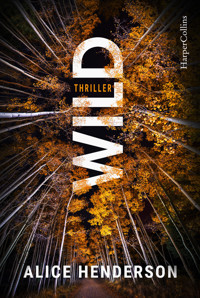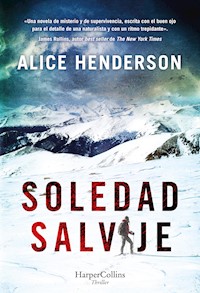
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una emocionante novela protagonizada por una intrépida bióloga especializada en fauna salvaje y dedicada en cuerpo y alma a salvar especies amenazadas... y que recurre a sus superiores técnicas de supervivencia para frustrar los planes de quienes pretenden impedírselo. La bióloga Alex Carter, recién llegada a una reserva natural de Montana con el objetivo de estudiar a unos curiosos mamíferos, los carcayús, sufre el acoso de un coche que la expulsa de la carretera y las amenazas de vecinos que quieren forzarla a marcharse del territorio. Resuelta a cumplir su misión de ayudar a salvar esta especie amenazada, Alex sigue a pie el rastro de los carcayús y coloca cámaras en zonas remotas de la reserva. Pero al revisar las fotos descubre imágenes inquietantes de un animal de distinto tipo: un hombre gravemente herido que parece perdido y camina sin rumbo por la naturaleza salvaje. Al cabo de varias expediciones fallidas en busca del desconocido, la policía local se empeña en dar el caso por cerrado, despertando las sospechas de Alex. Después, otro depredador invasivo entra en la reserva. El cazador resulta ser otro humano... y la presa codiciada, la propia bióloga. Cuando Alex comprende que ha visto demasiado, ya es tarde... se ha topado con una operación ilegal de gran alcance y se ha convertido en su mayor amenaza. En este territorio salvaje y peligroso, la vida de Alex depende de que vaya siempre un paso por delante... utilizando todos sus conocimientos del mundo animal y de lo que hace falta para ganar la brutal batalla por la supervivencia. «Una novela de misterio y de supervivencia, escrita con el buen ojo para el detalle de una naturalista y con un ritmo trepidante». James Rollins, autor best seller de The New York Times«Su descripción del mundo natural, con toda su belleza, y terror, es sumamente acertada. Entreteje además un elenco de personajes tan originales como fascinantes, así como una heroína que hace lo increíble, pero uno puede creerlo. ¡Una gran lectura!». Nevada Barr, autora best seller de The New York Times «La novela está llena de acción. Alex, su protagonista, es inteligente, con un conocimiento impresionante de la vida salvaje, así como de armas y tácticas de defensa personal. No es un spoiler de la trama contar que sobrevive y volverá». Denver Post «Alice Henderson ha escrito el que seguramente sea el primer thriller de activismo por la defensa de la naturaleza y combina escalofríos, emociones y corazón hasta un final que te dejará sin aliento». CriminalElement.com
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Soledad salvaje
Título original: A Solitude of Wolverines
© 2020, Alice Henderson
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Celia Montolío Nicholson
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: HarperCollins
Imágenes de cubierta:
© Westend61/Getty Images (mujer); © Aaron Foster/The Image Bank/ Getty Images (cielo); © Images by Dr. Alan Lipkin/Shutterstock (montañas); © 99Art/ Shutterstock (textura); © Pakhnyushchy/Shutterstock (textura)
ISBN: 978-84-9139-819-6
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Mapa
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Treinta y uno
Treinta y dos
Treinta y tres
Treinta y cuatro
Treinta y cinco
Epílogo
Para saber más sobre los carcayús…
Agradecimientos
A Norma, que compartió conmigo su afición a las novelas de misterio y siempre quiso que yo escribiera una.
A Jason, por su apoyo y su estímulo sin límites.
Y a todos los activistas y conservacionistas que luchan para proteger a las especies amenazadas y los espacios naturales que son su hogar.
Uno
La ceremonia de inauguración de los humedales estaba siendo un éxito clamoroso hasta que apareció el pistolero. Pestañeando bajo un sol radiante, con la mirada perdida en la verde zona pantanosa, Alex Carter se sentía feliz. El dorado y el escarlata del otoño acariciaban los árboles. Sin bajar la guardia, atenta a los retazos de cielo azul que se reflejaban en el agua, una garza azul esperaba vislumbrar algún pez. En estos momentos hacía sol, pero en el horizonte empezaban a acumularse los nubarrones, y Alex sabía que una tormenta caería sobre la ciudad antes de que el día llegase a su fin.
El concejal de Boston, Mike Stevens, subido a un escenario provisional, estaba soltando un discurso a un grupo de entusiastas de las actividades al aire libre que degustaban alegremente el vino y el queso del convite. Desde un rincón del escenario, una periodista de televisión con un peinado impecable y un inmaculado traje blanco hacía señas al cámara para que grabase frases breves y llamativas. El cabello rubio resplandecía en torno al rostro rosado. Alex iba a ser entrevistada más tarde por ella, y tenía los nervios agarrados al estómago.
Se miró la ropa: vaqueros desgastados, un top térmico negro debajo de una chaqueta negra de forro polar. Botas de montaña embarradas. Llevaba la larga melena castaña recogida con una cola de caballo hecha deprisa y corriendo. No recordaba si se la había cepillado esa mañana, pero sospechaba que no. Aunque Zoe, su mejor amiga, siempre le insistía en que el delineador destacaba sus ojos azules, hoy también había olvidado usarlo. Y tampoco se había dado una crema hidratante de color en la cara, que se temía que tenía un aspecto especialmente pálido y nervioso.
Christine Mendoza, la fundadora de Salvemos Nuestros Humedales ¡Ya!, se acercó a Alex, sonriendo a la vez que se remetía por detrás de la oreja unos mechones despeinados por el viento. Le tocó cariñosamente el codo y susurró:
—Gracias por venir.
—De nada, un placer.
El año anterior, Christine se había puesto en contacto con Alex para preguntarle si estaría dispuesta a hacer una evaluación pro bono de impacto ambiental para la zona. Una promotora inmobiliaria había anunciado planes para construir apartamentos de lujo y locales comerciales que desplazarían a más de cien especies de aves. Durante el último año, Alex había vivido en el centro de Boston, a años luz de los espacios agrestes que su corazón pedía a gritos. Ayudar a salvar un rinconcito de naturaleza había sido una delicia.
Después de que Alex entregase su informe, la comunidad ecologista habló alto y claro, asistiendo a reuniones del Ayuntamiento y enviando peticiones. Al final, la ciudad declaró que el hábitat era un espacio protegido y la promotora retiró su propuesta.
Y hoy era el gran día de la celebración.
Christine y ella miraron hacia el micrófono, donde Stevens estaba pontificando sobre la responsabilidad cívica y lo importante que era proporcionar espacios abiertos para el bienestar público. Lo cierto era que Stevens había sido una de las fuerzas impulsoras del proyecto inmobiliario después de recibir un cuantioso soborno de la promotora. Ahora intentaba desesperadamente salvar las apariencias, haciendo como si hubiese apoyado la protección de los humedales desde el principio.
—¿Tú te crees, el payaso este? —le dijo Christine a Alex en voz baja, señalando con la cabeza hacia el concejal—. Ha estado en nuestra contra desde el primer momento. Hasta me envió mensajes de odio. Ahora hace como si todo el plan para salvar los humedales hubiera sido idea suya. —Movió la cabeza—. Madre mía. Ya sé a quién no pienso votar en las próximas elecciones.
Alex miró la sonrisa congelada del hombre.
—Me pregunto si tuvo que devolver todo aquel dineral…
Christine cruzó los brazos, el rostro aceitunado enmarcado por una mata de pelo moreno y ondulado mientras miraba al sol con los ojos entornados.
—Desde luego, se enfadó mucho cuando fracasó el proyecto inmobiliario…
Varias personas más se habían llevado un disgusto, incluida la compañía constructora a la que habían adjudicado el contrato de los apartamentos.
Pero a partir de ahora este hermoso lugar iba a estar protegido. Para la fauna silvestre iba a ser una reserva natural, y para los residentes un lugar de reflexión. No era frecuente que las cuestiones medioambientales se resolvieran de esta manera, y Alex no cabía en sí de gozo.
Cuando Stevens llevaba diez minutos de perorata, Christine se acercó a él y le lanzó una mirada elocuente a la vez que le decía con señas que pusiera punto final a su discurso.
—¡Disfruten de su nuevo parque! —finalizó entre unos pocos aplausos que se volvieron más entusiastas cuando los asistentes comprendieron que había terminado de hablar.
Mientras Stevens salía del escenario, la periodista le hizo a Christine un gesto con la mano para que se acercase.
—¿Eres tú la bióloga? Tengo que entrevistar a una bióloga.
Christine señaló a Alex.
—Es ella.
«Genial», se dijo Alex. «Lanzada a los lobos». Forzó una sonrisa mientras la periodista se dirigía a ella con ademanes de impaciencia.
—¿Carter? Acércate. No quiero que se me hundan los tacones en ese barrizal.
Alex subió al escenario.
—Bien. Venga, Fred, dale.
El cámara pulsó el botón de grabar y Alex miró a la cámara con aire perplejo. Varias personas se quedaron rondando por el escenario para escuchar la entrevista.
De repente, la periodista parecía una persona completamente distinta: su malhumor se transformó en una jovialidad incontenible.
—Les habla Michelle Kramer desde la ceremonia inaugural del nuevo parque de los humedales. —Señaló a su alrededor—. Toda esta zona se va a conservar como un valioso hábitat de especies silvestres. —Se volvió hacia Alex—: Doctora Carter, su estudio ha contribuido de manera decisiva a dotar a esta zona de protección. ¿Puede decirnos qué tipos de flora y fauna salvaje van a aprovechar este espacio?
—Además de las especies que viven aquí todo el año, hay muchas aves migratorias que después de volar cientos de kilómetros hacen escala en esta zona.
Michelle soltó una risita que sonó falsa.
—¡Cientos de kilómetros! ¡Espero que no lleven a sus hijos en el asiento de atrás, preguntando «¿Cuándo llegamos?»!
Desconcertada, Alex perdió por un instante el hilo de la conversación, pero consiguió reírse un poco.
La periodista echó un vistazo a las notas que llevaba apuntadas en el móvil.
—Entonces, doctora Carter, entendemos que, además de proteger áreas como esta, podemos hacer más cosas para ayudar a nuestras aves.
Alex sonrió y asintió con la cabeza, bloqueada por los nervios. Después, siguió adelante:
—Mucha gente desconoce que las aves migratorias se guían por las estrellas.
—¡Oooh…! Me encantan las estrellas. Seguro que las aves tienen una app de astronomía como la que tengo yo en mi móvil —dijo la mujer, otra vez riéndose tontamente.
Se habían acercado más personas al escenario para escuchar la entrevista.
—Aunque no dudo de que la aplicación les sería muy útil, por desgracia dependen de que los cielos estén oscuros para ver la Estrella Polar —dijo torpemente Alex, procurando no desviarse del tema—. Pero con tanta contaminación lumínica en las ciudades, las aves están en apuros. Se las puede ayudar apagando la luz del porche por las noches o instalando un sencillo detector de movimiento para que se encienda la luz solo cuando se necesita. Además, como sistema de alerta, una luz que solo se activa cuando alguien se acerca es mejor que una que luce constantemente.
Michelle se rio.
—Bueno, y ¿si de paso remozamos la casa y cambiamos el cableado eléctrico…? —Michelle sonrió a cámara, dejando a Alex con la palabra en la boca—. Y hasta aquí nuestro informe sobre el terreno. Bostonianos, no dejen de venir a disfrutar del nuevo parque.
A continuación bajó el micrófono y Fred apagó la cámara.
Un murmullo se extendió entre los presentes, y Alex vio que la mayoría se había dado la vuelta y estaba mirando en dirección contraria al escenario. Empezaron a retroceder, con la vista clavada en alguien que se iba abriendo paso entre la multitud. De repente, una mujer chilló y un hombre se giró y salió corriendo con el miedo dibujado en el rostro. Dejó la tierra firme y se zambulló en el agua, tropezando y cayendo de bruces en el barro.
Sumidos en un silencio escalofriante, todos se alejaron del escenario. Un hombre se acercó con paso firme, apartando de malas maneras a dos personas asustadas. En la mano, que tenía tendida hacia Alex, llevaba una pistola.
Alex se quedó inmóvil mientras el hombre se detenía al borde del escenario y la apuntaba. Le reconoció…, le había visto en varias reuniones comunitarias. Su empresa inmobiliaria había hecho la puja más alta para construir los apartamentos. Repasó rápidamente todas las posibilidades: ¿saltar del escenario? ¿Salir corriendo? ¿Intentar hacerle un placaje al tipo? El hombre agitó la pistola y apuntó al concejal y a Christine antes de volver a Alex.
—¡Me habéis destrozado la vida! —gritó, girándose y apuntando a la multitud. La gente chilló y echó a correr hacia la parte de atrás, empujándose unos a otros—. ¿Y estáis aquí de celebración?
El pistolero volvió a girarse, apuntando otra vez a Alex. La periodista le hizo señas al cámara para que sacara un primer plano, y el pistolero se volvió hacia ella con los ojos llenos de ira.
—¿Estáis filmando esto? ¿Os pensáis que es un espectáculo? —bramó.
La pistola se disparó tan de repente que Alex retrocedió de un salto. Le zumbaban los oídos. El impoluto traje blanco de la periodista se tiñó de rojo por la zona del estómago, y la mujer se quedó en shock, con la boca abierta, antes de desplomarse. El cámara soltó el equipo, salió disparado y se inclinó sobre ella. Sacó el móvil y llamó a emergencias.
La gente chillaba y corría, y el pistolero se dio la vuelta y disparó varias veces. La multitud se dispersó y Alex no pudo ver si había heridos. Varias personas se tiraron al suelo y, encogidas de miedo, miraban frenéticamente por encima del hombro. Un hombre con una gorra negra salió disparado y consiguió llegar al grupo de árboles más cercano.
El concejal, que se había quedado al lado de Christine paralizado por el shock y contemplándolo todo con los ojos abiertos como platos, dijo:
—David, siento que el proyecto no saliera adelante. Pero habrá otros trabajos, seguro.
—¿Y eso de qué me sirve? —le espetó David—. ¡Ya he perdido mi empresa! Nos fuimos a la bancarrota cuando esto fracasó. Mi mujer me ha dejado por un imbécil con pasta que juega al golf profesional.
—Lo siento —dijo el concejal—. Pero esta gente de bien no ha hecho nada para perjudicarte.
Alex solo quería escabullirse, ponerse a cubierto detrás del escenario, pero le preocupaba que el movimiento repentino provocase al pistolero. Eso sí, el concejal hipócrita empezaba a caerle bien. Al menos era lo bastante valiente para hacer frente al hombre.
—Joder, ¿me estás tomando el pelo? —dijo David, furioso—. Estas son ni más ni menos que las personas que me hicieron esta faena. Ponen el grito en el cielo por un maldito puñado de pájaros. ¡Pero mi empresa se fue a la ruina!
La mano de la pistola tembló de ira.
—Yo no —le aseguró el concejal—. Yo quería que el proyecto saliese adelante. Luché mucho para conseguirlo.
«Y ahora lucha por salvar el pellejo», pensó Alex.
—No lo suficiente. —El pistolero giró, apuntando a la multitud—. Y ahora me voy a cargar a todos los gilipollas que pueda.
El concejal saltó del escenario y salió corriendo mientras el pistolero se volvía y le apuntaba. Christine se quedó paralizada de terror al oír el estruendoso disparo que tenía como objetivo al concejal. Stevens se estremeció y cayó al suelo; después se levantó y siguió corriendo. La bala no le había dado. Christine, temblorosa, miró a Alex con el rostro desencajado y salió corriendo hacia ella. David siguió sus movimientos y apuntó contra las dos.
Alex saltó por la parte de atrás del escenario, tirando de Christine. Cayeron con fuerza y, agachándose bajo el minúsculo hueco de medio metro escaso de altura, se pusieron a cubierto. Oyó las botas de David subiendo a la plataforma. Se estaba acercando. En un abrir y cerrar de ojos estaría justo encima de ellas y empezaría a disparar hacia abajo.
Alex agarró la mano de Christine, susurró «¡Corre!» y salió disparada hacia los árboles más cercanos, que estaban a unos cien metros de distancia. Las botas de montaña chapoteaban sobre el terreno húmedo mientras corría en zigzag para ser un blanco difícil. En la hierba había matas duras que amenazaban con hacerla tropezar, y el suelo le tiraba de las botas cada vez que pisaba. Christine también siguió corriendo, y ya llevaban recorrido un tercio del camino cuando sonó otro disparo ensordecedor.
Alex se preparó para sentir dolor, mientras Christine, el rostro transformado por el pánico, la adelantaba por la izquierda. Pero no sintió nada. Estaba ilesa. Otro tiro fallido.
Alex se atrevió a mirar atrás. El pistolero les pisaba los talones, la mano extendida, la pistola rebotando erráticamente mientras corría. El objetivo era Alex, que viró hacia la izquierda y cogió impulso para correr más deprisa a la vez que oía otro tiro. Preparándose de nuevo para sentir un impacto de bala, de repente cayó en la cuenta de que esta pistola se había disparado desde un punto mucho más lejano que aquel en el que estaba David.
Desconcertada, se arriesgó a mirar atrás de nuevo y vio que David se había detenido y, con el cuerpo encorvado, estaba agarrándose con fuerza el brazo derecho. Le caía sangre de entre los dedos, y en el suelo, a su lado, estaba la pistola. ¿Le habría disparado alguien de la multitud? Pero no; la detonación había sonado demasiado lejos, a más distancia de la que le separaba del escenario.
Christine hizo una pausa y miró hacia atrás, confundida; Alex corrió hacia ella y la apremió para que siguiese corriendo hacia los árboles. El pistolero, mirando alrededor con furia, cogió el arma con la mano izquierda y volvió a dirigirse hacia ellas.
El corazón de Alex latía a mil por hora. Ahora que estaba más cerca de los árboles, vio que eran demasiado delgados para protegerlas bien. Al tipo le iba a ser muy fácil acertar si se metían allí. Presa del pánico, Alex barrió la zona con la mirada en busca de un lugar donde ponerse a cubierto.
—¿Qué hacemos? —gritó Christine, consciente del dilema.
El pistolero estaba cada vez más cerca. Apretaba los dientes para soportar el dolor, y por el brazo derecho, que le colgaba lacio, le brotaba sangre a chorros. La mano izquierda temblaba sobre la pistola, pero Alex sabía que no le costaría nada matarlas desde cerca. Impulsado por la ira, el hombre avanzaba tambaleándose.
Alex corrió hacia la derecha, haciendo señas a Christine para que se alejase en sentido contrario. Se separaron, y casi había llegado a los árboles cuando vio que estaban hundidos en un par de centímetros de agua estancada. Chapoteando, se abrió camino entre los troncos.
David se detuvo ante el límite forestal y alzó el arma, se tomó su tiempo para apuntar.
Alex estaba a escasos metros. Las botas se le hundían en el barro, frenándola. Entre ella y una bala solo había un tronco de quince centímetros de diámetro.
A lo lejos se oyó otro estallido. Horrorizada, Alex vio que una herida del tamaño de un pomelo se abría en la frente de David, quien se desplomó sobre el suelo empapado y se quedó inmóvil. El agua marrón se tiñó de sangre.
Alex obligó a su cuerpo a moverse. Christine estaba a unos quince metros de distancia, agachada detrás de unos árboles, y Alex, respirando con dificultad, llegó hasta ella.
Volvió la vista atrás. El pistolero no se movía. La bala le había entrado por la parte de atrás del cráneo y la herida de salida había sido demoledora. Era imposible que hubiera sobrevivido. Pero no estaba dispuesta a ir a comprobarlo. Se agachó al lado de Christine y susurró: «Hay otra persona armada». Por el ángulo de la herida, Alex dedujo que la persona estaba disparando desde la arboleda que se hallaba en el otro extremo del escenario, por donde había desaparecido el hombre de la gorra negra.
—Creo que deberíamos adentrarnos en la arboleda y tendernos en el suelo.
Eso hicieron, hasta que dejaron de ver la otra sección de árboles, entonces esperaron. Desde su posición, Alex veía que la muchedumbre se había dispersado y había huido hacia la carretera que estaba en la otra punta del humedal. El cámara se había tendido al lado de la periodista y miraba a su alrededor, los ojos abiertos como platos a causa del miedo.
Alex empezó a respirar aceleradamente, invadida por un torbellino de pensamientos. ¿Quién había disparado? ¿Un segundo pistolero? ¿La policía, tal vez? ¿Habrían conseguido traer a un francotirador en tan poco tiempo?
Minutos más tarde, oyó sirenas de policía a lo lejos. El concejal estaba en la carretera, hacía señas a los coches patrulla para que se acercasen. Pararon dos coches, después de que les indicase dónde se encontraba el cuerpo del pistolero, los policías salieron corriendo hacia él con cautela, hablando a través de sus radiotransmisores de bandolera.
A medio camino, un hombre y una mujer les salieron al encuentro y señalaron a los árboles desde los cuales Alex pensaba que había disparado el otro pistolero. Los policías comunicaron algo por radio y siguieron avanzando. Dos agentes acompañaron al hombre y a la mujer de vuelta a la carretera.
Alex observó a los dos agentes principales, que corrían agachados. Uno se acercó al pistolero y el otro siguió por el límite forestal. A los pocos segundos estaba acuclillado junto a Alex y Christine, su reconfortante mano sobre la espalda de Alex. En su chapa identificatoria ponía «Scott». Las miró detenidamente.
—¿Están heridas?
Alex negó con la cabeza, y Christine consiguió susurrar: «No».
El otro agente se acercó al cuerpo del pistolero y le examinó la carótida. Se volvió hacia su compañero y negó con la cabeza.
Durante un tiempo indeterminado, Alex se quedó tumbada bocabajo sobre el barro mojado, con la sensación de que en cualquier momento la bala de un francotirador podría atravesarla. Por fin, los agentes anunciaron que estaba todo despejado. Alex y Christine se levantaron con dificultad, temblando de frío y humedad.
Los paramédicos llegaron a toda prisa para ayudar a la periodista y la subieron a una camilla. Mientras corrían hacia la ambulancia, el cámara iba a su lado. Los policías acompañaron a Alex y Christine desde la arboleda hasta el escenario. Alex no pudo evitar mirar al pistolero muerto…, un tipo normal y corriente, medio calvo y con barriga cervecera, vestido con una camiseta roja y vaqueros descoloridos. No podía dejar de mirarle. Tenía la sensación de que la policía se movía a su alrededor a cámara lenta. Sus pensamientos eran confusos y los sonidos estaban amortiguados, como si tuviera la cabeza rellena de algodón. Alex se quedó clavada en el sitio, temblorosa y con el corazón todavía acelerado, mientras llegaban más agentes.
Christine se acercó a ella y le cogió la mano, y durante unos minutos se quedaron en el escenario pegada la una a la otra, temblando y tratando de asimilarlo todo. En la periferia del humedal, la vida de la ciudad discurría como de costumbre. Bocinazos de coches. Gente gritándose. Aviones y helicópteros zumbando por encima. Y ni siquiera aquí se libraba del hedor de los tubos de escape.
Allí sentada, sujetando la fría mano de Christine, una mujer a la que apenas conocía pero con la que había compartido una experiencia traumática, Alex se preguntó qué hacía aún en esa ciudad. Después de doctorarse en ecobiología, había venido para estar con su novio y cubrir una plaza de investigación posdoctoral sobre la parula americana, una pequeña parúlida migratoria. Pero Brad y ella habían roto hacía dos meses, y su trabajo de investigación había terminado incluso antes de la ruptura.
Hasta la ceremonia de inauguración, había considerado la posibilidad de quedarse allí, sin embargo, ahora que se encontraba en estado de shock en medio de aquel rinconcito agreste rodeado por una ciudad abarrotada de humanos dispuestos a ser violentos los unos con los otros, sabía que había llegado el momento de marcharse.
Christine y ella prestaron declaración ante la policía. Expertos en escenas del crimen atendieron a la prensa, y Alex vio que unos agentes acordonaban la zona. Finalmente, los dos policías que habían llegado primero al lugar del crimen las acompañaron a ambas a sus vehículos, diciéndoles que se pondrían en contacto con ellas si tenían más preguntas que hacerles. Mientras se subía a su coche, Alex miró al agente Scott y le preguntó:
—¿Saben qué ha pasado? ¿Saben quién era la otra persona armada?
Scott negó con la cabeza.
—No puedo hablar del tema. Lo siento. Pero seguro que en cuanto lo descubramos saldrá en todos los periódicos.
Alex arrancó. Lo único que quería era irse a casa, tomarse una taza de té bien caliente y acurrucarse en el sofá. Pero cuando llegó a su apartamento después de cruzar la ciudad, vio que Scott no hablaba en broma. Había un montón de periodistas esperándola, y ni siquiera había aparcado aún cuando ya estaban arremolinándose alrededor de su coche.
Sobre sus cabezas, la tormenta desató por fin su furia, azotando la ciudad con la lluvia.
Dos
Los periodistas se apretaban contra la puerta del coche de Alex y le lanzaban preguntas a gritos. No conseguía abrirla. «¿La ha amenazado el pistolero?». «¿Qué ha sentido al presenciar semejante tiroteo?». «¿Temió por su vida?».
Se pasó al asiento del copiloto y logró salir. Las cámaras le soltaban fogonazos en la cara, los periodistas la acercaban a empujones hasta la puerta del edificio.
—Por favor, no tengo nada que decir. Solo quiero irme a mi casa.
Las piernas le temblaban mientras se abría paso entre el enjambre.
Los periodistas se agolparon a su alrededor sin parar de acribillarla a preguntas. «¿Cree que la víctima va a sobrevivir?». «¿Vio al segundo pistolero?».
Consiguió abrir la puerta y entrar, pero ni siquiera entonces dejó la prensa de grabarla y de gritarle preguntas a través del cristal. Su apartamento estaba en la última planta, y subió las escaleras fatigosamente.
Al abrir la puerta de casa, oyó que sonaba el teléfono fijo. Corrió a cogerlo con la esperanza de que fuera Zoe. Le sentaría bien oír una voz amiga en aquellos momentos.
Sin embargo, se trataba de un periodista insistente.
—¿Ha grabado con el móvil imágenes del tiroteo que esté dispuesta a vender?
Alex colgó, pero el teléfono volvió a sonar al instante. Esta vez oyó una voz aguda:
—La llamo de las noticias de la WBSR. Queríamos invitarla a nuestro telediario de esta noche para que describa el tiroteo.
A Alex le faltó tiempo para colgar, aunque el teléfono volvió a sonar al instante.
—¡Dejadme en paz de una puta vez! —chilló al auricular.
—¿Estás bien? —preguntó Zoe.
Alex soltó un suspiro de alivio.
—¡Zoe! Qué bien oír tu voz. La prensa me está acosando. Sí, estoy bien. Un poco alterada con todo lo que ha pasado.
—¡No es para menos! —resopló Zoe—. Estaba pendiente de las noticias de Boston por si salía tu entrevista, y cuando vi que había aparecido un pistolero, casi me da un infarto. Te he llamado al móvil, pero saltaba el contestador todo el rato.
Alex se sacó el móvil del bolsillo.
—Olvidé que lo había apagado justo antes de la entrevista.
Lo encendió. Le bastó oír la voz de Zoe, recordar la estrecha amistad que las unía, para que el estrés empezase a salir de su cuerpo a raudales. Había conocido a Zoe Lindquist en la universidad, cuando Alex había desempolvado el oboe que tocaba en el instituto para ingresar en la orquesta de una producción universitaria de El hombre de La Mancha. A Zoe le habían dado el papel de Dulcinea, y entre las fiestas de actores y los ensayos lamentables que duraban hasta las tantas de la noche se habían hecho muy amigas y no habían perdido en ningún momento el contacto, ni siquiera cuando Alex se fue a hacer el máster y Zoe se fue a Hollywood dispuesta a dejar huella.
—Ha sido aterrador —dijo Alex.
—¿Así que estabas allí? Quiero decir, ¿estabas justo cuando pasó?
—Sí. Y es una experiencia que me gustaría des-tener.
—Ya te digo. ¿Estás bien? ¿Pillaron al segundo pistolero?
Alex se acercó un taburete de cocina y se sentó. Por la ventana abierta todavía se oía el griterío de los periodistas.
—No lo sé.
Un trueno tremendo hizo vibrar las ventanas.
—Yo me habría muerto de miedo.
El aturdimiento en que llevaba sumida desde el tiroteo estaba empezando a disiparse. Cambió de postura sobre el taburete, apoyando un codo en la encimera y pasándose una mano por el rostro. Estaba agotada.
—Sí, fue una locura. —Exhaló un suspiro—. Zoe, ni siquiera sé qué hago en esta ciudad.
—¿No han mejorado las cosas con Brad?
—Las cosas con Brad directamente no existen.
Brad y ella habían dicho que era una separación provisional mientras se aclaraban. Desde entonces, se habían llamado por teléfono sin dar el uno con el otro, y de tarde en tarde se habían enviado algún que otro SMS, pero Alex tenía la sensación de que ambos sabían que lo suyo se había terminado. Ya habían roto una vez, después de que Alex tuviera una mala experiencia en su primer trabajo posdoctoral, pero en aquella ocasión habían logrado reconciliarse. Esta vez no lo veía posible.
—¿Y eso te alegra o te entristece?
—Supongo que, sobre todo, me cansa —dijo Alex.
Zoe guardó silencio unos instantes, y Alex oyó a alguien serrando al fondo y después unos gritos sobre la iluminación.
—¿Estás en un rodaje?
—Sí, harta de estar aquí sentada de brazos cruzados mientras la gente hace ajustes, se olvida del texto, zampa panecillos del bufé…
Zoe se estaba quejando, pero Alex sabía que le encantaba ser actriz.
—¿En qué proyecto estás metida esta vez?
—Es una de suspense, tipo cine negro, de época. Deberías ver qué pelos llevo ahora mismo. Como tenga que forzar una cerradura, horquillas no me van a faltar. ¡Y no veas lo que pica el traje de tweed que llevo puesto!
—Lo de que sea de época suena divertido. Así te puedes poner elegante.
—Eso es verdad. Pero también significa que durante el rodaje pueden fallar mil cosas más. Todo son prisas; total, para ir más despacio. El director se pasa el día gritando cosas como «Vaya, la toma ha quedado de maravilla si no fuera porque acaba de pasar el Corolla ese al fondo». O «Pero ¿no te he dicho que te quites el reloj digital?». Llevo aquí desde las seis de la mañana y todavía no han filmado ni una toma.
—Qué vida más dura.
Zoe se rio.
—¡Sí que lo es! Hace dos horas que se acabó la tarta de queso y arándanos.
—Dios mío, ¿cómo puedes sobrevivir en condiciones tan duras? Además, pensaba que habías dejado de comer arándanos.
Zoe siempre estaba haciendo dietas raras, buscando maneras de aferrarse a su juventud; a sus treinta años, ya pensaba que se estaba desvaneciendo.
—He vuelto a comerlos. Estoy haciendo una dieta que consiste en beber dos vasos de agua, comer un huevo, esperar cuatro horas y zamparme un puñado de cacahuetes sin sal y arándanos.
—Menudo banquete.
A diferencia de Alex, a Zoe le encantaba comer, así que sabía que tenía que ser una tortura para ella. Para Alex, comer era una necesidad, algo que había que hacer y, preferiblemente, con el menor lío posible.
—Se supone que te estira la piel de la mandíbula —explicó Zoe—. Aunque no entiendo cómo. Bueno, de todos modos merece la pena.
Alex sentía lástima por Zoe, por la enorme carga que ponía Hollywood sobre las actrices para que fueran eternamente jóvenes, un patrón que no imponía a los actores masculinos y cuya consecuencia era que, en general, a medida que envejecían, a las mujeres cada vez les ofrecían menos papeles. Zoe vivía con miedo a que esto le sucediese a ella, a pesar de que aún le daban papeles fabulosos. Esto se debía, en buena medida, a su extraordinaria capacidad para hacer contactos y para conseguir que la gente se sintiera bien, así como a su increíble capacidad para halagar a las personas adecuadas aunque le parecieran unos pelotas insufribles.
—Bueno, y hablando en serio, ¿cómo estás? —preguntó Zoe, en voz un poco más baja—. Me refiero a lo del pistolero.
—De los nervios —respondió Alex con sinceridad—. Sigo con un poco de tembleque.
—¿Pensabas que te iba a disparar?
—¡Vaya si lo pensaba! El tipo se acercó mucho. De no haber sido por el segundo pistolero, seguramente no estarías hablando conmigo en estos momentos.
—Madre mía, Alex. ¿Hay por ahí alguien con quien puedas tomarte un trago?
—¿Quieres decir que debería llamar a Brad?
—Lo que quiero decir es que llames a alguien, a quien sea.
—Estoy bien —le aseguró Alex—. Solo necesito acurrucarme en el sofá y quedarme un rato temblando.
En ese mismo instante, un coche dio un bocinazo en la calle y Alex se sobresaltó. Alguien se puso a maldecir. Oyó que se cerraba de golpe la puerta de una camioneta, probablemente otro equipo de periodistas que acababa de llegar.
—Y sospecho que también necesito largarme de esta ciudad.
—¿Y cómo fue la entrevista para la televisión? —preguntó Zoe—. O sea, ¿crees que sirvió de algo?
—No lo sé. La periodista era un poco… vocinglera. —El mero hecho de decirlo le hizo sentirse mal; pensó en la mujer, que en estos mismos instantes estaría en el hospital, seguramente en manos de un cirujano—. Ni siquiera estoy segura de que ahora vayan a retransmitirla.
—Qué pena que no saliera como esperabas. Sé que estabas ilusionada. —Se oyó un timbrazo en el plató—. En marcha. Me necesitan en el plató.
—Vale. ¡Ánimo! Esperemos que lleguen refuerzos con tarta de queso y arándanos.
—¡Si con desear bastara…! —dijo su amiga—. De todos modos, no podría comérmela. Los arándanos sí, el queso no. Luego te llamo a ver cómo vas.
—Gracias.
Nada más colgar, el teléfono volvió a sonar.
Pensando, ingenuamente, que Zoe se había olvidado de decirle algo, Alex respondió. Una voz atropellada dijo:
—Soy Diane Schutz, del Boston View. ¿Estaría dispuesta a darme una exclusiva sobre su experiencia como testigo del tiroteo de hoy?
—No, no estaría dispuesta —dijo Alex, y colgó.
El móvil zumbó de repente sobre la encimera, sobresaltándola. Miró la pantalla y, al ver un número bloqueado, dio a rechazar. Volvió a sonar, y esta vez vio un número local que no conocía. La sola idea de hablar con más periodistas la aterrorizaba, así que apagó el móvil, se duchó y se cambió de ropa, por último, se desplomó sobre el sofá.
Vaya tardecita. Ni siquiera le quedaban energías para prepararse un té. Se quedó mirando la colección de cajas que su exnovio Brad había embalado y aún no se había llevado a su nueva casa. A Brad le encantaba esta ciudad, le iba de maravilla aquí, y sin embargo a Alex, con el paso del tiempo, cada vez le resultaba más incomprensible: cómo trabajaba la gente, en qué pensaban, qué valoraban.
Finalmente, se levantó, preparó una taza de té y trató de repasar los acontecimientos del día. Se sentó delante de la encimera y bebió de la taza caliente mientras encendía la tele, que la asaltó con incesantes noticias que no hacían más que especular sobre el tiroteo. El segundo pistolero había escapado de la policía, y no había novedades acerca del estado de la periodista. La apagó.
No había probado bocado en todo el día; por la mañana había estado tan nerviosa por culpa de la entrevista que no había desayunado. Al final encendió el móvil para encargar comida para llevar, y saltaron montones de alertas de llamadas perdidas, en su mayoría de teléfonos bloqueados o desconocidos. Pero también había llamado su director de tesis desde Berkeley y le había dejado un mensaje pidiéndole que le llamase lo antes posible. Desde que empezó su investigación posdoctoral en Boston, hacía un año, no había sabido nada de él.
Le devolvió la llamada y el profesor respondió al segundo tono.
—¡Philip!
El doctor Philip Brightwell era un hombre afectuoso y sociable que Alex había tenido la buena fortuna de que presidiese su tribunal de tesis. Había sido un infatigable paladín del trabajo de Alex en la Universidad de California, en Berkeley, y le estaba inmensamente agradecida. Se lo imaginaba sentado en su despacho en este momento, rodeado de montones de papeles en precario equilibrio, su rostro color sepia vuelto hacia una pila de cuadernillos azules de exámenes.
—¡Doctora Carter! —contestó él.
Desde que Alex se había doctorado, hacía hincapié en dirigirse a ella formalmente. Alex tenía que reconocer que le encantaba cómo sonaba.
—¿Qué tal California? —preguntó ella.
—Bueno, ya sabes… Endemoniadamente soleada y apacible. ¡Lo que daría yo por una buena tormenta en estos momentos!
—Bueno, aquí está a punto de caer una, si quieres te la regalo.
Echaba de menos California, el ambiente creativo, las extrañas estaciones mixtas que permitían que las incontables escaleras ocultas de San Francisco se llenasen de flores exóticas en pleno mes de enero. Alex no había querido marcharse del Área de la Bahía de San Francisco, pero cuando a Brad le salió un trabajo en un prestigioso bufete de abogados había cruzado el país para estar con él.
—¿Y qué tal van las cosas por Boston? —le preguntó Philip.
—Menuda mañanita…
—¿Y eso?
—Fui a una ceremonia de inauguración en unos humedales y apareció un pistolero.
Le temblaba la voz, a pesar de que intentaba mantener un tono animado.
—Dios mío, ¿estás bien?
—Sí, sí.
—Aterrador.
—Sí, desde luego.
Philip exhaló un suspiro.
—Me alivia saber que estás bien. ¿Quieres hablar de ello?
—Estoy bien —mintió.
Le oyó revolver unos papeles. Se lo imaginaba con los codos apoyados sobre el escritorio de caoba, las estanterías rebosantes de volúmenes de todos los grosores.
—Escucha, Alex, sé lo mucho que quieres a Brad y que te mudaste allí para estar con él, pero ¿qué te parecería hacer trabajo de campo?
—Para hacer un estudio ¿de qué? —preguntó ella y se sentó de nuevo en el taburete.
—De los carcayús.
Alex se animó al instante. Al oír la palabra «carcayús» le vinieron a la cabeza las montañas, y las montañas significaban paisajes escabrosos, praderas llenas de flores silvestres y, quizá lo mejor de todo, un poco de soledad y de tranquilidad.
—Has conseguido despertar mi interés.
—Un viejo amigo mío es el director ejecutivo de la Fundación Territorial para la Conservación de la Vida Salvaje. ¿Te suena?
—Sí.
Sabía que habían comprado muchísimos terrenos conectores para establecer corredores biológicos. Además, la gente donaba tierras o hacía servidumbres de conservación en su propio terreno para proteger la vida salvaje y las vías fluviales. En otras partes del mundo dirigían sus esfuerzos a eliminar la caza furtiva y el tráfico de animales.
—Han conseguido que les donen un terreno enorme. Es el emplazamiento de una antigua estación de esquí de Montana, un lugar de peregrinación de las élites desde los años treinta hasta finales de los sesenta. Acabó cerrando a principios de los años noventa y desde entonces está desocupada. El propietario también donó su terreno privado adyacente, así que la propiedad suma en total un poco más de ocho mil hectáreas, en su mayoría bosque de montaña y zonas alpinas. Al principio llevaron allí a gente para hacer estudios de la zona e inventariar especies, hacer mapas… Pero en este momento lo que realmente les interesa es hacer un estudio de la población de carcayús.
—Me dejas intrigada.
—Allá por la época en que se estaba construyendo la estación de esquí, hubo varios informes de testigos presenciales. Pero los avistamientos fueron menguando a medida que aumentaba la actividad invernal en la zona. Después se abrieron más pistas de esquí y los avistamientos se acabaron. No se ha visto ni un solo carcayú allí desde 1946. Pero ahora que la estación de esquí está cerrada, la fundación territorial quiere saber si los carcayús están volviendo a la zona. Tenían allí a un tipo, pero tuvo que volver de repente a Londres por una emergencia familiar. Así que el puesto es todo tuyo si lo quieres.
Alex se quedó inmóvil, parpadeando. Fuera se oían más pitidos de coches y alguien gritó con rabia: «¡Quita de en medio!». A lo lejos se oían sirenas, y el olor del humo de los tubos de escape de la concurrida calle se filtraba hasta su apartamento. Los periodistas llamaban cada poco tiempo al timbre de su apartamento para hablar con ella.
Echó un vistazo al rincón en el que estaban embaladas las cosas de Brad: libros de Derecho, una pelota de béisbol firmada por Lefty Grove de los Boston Red Sox, unas pocas prendas de ropa y unos cuadernillos rayados a medio escribir con su caligrafía minúscula y abigarrada.
Philip continuó.
—Si vas, tendrás que caminar por una zona bastante empinada, y pasarás allí sola todo el invierno. No tienen fondos para contratar a más de una persona. Pero podrías quedarte en la antigua estación de esquí, que supongo que será enorme y estará llena de habitaciones a tu entera disposición. Eso sí, te recomiendo que no veas El resplandor antes de ir.
Alex se rio, anonadada ante la inesperada oportunidad que se le ofrecía.
—Acepto —dijo después de una pausa.
—¿De veras? —Sonaba un poco sorprendido—. ¿No prefieres pensártelo?
—Creo que es exactamente lo que necesito.
—¡Genial! Le hablé de lo meticulosa que eres como investigadora, y se pondrá más contento que unas pascuas cuando sepa que vas.
—¿Cuándo me voy?
Philip carraspeó.
—Esa es la parte menos atractiva… La fundación envía mañana a su coordinador regional. Iba a reunirse con el investigador que se ha marchado para ponerse al día de sus descubrimientos. Pero ahora tendrá que enseñarle cómo funciona todo a la nueva persona. Solo dispone de un día, porque tiene que volver a Washington D. C. para reunirse con un equipo de investigación que se va a Sudáfrica a trabajar en un proyecto contra la caza furtiva de rinocerontes. Tienes que estar allí mañana.
A Alex se le abrieron los ojos de par en par y se levantó del taburete.
—¿Mañana? ¿Quieren que esté en Montana mañana?
—Sí. ¿Crees que podrás?
Alex recorrió la habitación con la mirada, repasando qué iba a tener que llevarse, qué bártulos iba a necesitar.
Philip le adivinó el pensamiento.
—Allí tienen todo el instrumental de trabajo que vas a necesitar. GPS, cámaras de control remoto, microscopio. Así que lo único que necesitarías sería tu ropa de campo.
Alex se imaginó su armario: sus botas, su mochila con estructura interna, el purificador de agua, la ropa para la lluvia.
—Podré.
—¡Estupendo!
Alex respiró hondo.
—Gracias, Philip. Para ser sincera, últimamente he estado bastante nerviosa aquí, y las cosas no han salido bien con Brad.
—Vaya, cuánto lo siento. Cuando estabais aquí erais uña y carne.
Alex sintió que la atenazaba una gran pesadumbre. Se acordó de los paseos que daba con Brad por el campus de Berkeley, el corazón ligero, riéndose, parando a besarse en el patio cuadrangular, sintiendo que todo era posible.
—Las cosas cambian, supongo —dijo, sintiéndose algo boba al condensar todo lo ocurrido en tres palabras tan breves. No quería incomodar a Philip con un tema tan personal, de manera que se apresuró a añadir—: Así que esto es perfecto. Una oportunidad para alejarme. Para despejarme. Para ver carcayús.
—¡Ver carcayús! —repitió Philip—. ¿Te imaginas?
Alex olía ya las tierras altas, con sus pinos bañados por el sol.
—Desde luego que sí.
Al otro lado del teléfono, alguien llamó a la puerta del despacho del profesor.
—Vaya, tengo una tutoría. Llama a este número y la coordinadora de la fundación territorial te reservará un vuelo para hoy mismo.
Leyó un número y Alex lo anotó en un taco de papeles que tenía pegado a la nevera.
—¡Buena suerte! —dijo Philip, y colgó.
Alex volvió a sentarse en el taburete. Montana. Las Montañas Rocosas.
Dedicó unos instantes a recobrar el aliento, después empezó a garabatear notas en el mismo papelito, cosas que tenía que coger ahora y otras, como artículos de aseo personal, que podía comprar al llegar a Montana en el pueblo más cercano. Deteniendo la mano sobre el taco, se cuestionó lo que estaba haciendo. Mañana estaría en Montana. ¿Era una buena decisión? ¿Qué iba a ser de su propósito de arreglar las cosas con Brad? Pero había terminado su investigación, y era el momento oportuno.
Se sacudió las dudas y llamó a la coordinadora de viajes de la organización sin ánimo de lucro. La mujer era amable y eficiente, y agradeció a Alex que les sacase del apuro con tan poca antelación. Le reservó un billete en el vuelo de las diez de la noche que llegaba a Missoula por la mañana y le alquiló un coche en el aeropuerto. Alex tendría que devolver el vehículo en un punto del noroeste de la Montana rural, donde una persona de la zona la recogería para llevarla a la vieja estación de esquí en la que iba a alojarse. Allí la esperaba una camioneta que podría utilizar siempre que tuviera que ir al pueblo. Había sido donada junto con la estación. Alex le dio las gracias y colgó; ya estaba haciendo mentalmente la maleta.
Se fue al armario, sacó la familiar y desgastada mochila de campo azul y empezó a llenarla de ropa. Camisetas de polipropileno, chaquetas y chalecos de forro polar, un par de gorros calentitos, un sombrero para el sol, un par de zapatos cómodos. Las botas de montaña las llevaría puestas en el avión. Varios pantalones vaqueros y camisas de algodón.
Entonces de repente se detuvo, sentía que la angustia le oprimía el corazón. Al fondo del armario, en el rincón derecho, estaban colgadas dos de las suaves camisas de algodón que llevaba Brad cuando vivían en Berkeley, en aquellos tiempos en los que sus ideas de lo que quería hacer en la vida habían sido muy distintas. Ni muerto se dejaría ver con ellas ahora; con razón no se había molestado en meterlas en una caja. Tiró de una manga y se la acercó para oler el familiar aroma. ¿Qué les había pasado? ¡Con lo unidos que habían estado!
Soltó la manga y dio un paso atrás, respirando hondo varias veces. Debería llamarle, comunicarle que se marchaba.
Sacó el móvil del bolsillo y marcó su número. Sonó solo dos veces antes de que saltase el buzón de voz, señal de que Brad había rechazado la llamada. Volvió a guardarse el teléfono y, con gran dolor, terminó de coger la ropa.
Miró el reloj. Todavía le daba tiempo a pasar por casa de su vecino antes de pedir un taxi para ir al aeropuerto.
Salió, llamó a su puerta y esperó. El vago aroma a comida india del pasillo hizo que le sonaran las tripas. Al cabo de unos instantes, la mirilla se oscureció: su vecino Jim Tawny estaba al otro lado. Le oyó forcejear con cientos de pestillos hasta que la puerta se abrió de par en par y apareció un hombre de sesenta y pico años, el ralo cabello negro peinado en cortinilla. Unas gruesas gafas que no había renovado como poco desde 1975 ensombrecían sus ojos verdes. El corpachón apenas le cabía por la puerta. El polo que llevaba puesto lucía miles de lamparones, y el pantalón corto había sufrido la misma suerte, con restos de mostaza, kétchup y algo que parecía salsa teriyaki. Iba calzado con dos sufridas zapatillas de tela de toalla que a Alex le asombraba que hubieran sobrevivido tanto tiempo. Debían de ser tan viejas como sus gafas, y lo que en su día fue un esponjoso blanco era ahora un gris apelmazado que casi parecía cuero.
Detrás de él, libros y ropa sucia cubrían todas las superficies horizontales disponibles.
—Hola, Jim —dijo Alex a la vez que él sonreía con un cigarrillo entre los dedos y soltaba volutas de humo al pasillo.
—Muy buenas, Alex. ¿Qué puedo hacer por ti?
—Voy a estar fuera una temporada… ¿Podrías pasar a regar el helecho y estar un poco pendiente de mi piso?
—Sin problema.
Ya lo había hecho en otras ocasiones en que Alex había salido a hacer trabajo de investigación, y se podía confiar en él. Ahora que Brad no estaba, le gustaba la idea de que alguien se asomase de vez en cuando a echar un vistazo. No era precisamente el mejor vecindario del mundo.
—¿Para cuánto tiempo esta vez?
Alex sonrió tímidamente.
—Puede que varios meses.
—¡Caramba! —Jim dio una calada al cigarrillo—. No sé cómo puedes. Yo me volvería loco de atar si tuviera que pasar tanto tiempo al aire libre.
—Bueno, el hecho de que me guste el aire libre es una ayuda…
—Sí, más te vale… Madre mía: sin aire acondicionado, cagando en un agujero, hiedra venenosa… Ni loco.
Alex sonrió. Abundaban las personas como Jim, que no entendían el atractivo de la naturaleza; sobre todo, sospechaba, porque nunca habían vivido en ella.
—Pero le echaré un ojo a tu casa.
—No sabes cuánto te lo agradezco. ¿Todavía tienes la llave?
—Sí.
—Gracias, Jim.
Alex volvió a su puerta, y Jim asomó la cabeza y dijo:
—¿De qué se trata esta vez? ¿Pájaros o antílopes?
Se refería a un viaje que había hecho Alex a Arizona para estudiar el berrendo de Sonora.
—Carcayús.
—¡Santo cielo! ¡Carcayús! Vi un documental en Animal Planet sobre ellos. ¿No te preocupa que te arranquen los brazos?
Alex se rio.
—Me preocupa más que no vea ninguno.
Jim movió la cabeza y dio otra calada al cigarrillo.
—Eres única, Alex. Única.
Alex sonrió y movió la mano a modo de despedida.
—Nos vemos, Jim.
Jim se volvió a meter en su apartamento y le oyó trancar todos los pestillos.
De vuelta en su piso, Alex llamó otra vez a Brad, pero, de nuevo, el buzón de voz saltó después de dos tonos. Le envió un smspidiéndole que llamase cuando pudiera, y después pidió un taxi.
Diez minutos más tarde estaba en la 1A, rumbo al aeropuerto internacional de Logan y a una nueva aventura. Le vinieron a la cabeza las palabras de John Muir: «Las montañas me llaman y he de ir».
Tres
Alex sacó el coche de alquiler del aparcamiento y salió del aeropuerto de Missoula. Apenas había dormido durante el vuelo; tan solo una cabezadita de media hora. A pesar del arrullador zumbido del motor y del silencio de los demás pasajeros, no paraba de darle vueltas a la cabeza, en parte ilusionada y en parte preocupada por el compromiso que acababa de adquirir. Durante la escala que habían hecho en Denver, se había descargado los estudios más recientes sobre el carcayú. En el segundo tramo del vuelo, los había leído con atención.
Mientras conducía, iba reflexionando sobre lo leído. El carcayú, el miembro más grande de la familia de las comadrejas, tenía un cuerpo musculoso cubierto de un largo pelaje marrón y dorado, y era, sorprendentemente, zancudo. Sus poderosas patas eran capaces de recorrer kilómetros y kilómetros de suelo escabroso, y tenía fama de estar siempre en marcha, recorriendo el territorio en su incesante búsqueda de víveres. Gracias a su potente mordida y a sus fuertes garras, podía comerse los restos animales más duros, triturando incluso los huesos.
Los carcayús del sur de Canadá y de los Estados Unidos necesitaban zonas frías cuya temperatura estival media no superase los 21 ºC. Además, para criar a sus cachorros requerían de mucha nieve acumulada, ya que a menudo excavaban las guaridas a tres metros por debajo de la superficie. Esto significaba que las regiones montañosas eran perfectas para los carcayús de Estados Unidos. Y también significaba que no había una población continua de carcayús entre el sur de Canadá y las cordilleras estadounidenses, sino que constituían lo que los biólogos llamaban una metapoblación, un conjunto de grupos separados que necesitan que los individuos se dispersen de un grupo a otro para garantizar la salud genética de la especie. Pero a medida que el terreno se había ido fragmentando debido a las carreteras, los proyectos urbanísticos y las extracciones de gas y petróleo, y había ido perdiendo manto de nieve a medida que se calentaba el planeta, la capacidad de los carcayús para desplazarse entre grupos se había visto gravemente comprometida. A esto había que añadir que la cifra de carcayús estaba menguando porque a menudo caían en trampas, algunas destinadas exclusivamente a ellos y otras a gatos monteses y coyotes.
Alex se incorporó al tráfico y suspiró. No quería que los carcayús corrieran la misma suerte que especies como el visón marino, pero cuando estudiaba animales en peligro de extinción solía invadirla una sensación de desesperanza. Al igual que el carcayú, el visón marino había sido un miembro de gran tamaño de la familia de las comadrejas. En tiempos había correteado por la costa nororiental de América del Norte, desde Maine hasta Nuevo Brunswick. De tupido pelaje marrón rojizo, había sido cazado hasta su extinción a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. Al carcayú casi le había sucedido lo mismo, y por un tiempo había desaparecido de Estados Unidos.
Programó el GPS del coche para que la llevase a la cafetería más cercana y siguió conduciendo, absorbiendo las vistas de Missoula, las escarpadas montañas boscosas y el encantador pueblecito universitario.
Después de visitar la cafetería y armada con un termo de té, volvió a programar el GPS para que la dirigiera al punto de entrega del coche de alquiler más cercano a la reserva natural. Puso rumbo al norte, pasando por el lago Flathead, de un azul impresionante y rodeado de cumbres nevadas, antes de hacer un alto para tomarse otra taza de té. A las dos horas de viaje, echó un vistazo al móvil. Ningún mensaje de Brad.
Continuó su travesía hacia el noroeste, adentrándose en un terreno montañoso más empinado y subiendo casi hasta la frontera con Canadá. Al cabo de muchos kilómetros sin ver un solo pueblo, ni siquiera otro coche, llegó a su destino: una pequeña gasolinera que hacía las veces de compañía de alquiler de vehículos para mudanzas y de servicio de alquiler de coches.
Dejó el coche con el empleado, que estaba aburridísimo, y volvió a mirar el móvil. Para su sorpresa, tenía cobertura en aquel lugar tan alejado de todo. Nada de Brad. Todavía faltaban veinte minutos para que pasase a recogerla su contacto.
Hojeó la sección de revistas de la tiendecita, sin leerlas más que por encima. Tenía la cabeza hecha un lío, y el nudo de la boca del estómago se le había agrandado. Echaba de menos a Brad, ¡y acababa de marcharse! En fin, últimamente tampoco es que estuviesen hablando demasiado…
Al cabo de un rato salió, cargando con su mochila. Sacó el móvil y llamó a su padre, que respondió al segundo tono.
—¡Cielo!
—¡Papá! ¡Adivina dónde estoy!
—¿En Boston?
—No.
—¿En un templo perdido de las junglas de América Central?
—No.
—¿Por fin has encontrado un armario que lleva hasta Narnia?
—¡Ojalá!
—Pues me rindo.
—En Montana, con un trabajo temporal. He venido a hacer un estudio de los carcayús. Voy a pasar aquí el invierno.
—¡Montana! No está nada mal. Estarás más feliz que una perdiz, ¿no?
Alex se rio.
—¡Sí! Ahora mismo estoy en una gasolinera esperando a que venga una persona de la zona a recogerme. Aún no ha llegado. —Se acordó del tiroteo y titubeó. El corazón le latía aceleradamente. Todavía sentía el frío contacto del barro mientras Christine y ella yacían en el suelo, ocultas entre los árboles—. Pasó algo antes de venir.
La voz de su padre adquirió al instante un tono de preocupación.
—¿Qué?
—Hubo un tiroteo en la inauguración de la reserva a la que asistí.
—¿Cómo? —dijo él con tono de incredulidad—. ¿Estás bien?
Se apresuró a tranquilizarle.
—Sí, papá. Perfectamente. Un poco alterada, nada más. Una periodista recibió un disparo. No sé nada de ella, espero que salga de esta.
—Qué horror.
—Sí, fue horrible.
Empezaron a temblarle las manos. Solo con oír su afectuosa voz, casi se le saltan las lágrimas. Pero no podía llorar, sobre todo ahora que estaba al caer su contacto. Tenía que ser profesional.
—¿Pillaron al tipo?
—Sí. Bueno, por lo menos a uno de ellos.
—¿Había más de uno?
Su voz sonaba todavía más alarmada.
—Una segunda persona disparó al pistolero. Pero, fuera quien fuera, se escapó.
—Menuda pesadilla. Menos mal que no te ha pasado nada.
Alex quería cambiar de tema, asegurarle que estaba bien.
—¡Y ahora estoy en Montana! —dijo, forzándose a hablar con un tono más liviano.
Su padre guardó silencio unos instantes, luego dijo:
—Y yo me alegro muchísimo de que estés ahí. ¿Sabes, cariño? Me preocupaba que estuvieras en Boston. La verdad es que nunca me pareció una buena decisión, aunque sé que querías a Brad. Pero ahora que habéis roto, en fin… Tú estás hecha para vivir en plena naturaleza.
Alex tragó saliva; el doloroso nudo de la garganta iba aumentando.
—Gracias, papá.
Siempre podía contar con los ánimos y el apoyo de su padre. Seguro que Zoe pensaba que estaba loca por irse tan lejos, y Brad, sin duda, lo vería con malos ojos.
Su padre soltó una risita.
—Tu madre siempre decía que acabarías en las Rocosas. Viviéramos donde viviéramos, tú siempre hablabas de cuando vivíamos en la base de Colorado Springs.
«Las montañas me llaman y he de ir».
Alex se había criado en bases militares de todo el mundo. Su madre había sido piloto de combate en la Fuerza Aérea y se habían mudado cada pocos años. Sus padres no habrían podido ser más distintos. Su padre era tranquilo, paciente, cariñoso y creativo, y se ganaba la vida como pintor de paisajes. Su madre era severa, amiga de la disciplina, y le costaba mostrar cariño. Pero también ella tenía una faceta creativa; disfrutaba trasteando con el piano y en ocasiones podía ser sorprendentemente juguetona. Y se amaban apasionadamente.
Alex había disfrutado de otras bases además de la de las Rocosas, incluida una en Arkansas. De esta le habían encantado las cuevas y los peñascos de caliza, la infinidad de colores de la primavera, con sus ciclamores morados, sus violetas y sus cornejos blancos, pero lo que le ensanchaba el alma era siempre el recuerdo de las montañas occidentales.
Su madre había muerto en una misión cuando Alex tenía tan solo doce años, un golpe devastador para su padre y para ella. La misión había sido secreta, y a día de hoy ni su padre ni ella sabían qué había sucedido exactamente, solo que su avión se había estrellado. El cuerpo destrozado de su madre les había sido devuelto y, después de enterrarla, habían cambiado la base militar por la vida civil. Su padre compró una cómoda casita en un barrio residencial al norte del estado de Nueva York; había grandes árboles que se mecían con el viento, tormentas, cigarras y grillos que cantaban en las noches de verano.
A los dieciocho años, Alex se mudó a California para ir a la universidad, y varios años más tarde, cuando decidió quedarse allí para hacer el posgrado, su padre también se mudó al oeste. Alex se puso contentísima. Su padre compró una preciosa casa estilo craftsman de 1906 en una calle de Berkeley bordeada de árboles.
—¿Puedo ir a verte cuando haya terminado lo que tengo que hacer aquí? —preguntó Alex.
—Me encantaría.
—Gracias, papá. Te quiero.
—Te quiero, Alex. Mantenme informado.
—Lo haré.
Después de colgar, la envolvió una cálida sensación. Era verdaderamente afortunada porque hubiera gente tan maravillosa en su vida. No tenía muchas relaciones estrechas, pero las que tenía, en especial con su padre y con Zoe, eran de por vida.
Inhaló el aire de montaña y contempló las cumbres de alrededor. Aunque estaban a mediados de septiembre y en la mayor parte del país todavía se consideraba que era verano, aquí parecía como si el otoño estuviese muy avanzado. El amarillo dorado de los alerces resplandecía en las laderas circundantes, y se oía susurrar a las hojas anaranjadas y rojizas de los álamos temblones. En el aroma a aire fresco había un vago indicio de hojas podridas, y pensó que no faltaba mucho para la primera nevada fuerte de la temporada.
Media hora más tarde, una camioneta destartalada se detuvo a repostar. Una mujer de cincuenta y pocos años se bajó, el largo cabello rubio ondeando al viento y surcado de trencitas moradas decoradas con abalorios de metal. Llevaba un pañuelo de vivos colores, un jersey morado de lana que le llegaba casi hasta las rodillas, vaqueros desgastados con agujeros y botas moradas.