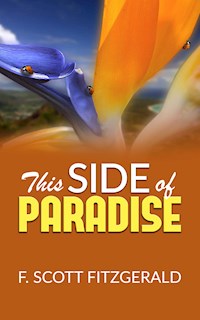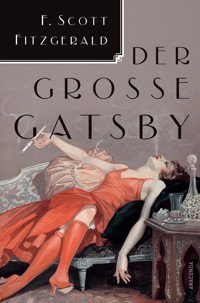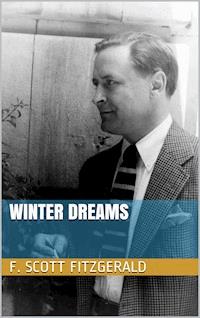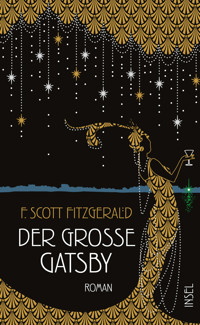Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"Siempre decías que un hombre aprende cosas y cuando deja de aprenderlas es como todos los demás". Estamos aquí ante la novela más íntima, cercana, a la par que cruda y amarga, de Fitzgerald. Fueron 9 años entre escritura y posteriores revisiones tras la primera edición; tiempo transcurrido entre alcohol, sudor y lágrimas. Como resultado nos encontramos ante una magnífica obra que trata del fracaso, la crisis matrimonial, la fama, las adiciones, el equilibrio mental y otras cuestiones cruciales de la existencia humana. Novela creada en una etapa intensa de vida, entre el internamiento psiquiátrico de su mujer y su coqueteo con el alcohol, en la que Fitzgerald nos dibuja la vida de aparente fama y glamour de sus protagonistas, Dick Diver, un joven y exitoso psiquiatra, y su paciente esquizofrénica de 16 años, Nicole, con la que más tarde se casará. La pareja de jóvenes norteamericanos multimillonarios, hermosos y encantadores suscitan la admiración y envidia de todos. La escena que abre la historia así nos lo muestra: la orilla de una piscina en la opulencia de la Riviera francesa, una joven actriz deslumbrada admirando el glamour de la pareja protagonista. Pero hay grietas y una incipiente crisis tanto en la pareja como en el interior de uno de ellos como individuos, una tormentosa relación con el alcohol y el dinero y un llamamiento del autor a buscar la autenticidad en la vida y las relaciones, a desechar el idealismo y la opulencia de los escenarios de cartón piedra. "Habían pasado 24 horas y seguía dispersa y absorta jugando con el caos; como si su destino fuera un rompecabezas" Suave es la noche fue llevada al cine en 1962 y más tarde a la tv en la adaptación a una miniserie de la BBC.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
F. Scott Fitzgerald
Suave es la noche
Saga
Suave es la noche
Original title: Tender is the Night
Original language: English
Copyright © 1934, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672695
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Libro Primero
I
En la apacible costa de la Riviera francesa, a mitad de camino aproximadamente entre Marsella y la frontera con Italia, se alza orgulloso un gran hotel de color rosado. Unas amables palmeras refrescan su fachada ruborosa y ante él se extiende una playa corta y deslumbrante. Últimamente se ha convertido en lugar de veraneo de gente distinguida y de buen tono, pero hace una década se quedaba casi desierto una vez que su clientela inglesa regresaba al norte al llegar abril. Hoy día se amontonan los chalés en los alrededores, pero en la época en que comienza esta historia sólo se podían ver las cúpulas de una docena de villas vetustas pudriéndose como nenúfares entre los frondosos pinares que se extienden desde el Hôtel des Étrangers, propiedad de Gausse, hasta Cannes, a ocho kilómetros de distancia.
El hotel y la brillante alfombra tostada que era su playa formaban un todo. Al amanecer, la imagen lejana de Cannes, el rosa y el crema de las viejas fortificaciones y los Alpes púrpuras lindantes con Italia se reflejaban en el agua tremulosos entre los rizos y anillos que enviaban hacia la superficie las plantas marinas en las zonas claras de poca profundidad. Antes de las ocho bajó a la playa un hombre envuelto en un albornoz azul y, tras largos preliminares dándose aplicaciones del agua helada y emitiendo una serie de gruñidos y jadeos, avanzó torpemente en el mar durante un minuto. Cuando se fue, la playa y la ensenada quedaron en calma por una hora. Unos barcos mercantes se arrastraban por el horizonte con rumbo oeste, se oía gritar a los ayudantes de camarero en el patio del hotel, y el rocío se secaba en los pinos. Una hora más tarde, empezaron a sonar las bocinas de los automóviles que bajaban por la tortuosa carretera que va a lo largo de la cordillera inferior de los Maures, que separa el litoral de la auténtica Francia provenzal.
A dos kilómetros del mar, en un punto en que los pinos dejan paso a los álamos polvorientos, hay un apeadero de ferrocarril aislado desde el cual una mañana de junio de 1925 una victoria condujo a una mujer y a su hija hasta el hotel de Gausse. La madre tenía un rostro de lindas facciones, ya algo marchito, que pronto iba a estar tocado de manchitas rosáceas; su expresión era a la vez serena y despierta, de una manera que resultaba agradable. Sin embargo, la mirada se desviaba rápidamente hacia la hija, que tenía algo mágico en sus palmas rosadas y sus mejillas iluminadas por un tierno fulgor, tan emocionante como el color sonrojado que toman los niños pequeños tras ser bañados con agua fría al anochecer. Su hermosa frente se abombaba suavemente hasta una línea en que el cabello, que la bordeaba como un escudo heráldico, rompía en caracoles, ondas y volutas de un color rubio ceniza y dorado. Tenía los ojos grandes, expresivos, claros y húmedos, y el color resplandeciente de sus mejillas era auténtico, afloraba a la superficie impulsado por su corazón joven y fuerte. Su cuerpo vacilaba delicadamente en el último límite de la infancia: tenía cerca de dieciocho años y estaba casi desarrollada del todo, pero seguía conservando la frescura de la primera edad.
Al surgir por debajo de ellas el mar y el cielo como una línea fina y cálida, la madre dijo:
—Tengo el presentimiento de que no nos va a gustar este sitio.
—De todos modos, lo que yo quiero es volver a casa —replicó la muchacha.
Hablaban las dos animadamente, pero era evidente iban sin rumbo y ello les fastidiaba. Además, tampoco se trataba de tomar un rumbo cualquiera. Querían grandes emociones, no porque necesitaran reavivar unos nervios agotados, sino con una avidez de colegialas que por haber sacado buenas notas se hubieran ganado las vacaciones.
—Vamos a quedarnos tres días y luego regresamos. Voy a poner un telegrama inmediatamente para que nos reserven pasajes en el vapor.
Una vez en el hotel, la muchacha hizo las reservas en un francés correcto pero sin inflexiones, como recordado de tiempo atrás. En cuanto estuvieron instaladas en la planta baja, se acercó a las puertas-ventanas, por las que entraba una luz muy intensa, y bajó unos escalones hasta la terraza de piedra que se extendía a lo largo del hotel. Al andar se movía como una bailarina de ballet, apoyándose en la región lumbar en lugar de dejar caer el peso sobre las caderas. Afuera la luz era tan excesiva que creyó tropezar con su propia sombra y tuvo que retroceder: el sol la deslumbraba y no podía ver nada. A cincuenta metros de distancia, el Mediterráneo iba cediendo sus pigmentos al sol implacable; en el paseo del hotel, bajo la balaustrada, se achicharraba un Buick descolorido.
De hecho, en el único lugar en que había animación era en la playa. Tres ayas inglesas estaban sentadas haciendo punto al lento ritmo de la Inglaterra victoriana, la de los años cuarenta, sesenta y ochenta; confeccionaban suéteres y calcetines con arreglo a ese patrón y se acompañaban de un chismorreo tan ritualizado como un encantamiento. Más cerca de la orilla había unas diez o doce personas instaladas bajo sombrillas a rayas, mientras sus diez o doce hijos trataban de atrapar peces indiferentes en las partes donde había poca profundidad o yacían desnudos al sol brillantes de aceite de coco.
Cuando Rosemary llegó a la playa, un niño de unos doce años pasó corriendo por su lado y se lanzó al mar entre gritos de júbilo. Al sentirse observada por rostros desconocidos, se quitó el albornoz e imitó al muchacho. Flotó cabeza abajo unos cuantos metros y, al ver que había poca profundidad, se puso en pie tambaleándose y avanzó cuidadosamente, arrastrando como pesos sus piernas esbeltas para vencer la resistencia del agua. Cuando el agua le llegaba más o menos a la altura del pecho, se volvió a mirar hacia la playa: un hombre calvo en traje de baño que llevaba un monóculo la estaba observando atentamente y, mientras lo hacía, sacaba el pecho velludo y encogía el ombligo impúdico. Al devolverle Rosemary la mirada, se quitó el monóculo, que quedó oculto en la cómica pelambrera de su pecho, y se sirvió una copa de alguna bebida de una botella que tenía en la mano.
Rosemary metió la cabeza en el agua e hizo una especie de crol desigual de cuatro tiempos hasta la balsa. El agua iba a su encuentro, la arrancaba dulcemente del calor, se filtraba en su pelo y se metía por todos los rincones de su cuerpo. Se recreó girando una y otra vez en ella, abrazándola.
Él llegó jadeante a la balsa, pero al notar que la estaba mirando una mujer de piel bronceada que tenía unos dientes muy blancos, Rosemary, consciente de pronto de la excesiva blancura de su cuerpo, se dio la vuelta y se dejó llevar por el agua hasta la orilla. Cuando salía, le habló el hombre velludo de la botella.
—Oiga, ¿sabe que hay tiburones al otro lado de la balsa?
Era de nacionalidad imprecisa, pero hablaba inglés con un pausado acento de Oxford.
—Ayer devoraron a dos marineros ingleses de la flota que está en GolfeJuan.
— ¡Dios mío! —exclamó Rosemary.
—Vienen atraídos por los desechos de los barcos.
Puso los ojos vidriosos como para indicar que su única intención era ponerla en guardia, se alejó unos pasos con afectación y se sirvió otro trago.
Al advertir, sin que realmente le desagradara, que en el curso de esa conversación habían pasado a centrarse en ella algunas miradas, Rosemary fue a buscar un lugar donde sentarse. Era evidente que a cada familia le pertenecía el espacio de playa que había justo delante de su sombrilla; por otra parte, habla mucho visiteo y mucha charla de sombrilla a sombrilla: un ambiente de comunidad en el que habría pecado de presuntuoso el que hubiera intentado meterse. Algo más lejos, en una zona donde la playa se cubría de guijarros y algas secas, había un grupo de personas que tenían la piel tan blanca como ella. Estaban tumbadas bajo quitasoles de mano en lugar de sombrillas de playa y era evidente que no se sentían tan parte del lugar como el resto. Rosemary encontró un sitio entre la gente bronceada y la que no lo estaba y extendió su albornoz sobre la arena.
Así tendida, oyó al principio voces indistintas y sintió pies que le pasaban casi rozando el cuerpo y siluetas que se interponían entre el sol y ella. Notó en el cuello el aliento templado y nervioso de un perro fisgón; sentía que se le tostaba la piel ligeramente al calor del sol y hasta ella llegaba el apagado lamento de las olas que morían. Luego empezó a distinguir unas voces de otras y se enteró de que alguien a quien se llamaba despreciativamente «ese tipo, North» había secuestrado a un camarero de un café de Cannes la noche anterior con el propósito de partirlo en dos. La que avalaba esa historia era una mujer de pelo blanco que iba en traje de noche, claramente uno de los restos que habían quedado de la noche anterior, pues seguía llevando en la cabeza una diadema y en su hombro agonizaba una orquídea desanimada. A Rosemary le entró una vaga aversión hacia esa mujer y sus acompañantes y se dio la vuelta.
Al otro lado, muy cerca de ella, una mujer joven tendida bajo un dosel de sombrillas estaba confeccionando una lista a partir de un libro que tenía abierto sobre la arena. Se había bajado los tirantes del bañador y su espalda, que había adquirido un tono marrón rojizo tirando a anaranjado, brillaba al sol realzada por una sarta de perlas color crema. Tenía un rostro encantador, pero su expresión era dura y había algo en ella que movía a compasión. Cruzó la mirada con Rosemary sin verla. A su lado estaba un hombre bien parecido con gorra de jockey y un traje de baño a rayas rojas. También estaba la mujer que había visto en la balsa, que le devolvió la mirada y la reconoció, y un hombre de rostro alargado y cabellera aleonada y dorada, con un bañador azul y sin sombrero, que hablaba en tono muy serio con un joven de aspecto inconfundiblemente latino que llevaba un bañador negro; mientras hablaban, los dos recogían puñaditos de algas de la arena. Rosemary llegó a la conclusión de que casi todos eran americanos, si bien había algo en ellos que los hacía diferentes de los americanos que había conocido últimamente.
Pasado un momento se dio cuenta de que el hombre de la gorra de jockey estaba improvisando una pequeña representación para aquel grupo. Manejaba un rastrillo con aire solemne y removía la arena ostensiblemente en una especie de parodia esotérica que la gravedad de su expresión desmentía. La mínima derivación de la parodia producía hilaridad, hasta que llegó un momento en que cualquier cosa que dijera provocaba una carcajada. Todo el mundo, incluso los que, como ella, estaban demasiado lejos para entender lo que decía, había aguzado los oídos; la única persona en toda la playa que parecía indiferente era la joven del collar de perlas. Tal vez por el pudor del que se sabe propietario de algo que despierta la atención, respondía a cada nueva salva de risas agachándose más sobre la lista que estaba confeccionando.
De pronto le llegó a Rosemary desde el cielo la voz del hombre del monóculo y la botella.
—Es usted una nadadora excelente.
Ella rechazó el cumplido.
—Sí, magnífica. Me llamo Campion. Una señora que está conmigo me ha dicho que la vio la semana pasada en Sorrento, sabe quién es usted y le gustaría mucho conocerla.
Tratando de disimular su fastidio, Rosemary miró a su alrededor y vio que los no bronceados estaban expectantes. Se puso en pie de mala gana y fue a reunirse con ellos.
—La señora Abrams… la señora McKisco… el señor McKisco… el señor Dumphry…
—Sabemos quién es usted —dijo la mujer del traje de noche—. Es Rosemary Hoyt. La reconocí en Sorrento y le pregunté al recepcionista del hotel. Todos pensamos que es usted una absoluta maravilla y queremos saber por qué no está ya en América rodando otra de sus maravillosas películas.
Le hicieron sitio entre ellos con gestos exagerados. La mujer que la había reconocido no era judía, a pesar de su nombre. Era una de esas personas de edad «alegres y despreocupadas» que, bien conservadas a fuerza de hacer bien la digestión y no dejar que nada les afecte, se integran en la siguiente generación.
—Queríamos advertirle del peligro de que se queme el primer día de playa —continuó en tono animado—, porque su piel es importante, pero parece haber tanta estúpida etiqueta en esta playa que no sabíamos si se iba usted a molestar.
II
—Pensamos que a lo mejor formaba usted parte de la intriga —dijo la señora McKisco.
Era joven y bonita, de mirada maliciosa y una intensidad que causaba rechazo.
—No sabemos quién forma parte de la intriga y quién no. Un hombre con el que mi marido había sido especialmente amable resultó ser uno de los personajes principales, prácticamente el segundo protagonista masculino.
— ¿La intriga? —preguntó Rosemary, entendiendo a medias—. ¿Es que hay una intriga?
—Querida, no lo sabemos —dijo la señora Abrams soltando una risita convulsiva de mujer robusta—. No participamos en ella. Lo vemos todo desde la galería.
El señor Dumphry, un joven afeminado que tenía pelo de estopa, observó:
—Mamá Abrams es ya de por sí toda una intriga.
Y Campion le amenazó con el monóculo, diciendo:
—Royal, no empieces con tus bromas de mal gusto.
Rosemary miraba incómoda a unos y otros y pensaba que su madre debía de haber bajado a la playa con ella. Aquella gente no le gustaba nada, sobre todo si la comparaba con el grupo del otro extremo de la playa que había despertado su interés. Las dotes modestas pero sólidas que tenía su madre para el trato social la sacaban siempre de situaciones embarazosas con firmeza y rapidez. Pero sólo hacía diez meses que Rosemary era famosa y a veces se armaba un lío entre la educación francesa que había recibido en su infancia y los modales más desenfadados que luego había adquirido en América, y quedaba expuesta a situaciones como aquélla.
Al señor McKisco, un pelirrojo flacucho y pecoso de unos treinta años, no le parecía divertido aquello de la «intriga» como tema de conversación. Había estado mirando el mar fijamente y, de pronto, tras echar una mirada rápida a su mujer, se volvió hacia Rosemary y le preguntó en tono agresivo:
— ¿Lleva mucho tiempo aquí?
—Un día sólo.
—Ah.
Evidentemente convencido de que había logrado cambiar de tema radicalmente, pasó a mirar a los demás.
— ¿Se va a quedar todo el verano? —preguntó la señora McKisco en tono inocente—. Si se queda podrá ver cómo se desarrolla la intriga.
— ¡Por el amor de Dios, Violet, cambia de tema! —estalló su marido—. ¡A ver si se te ocurre una nueva broma!
La señora McKisco se inclinó hacia la señora Abrams y le susurró en forma perfectamente audible:
—Está nervioso.
—No estoy nervioso —protestó el señor McKisco—. Da la casualidad de que no estoy nada nervioso.
Estaba visiblemente alterado; se había extendido sobre su rostro un rubor grisáceo que le daba un aire de total ineficacia. Vagamente consciente de pronto de cuál era su estado, se puso en pie para ir al agua, seguido de su mujer, y Rosemary, aprovechando la oportunidad, les siguió.
El señor McKisco aspiró profundamente, se lanzó al agua donde no cubría y comenzó a golpear el Mediterráneo con brazos rígidos, queriendo dar a entender sin duda que nadaba a crol. Cuando se quedó sin aliento, se puso en pie y miró en torno suyo como sorprendido de encontrarse todavía tan cerca de la orilla.
—Aún no he aprendido a respirar. Nunca he entendido del todo cómo hay que respirar.
Dirigió a Rosemary una mirada interrogante.
—Creo que se suelta el aire debajo del agua —explicó ella—, y cada cuatro brazadas se saca la cabeza para tomar más aire.
—Respirar es lo que me resulta más difícil. ¿Vamos nadando hasta la balsa?
El hombre de la cabeza aleonada estaba tumbado todo lo largo que era sobre la balsa, que se ladeaba con cada movimiento del agua. En uno de esos bruscos meneos recibió un golpetazo en el brazo la señora McKisco, que trataba de subirse. El hombre se incorporó y la ayudó a subir.
—Me temía que la iba a golpear.
Hablaba pausadamente y con timidez, y la expresión de su rostro era de las más tristes que Rosemary había visto nunca. Tenía los pómulos salientes de los indios, el labio superior alargado y unos ojos enormes y hundidos de un tono dorado oscuro. Había hablado entre dientes, como si esperara que sus palabras llegaran hasta la señora McKisco por una ruta indirecta y discreta. En un instante se había lanzado al agua y su largo cuerpo flotaba en dirección a la orilla.
Rosemary y la señora McKisco le observaron. Cuando se le agotó el impulso se dobló bruscamente, se elevaron sus muslos flacos por encima del agua y desapareció totalmente dejando tras sí apenas un rastro de espuma.
—Es un buen nadador —dijo Rosemary.
A lo que replicó la señora McKisco con una vehemencia inesperada:
— ¡Pero es un músico pésimo!
Y se volvió hacia su marido, el cual, tras dos intentos infructuosos, había logrado subirse a la balsa y, una vez que había conseguido mantener el equilibrio, trataba de hacer alguna floritura como para compensar, sin otro resultado que tambalearse una vez más.
—Estaba diciendo que Abe North podrá ser un buen nadador, pero es un músico pésimo.
—Sí —reconoció a regañadientes el señor McKisco. Era evidente que era él el que había creado el mundo de su mujer y le permitía muy pocas libertades dentro de ese mundo.
—A mí que me den a Antheil —dijo la señora McKisco volviéndose hacia Rosemary con aire desafiante—. A Antheil y a Joyce. Me imagino que en Hollywood no se oirá hablar mucho de ese tipo de gente, pero mi marido escribió la primera crítica del Ulises que apareció en América.
—Ojalá tuviera un cigarrillo —dijo el señor McKisco con voz calmosa—. Es lo único que me parece importante en este momento.
—Es de lo más profundo. ¿Verdad que sí, Albert?
Su voz se apagó de pronto. La mujer de las perlas se había juntado en el agua con sus dos hijos y Abe North surgió de repente por debajo de uno de ellos como una isla volcánica y se lo subió a los hombros. El niño gritaba de miedo y placer, y la mujer contemplaba la escena con dulce calma, sin una sonrisa.
— ¿Es ésa su mujer? —preguntó Rosemary.
—No, ésa es la señora Diver. Ésos no están en el hotel.
Sus ojos no se apartaban del rostro de la mujer, como si estuviera fotografiándola. Pasado un momento se volvió bruscamente hacia Rosemary.
— ¿Había estado usted antes en el extranjero? —Sí. Fui al colegio en París.
—Ah, bien. Entonces probablemente sabrá que si quiere divertirse aquí lo que tiene que hacer es conocer a una familia francesa de verdad. Me pregunto qué es lo que sacará toda esa gente.
Señaló la playa con el hombro izquierdo.
—Se pasan la vida en pequeñas camarillas, sin despegarse los unos de los otros. Nosotros, por supuesto, teníamos cartas de presentación y hemos conocido en París a los mejores artistas y escritores franceses. Así que fue estupendo.
—No me cabe la menor duda.
—Bueno, es que mi marido está acabando su primera novela.
— ¡No me diga! —exclamó Rosemary. No estaba pensando en nada en particular; únicamente se preguntaba si su madre habría conseguido dormirse con aquel calor.
—Es la misma idea de Ulises —continuó la señora McKisco—. Pero en lugar de pasar en veinticuatro horas, la de mi marido se desarrolla a lo largo de cien años. Saca a un viejo aristócrata francés decadente y lo pone en contraste con la era de las máquinas.
— ¡Por el amor de Dios, Violet! No le vayas contando la idea a todo el mundo —protestó el señor McKisco—. No quiero que se entere todo el mundo antes de que se haya publicado el libro.
Rosemary regresó nadando a la playa, en donde se puso el albornoz sobre los hombros que ya empezaban a picarle y se volvió a tender al sol. El hombre de la gorra de jockey iba ahora de una sombrilla a otra con una botella y varios vasitos; tanto él como sus amigos se iban animando y se acercaban cada vez más los unos a los otros, hasta que acabaron juntándose todos bajo un único ensamblaje de sombrillas. Rosemary supuso que alguno de ellos se marchaba y estaban tomando la última copa en la playa. Hasta los niños notaban la animación que se estaba creando debajo de aquella gran sombrilla y se volvían a mirar. Rosemary tenía la impresión de que todo nacía del hombre de la gorra de jockey.
El sol de mediodía pasó a dominar cielo y mar. Hasta la blanca línea de Cannes, a ocho kilómetros de distancia, se había convertido en un espejismo de frescor. Un velero con la proa pintada de rojo arrastraba tras sí un hilo del mar más lejano y oscuro. No parecía haber vida en toda aquella extensión de costa, salvo a la luz del sol que se filtraba por aquellas sombrillas en donde estaba pasando algo entre colores y murmullos.
Campion se acercó a ella y se detuvo a unos pasos de distancia. Rosemary cerró los ojos y se hizo la dormida; luego los entreabrió y vio dos columnas borrosas que eran unas piernas. El hombre intentó abrirse camino a través de una nube color de arena, pero la nube se escapó flotando hacia el cielo vasto y cálido. Rosemary se quedó dormida de verdad.
Se despertó empapada de sudor y se encontró con que la playa se había quedado desierta; al único que vio fue al hombre de la gorra de jockey que estaba plegando la última sombrilla. Seguía allí tendida, parpadeando, cuando se acercó él y le dijo:
—Pensaba despertarla antes de marcharme. No es bueno tomar tanto el sol el primer día.
—Gracias.
Rosemary se miró las piernas y vio que las tenía enrojecidas.
— ¡Dios mío!
Se rio muy divertida, animándole a que siguiera hablando, pero Dick Diver se alejaba ya llevando un toldo y una sombrilla a un coche que estaba esperándole, de modo que se metió en el agua para limpiarse el sudor. Él regresó, recogió un rastrillo, una pala y un tamiz y los colocó en la grieta de una roca. Luego miró a su alrededor para ver si había olvidado algo.
— ¿Sabe qué hora es? —preguntó Rosemary.
—Alrededor de la una y media.
Por un momento miraron los dos hacia el horizonte.
—No es una hora mala —dijo Dick Diver—. No es de los peores momentos del día.
La miró, y por un instante ella vivió en el mundo azul brillante de sus ojos, con avidez y confianza. Pero él se cargó al hombro el último trasto y se fue hacia el coche, y Rosemary salió del agua, sacudió el albornoz y se fue andando a su hotel.
III
Eran casi las dos cuando entraron en el comedor. Las ramas de los pinos que se balanceaban afuera creaban sobre las mesas desiertas un tupido diseño de luces y sombras oscilantes. Dos camareros que estaban apilando platos y hablaban en italiano en voz muy alta se quedaron callados al verlas entrar y fueron a servirles una versión fatigada del plato del día.
—Me he enamorado en la playa —dijo Rosemary.
— ¿De quién?
—Primero de un grupo de gente que parecía muy agradable y luego de un hombre.
— ¿Hablaste con él?
—Sólo un poco. Es guapísimo. Pelirrojo.
Estaba comiendo con un apetito voraz.
—Pero está casado. Como siempre.
Su madre era su mejor amiga, y había renunciado a sus últimas posibilidades personales para servirle de guía en su carrera, algo no tan infrecuente en el ambiente del teatro pero más bien extraordinario en este caso, ya que Elsie Speers no estaba tratando de resarcirse de su propio fracaso. Personalmente, la vida no le había creado amarguras ni resentimientos. Había estado felizmente casada dos veces, había enviudado las dos veces y su estoicismo jovial se había hecho cada vez más profundo. Uno de sus maridos había sido oficial de caballería y el otro médico militar, y los dos le habían dejado algo que pretendía entregar intacto a Rosemary. Al no ser condescendiente con ella la había hecho fuerte, y al no escatimar por su parte ni el esfuerzo ni el cariño, había cultivado un idealismo en Rosemary cuyo objeto, de momento, era ella misma, pues veía el mundo a través de sus ojos. De modo que, aunque Rosemary era una muchacha «sencilla», estaba protegida por una doble coraza, la de su madre y la suya propia, y sentía una desconfianza impropia de su edad hacia todo lo que resultara trivial, fácil o vulgar. Sin embargo, la señora Speers consideraba que, en vista del éxito repentino que había tenido Rosemary en el mundo cinematográfico, había llegado ya el momento de destetarla espiritualmente. No le disgustaba, sino más bien le agradaba la idea de que aquel idealismo vigoroso, exigente y en cierto modo excesivo se centrara en algo que no fuera ella misma.
—Entonces, ¿te gusta esto? —le preguntó.
—Podría ser divertido si conociéramos a esa gente. Había otras personas, pero no me resultaron simpáticas. Me reconocieron. Vayamos a donde vayamos todo el mundo ha visto La niña de papá.
La señora Speers esperó a que se esfumara aquel pequeño brote de egocentrismo. Luego, como sin darle importancia, dijo:
—Ahora que me acuerdo. ¿Cuándo vas a ir a ver a Earl Brady?
—He pensado que podíamos ir esta tarde, si ya no te sientes cansada.
—Ve tú sola. Yo no quiero ir.
—Bueno, entonces lo dejamos para mañana.
—Quiero que vayas tú sola. Está a un paso. Y además, ni que tú no supieras francés.
—Oh, mamá. No me hablas más que de cosas que tengo que hacer.
—Está bien, ya irás otro día. Pero tienes que ir antes de que nos marchemos.
—De acuerdo, mamá.
Después de comer se sintieron las dos abatidas con el súbito aplanamiento que les entra a los viajeros norteamericanos en lugares apacibles del extranjero. No sentían ningún estímulo, no oían voces que las llamaran del exterior, ni les llegaban de pronto, de otras mentes, fragmentos de sus propios pensamientos. Tanto echaban de menos el clamor del Imperio que tenían la sensación de que en aquel lugar la vida se había detenido.
—Vamos a quedarnos sólo tres días, mamá —dijo Rosemary cuando ya estaban de vuelta en sus habitaciones. Afuera soplaba un viento ligero que esparcía el calor, lo filtraba por los árboles y enviaba pequeñas ráfagas calientes a través de los postigos.
— ¿Y el hombre de la playa del que te has enamorado?
—Yo sólo te quiero a ti, mamá querida.
Rosemary se detuvo en el vestíbulo y le preguntó algo a Gausse padre relacionado con los trenes. El conserje, que haraganeaba junto al mostrador en su uniforme caqui claro, se quedó mirándola fijamente, pero enseguida recordó los modales que correspondían a su función. Ella subió al autobús y viajó hasta la estación con un par de camareros obsequiosos, incómoda ante su respetuoso silencio. Tenía ganas de decirles: «Venga, hablen, diviértanse, que a mí no me molesta».
En el compartimiento de primera hacía un calor sofocante; los anuncios llenos de colorido de las compañías de ferrocarriles —el puente del Gard en Arlés, el anfiteatro de Orange, los deportes de invierno en Chamonix— resultaban más refrescantes que el largo mar inmóvil de afuera. A diferencia de los trenes americanos, que, absortos en su propio destino lleno de intensidad, desdeñaban a los que vivían en otro mundo menos veloz y jadeante, aquel tren formaba parte de la comarca por la que pasaba. Su soplo removía el polvo de las palmeras y sus chispas iban a mezclarse con el mantillo de los jardines.
Rosemary estaba segura de que podría coger flores con la mano si se asomaba por la ventana.
Delante de la estación de Cannes una docena de taxistas dormían en sus coches. Más allá, en el paseo, el casino, las tiendas elegantes y los grandes hoteles volvían sus máscaras de hierro sin expresión hacia el mar estival. Parecía increíble que alguna vez pudiera haber sido la «temporada» y Rosemary, a medias esclava de la moda, se sintió un poco incómoda, como si estuviera dando muestras de un gusto malsano por los moribundos, como si la gente se preguntara que qué estaba haciendo en medio de aquella calma pasajera entre la alegría del invierno anterior y del siguiente, mientras al norte bullía el mundo de verdad.
Cuando salía de la droguería con una botella de aceite de coco, se cruzó con ella una mujer con los brazos cargados de cojines, a la que reconoció como la señora Diver, que se dirigía hacia un coche aparcado algo más abajo. Un perro negro, pequeño y de forma alargada, ladró al verla llegar, y el chófer, que dormitaba, se despertó sobresaltado.
La mujer se acomodó en el coche, con su lindo rostro compuesto e inmóvil, su mirada decidida y alerta que no se fijaba en nada en particular. Llevaba un vestido de un rojo muy vivo y las piernas bronceadas sin medias. Tenía el pelo grueso, de un color dorado oscuro, como el de un perro chow.
Como le quedaba media hora hasta la salida del tren, Rosemary se sentó en el Café des Alliés, en la Croisette, donde los árboles creaban un verde atardecer sobre las mesas y una orquesta arrullaba a un imaginario público cosmopolita con la Canción del Carnaval de Niza y la melodía americana que estaba de moda el año anterior. Había comprado Le Temps y, para su madre, The Saturday Evening Post y, mientras se bebía una limonada, abrió este último en las memorias de una princesa rusa y todas aquellas oscuras convenciones de los años noventa le parecieron más reales y próximas que los titulares del periódico francés. Era la misma sensación que le había oprimido en el hotel. Acostumbrada al modo excesivo en que se resaltaban los aspectos más grotescos de un continente como comedia o tragedia, y poco preparada para la tarea de separar para sí misma lo que era esencial de lo que no lo era, empezaba a tener la sensación de que la vida francesa era vacía y caduca. A hacer esa sensación más intensa contribuían las tristes melodías de la orquesta, que recordaban la música melancólica que acompañaba a los acróbatas en los teatros de variedades. Se alegró de regresar al hotel de Gausse.
Al día siguiente tenía los hombros demasiado quemados para poder ir a bañarse, así que alquiló un coche con su madre —después de mucho regatear, pues Rosemary se había hecho su propia idea del valor del dinero en Francia — y se pasearon por la Riviera, delta de muchos ríos. El chófer, que era como un zar ruso de la época de Iván el Terrible, se las daba también de guía, y los nombres esplendorosos —Cannes, Niza, Montecarlo— comenzaron a brillar a través de su entumecido camuflaje, hablando en susurros de viejos reyes que habían ido allí a cenar o a morir, de rajás que lanzaban miradas de Buda a bailarinas inglesas, de príncipes rusos que convertían las semanas en atardeceres bálticos de los días del caviar perdidos. Más que ninguna otra cosa, se notaban en toda la costa las huellas de los rusos, el olor de sus librerías y colmados cerrados. Diez años antes, al terminar la temporada, en abril, se habían cerrado las puertas de la iglesia ortodoxa y se habían guardado las botellas de champán dulce, que era el que preferían, hasta su regreso. «Volveremos el año que viene», dijeron. Pero se habían precipitado al hacer esa promesa, porque nunca más iban a volver.
Resultaba agradable volver en coche al hotel a la caída de la tarde, con aquel mar de colores tan misteriosos como las ágatas y cornalinas de la niñez, verde como leche verde, azul como agua de lavar, oscuro como el vino. Resultaba agradable pasar ante la gente que comía al aire libre, ante la puerta de su casa, y oír las potentes pianolas ocultas tras las parras de los merenderos. Cuando doblaron la Corniche d’Or y llegaron al hotel de Gausse entre las hileras de árboles que se sucedían, en la creciente oscuridad, en múltiples tonalidades de verde, ya la luna asomaba tras las ruinas de los acueductos.
Allá en las colinas al otro lado del hotel había un baile, y su música, que le llegaba a Rosemary envuelta en la fantasmal luz de luna que se filtraba por la mosquitera, le hizo reconocer que también allí podía reinar la alegría, y se puso a pensar en la agradable gente de la playa. Tal vez se encontrara con ellos a la mañana siguiente, pero era evidente que formaban un grupito autosuficiente y, una vez que sombrillas, esteras, perros y niños estaban en su sitio, su rincón de la playa quedaba literalmente cercado. Decidió que, en todo caso, no iba a pasar las dos mañanas que le quedaban con los otros.
IV
La cuestión se resolvió sola. Los McKisco no habían bajado aún, y apenas había extendido Rosemary la bata sobre la arena cuando dos hombres, el de la gorra de jockey y el rubio alto dado a partir camareros en dos, dejaron el grupo y se acercaron a ella.
—Buenos días —dijo Dick Diver.
Hizo una breve pausa.
—Una cosa: estuviera quemada o no, ¿por qué no bajó ayer a la playa? Nos tuvo preocupados.
Ella se incorporó y con una risita les dio a entender que acogía feliz su intrusión.
—Queríamos saber si le gustaría sumarse a nosotros —dijo Dick Diver—. Le hacemos un sitio y tenemos comida y bebida, así que es una invitación en toda la regla.
Parecía amable y encantador, y en su tono de voz había una promesa de que se iba a ocupar de ella y de que, algo más adelante, le iba a abrir nuevos mundos, le iba a descubrir una serie interminable de magníficas posibilidades. Se las arregló para presentarla sin mencionar su nombre y luego le hizo saber con naturalidad que todos sabían quién era, pero iban a respetar la integridad de su vida privada; era ése un gesto de atención hacia ella que no había tenido nadie, salvo otra gente de la profesión, desde que era famosa.
Nicole Diver, cuya espalda bronceada parecía colgar del collar de perlas, estaba buscando en un libro de cocina la receta del pollo al estilo de Maryland.
Rosemary le calculaba unos veinticuatro años. Aunque se la podía considerar bonita en sentido convencional, su rostro hacía el efecto de haber sido tallado primero en una escala heroica, con una sólida estructura de rasgos marcados, como si las facciones y el brillo del semblante y la tez, todo lo que relacionamos con el temperamento y el carácter hubiera sido moldeado con intención rodiniana y luego suavizado hasta un punto en el que el más leve error podría haber menoscabado su fuerza y su calidad. Con la boca, el escultor se había aventurado peligrosamente: tenía la forma de corazón que se veía en las portadas de las revistas y, sin embargo, no desentonaba del resto.
— ¿Se piensa quedar mucho tiempo? —preguntó Nicole. Tenía la voz grave, casi áspera.
Rosemary se vio de pronto considerando la posibilidad de quedarse una semana más.
—Mucho tiempo no —contestó con vaguedad—. Llevamos ya mucho tiempo fuera. Desembarcamos en Sicilia en marzo y hemos ido subiendo al norte sin prisas. Pillé una pulmonía rodando una película en enero y me he estado restableciendo.
— ¡Santo cielo! ¿Cómo ocurrió?
—Fue por meterme en el agua.
Rosemary se sentía más bien reacia a hacer ninguna revelación de tipo personal.
—Un día que tenía la gripe y no lo sabía, tenía que rodar una escena en la que me lanzaba a un canal en Venecia. Como era un decorado muy caro, tuve que lanzarme al agua una y otra vez a lo largo de la mañana. Mamá hizo venir a un médico, pero no sirvió de nada. Cogí una pulmonía.
Cambió resueltamente de tema antes de que ellos pudieran decir nada.
— ¿Les gusta esto… este sitio?
—Les tiene que gustar —dijo Abe North con parsimonia—. Lo inventaron ellos.
Volvió la noble cabeza lentamente hasta que sus ojos se posaron con ternura y afecto en el matrimonio Diver.
— ¿De verdad?
—Ésta es sólo la segunda temporada que se abre el hotel en verano — explicó Nicole—. Convencimos a Gausse para que se quedara con un cocinero, un camarero y un portero. Le resultó rentable y este año le está yendo incluso mejor.
—Pero ustedes no están en el hotel.
—Nos hicimos construir una casa en Tarmes.
—El caso es —dijo Dick mientras arreglaba una sombrilla para que a Rosemary no le quedara un hombro expuesto al sol— que los rusos y los ingleses, a los que el frío no les importa, escogieron los lugares del norte, como Deauville, mientras que nosotros los americanos, como la mitad procedemos de climas tropicales, hemos empezado a venir aquí.
El joven de aspecto latino estaba hojeando The New York Herald.
— ¿De qué nacionalidad será toda esta gente? —preguntó de pronto. Y se puso a leer en voz alta con un ligero acento francés—: Se registraron en el Hotel Palace, en Vevey, el señor Pandely Vlasco, la señora Bonneasse (no me estoy inventando nada), Corinna Medonca, la señora Pasche, Seraphim Tullio, Maria Amalia Roto Mais, Moises.
Teubel, la señora Paragoris, Apostle Alexandre, Yolanda Yosfuglu y… ¡Geneveva de Momus! Ésta es mi favorita. Geneveva de Momus. Casi vale la pena ir hasta Vevey para ver cómo es Geneveva de Momus.
Se puso en pie, súbitamente inquieto, y se estiró con un rápido movimiento. Tenía unos años menos que Diver o North. Era alto y tenía el cuerpo duro pero excesivamente enjuto, con excepción de la musculatura acumulada en los hombros y la parte superior de los brazos. A primera vista parecía apuesto en sentido clásico, pero su rostro tenía siempre una leve expresión de fastidio que empañaba el fulgor de sus ojos castaños. Sin embargo, eran unos ojos que se recordaban después, cuando uno ya había olvidado la mueca de aquella boca incapaz de soportar el tedio y la frente joven arrugada por la angustia estéril.
—Encontramos algunos nombres magníficos en la información sobre americanos la semana pasada —dijo Nicole—. La señora Evelyn Oyster y… ¿Cuáles eran los otros?
—Uno era el señor S. Flesh —dijo Diver, poniéndose también en pie. Agarró su rastrillo y se puso a sacar piedrecitas de la arena concienzudamente. —Ah, sí. S. Flesh… ¿No os da grima el nombre?
Se sentía una gran tranquilidad a solas con Nicole; Rosemary pensó que mayor incluso de la que se sentía con su madre. Abe North y Barban, el francés, estaban hablando de Marruecos, y Nicole, que ya había copiado la receta, cogió una labor. Rosemary se puso a examinar sus pertenencias: cuatro grandes sombrillas que formaban un toldo, una caseta portátil para cambiarse, un caballo neumático y otras cosas nuevas que ella no había visto nunca, que procedían de la primera avalancha de artículos de lujo fabricados al terminar la guerra y que probablemente estaban en manos de los primeros compradores. Se había dado cuenta de que eran gente del gran mundo, pero, aunque su madre le había inculcado un recelo contra esa clase de gente, a la que consideraba parásitos sociales, no era ésa la impresión que estas personas le daban. Hasta en su absoluta inmovilidad, tan total como la de la propia mañana, veía un propósito, un empeño, un rumbo, un acto de creación diferente a todos los que ella había conocido. Su mente inmadura no se planteaba qué relaciones podrían tener entre sí: sólo le interesaba la actitud que tenían con respecto a ella. Pero sí percibía el entramado de una agradable relación entre todos ellos, lo cual expresó en su mente con la idea de que parecían estar pasándoselo muy bien.
Estudió uno por uno a los tres hombres, tratando por un momento de ser objetiva. Los tres eran bien parecidos, cada uno en su estilo. Los tres tenían modales muy distinguidos que se notaba que eran parte integrante de ellos, de sus vidas pasadas y futuras, no eran de circunstancias y, por tanto, nada tenían que ver con los modales afectados de los actores. También detectaba en ellos una gran delicadeza que era diferente de la camaradería agradable pero más bien tosca de los directores de cine, que representaban el elemento intelectual en su vida. Actores y directores. Ésos eran los únicos tipos de hombre que había conocido, aparte de la masa heterogénea y confusa de chicos universitarios interesados sólo en el flechazo que había conocido en la fiesta de Yak el otoño anterior.
Estos tres eran diferentes. Barban era menos civilizado, más escéptico y burlón, y sus modales eran tan rígidos e impecables que daban impresión de superficialidad.
Abe North tenía, bajo su aparente timidez, un sentido del humor desesperado que a Rosemary le divertía pero a la vez le parecía incomprensible. Siendo de natural sería, no creía que pudiera causarle una gran impresión.
Pero Dick Diver… era perfecto. Le admiró en silencio. Tenía la piel rubicunda y curtida por el sol, del mismo tono que el pelo, que llevaba corto, y el vello que le cubría ligeramente los brazos y el dorso de las manos. Los ojos eran de un azul brillante y metálico. La nariz era ligeramente puntiaguda y nunca cabía ninguna duda de a quién miraba o con quién estaba hablando, lo cual es una atención que siempre halaga, porque ¿quién nos mira? Caen sobre nosotros las miradas, curiosas o indiferentes, y eso es todo. Su voz, que tenía inflexiones del melodioso acento irlandés, parecía cortejar al mundo entero. Y, sin embargo, Rosemary percibía en él una capa de firmeza, dominio de sí mismo y autodisciplina, virtudes que ella también poseía. Oh, sí. Era a él al que escogía, y Nicole, que levantaba la cabeza en ese momento, vio que lo escogía y oyó el leve suspiro con el que reconocía que ya pertenecía a otra.
Hacia el mediodía bajaron a la playa los McKisco, la señora Abrams, el señor Dumphry y el señor Campion. Traían una sombrilla nueva que colocaron mirando de reojo a los Diver y se instalaron debajo de ella con expresión satisfecha, todos menos el señor McKisco, que se quedó afuera en actitud burlona. Dick, que había pasado cerca de ellos con su rastrillo, volvió a las sombrillas.
—Los dos jóvenes están leyendo juntos el Libro de Etiqueta —anunció en voz baja.
—Se propondrán alternar con la crema —dijo Abe.
Mary North, la joven bronceadísima que Rosemary había visto el primer día en la balsa, volvía del agua y dijo con una sonrisa que era un destello lascivo:
—Veo que han llegado el señor y la señora Nunca tiemblo.
—Son amigos de este hombre —le recordó Nicole señalando a Abe—. ¿Por qué no irá a hablar con ellos? ¿Es que no te parecen atractivos?
—Me parecen muy atractivos —dijo Abe—. Lo único que pasa es que no me parecen atractivos.
—Tenía el presentimiento de que iba a haber demasiada gente en la playa este verano —observó Nicole—. Nuestra playa, que Dick creó de un montón de guijarros.
Se puso a pensar y luego, bajando la voz para que no la oyera el trío de niñeras inglesas sentadas debajo de otra sombrilla, dijo:
—Con todo, son preferibles a aquellos ingleses del verano pasado, que se pasaban la vida gritando: «¡Mira qué mar tan azul! ¡Mira qué cielo tan blanco! ¡Mira qué colorada tiene la naricita Nellie!».
Rosemary pensó que no le gustaría tener a Nicole de enemiga.
—Pero se perdió usted la pelea —continuó Nicole—. El día antes de que usted llegara, el hombre casado, ese que tiene un apellido que suena a sucedáneo de gasolina o mantequilla… — ¿McKisco?
—Sí. Bueno. Estaban discutiendo y ella le arrojó arena a la cara. Entonces él se sentó encima de ella y le restregó la cara en la arena. Nos quedamos… sin palabra. Yo quería que Dick interviniera.
—Creo —dijo Dick Diver, mirando ensimismado la de paja— que me voy a acercar y les voy a invitar a cenar.
—Ni se te ocurra —se apresuró a decirle Nicole.
—Creo que estaría bien. Puesto que están aquí, vamos a adaptarnos a las circunstancias.
—Estamos perfectamente adaptados —insistió Nicole, riendo—. No tengo el menor interés en que me restrieguen la nariz en la arena. Soy dura y mezquina —le explicó a Rosemary. Y luego, elevando la voz—: ¡Niños, poneos los bañadores!
Rosemary tenía la sensación de que aquél iba a ser el baño más importante de su vida, el que le iba a venir a la memoria cada vez que alguien hablara de ir a la playa. Todos los del grupo se dirigieron al mismo tiempo al agua, más que dispuestos después de la prolongada y forzosa inactividad, y pasaron del calor al fresco con la glotonería con que se come un curry picante con vino blanco muy frío. Las jornadas de los Diver estaban programadas al modo de las jornadas de las antiguas civilizaciones para sacar el máximo provecho de lo que se ofrecía y dar a las transiciones toda su importancia, y Rosemary no sabía que después de la total dedicación al momento del baño iba a haber otro periodo de transición hasta llegar a la locuacidad de la hora del almuerzo provenzal. Pero volvía a tener la sensación de que Dick estaba cuidando de ella y se complació en responder al cambio subsiguiente como si hubiera sido una orden.
Nicole tendió a su marido la curiosa vestimenta que había estado confeccionando. Dick se metió en el vestidor portátil y causó una conmoción al volver a aparecer al momento vestido con unos calzoncillos transparentes de encaje negro. Al examinarlos de cerca pudieron ver que en realidad estaban forrados de tela color carne.
— ¡Vaya mariconada! —exclamó el señor McKisco desdeñosamente. Y volviéndose rápidamente hacia el señor Dumphry y el señor Campion, añadió —: ¡Oh, disculpen!
A Rosemary le encantó aquello de los calzoncillos. Era lo bastante ingenua como para responder sinceramente a la sencillez elegante de los Diver, sin darse cuenta de su complejidad y su falta de inocencia, sin darse cuenta de que se trataba de una selección de calidad, y no de cantidad, en el bazar del mundo, ni de que también aquella sencillez, aquella paz y aquella buena voluntad propias de una guardería infantil, aquel resaltar las virtudes más simples, formaban parte de un pacto desesperado con los dioses conseguido a base de luchas que no podía ni imaginar. En aquel momento los Diver representaban en apariencia el estadio más perfecto de la evolución de una determinada clase, y por eso la mayoría de la gente parecía deslucida a su lado. En realidad, había sobrevenido ya un cambio cualitativo que Rosemary no notaba en absoluto.
Se quedó con ellos mientras bebían jerez y comían galletas saladas. Dick la miró con la frialdad de sus ojos azules, y su boca fuerte y amable dijo reflexivamente y con intención:
—Desde hace mucho tiempo es usted la única muchacha que he visto que de verdad parece en flor.
Rosemary lloraba desconsoladamente en el regazo de su madre.
—Le quiero, mamá. Estoy locamente enamorada de él. Nunca pensé que podría sentir esto por nadie. Y está casado y su mujer también me parece muy agradable. Es un amor sin esperanza. ¡Le quiero tanto!
—Tengo curiosidad por conocerle.
—Su mujer nos ha invitado a cenar el viernes.
—Si estás enamorada deberías sentirte feliz. Deberías reír.
Rosemary alzó la vista y, con un encantador temblor de su rostro, se echó a reír. Su madre siempre tenía una gran influencia sobre ella.
V
Rosemary salió para Montecarlo con un aire tan mohíno como era posible en ella. Subió en coche la cuesta escarpada hasta La Turbie, donde había unos viejos estudios de Gaumont en reconstrucción, y, de pie ante la verja de la entrada, mientras esperaba una respuesta al mensaje que había escrito en su tarjeta, tuvo la impresión de que aquello podía ser Hollywood. Los extraños restos de alguna película reciente, el decorado en ruinas de una calle de la India, una gran ballena de cartón y un árbol monstruoso que daba unas cerezas tan grandes que parecían balones de baloncesto florecían allí por designio exótico, y parecían tan parte del paisaje como el pálido amaranto, la mimosa, el alcornoque o el pino enano. Había un puesto de bocadillos y dos escenarios que parecían graneros y, por todas partes, rostros maquillados que esperaban ansiosos.
Pasados diez minutos, se acercó a la verja con paso apresurado un joven que tenía el pelo color canario.
—Pase, señorita Hoyt. El señor Brady está en el plató, pero tiene mucho interés en verla. Disculpe la espera, pero tiene que comprender: algunas de estas señoronas francesas se ponen pesadísimas con que tienen que entrar.
El gerente abrió una portezuela en la pared ciega de los estudios y, con repentina satisfacción al encontrarse en terreno conocido, Rosemary le siguió en la penumbra. Surgían de cualquier parte figuras iluminadas, rostros cenicientos que la miraban como almas del purgatorio que vieran pasar a algún mortal. Se oían murmullos y voces quedas y parecía llegar desde lejos el suave trémolo de un pequeño órgano. Al doblar el ángulo formado por unos decorados, se encontraron con el resplandor blanco y crepitante de un plató, donde un actor francés —con la pechera, el cuello y los puños de la camisa teñidos de rosa brillante— y una actriz americana se enfrentaban inmóviles. Se miraban con insistencia, como si llevaran horas en la misma posición, y durante mucho tiempo siguió sin pasar nada, no se movió un alma. Se apagó una batería de focos con un feroz silbido y volvió a encenderse. A lo lejos, el golpeteo lastimero de un martillo parecía pedir permiso para entrar no se sabía dónde. De entre las luces cegadoras de arriba surgió un rostro azul y gritó algo ininteligible a la oscuridad. Luego, rompió el silencio una voz que salía de delante de donde estaba Rosemary.
—Nena, no te quites las medias. Puedes estropear otros diez pares. Ese vestido cuesta quince libras.
Al retroceder, el que había hablado tropezó con Rosemary, en vista de lo cual, el gerente de los estudios dijo:
—Eh, Earl. La señorita Hoyt.
Era la primera vez que se veían. Brady era un hombre de ademanes rápidos y enérgicos. Rosemary vio que, al tomar su mano, la examinaba de pies a cabeza. Era un gesto que reconocía y que la hacía sentirse en casa, pero que a la vez la hacía sentirse siempre ligeramente superior a quienquiera que fuera el que la miraba así. Si su persona era un objeto, podría hacer uso de cualquier ventaja implícita en su propiedad.
Sabía que iba a venir un día de éstos —dijo Brady, en un tono quizá demasiado apremiante para una conversación privada y que arrastraba un dejo cockney vagamente desafiante—. ¿Qué tal el viaje?
—Muy bien, pero tenemos ya ganas de volver a casa.
— ¡No, no! —protestó—. Quédese un tiempo más. Tengo que hablar con usted. Tengo que decirle que una película suya… La niña de papá. La vi en París. Puse un telegrama a Hollywood inmediatamente para saber si estaba usted bajo contrato.
—Acababa de firmarlo. Lo siento.
— ¡Dios, qué película!
Para no asentir estúpidamente con una sonrisa, Rosemary frunció el ceño.
—A nadie le gusta que le recuerden siempre por una sola película —dijo.
—Claro. Tiene razón. ¿Cuáles son sus planes?
—Mi madre pensó que necesitaba un descanso. Cuando regrese, probablemente firmaremos un contrato con la First National, o si no, seguiremos con la Famous.
— ¿Seguiremos? ¿Por qué habla en plural?
—Me refiero a mi madre. Es la que decide todo lo relativo a los contratos. Si no fuera por ella…
La volvió a mirar de pies a cabeza y, mientras lo hacía, Rosemary se sintió de algún modo atraída hacia él. No era que le gustara. No, nada tenía que ver aquello con la admiración espontánea que había sentido esa mañana hacia el hombre de la playa. Era como el chasquido de un resorte. Aquel hombre la deseaba y, en la medida en que su falta de experiencia amorosa se lo permitía, consideró con ecuanimidad la posibilidad de entregarse a él. No obstante, sabía que lo olvidaría media hora después de haberse separado de él, igual que a un actor al que tuviera que besar en una película.
— ¿Dónde se alojan? —preguntó Brady—. Ah, sí, en el hotel de Gausse. Bueno, ya tengo hechos mis planes para este año, pero la carta que le escribí sigue en pie. Desde Connie Talmadge no ha habido otra chica con la que tuviera tantas ganas de hacer una película como con usted.
—A mí también me gustaría. ¿Por qué no vuelve a Hollywood?
—No puedo soportar ese maldito lugar. Estoy muy bien aquí. Espere a que acabe esta toma y le enseñaré esto.
De vuelta en el plató le empezó a hablar al actor francés en voz baja y queda.
Pasaron cinco minutos. Brady seguía hablando, y el francés cambiaba de vez en cuando un pie de sitio y asentía. De pronto, Brady dejó de hablar con él y les gritó algo a los de los focos, que deslumbraron a todos con un intenso resplandor. A Rosemary le pareció como si se encontrara de nuevo en Los Ángeles. Se movía una vez más, imperturbable, por la ciudad de las particiones livianas, y deseaba estar allí de vuelta. Pero no quería ver a Brady, porque sabía de qué humor iba a estar después de la toma, y se marchó de los estudios aún medio hechizada. El mundo mediterráneo le parecía menos silencioso ahora que sabía que los estudios estaban allí. Miraba con simpatía a la gente que se encontraba por las calles y camino de la estación se compró un par de alpargatas.
Su madre se alegró de saber que había hecho exactamente lo que se le había dicho que hiciera, pero no dejaba de pensar que ya había llegado el momento de que se lanzara sola al mundo. La señora Speers tenía un aspecto lozano, pero estaba cansada. Qué duda cabe que los lechos de muerte fatigan a la gente, y ella había velado junto a dos de ellos.
VI
Nicole Diver se sentía a gusto después del vino rosado que había tomado en la comida: estiró los brazos hasta que la camelia artificial que llevaba en el hombro le rozó la mejilla y luego salió a su encantador jardín sin césped. El jardín lindaba en uno de sus lados con la casa, de la que partía y a la que iba a dar, en otros dos con el pueblo viejo, y, en el último, con el acantilado, que bajaba hasta el mar formando salientes.
Todo estaba polvoriento a lo largo de los muros que daban al pueblo: las viñas tortuosas, los limoneros y los eucaliptos, y la carretilla ocasional, abandonada sólo por un momento, pero que ya formaba parte del sendero, atrofiada y medio podrida. A Nicole siempre le sorprendía que, al ir en la otra dirección, pasado un macizo de peonías, se entrara en una zona tan verde y tan fresca que las hojas y los pétalos se enroscaban con la suave humedad.
Llevaba anudado a la garganta un pañuelo lila y su color, incluso con aquel sol acromático, se reflejaba en su rostro y en la sombra de sus pies al moverlos. Su expresión era dura, severa incluso, sólo suavizada por un destello de duda angustiada en sus ojos verdes. Su cabello, en otro tiempo rubio, se había oscurecido, pero era más bonita ahora a los veinticuatro años de lo que lo había sido a los dieciocho, cuando su pelo era más brillante que ella misma.