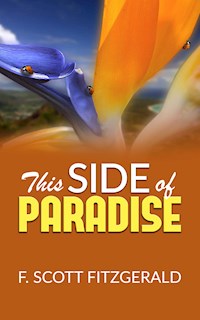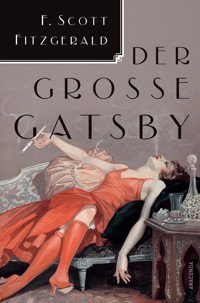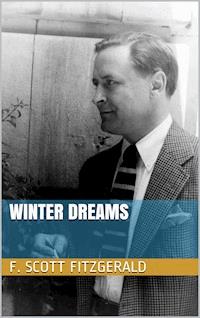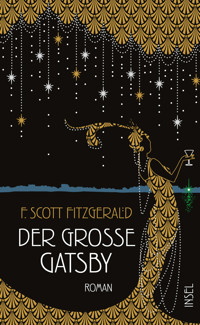1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Grandes Clássicos
- Sprache: Spanisch
F. Scott Fitzgerald fue un escritor estadounidense, considerado el máximo interprete literario de la llamada "era del jazz" de los años veinte de su país. Suave es la noche es la cuarta y última novela completa de F. Scott Fitzgerald y cuenta la trágica historia de Dick Diver, un joven y brillante psiquiatra, cuya carrera se ve truncada cuando se casa con la acaudalada Nicole Warren, una de sus pacientes. En esta obra, Fitzgerald aborda temas como el alcoholismo, la depravación humana, el psicoanálisis, la soledad, el adulterio... entre otros. Suave es la Noche es considerada por Scott Fitzgerald como su mejor producción literaria y en 1998, la Biblioteca Moderna clasificó a Tender is the Night en el puesto 28. en su lista de las 100 mejores novelas en inglés del siglo XX.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
F. Scott Fitzgerald
SUAVE ES LA NOCHE
Título original:
“Tender is the Night”
Primera edición
Prefacio
Amigo Lector
F. Scott Fitzgerald (1896-1940) fue un gran escritor estadonidense, está reconocido como el máximo cronista del boom de la posguerra y la época del jazz en Estados Unidos. Se inspiró en su propia vida para describir la fiesta lujosa e interminable, alimentada por el alcohol, de los años anteriores a la Depresión. Una de sus obras más notables és “Suave es na Noche”.
Suave es la noche se vendió bien y fue generalmente bien recibida, despertando los elogios de los compañeros de Fitzgerald, entre ellos Ernest Hemingway. La obra, que transcurre en la década de 1920, cuenta la historia de Rosemary Hoyt, la bella estrella de cine de dieciocho años, que está de vacaciones en la Riviera francesa con su madre cuando conoce a Dick Diver, psicólogo estadounidense, y a su rica esposa Nicole. Esta sufrió abusos por parte de su padre, fue internada en un manicomio y, posteriormente, rescatada por su médico, que ahora es su esposo. Rosemary entra en su sofisticado mundo de la alta sociedad y se enamora de Dick y él de ella. Son completamente felices durante un tiempo, pero pronto golpea la tragedia cuando un amigo de los Diver, que está borracho, tiene un accidente y mata a un hombre. Nicole tiene una crisis nerviosa. En este punto de la novela, el idilio de los Diver se desintegra mientras empiezan a producirse una serie de desgraciados acontecimientos.
Esa é la obra más autobiográfica de Fitzgerald, inspirada en sus propias experiencias al vivir con los expatriados establecidos en el sur de Francia.
Los Diver se basan en Gerald y Sara Murphy, una glamurosa pareja estadounidense que conocían él y su esposa Zelda. La novela también recoge el mismo tipo de tratamientos psicológicos que la esquizofrénica Zelda recibió en Suiza. El alto precio del tratamiento hizo que Fitzgerald dejara de escribir novelas, para dedicarse a escribir guiones para Hollywood, y se diera a la bebida, que lo llevaría a una muerte temprana. A diferencia de la novela, la vida real no tiene un final feliz; al revés que Nicole, Zelda nunca se recuperó y permaneció internada hasta su muerte en 1948.
Una excelente lectura
LeBooks Editorial
Sumario
PRESENTACIÓN
SUAVE ES LA NOCHE
PRESENTACIÓN
Sobre F. Scott Fitzgerald
(Francis Scott Key Fitzgerald, Saint Paul, 1896 - Hollywood, 1940) Escritor estadounidense, considerado el máximo interprete literario de la llamada "era del jazz" de los años veinte de su país. Creció en una familia católica irlandesa. Estudió en la Universidad de Princentown, sin llegar a graduarse, y luego se alistó en el ejército para participar en la Primera Guerra Mundial.
Con su novela inicial, A este lado del paraíso (1920), obtuvo gran popularidad, lo que le permitió ir publicando sus cuentos en revistas de prestigio como The Saturday Evening Post, y convertirse en una de las figuras más representativas del "sueño americano" de la década de 1920. Se trasladó a Francia junto con su mujer, Zelda Sayre, personaje fundamental para Fitzgerald, tanto en la felicidad como en la desdicha, ya que fue su inspiración y compañía en el decenio de gloria que les tocó vivir, y el centro de sus preocupaciones a partir de 1930, cuando él se hundió en el alcohol y ella en la demencia (murió en el incendio de la clínica donde estaba recluida, en 1948), y ambos debieron afrontar las consecuencias del fracaso y la miseria.
En Francia acabó de escribir la que se considera su obra maestra, El gran Gastby (1925), la historia del éxito y posterior decadencia de un traficante de alcohol durante la ley seca, que se fabrica una identidad aristocrática y a partir de allí vive como un fantasma en una mansión, consagrando todas sus fuerzas y dinero a conseguir a la mujer que ama. Fitzgerald describió en sus páginas un arquetipo que estaba surgiendo por entonces en Estados Unidos: el individuo de clase baja y de escasa moral que utiliza cualquier medio a su alcance para triunfar.
No obstante, y pese a su catadura, el personaje está nimbado por una aureola romántica, como sucede a menudo con los protagonistas del autor e incluso con su estilo literario, pues su prosa es a la vez realista y directa pero no renuncia a las sutilezas de una construcción elegante. Cultivó también la narración breve, y algunos de sus cuentos están considerados antológicos dentro de la literatura en lengua inglesa: ciertos relatos pueden ser clasificados en el género del horror, a lo Edgar Allan Poe, y en otros descarga su sarcástica eficacia contra la clase de los poderosos.
F. Scott Fitzgerald escribió aún otras dos grandes novelas, Suave es la noche (1934), que él consideraba la culminación de su obra, y la póstuma e inconclusa El último magnate (1941), donde cuenta los aspectos más miserables del mundillo de Hollywood, que tan bien conocía, ya que en los años de ruina que precedieron a su muerte trabajó como guionista anónimo para la industria del cine.
Su libro igualmente póstumo y testimonial El jactancioso (publicado en 1945 por Edmund Wilson) es la crónica escalofriante y hermosamente desdichada de su desintegración como hombre y escritor, donde hace una revisión de sí mismo y de las causas abismales que provocaron su caída. La primera frase de este relato-ensayo es tan clara que vale por un manifiesto: "Toda vida es un proceso de demolición".
Sobre Suave es la Noche
Suave es la noche es la novela más humana y compleja de Fitzgerald, y también la más próxima al público lector, puesto que trata de las cuestiones cruciales de la vida. En ella se narra la historia de Dick y Nicole Diver, un joven matrimonio norteamericano, en el ampuloso escenario de la Riviera francesa, epicentro del glamour de los locos años veinte.
Aquellos que tratan a la pareja, fascinados por su encanto, tratan de seguir sus pasos, impresionados por el halo de satisfacción y modernidad que irradia. Dick Diver es un brillante psiquiatra que se casa con su paciente, Nicole, una rica y atractiva joven. De pronto, Dick se ve atrapado en una complicada relación con su mujer, y conoce a Rosemary, una actriz más joven que él, de la que se enamora, convirtiéndola en su amante. Sin embargo, Dick no puede evitar el declive de ese primer encanto con el que tanto brillaba. A partir de entonces su vida se precipitará por una pendiente jalonada de pequeñas miserias que salpican tanto a sus relaciones personales como al amor.
Fitzgerald recreó en Suave es la noche las amargas experiencias que le depararon los ocho años que tardó en escribirla. El internamiento de su mujer Zelda en un psiquiátrico y el descenso a los infiernos de la que por entonces era la pareja de moda, que lo había tenido todo para ser feliz, aceleraron sus ansias de autodestrucción.
A través de su personaje Dick Diver intenta comprender los claroscuros de la vida: la intromisión de una amante en un matrimonio de renombre, sus destructivas relaciones con el dinero y el alcohol y la búsqueda imposible de un equilibrio emocional. Para Fitzgerald, una vez que se traspasa la línea que separa la lucidez de la locura, puede suceder cualquier cosa, incluso que los papeles se intercambien y el equilibrio acabe en “la pura bancarrota emocional”. En palabras de Zelda Fitzgerald, Suave es la noche es “un retrato de opulencia destructiva e idealismo malogrado”.
SUAVE ES LA NOCHE
I
En la apacible costa de la Riviera francesa, a mitad de camino aproximadamente entre Marsella y la frontera con Italia, se alza orgulloso un gran hotel de color rosado. Unas amables palmeras refrescan su fachada ruborosa y ante él se extiende una playa corta y deslumbrante. Últimamente se ha convertido en lugar de veraneo de gente distinguida y de buen tono, pero hace una década se quedaba casi desierto una vez que su clientela inglesa regresaba al norte al llegar abril. Hoy día se amontonan los chalés en los alrededores, pero en la época en que comienza esta historia sólo se podían ver las cúpulas de una docena de villas vetustas pudriéndose como nenúfares entre los frondosos pinares que se extienden desde el Hotel des Étrangers, propiedad de Gausse, hasta Cannes, a ocho kilómetros de distancia.
El hotel y la brillante alfombra tostada que era su playa formaban un todo. Al amanecer, la imagen lejana de Cannes, el rosa y el crema de las viejas fortificaciones y los Alpes púrpuras lindantes con Italia se reflejaban en el agua trémolos entre los rizos y anillos que enviaban hacia la superficie las plantas marinas en las zonas claras de poca profundidad. Antes de las ocho bajó a la playa un hombre envuelto en un albornoz azul y, tras largos preliminares dándose aplicaciones del agua helada y emitiendo una serie de gruñidos y jadeos, avanzó torpemente en el mar durante un minuto. Cuando se fue, la playa y la ensenada quedaron en calma por una hora. Unos barcos mercantes se arrastraban por el horizonte con rumbo oeste, se oía gritar a los ayudantes de camarero en el patio del hotel, y el rocío se secaba en los pinos. Una hora más tarde, empezaron a sonar las bocinas de los automóviles que bajaban por la tortuosa carretera que va a lo largo de la cordillera inferior de los Maures, que separa el litoral de la auténtica Francia provenzal.
A dos kilómetros del mar, en un punto en que los pinos dejan paso a los álamos polvorientos, hay un apeadero de ferrocarril aislado desde el cual una mañana de junio de 1925 una victoria condujo a una mujer y a su hija hasta el hotel de Gausse. La madre tenía un rostro de lindas facciones, ya algo marchito, que pronto iba a estar tocado de manchitas rosáceas; su expresión era a la vez serena y despierta, de una manera que resultaba agradable. Sin embargo, la mirada se desviaba rápidamente hacia la hija, que tenía algo mágico en sus palmas rosadas y sus mejillas iluminadas por un tierno fulgor, tan emocionante como el color sonrojado que toman los niños pequeños tras ser bañados con agua fría al anochecer. Su hermosa frente se abombaba suavemente hasta una línea en que el cabello, que la bordeaba como un escudo heráldico, rompía en caracoles, ondas y volutas de un color rubio ceniza y dorado. Tenía los ojos grandes, expresivos, claros y húmedos, y el color resplandeciente de sus mejillas era auténtico, afloraba a la superficie impulsado por su corazón joven y fuerte. Su cuerpo vacilaba delicadamente en el último límite de la infancia: tenía cerca de dieciocho años y estaba casi desarrollada del todo, pero seguía conservando la frescura de la primera edad.
Al surgir por debajo de ellas el mar y el cielo como una línea fina y cálida, la madre dijo:
— Tengo el presentimiento de que no nos va a gustar este sitio.
— De todos modos, lo que yo quiero es volver a casa — replicó la muchacha.
Hablaban las dos animadamente, pero era evidente iban sin rumbo y ello les fastidiaba. Además, tampoco se trataba de tomar un rumbo cualquiera. Querían grandes emociones, no porque necesitaran reavivar unos nervios agotados, sino con una avidez de colegialas que por haber sacado buenas notas se hubieran ganado las vacaciones.
— Vamos a quedarnos tres días y luego regresamos. Voy a poner un telegrama inmediatamente para que nos reserven pasajes en el vapor.
Una vez en el hotel, la muchacha hizo las reservas en un francés correcto, pero sin inflexiones, como recordado de tiempo atrás. En cuanto estuvieron instaladas en la planta baja, se acercó a las puertas-ventanas, por las que entraba una luz muy intensa, y bajó unos escalones hasta la terraza de piedra que se extendía a lo largo del hotel. Al andar se movía como una bailarina de balé, apoyándose en la región lumbar en lugar de dejar caer el peso sobre las caderas. Afuera la luz era tan excesiva que creyó tropezar con su propia sombra y tuvo que retroceder: el sol la deslumbraba y no podía ver nada. A cincuenta metros de distancia, el Mediterráneo iba cediendo sus pigmentos al sol implacable; en el paseo del hotel, bajo la balaustrada, se achicharraba un Buick descolorido.
De hecho, en el único lugar en que había animación era en la playa. Tres ayas inglesas estaban sentadas haciendo punto al lento ritmo de la Inglaterra victoriana, la de los años cuarenta, sesenta y ochenta; confeccionaban suéteres y calcetines con arreglo a ese patrón y se acompañaban de un chismorreo tan ritualizado como un encantamiento. Más cerca de la orilla había unas diez o doce personas instaladas bajo sombrillas a rayas, mientras sus diez o doce hijos trataban de atrapar peces indiferentes en las partes donde había poca profundidad o yacían desnudos al sol brillantes de aceite de coco.
Cuando Rosemary llegó a la playa, un niño de unos doce años pasó corriendo por su lado y se lanzó al mar entre gritos de júbilo. Al sentirse observada por rostros desconocidos, se quitó el albornoz e imitó al muchacho. Flotó cabeza abajo unos cuantos metros y, al ver que había poca profundidad,
se puso en pie tambaleándose y avanzó cuidadosamente, arrastrando como pesos sus piernas esbeltas para vencer la resistencia del agua. Cuando el agua le llegaba más o menos a la altura del pecho, se volvió a mirar hacia la playa: un hombre calvo en traje de baño que llevaba un monóculo la estaba observando atentamente y, mientras lo hacía, sacaba el pecho velludo y encogía el ombligo impúdico. Al devolverle Rosemary la mirada, se quitó el monóculo, que quedó oculto en la cómica pelambrera de su pecho, y se sirvió una copa de alguna bebida de una botella que tenía en la mano.
Rosemary metió la cabeza en el agua e hizo una especie de crol desigual de cuatro tiempos hasta la balsa. El agua iba a su encuentro, la arrancaba dulcemente del calor, se filtraba en su pelo y se metía por todos los rincones de su cuerpo. Se recreó girando una y otra vez en ella, abrazándola.
Él llegó jadeante a la balsa, pero al notar que la estaba mirando una mujer de piel bronceada que tenía unos dientes muy blancos, Rosemary, consciente de pronto de la excesiva blancura de su cuerpo, se dio la vuelta y se dejó llevar por el agua hasta la orilla. Cuando salía, le habló el hombre velludo de la botella.
— Oiga, ¿sabe que hay tiburones al otro lado de la balsa?
Era de nacionalidad imprecisa, pero hablaba inglés con un pausado acento de Oxford.
— Ayer devoraron a dos marineros ingleses de la flota que está en Golfe, Juan.
— ¡Dios mío! — exclamó Rosemary.
— Vienen atraídos por los desechos de los barcos.
Puso los ojos vidriosos como para indicar que su única intención era ponerla en guardia, se alejó unos pasos con afectación y se sirvió otro trago.
Al advertir, sin que realmente le desagradara, que en el curso de esa conversación habían pasado a centrarse en ella algunas miradas, Rosemary fue a buscar un lugar donde sentarse. Era evidente que a cada familia le pertenecía el espacio de playa que había justo delante de su sombrilla; por otra parte, habla mucho visiteo y mucha charla de sombrilla a sombrilla: un ambiente de comunidad en el que habría pecado de presuntuoso el que hubiera intentado meterse. Algo más lejos, en una zona donde la playa se cubría de guijarros y algas secas, había un grupo de personas que tenían la piel tan blanca como ella. Estaban tumbadas bajo quitasoles de mano en lugar de sombrillas de playa y era evidente que no se sentían tan parte del lugar como el resto. Rosemary encontró un sitio entre la gente bronceada y la que no lo estaba y extendió su albornoz sobre la arena.
Así tendida, oyó al principio voces indistintas y sintió pies que le pasaban casi rozando el cuerpo y siluetas que se interponían entre el sol y ella. Notó en el cuello el aliento templado y nervioso de un perro fisgón; sentía que se le tostaba la piel ligeramente al calor del sol y hasta ella llegaba el apagado lamento de las olas que morían. Luego empezó a distinguir unas voces de otras y se enteró de que alguien a quien se llamaba despreciativamente «ese tipo, North» había secuestrado a un camarero de un café de Cannes la noche anterior con el propósito de partirlo en dos. La que avalaba esa historia era una mujer de pelo blanco que iba en traje de noche, claramente uno de los restos que habían quedado de la noche anterior, pues seguía llevando en la cabeza una diadema y en su hombro agonizaba una orquídea desanimada. A Rosemary le entró una vaga aversión hacia esa mujer y sus acompañantes y se dio la vuelta.
Al otro lado, muy cerca de ella, una mujer joven tendida bajo un dosel de sombrillas estaba confeccionando una lista a partir de un libro que tenía abierto sobre la arena. Se había bajado los tirantes del bañador y su espalda, que había adquirido un tono marrón rojizo tirando a anaranjado, brillaba al sol realzada por una sarta de perlas color crema. Tenía un rostro encantador, pero su expresión era dura y había algo en ella que movía a compasión. Cruzó la mirada con Rosemary sin verla. A su lado estaba un hombre bien parecido con gorra de jockey y un traje de baño a rayas rojas. También estaba la mujer que había visto en la balsa, que le devolvió la mirada y la reconoció, y un hombre de rostro alargado y cabellera aleonada y dorada, con un bañador azul y sin sombrero, que hablaba en tono muy serio con un joven de aspecto inconfundiblemente latino que llevaba un bañador negro; mientras hablaban, los dos recogían puñaditos de algas de la arena. Rosemary llegó a la conclusión de que casi todos eran americanos, si bien había algo en ellos que los hacía diferentes de los americanos que había conocido últimamente.
Pasado un momento se dio cuenta de que el hombre de la gorra de jockey estaba improvisando una pequeña representación para aquel grupo. Manejaba un rastrillo con aire solemne y removía la arena ostensiblemente en una especie de parodia esotérica que la gravedad de su expresión desmentía. La mínima derivación de la parodia producía hilaridad, hasta que llegó un momento en que cualquier cosa que dijera provocaba una carcajada. Todo el mundo, incluso los que, como ella, estaban demasiado lejos para entender lo que decía, había aguzado los oídos; la única persona en toda la playa que parecía indiferente era la joven del collar de perlas. Tal vez por el pudor del que se sabe propietario de algo que despierta la atención, respondía a cada nueva salva de risas agachándose más sobre la lista que estaba confeccionando.
De pronto le llegó a Rosemary desde el cielo la voz del hombre del monóculo y la botella.
— Es usted una nadadora excelente.
Ella rechazó el cumplido.
— Sí, magnífica. Me llamo Campion. Una señora que está conmigo me ha dicho que la vio la semana pasada en Sorrento, sabe quién es usted y le gustaría mucho conocerla.
Tratando de disimular su fastidio, Rosemary miró a su alrededor y vio que los no bronceados estaban expectantes. Se puso en pie de mala gana y fue a reunirse con ellos.
— La señora Abrams... la señora McKisco... el señor McKisco... el señor Dumphry...
— Sabemos quién es usted — dijo la mujer del traje de noche — Es Rosemary Hoyt. La reconocí en Sorrento y le pregunté al recepcionista del hotel. Todos pensamos que es usted una absoluta maravilla y queremos saber por qué no está ya en América rodando otra de sus maravillosas películas.
Le hicieron sitio entre ellos con gestos exagerados. La mujer que la había reconocido no era judía, a pesar de su nombre. Era una de esas personas de edad «alegres y despreocupadas» que, bien conservadas a fuerza de hacer bien la digestión y no dejar que nada les afecte, se integran en la siguiente generación.
— Queríamos advertirle del peligro de que se queme el primer día de playa — continuó en tono animado — porque su piel es importante, pero parece haber tanta estúpida etiqueta en esta playa que no sabíamos si se iba usted a molestar.
II
— Pensamos que a lo mejor formaba usted parte de la intriga — dijo la señora McKisco.
Era joven y bonita, de mirada maliciosa y una intensidad que causaba rechazo.
— No sabemos quién forma parte de la intriga y quién no. Un hombre con el que mi marido había sido especialmente amable resultó ser uno de los personajes principales, prácticamente el segundo protagonista masculino.
— ¿La intriga? — preguntó Rosemary, entendiendo a medias — ¿Es que
hay una intriga?
— Querida, no lo sabemos — dijo la señora Abrams soltando una risita convulsiva de mujer robusta — No participamos en ella. Lo vemos todo desde la galería.
El señor Dumphry, un joven afeminado que tenía pelo de estopa, observó:
— Mamá Abrams es ya de por sí toda una intriga.
Y Campion le amenazó con el monóculo, diciendo:
— Royal, no empieces con tus bromas de mal gusto.
Rosemary miraba incómoda a unos y otros y pensaba que su madre debía de haber bajado a la playa con ella. Aquella gente no le gustaba nada, sobre todo si la comparaba con el grupo del otro extremo de la playa que había despertado su interés. Las dotes modestas pero sólidas que tenía su madre para el trato social la sacaban siempre de situaciones embarazosas con firmeza y rapidez. Pero sólo hacía diez meses que Rosemary era famosa y a veces se armaba un lío entre la educación francesa que había recibido en su infancia y los modales más desenfadados que luego había adquirido en América, y quedaba expuesta a situaciones como aquélla.
Al señor McKisco, un pelirrojo flacucho y pecoso de unos treinta años, no le parecía divertido aquello de la «intriga» como tema de conversación. Había estado mirando el mar fijamente y, de pronto, tras echar una mirada rápida a su mujer, se volvió hacia Rosemary y le preguntó en tono agresivo:
— ¿Lleva mucho tiempo aquí?
— Un día sólo.
— Ah.
Evidentemente convencido de que había logrado cambiar de tema radicalmente, pasó a mirar a los demás.
— ¿Se va a quedar todo el verano? — preguntó la señora McKisco en tono inocente
— Si se queda podrá ver cómo se desarrolla la intriga.
— ¡Por el amor de Dios, Violet, cambia de tema! — estalló su marido — ¡A ver si se te ocurre una nueva broma!
La señora McKisco se inclinó hacia la señora Abrams y le susurró en forma perfectamente audible:
— Está nervioso.
— No estoy nervioso — protestó el señor McKisco — Da la casualidad de que no estoy nada nervioso.
Estaba visiblemente alterado; se había extendido sobre su rostro un rubor grisáceo que le daba un aire de total ineficacia. Vagamente consciente de pronto de cuál era su estado, se puso en pie para ir al agua, seguido de su mujer, y Rosemary, aprovechando la oportunidad, les siguió.
El señor McKisco aspiró profundamente, se lanzó al agua donde no cubría y comenzó a golpear el Mediterráneo con brazos rígidos, queriendo dar a entender sin duda que nadaba a crol. Cuando se quedó sin aliento, se puso en pie y miró en torno suyo como sorprendido de encontrarse todavía tan cerca de la orilla.
— Aún no he aprendido a respirar. Nunca he entendido del todo cómo hay que respirar.
Dirigió a Rosemary una mirada interrogante.
— Creo que se suelta el aire debajo del agua — explicó ella — y cada cuatro brazadas se saca la cabeza para tomar más aire.
— Respirar es lo que me resulta más difícil. ¿Vamos nadando hasta la balsa?
El hombre de la cabeza aleonada estaba tumbado todo lo largo que era sobre la balsa, que se ladeaba con cada movimiento del agua. En uno de esos bruscos meneos recibió un golpetazo en el brazo la señora McKisco, que trataba de subirse. El hombre se incorporó y la ayudó a subir.
— Me temía que la iba a golpear.
Hablaba pausadamente y con timidez, y la expresión de su rostro era de las más tristes que Rosemary había visto nunca. Tenía los pómulos salientes de los indios, el labio superior alargado y unos ojos enormes y hundidos de un tono dorado oscuro. Había hablado entre dientes, como si esperara que sus palabras llegaran hasta la señora McKisco por una ruta indirecta y discreta. En un instante se había lanzado al agua y su largo cuerpo flotaba en dirección a la orilla.
Rosemary y la señora McKisco le observaron. Cuando se le agotó el impulso se dobló bruscamente, se elevaron sus muslos flacos por encima del agua y desapareció totalmente dejando tras sí apenas un rastro de espuma.
— Es un buen nadador — dijo Rosemary.
A lo que replicó la señora McKisco con una vehemencia inesperada:
— ¡Pero es un músico pésimo!
Y se volvió hacia su marido, el cual, tras dos intentos infructuosos, había logrado subirse a la balsa y, una vez que había conseguido mantener el equilibrio, trataba de hacer alguna floritura como para compensar, sin otro
resultado que tambalearse una vez más.
— Estaba diciendo que Abe North podrá ser un buen nadador, pero es un músico pésimo.
— Sí — reconoció a regañadientes el señor McKisco. Era evidente que era él el que había creado el mundo de su mujer y le permitía muy pocas libertades dentro de ese mundo.
— A mí que me den a Antheil — dijo la señora McKisco volviéndose hacia Rosemary con aire desafiante — A Antheil y a Joyce. Me imagino que en Hollywood no se oirá hablar mucho de ese tipo de gente, pero mi marido escribió la primera crítica del Ulises que apareció en América.
— Ojalá tuviera un cigarrillo — dijo el señor McKisco con voz calmosa — Es lo único que me parece importante en este momento.
— Es de lo más profundo. ¿Verdad que sí, Albert?
Su voz se apagó de pronto. La mujer de las perlas se había juntado en el agua con sus dos hijos y Abe North surgió de repente por debajo de uno de ellos como una isla volcánica y se lo subió a los hombros. El niño gritaba de miedo y placer, y la mujer contemplaba la escena con dulce calma, sin una sonrisa.
— ¿Es ésa su mujer? — preguntó Rosemary.
— No, ésa es la señora Diver. Ésos no están en el hotel.
Sus ojos no se apartaban del rostro de la mujer, como si estuviera fotografiándola. Pasado un momento se volvió bruscamente hacia Rosemary.
— Había estado usted antes en el extranjero? — Sí. Fui al colegio en París.
— Ah, bien. Entonces probablemente sabrá que si quiere divertirse aquí lo que tiene que hacer es conocer a una familia francesa de verdad. Me pregunto qué es lo que sacará toda esa gente.
Señaló la playa con el hombro izquierdo.
— Se pasan la vida en pequeñas camarillas, sin despegarse los unos de los otros. Nosotros, por supuesto, teníamos cartas de presentación y hemos conocido en París a los mejores artistas y escritores franceses. Así que fue estupendo.
— No me cabe la menor duda.
— Bueno, es que mi marido está acabando su primera novela.
— ¡No me diga! — exclamó Rosemary. No estaba pensando en nada en
particular; únicamente se preguntaba si su madre habría conseguido dormirse con aquel calor.
— Es la misma idea de Ulises — continuó la señora McKisco — Pero en lugar de pasar en veinticuatro horas, la de mi marido se desarrolla a lo largo de cien años. Saca a un viejo aristócrata francés decadente y lo pone en contraste con la era de las máquinas.
— ¡Por el amor de Dios, Violet! No le vayas contando la idea a todo el mundo — protestó el señor McKisco — No quiero que se entere todo el mundo antes de que se haya publicado el libro.
Rosemary regresó nadando a la playa, en donde se puso el albornoz sobre los hombros que ya empezaban a picarle y se volvió a tender al sol. El hombre de la gorra de jockey iba ahora de una sombrilla a otra con una botella y varios vasitos; tanto él como sus amigos se iban animando y se acercaban cada vez más los unos a los otros, hasta que acabaron juntándose todos bajo un único ensamblaje de sombrillas. Rosemary supuso que alguno de ellos se marchaba y estaban tomando la última copa en la playa. Hasta los niños notaban la animación que se estaba creando debajo de aquella gran sombrilla y se volvían a mirar. Rosemary tenía la impresión de que todo nacía del hombre de la gorra de jockey.
El sol de mediodía pasó a dominar cielo y mar. Hasta la blanca línea de Cannes, a ocho kilómetros de distancia, se había convertido en un espejismo de frescor. Un velero con la proa pintada de rojo arrastraba tras sí un hilo del mar más lejano y oscuro. No parecía haber vida en toda aquella extensión de costa, salvo a la luz del sol que se filtraba por aquellas sombrillas en donde estaba pasando algo entre colores y murmullos.