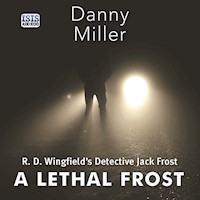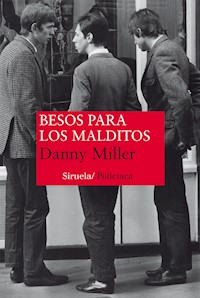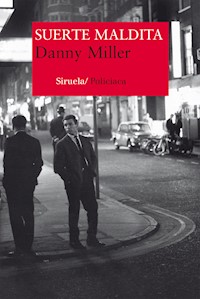
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Danny Miller vuelve a sacar a las calles de Londres a su detective Vince Treadwell, envuelto en esta ocasión en una historia de pasiones ambiguas y amenazas latentes. Ya era oficial: había entrado en zona de mala suerte y tenía pocas posibilidades de salir de ahí. Los hay que creen que ganar o perder en el póquer tiene poco que ver con la suerte, que es todo cuestión de talento. Y una y otra vez se viene a demostrar que están equivocados. Porque la suerte tiene mucho que ver con todo en esta vida. Sobre todo cuando se trata de morir. Pese a las apariencias, en el Londres de los locos años sesenta las barreras sociales no han desaparecido por completo: los amos de las finanzas siguen reuniéndose en torno a las mesas de juego del selecto club Montcler, en Berkeley Square, mientras que el pueblo abarrota las salas clandestinas de ska y los tugurios de Notting Hill. Dentro del amplio espectro que separa a la alta sociedad de los bajos fondos londinenses, el detective Vince Treadwell deberá investigar el asesinato de una joven de color en Basing Street y del noble Johnny Beresford en el exclusivo barrio de Belgravia. A medida que el detective va sacando a la luz oscuros secretos, se verá inmerso en un mundo de violencia donde criminales y aristócratas conviven con naturalidad, y en el que nadie resulta ser del todo inocente. Después de Besos para los malditos, Danny Miller vuelve a sacar a las calles de Londres a su detective Vince Treadwell, envuelto en esta ocasión en una historia de pasiones ambiguas y amenazas latentes que atrapará al lector desde la primera página.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2016
Título original: The Gilded Edge
En cubierta: fotografía de © BIPS / Hulton Archive / Getty Images
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Danny Miller, 2013
© De la traducción, Carlos Jiménez Arribas
© Ediciones Siruela, S. A., 2016
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-16749-20-1
Conversión a formato digital: María Belloso
SUERTE MALDITA
Prólogo
Londres, 1965
El rey estaba en palacio: una casa georgiana de paredes blancas y relucientes, con una altura de cuatro pisos, una fachada con tres ventanales, y un pórtico clásico de columnas jónicas. Ocupaba un lugar privilegiado en una de las plazas más señoriales y en uno de los distritos más prestigiosos de la ciudad de Londres. Bien resguardado en el sótano de esa codiciada pieza del barrio de Belgravia, al rey le acababa de caer una gota de sudor en el ojo. Johnny Beresford se inclinó para mirar al rey, que le sonrió y le devolvió la mirada, y le guiñó un ojo saltón y miope. Johnny Beresford soltó una risita triste que sonó casi como un bufido burlón. Por supuesto, era solo una ilusión óptica, porque el rey en cuestión era el rey de picas. Aunque en momentos así, pensaba Johnny Beresford, no hubiera motivos para la risa, y mucho menos para ir lanzando guiñitos chulescos.
Johnny Beresford sostuvo al rey entre el resto de sus cartas, desplegado en abanico junto a otros cuatro de su cohorte igual de inservibles y desparejados que él. Este rey que se reía era un rey sin corona, un rey funesto que no le iba a otorgar ni favores ni perdones. Miró una vez más al rey, y a los hombres del rey, con la esperanza de que se convirtieran en otra cosa, algo con lo que ganarle a su oponente, que tenía una fastuosa escalera de color perfectamente alineada sobre la mesa, pero nada cambió. Seguían siendo lo mismo: una pésima mano de cartas.
Cogió la botella casi vacía de whisky de malta de la mesa junto a él y se sirvió un chorro que cayó con un borboteo en el vaso de cristal. No estaba borracho. Ese estado feliz en el que uno deja la mente en blanco se le resistía últimamente, aunque lo intentara con todas sus fuerzas, y vaya si lo intentaba. Pero pese a todo el alcohol que había ingerido, no acababa de quitarse de encima aquella sobriedad que volvía a invadirlo sin tregua. Las cosas estaban cambiando y no había vuelta atrás. Ni nada que pudiera hacerse. Era como atravesar el tiempo con una lucidez lacerante. El optimismo típico del jugador se deshacía ante sus ojos como nubes deshilachadas. Y no había cielo azul al otro lado, ni soles resplandecientes, ni vasijas llenas de oro allí donde brota el arcoíris. Solo una pésima mano de cartas. Cuando no pudo soportarlo más, las tiró sobre el tapete. Luego cogió el mazo entero y barajó, esperando que esta vez la suerte le sonriera. Le vino a la memoria la canción infantil: Pero todos los caballos del rey y todos los hombres del rey...
—¿Qué dices, campeón, otra mano? ¿La última? Venga, me lo debes, ¿no?
El campeón siguió en silencio. Fuera cual fuera su deporte, su comportamiento no era nada deportivo, y estaba claro que no quería jugar más.
Johnny Beresford se dio cuenta, cerró los ojos de forma muy expresiva, luego los puños, y empezó a golpear la mesa como en un redoble de tambor, lleno de impotencia. El sudor de la frente seguía cayendo en las cartas, pero ahora teñido de rojo. La brecha encima de la ceja tenía mal aspecto. La sangre seca y coagulada empezó a licuarse otra vez, y el sudor salino supuraba por la herida.
Merecía mejor suerte. Siempre la había merecido. Tenía alcurnia y prestigio. Desde que nació en el seno de una familia de barones, Johnny Beresford había ocupado siempre lo más alto del escalafón: era el primero en la línea de sucesión, nada se interponía en su camino en la vida, gracias al exitoso empeño de sus ancestros por arramblar con grandes extensiones de aquella tierra verde y plácida. Su familia, conocida como los «Batalladores Beresford», siempre fue una estirpe belicosa. La lealtad asesina que los caracterizaba, al servicio de los reyes y las reinas de Inglaterra, recorrió de punta a punta todo el país. Habían izado velas para expulsar armadas, dispararon flechas en Agincourt, apuntaron sus mosquetes contra los parlamentaristas en los campos embarrados de Essex, lucharon en las trincheras de Flandes, hasta que, surcando el cielo, echaron fuego por la boca sobre los blancos acantilados de Dover. Y aunque no había documentos escritos, a Johnny Beresford no le habría sorprendido saber que sus ancestros habían rechazado contra viento y marea la autoridad de Julio César, le habían puesto cara de perro al rey Canuto, y les habían lanzado un sonoro «¡No!» a los normandos en 1066. Con la habilidad que tenían los Beresford para cerrar negocios en el campo de batalla, en la corte, y por fin en las salas de juntas, cuando Johnny Beresford vino al mundo, el trabajo ya hacía tiempo que estaba hecho.
Con un linaje tan prestigioso a sus espaldas, su vida siempre estuvo rodeada de una opulencia a la que creía tener pleno derecho. Y así vivía a toda prisa, convencido de aquel axioma según el cual el dinero generaba más dinero, y la buena suerte generaba más buena suerte. Por eso, cuando tocaba jugar a las cartas, Johnny Beresford esperaba, como era natural, que le salieran buenas. Siempre había sido así.
—Venga, Johnny, ¡hagámoslo!
Atendió a lo que le decían y puso las cartas sobre la mesa. Sabía que había sido la última partida. También sabía lo que venía a continuación. Por apurar la racha todo lo posible, acabó perdiendo cuatro manos una tras otra. Y ya era oficial: había entrado en zona de mala suerte y tenía pocas posibilidades de salir de ahí. Los hay que creen que ganar o perder en el póquer tiene poco que ver con la suerte, que es todo cuestión de talento. Y una y otra vez se viene a demostrar que están equivocados, que han pecado de orgullo. Porque la suerte tiene mucho que ver con todo en esta vida. Sobre todo cuando se trata de morir.
—Hazlo, Johnny, ¡hazlo!
En otra parte de la ciudad, y en otro mundo, cuando las largas horas de la noche del sábado menguaban hasta confundirse con las primeras horas de la madrugada del domingo, Marcy Jones subía por Lancaster Road camino de su casa en Basing Street. Las calles vecinas estaban desiertas y extrañamente silenciosas. No había ruido ni siquiera en la casa de la esquina, habitada por un grupo de músicos jóvenes que vivía como era de esperar que viviera un grupo de músicos jóvenes, por mucho que les dijeran que bajaran el volumen cuando montaban sus «encuentros» cada sábado. Todo lo que oía Marcy Jones era el clic de sus tacones de aguja sobre el pavimento helado.
Altas casas en hilera jalonaban la calle, algunas con fachadas de ladrillos de color ceniza, otras pintadas de blanco mugriento. Sobre las tejas de pizarra negra, como las escamas de un viejo pez, un amasijo de chimeneas y desgarbadas antenas de televisión dentaba el perfil de los tejados. Esta parte de Ladbroke Grove estaba ya dentro de Notting Hill, y sus casas, antaño señoriales, quedaron un poco pasadas de moda, un poco lejos de los barrios que copaban el poder y la abundancia, Belgravia, Knightsbridge y Mayfair. Y ahora habían encontrado su inevitable destino, convertidas en colmenas, divididas en secciones, compartimentadas, truncadas y transformadas en pisitos diminutos y habitaciones alquiladas del tamaño de escoberos. Era una parte de la ciudad en la que ni siquiera había carteles colgados de las ventanas con la leyenda: «No se admiten negros, ni irlandeses, ni perros». Todos eran bienvenidos en este distrito, y las casas de Notting Hill ofrecían alquileres bajos que, una vez instalado el inquilino, subían de repente sin ninguna lógica; fianzas que, una vez pagadas, jamás verían ya la luz del día. Era una zona controlada por caseros que gobernaban con puño de hierro y apagaban la calefacción ante la más mínima queja.
En esta parte de Londres la inmigración y el malestar social tenían acento propio. Porque cuando la gente hablaba de inmigración, siempre parecía que hablaban de malestar social, y últimamente siempre se ponía a Notting Hill como ejemplo. La llamada «escalada de disturbios» de 1958 había dado notoriedad al barrio, y fue lo que alimentó todos los conflictos posteriores.
Pero aquí vivía Marcy Jones. La suya había sido una de las primeras familias de origen afroantillano que se asentó en el barrio al acabar la guerra. Marcy creció aquí, aquí estaba su colegio y su parroquia, pero sabía que no sería su hogar por mucho más tiempo. Tenía planes, sueños, y casi todo el dinero necesario para hacerlos realidad.
El taxi la dejó en Ladbroke Grove, y mientras recorría a pie el resto del trayecto hasta su piso en Basing Street, costumbre que había tomado últimamente, intentó captar con ojos nuevos cada detalle de su barrio de siempre, memorizando todo lo que tenía delante, rememorando instantáneas de las calles que había pisado toda su vida, preparándose para dentro de muy poco tiempo, cuando las abandonara para siempre. La nostalgia y los recuerdos se mezclaban con la felicidad de un nuevo comienzo y una nueva vida.
Se subió el cuello del abrigo de lana, una pieza oscura de cuerpo entero. El aire de mediados de enero era tan frío y cortante que salía vaho al respirar. Quería estar ya en casa; prepararse un té, luego un baño que la relajara, y olvidar todo lo que le había pasado aquella noche.
Marcy Jones subió los cuatro escalones que llevaban a la entrada de la casa en hilera de cuatro plantas. No se fijó en la puerta, de color verde oscuro, porque buscaba la llave en el bolso. Este estaba lleno a rebosar de todo tipo de artículos de belleza: un cepillo para el pelo, laca, un peine, un paquete de horquillas, dos barras de labios, rímel, esmalte de uñas; también dos pares de medias, un paquete de chicles, billetes de autobús y de metro, envoltorios de caramelos y un libro de bolsillo a medio leer. Chasqueó la lengua censurándose a sí misma por aquel bolso tan necesitado de una buena limpieza, una buena purga que le aliviara la carga. Los finos dedos con las uñas pintadas de rojo dieron por fin con la llave dorada y reluciente que había reemplazado a la que perdió. Al hacerla girar con fuerza dentro de la cerradura y abrir la puerta, todavía tenía la cabeza en el desorden de su bolso, así que no oyó al hombre detrás de ella hasta que lo sintió a sus espaldas y oyó su respiración entrecortada y jadeante. Se dio la vuelta bruscamente, con dificultad, sin soltar la llave, y arrugó confundida su hermosa cara impecable.
—¡Eres tú!
No hubo respuesta y una mano enfundada en un guante de cuero negro le tapó la cara con tanta fuerza que le golpeó la cabeza contra la puerta entreabierta. Luego la empujó, y entró con ella en el vestíbulo, iluminado por una luz tenue y ajada. Uno de los tacones de aguja se enganchó en la arpillera del felpudo barato y gastado, y todavía sujetaba con una mano la llave atrapada en la cerradura de la puerta, cuando a Marcy Jones le pareció, por una décima de segundo, que todo el edificio conspiraba contra ella. Que era cómplice de su asesinato.
La mano izquierda del hombre la agarró de la coronilla y le tiró del pelo como si le estuviera arrancando un sombrero de la cabeza. La larga cabellera reluciente, más corta en el flequillo, se desprendió con facilidad. Sin la peluca, con el trenzado africano que llevaba debajo, Marcy Jones parecía más joven; los ojos, largamente celebrados, parecían más grandes, de pestañas aún más largas y exuberantes. Pero en este preciso instante se dilataron y se colmaron de un terror que los deformó con una mueca de espanto.
El primer golpe con la bola del martillo le quitó la voz pero no la vida, no del todo al menos. El golpe llevaba tanta fuerza que medio martillo quedó dentro del cráneo. Y del mismo modo que a Marcy Jones se le había olvidado soltar la llave y la puerta y salir corriendo, se le olvidó también caer al suelo y morir. En vez de eso quedó sentada y erguida, con la espalda más tiesa que un palo, despatarrada, tan rígida como una muñeca de porcelana reclinada en un mullido cojín. Empezó a temblarle el cuerpo y a dar sacudidas, como si la atravesaran las ondas eléctricas que le mandaba la mano del verdugo.
El asesino entrecerró los ojos con un expresivo gesto mientras se ocupaba de cerrarle a Marcy Jones los suyos para siempre. El martillo golpeó el machacado cráneo otras cinco veces, hasta completar la macabra cuenta de seis. Al terminar, el asesino se estiró desde la posición de ataque, encorvada y letal, y respiró pesadamente unas cuantas veces. Sentía a sus pies el calor pegajoso del cuerpo hecho un ovillo, sin vida.
La niña estaba en lo alto del primer tramo de escaleras, de pie en el rellano. No tendría más de diez años, llevaba un pijama grueso de algodón con un estampado de margaritas y se aferraba con una mano a la seguridad que le ofrecía un viejo oso de peluche. Bostezó, luego cerró el otro puño y con la protuberancia que formaban los nudillos, diminutos y blancos, se frotó los ojos para disipar las insidiosas telarañas del sueño. Un bostezo más y un suspiro, y ya estaba despierta del todo. Bajo la débil luz del rellano, contempló la pesadilla que se abría a sus pies, de la que nunca despertaría.
Fue el suspiro de sueño lo que alertó al asesino sobre la presencia de alguien en las escaleras. Su mente detecta al bienamado oso de peluche con dos cuentas de cristal en lugar de ojos, un botón de cuero por nariz, el pelo dorado y largo, apelmazado, y la garra enguatada firmemente sujeta en la mano de la niña; las margaritas en el pijama de algodón; los dedos de los pies oscuros al borde del último peldaño. Toda la maldita inocencia de la escena le parte el corazón. Pero el asesino no le ve la cara y se pregunta si ella se la ve a él. ¿Está la niña almacenando todo esto en la memoria, como una pesadilla en negativo que será revelada a la luz fría del día y luego impresa para siempre en su conciencia? Pero justo entonces el asesino parpadea, y la niña ha desaparecido. Por un instante se pregunta si de verdad la ha visto, se pregunta si de verdad la niña ha estado ahí. ¿Era una presencia fantasmal fruto del remordimiento; el niño inocente que es testigo del asesinato de un adulto?
Pero el asesino no se la iba a jugar. Empuñando el martillo con toda su contundencia en la mano enguantada y palpitante, subió los escalones de dos en dos.
Capítulo 1
—No hagas que me levante, Philly. ¡No me obligues a hacerlo!
—¡Es una pareja de treses, Kenny! Estás quedando como un imbécil pero por mis cojones que no me lo vas a hacer quedar a mí, ¿te enteras?
—¡Caballeros, caballeros...!
—¡Venga ya, Mac, que sé de qué va todo esto!
—¡Caballeros! Guardemos las formas. Guardemos la compostura. No es más que una partida entre amigos...
El agente Vince Treadwell asomó los ojos por encima del Evening News y examinó la escena que se abría ante él, y que no era otra que una timba. Estaban jugando al kalookie, una variante del rummy que estaba causando sensación últimamente por el rápido volumen de ganancias y de pérdidas. Casi ni llegaba a timba porque dos jugadores no acudieron a la cita, y otros dos ya se habían retirado. El inspector Bert Jennings, un oficial de antivicio, al frente de una brigada encargada de vigilar el juego ilegal en el Soho, el barrio chino y alrededores, había perdido todo lo que apostó y se había ido a su casa, en el tranquilo barrio de Dulwich, donde lo esperaba su mujer. El otro jugador era el doctor Clayton Merryman, una de las batas blancas más respetadas y con más experiencia en medicina forense, y un empedernido aficionado a las apuestas de caballos, también a las timbas, que se había tenido que ausentar por un aviso. Llevaba toda la noche perdiendo, no le quedaba ya más dinero por culpa de aquellas cartas tan pésimas, así que una visita a la morgue le vino a las mil maravillas.
De los tres jugadores que quedaban, el subinspector Maurice McClusky era el de rango más elevado. Su voz hacía entrar en razón e imponía la calma en la sala.
—Caballeros, caballeros, guardemos la compostura. No hace falta ponerse violento...
Mac, la forma más bien poco original en que llamaban siempre al subinspector Maurice McClusky, intentaba calmar los ánimos de los dos jugadores restantes, soliviantados por una pareja de treses. Se trataba del dúo temible formado por los suboficiales Philip Jacket, «Philly», y Kenny Block. Philly acusaba a Kenny de hacer trampas. Unas trampas sutiles, sin alevosía, surgidas al calor del momento, pero trampas al fin y al cabo: unas veces repartía la última carta del mazo en lugar de la primera y otras doblaba las esquinas de los descartes. Mac sabía que Kenny en ocasiones hacía trampas, así que apostaba flojo cuando era él el que repartía. Y le dejaba hacer sin recriminárselo, porque le parecía hasta divertido y le daba cierta ventaja. Sabía cuándo Kenny estaba haciendo trampas porque, como todo jugador, él tenía sus «cantes»: no miraba a los ojos, le sudaba la frente y se ponía colorado. Solo le faltaba ponerse una señal. Philly, quien tendría que haber sabido que Kenny hacía trampas, estaba claro que no lo sabía, que se acababa de enterar, de ahí el tête-à-tête.
Vince se los quedó mirando. Se habían puesto en pie y Mac los señalaba con un dedo recriminatorio. El solo gesto de reprobación debería bastar para que se controlaran. Philly y Kenny no destacaban ni por su estatura, ni por su complexión, ni por su talento como agentes. Llevaban toda la vida en el cuerpo de policía, pero no tenían muchas posibilidades de ascender en él. Los dos rondaban los treinta y cinco, los dos tenían aspecto de tipos duros con los rasgos protuberantes y el ojo avizor típicos de los polis que se mimetizaban en los pubs y discotecas y en los entornos de los criminales. Todo el mundo los recordaba patrullando siempre juntos, y formaban un buen equipo. Se parecían tanto, vestían y hablaban de forma tan parecida, que en los interrogatorios el sospechoso comprendía enseguida que en el cuarto no había un poli malo y un poli bueno, sino Block y Jacket. Enfrentado a un muro de ladrillo infranqueable, bombardeado por las preguntas de uno y otro poli, el sospechoso empezaba entonces a girar mecánicamente la cabeza de un lado a otro como el espectador de un partido de tenis en el punto más disputado, hasta que se daba cuenta de que no había escapatoria. Todo se volvía borroso, inevitable y monótono, y era eso lo que derrumbaba a los criminales y les hacía confesar sus pecados.
No otra cosa habían estado haciendo Block y Jacket unas tres horas antes. Era un caso salaz que salió en todos los periódicos: un maestro había asesinado a su mujer y a la amante lesbiana de esta, quien resultó ser la voluntaria que ayudaba a cruzar a los niños a la entrada y salida del colegio, una imagen que bastaba por sí sola para hacer que todo el mundo se partiera de risa. El maestro, un apasionado de la filatelia, había ido a una convención en Alemania el día que el asesino entró en casa de la amante lesbiana de su mujer, a la sazón voluntaria en el instituto, y con una escopeta del calibre doce, les estampó los sesos a las dos contra el mobiliario pagado a plazos. Lo salaz cobró enseguida carácter de farsa. Se descubrió que todo empezó porque el maestro se beneficiaba a una menor alumna suya. El padre de la niña descubrió la relación y le plantó cara al maestro con la escopeta del doce. Y en algún punto de la civilizada discusión que mantuvieron, al maestro y al currito del padre se les ocurrió la idea que pusieron en práctica con posterioridad: que el último matara a la mujer del primero para quedarse los dos con el dinero del seguro de sus no magros ahorros.
Vince y Mac ataron cabos y vieron que había caso, tras lo que Block y Jacket llevaron a cabo los interrogatorios. El señor maestro confesó que él tuvo la idea, inspirada en la película Extraños en un tren, pero sin el tren, claro está, y aun sin los extraños.
Cerrado el caso, demasiado alterados por el café cargado y la sensación de victoria, los polis decidieron quedarse en comisaría hasta el día siguiente y así cobrar algunas horas extras mientras jugaban unas manos en el sótano, que llamaban el Inferno.
—Increíble —farfullaba Philly Jacket.
—Siéntate, Philly —decía Kenny Block—, ha sido un error. Lo que pasa es que estás cansado, has tomado demasiado café, ¡y te estás pasando de la raya y comportándote como un capullo!
A Philly Block se le ensancharon todos los rasgos de la cara, presa de la incredulidad:
—¿Un error? ¿Café? ¿Cansado? ¿Capullo? ¡Estás haciendo trampas!
—Las cartas están pegajosas, se me habrá pegado una a la otra, ¡capullo!
—¡Y dale con lo de capullo! ¿A quién llamas capullo?
—Tranquilos, chicos, tranquilos —decía Mac, de pie entre ambos, apuntando a uno y a otro al pecho con los dedos índices—. Si no jugamos como caballeros, se acabó la partida.
—¿Tú qué viste, Mac? —preguntaba Philly.
—¿Y a mí qué me preguntas? —respondía Mac, quien intentaba sabiamente quedar al margen—. Pregúntale a Vince —sugirió, y volvió a sentarse a la mesa antes de recoger todas las cartas y ponerse a barajar.
—Vince ni siquiera está jugando.
—Exacto, y por eso ni le va ni le viene esta jugada. El par de pardillos estáis en deuda conmigo, y no pienso tomar partido por ninguno de los dos.
Al unísono, Kenny Block y Philly Jacket miraron a Vince:
—¿Has seguido la partida? —preguntó Kenny.
—Qué va.
—¿Y para qué bajas aquí entonces?
—Por lo animado de la conversación.
Philly y Kenny se miraron, luego fijaron sus ojos otra vez en Vince. Quisieron pagar su frustración con el joven agente.
—No bebes, no juegas. ¿A qué te dedicas entonces, Treadwell?
Vince posó la vista en ellos y les guiñó un ojo.
—Fijo que sí —dijo Kenny—, ¡menudo cabroncete! Y todos los días. Las mujeres se pierden por una cara como la de Treadwell.
Vince iba a guiñarles el ojo otra vez, pero comprendió que Block y Jacket estaban muy alterados y que buscaban cualquier excusa para pegarle a alguien, a cualquiera, y mejor si era un tercero. Así que se limitó a sonreír y siguió leyendo el periódico.
—Tranquilo —le dijo Philly Jacket a Kenny Block—. La cara bonita no le durará mucho en este trabajo. Alguien le arrancará la sonrisa de un puñetazo.
—Hasta que llegue ese día, caballeros, hasta que llegue ese día... —dijo Vince con voz cantarina y distante.
—Oh, llegará antes de lo que te imaginas —le dijo entre dientes Kenny Block a Philly Jacket.
—No la paguéis conmigo solo porque no podáis ganar una mano —dijo Vince—. Dicho lo cual, por cierto, os estaba escuchando y creedme, Kenneth y Philip, se aprende tanto de una partida escuchando como mirando. Solo oyendo cómo van las apuestas.
—No sabes nada del juego.
—Lo sé todo del juego. Por eso prefiero no jugar. Y sé lo que he oído.
Los ojos de Block y los de Jacket se encontraron y mantuvieron una conferencia silenciosa, buscando en el otro la verificación de ese dato. E igual que la imagen de un espejo, las dos caras se quedaron en blanco. Así que buscaron amparo en Mac. Mac lo sopesó, y se diría que le daba todo su apoyo a Vince, pero no dijo nada y encendió otro Chesterfield.
—A ver, ilumínanos, dinos qué oíste —preguntó Block con una mueca cínica de resentimiento.
Vince estaba sentado en una caja de cartón llena de archivos, con los pies en alto, apoyados en otra caja con idéntico contenido. Cientos de cajas como aquellas debían haber sido archivadas o destruidas hacía mucho tiempo, pero nadie se había ocupado todavía de hacerlo. Por ello, los fardos a rebosar habían pasado a ser un mobiliario bastante cómodo que hacía las veces de taburetes para sentarse y de mesa de juego.
Los cuatro polis ocupaban en aquel momento el almacén del sótano junto a las «tumbas», las viejas celdas para detenidos de Scotland Yard. Nadie hacía caso a la señal de NO FUMAR de letras rojas y relucientes y, además de fumar, bebían y jugaban todo el rato. El suelo estaba lleno de colillas pisoteadas. Tiraban las cerillas sin mirar dónde caían, llenos de ebrio abandono. Y eso revelaba bastante falta de cuidado, teniendo en cuenta que el sótano era un verdadero polvorín lleno de cajas de cartón repletas de viejos archivos apergaminados que podían, por lo tanto, arder en cualquier momento. En cierta ocasión a alguien se le ocurrió decir que el almacén del sótano tenía la atmósfera cavernosa y humeante del Inferno de Dante. El nombre acabó cuajando. Nadie, suponía Vince, había leído el poema épico, pero estaban todos más que convencidos de que el infierno debía parecerse mucho a aquello, sobre todo si llevabas toda la noche de pésima racha con las cartas.
Vince miró a los otros, sintió como una losa la expectación que caía sobre él, la latencia de una disputa a puñetazo limpio, y la de una reputación que se hacía añicos. También era la oportunidad de gastarles una broma. Sonrió pérfidamente para sus adentros, pero siguió poniendo cara de póquer. Dejó por fin a un lado el periódico, flexionó las piernas y plantó los pies con firmeza en el suelo, imitando al Pensador de Rodin, mientras sometía aquella pregunta a riguroso escrutinio.
—Venga, Treadwell, ¿qué oíste? —gritó Philly Jacket.
Tras dar un hondo suspiro, Vince dijo:
—Bien, caballeros, teniendo en cuenta lo que oí, yo diría...
A Vince lo salvó la campana. La alarma contraincendios. Y el sonido se hizo muy pronto estremecedor. Era una sola nota repetida que retumbaba contra las paredes con el efecto de una cascada de ondas que atravesara el aire viciado del Inferno.
—Pero ¿qué demonios? —gritó Mac. Se puso en pie, movió la cabeza de un lado a otro y apagó el Chesterfield en los restos de café de la taza de plástico.
—¿A qué viene todo esto? —preguntó Kenny Block, mientras bailaba el twist con un solo pie sobre el Benson & Hedges que acababa de tirar al suelo.
—¡No me jodas! ¡Vamos, no me jodas! —cacareó Philly Jacket, descapullando un Rothmans que acababa de encender y guardándoselo otra vez en el paquete.
Vince no fumaba. No le hacía falta con todo el tiempo que pasaba en el Inferno.
La alarma cesó tan de repente como había saltado, y apareció, con toda su estatura, el agente Barry Birley, el poli más larguirucho y desgarbado que nadie viera jamás.
—¿A qué viene esto, Shirley? —rugió Mac. Hacía ya tiempo que le había caído al poli larguirucho el sambenito de la broma Birley/Shirley.
—Idea del jefe. Imaginaba que estaríais todos aquí abajo.
—¿Qué hace Markham aquí, Shirley? —apremió por su parte Philly Jacket, mirando su reloj, y disgustado al ver la hora. Eran las ocho de la mañana.
Mac le lanzó a Philly Jacket una mirada de recriminación por lo estúpido de su pregunta. Sabía de sobra lo que el Gran Jefe —quien no se perdía una misa, ni el consiguiente partido de golf— hacía en la oficina a las 8 de la mañana un domingo.
—¿Dónde ha sido, Shirley?
—Hay dos. Uno en Notting Hill, otro en Belgravia.
Capítulo 2
¿El asesinato de una chica negra con escasos medios en una zona poco recomendable de la ciudad, y el asesinato de un varón blanco bien provisto y mejor conectado en una zona muy recomendable de la ciudad? Nadie osaba decir que un asesinato fuera más importante o prioritario que el otro pero, dada la línea oficial de pensamiento en instituciones como la Policía Metropolitana de Londres, Vince no podía evitar cierta secreta satisfacción cuando le asignaron el embrollo de Belgravia (a todos los crímenes los llamaban embrollos, desde los asesinatos más truculentos a los casos de fraude o robo). En igualdad de condiciones, Vince, siendo como era, quizá hubiera preferido el embrollo de Notting Hill. Pasó un tiempo en aquella zona, cuando trabajaba en Shepherd’s Bush, su primer destino, y todavía tenía amigos y contactos allí. Pero que le cayera el embrollo de Belgravia dejaba una cosa bien clara: que tras llevar en la Brigada de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal cuatro meses con todos sus días le confiaban un caso del más alto nivel.
Si bien era verdad que hacía equipo con el subinspector Maurice McClusky, un policía con un expediente más que sobresaliente. Y que, a lo largo de los tres meses que llevaban trabajando juntos, Vince no solo había aprendido muchísimo, sino que le había cogido cariño a su compañero de más rango y más edad.
Mac era un hombre alto y delgado que, aunque todavía no tenía cincuenta años, aparentaba casi sesenta. De ademán tranquilo, tenía aire de profesor, era metódico, de andar pausado y encorvado. A Vince le recordaba al actor Jimmy Stewart quien, con su complexión esbelta y su porte cauteloso, aparentaba siempre más edad de la que tenía. Mac era de cara larga y chupada, surcada por profundas arrugas, como los pliegues de un telón de teatro, todo lo cual acentuaba la seriedad de su expresión. Un palor ceniciento le cubría la piel, quizá a cuenta de las ingentes cantidades de humo que aspiraba de sus amados Chesterfields o de su inseparable pipa. Aparte del tabaco, pocas cosas le ensombrecían el semblante, y Vince jamás lo vio enrojecer por echar una carrera, ni mucho menos sudar. No se alteraba por nada. Vince no había conocido nunca a nadie tan mesurado. Mac lucía una mata de pelo espeso y ondulado que se había vuelto gris con la edad, y que blanqueaba de manera prominente en las sienes: como si tuviera una paloma blanca posada en la nuca con las alas abiertas alrededor de la cabeza. Y siempre llevaba trajes de franela gris, una camisa blanca recién planchada y una corbata negra. Con aquel aspecto monocromo, parecía que lo hubieran sacado de una película en blanco y negro para llevarlo a un mundo tecnicolor. O si se quiere, recién salido de Kansas y aterrizado en el país de Oz.
Vince sacó del aparcamiento su reluciente Jaguar Mk II de color azul petróleo y puso rumbo hacia el oeste. Con las manos plantadas a las dos menos diez en la madera nudosa del volante, y la mirada en el borde del salpicadero de nogal que enmarcaba el pulido cuadro de mandos y la vibración de las agujas indicadoras en las distintas esferas, Vince soltó el embrague y dejó que el motor rugiera como un gatito a través de Oxford Circus, Park Lane, Victoria y finalmente Belgravia. Llevaba el Mk II a una velocidad de crucero que le permitía abarcar toda la pompa de Londres, su historia, su vanidad, sus palacios, sus arcos, los ceremoniosos gestos en memoria de sangrientas batallas, mientras surcaba las rotondas y las calles de único sentido congestionadas de tráfico. Guerreros de bronce del siglo XVIII montaban impertérritos sus corceles, mirando desde lo alto a las tropas de la Primera Guerra Mundial que se arrastraban alrededor del monolito de piedra infranqueable que marcaba su fosa común. Ellos a su vez alzaban la vista hacia los soldados de la Segunda Guerra Mundial erguidos en sus plintos, demasiado ocupados para dar las gracias por haber nacido una generación más tarde, absortos en la contemplación de viejas glorias semidesnudas: Britannia y Boudicca, plasmadas en mármol, cómodamente sentadas en sus plazas.
Dos policías de uniforme hacían guardia junto a las columnas que apuntalaban el pórtico del número 57 de Eaton Square. Había coches de policía y de la policía secreta aparcados en doble fila a la puerta. Al bajar del coche, Mac se estiró y con una profunda y sonora inhalación cató el aire fresco de la mañana. Entonces dijo:
—¿Hueles eso, Vincent?
Vince también husmeó el aire, pero no le vino nada a la cabeza.
—Dinero —dijo Mac—. Es inconfundible.
Vince rio.
—¿Tienes idea de cuánto puede costar una casa como esta?
—Más de lo que el sueldo de un funcionario podría permitirse.
—¿Y si doy un braguetazo?
—No me sorprendería. No te olvides de mí en caso de que te haga falta un mayordomo.
Vince no lo olía, pero sí lo veía. Había algo que hacía fría y distante aquella plaza: la afluencia alineada en su entorno quizá. No había niños jugando en la calle; de hecho no había nadie en la calle. Hasta la basura parecía que se hubiera metido ella sola en los cubos. Y pese a la abundante presencia policial y las posibilidades que ofrecía la escena para el ajetreo y el escándalo, no había mirones ni curiosos. Seguro que los vecinos estaban preocupados, pero eran lo suficientemente cosmopolitas como para no aparentar asombro. Aquello era Londres —el mismísimo centro—, y vivir allí no implicaba siempre habitar un decorado de tarjeta postal. Y aunque así fuera, por muy rico y exclusivo que resultara el centro, había siempre un duro caparazón que lo envolvía. Así que los vecinos se guarecían en sus fortalezas de blancos muros y sistemas de alarma.
Los dos detectives les enseñaron la placa a los dos policías de uniforme, aunque no habría hecho falta, pues estos últimos los reconocieron nada más ver bajar a Vince y a Mac del coche y dirigirse hacia la casa. No porque tuvieran pinta de policías. Vince estaba enfundado en un traje de cuadros Príncipe de Gales, combinado con una camisa de color azul claro de puño doble y una corbata negra de punto con un estampado sutil de lunares azules. Una gabardina de tres cuartos lo protegía del viento, que soplaba con ganas, y calzaba botines negros sin cordones, bien lustrados, con los que esquivar grácilmente los charcos en la acera. Estrenaba peinado además, pues llevaba su cabello negro, normalmente peinado hacia atrás, con la raya al lado. Era más al estilo de Steve McQueen en La gran evasión que de Ringo Star en Qué noche la de aquel día, y le gustaba cómo le quedaba. Le gustaba mirarse al espejo por la mañana y estarse atusando el pelo unos minutos, y ponerse la raya en su sitio mientras pensaba en el día que tenía por delante. En aquellos años parecía obligatorio ir marcando estilo, y todo el mundo ponía su empeño en ello. Vince Treadwell podría haber sido quien él hubiera querido, desde modelo de un anuncio de la agencia Ogilvy & Mather’s, de verbo ágil y ajetreada agenda, hasta un rockero que lucía traje y botas ante los tribunales acusado de tenencia de estupefacientes. Los límites entre uno y otro empezaban a disolverse: era el tiempo de reinventarse a uno mismo y ascender en la escala social. Sí, en 1965 podías ser quien tú quisieras; o al menos eso era lo que el hombre de la agencia Ogilvy & Mather’s te vendía, y lo que el rockero acusado de tenencia de estupefacientes cantaba en sus canciones.
No, no era la ropa lo que delataba a Vince y a Mac como una pareja de agentes del orden. Era la actitud, la forma de cruzar la calle y dirigirse hacia la casa. Ejercían de policías desde el mismo instante en el que salían del coche. Barrían toda la calle con la mirada, absorbían la escena, la peinaban con los ojos y la escaneaban mientras buscaban mirones, el temblor de unas cortinas, algún andamio en las inmediaciones que facilitara el acceso a la casa en cuestión, vendedoras de flores, paradas de taxi, quioscos, una cuadrilla de obreros haciendo obras en la calle, pasaban revista mental a todo el que pudiera haber presenciado cualquier movimiento en la casa de la víctima; todo lo que resultara fuera de sitio o pudiera ofrecer un testimonio. Y era por eso por lo que Mac, el poli larguirucho y experimentado, tenía siempre aquel caminar inquieto que le permitía evaluar y asimilar el mundo en el que se aventuraba, y grabar el metraje mental que quedaría almacenado en el archivo de su memoria para cualquier referencia futura. Y Vince absorbía los movimientos de Mac y aprendía así a aminorar el paso.
Así, despacito y con buena letra.
Capítulo 3
En uno de los salones del sótano, unos cuantos de la policía científica sostenían un acalorado debate con los forenses y patólogos de bata blanca. Clayton Merryman había inspeccionado el cuerpo y tomaba notas. Llegaba próximo el fogonazo del magnesio cuando hacían fotos con las cámaras. Ya tenían datos sobre la víctima, y varias parejas de policías de uniforme salieron a preguntar a los vecinos si habían visto u oído o sabían algo. Mac fue derecho hacia el corrillo de policías y batas blancas, mientras Vince le echaba un vistazo a la escena del crimen. Era de proporciones catedralicias, y la decoración recargada del techo parecía obra de una manga de pastelero. Dos lámparas de cristal con forma de estalactita que no habrían desentonado en una sala de ópera colgaban del techo como por arte de magia. Pequeñas figuras de gran valor, y otras no tan pequeñas, ocupaban todos los espacios disponibles sobre la gruesa caoba de los muebles. Un reloj de pie escondido en un rincón de la estancia daba la hora con un carillón sombrío. En las paredes, los cuadros de marcos dorados mostraban retratos severos y oscuros de hombres en atavío marcial, desde el isabelino que miraba con aspecto visionario, calzas y jubón, hasta el oficial de la Primera Guerra Mundial embutido en un abrigo de cuerpo entero, rodeados de guerreros y soldados sacados de todas las guerras y escaramuzas imperiales entre uno y otro. Todas las mujeres aparecían retratadas de la misma guisa: rígidas, festoneadas de encaje y almidón, con el pelo empolvado, la piel de alabastro como la de una muñeca y los labios apretados cubiertos de carmín. ¡Les presento a mi familia! Casi se echaba en falta una hilera de cordones rojos que separase los espacios y un guía de uniforme que te fuera contando detalladamente lo que atesoraban.
Solo al mirar con más detenimiento percibió Vince detalles que confirmaban que no había viajado doscientos años en el tiempo. Oculto en un rincón había un equipo reluciente de alta fidelidad; un disco en el plato y varios discos sencillos desparramados por el suelo fuera de las fundas. En una mesa de centro con tablero de mármol reposaban dos copas de champán, una de ellas marcada con la típica huella del pintalabios de color rojo. Vince detectó dos botellas vacías de champán junto a la chimenea de mármol pario; había otra en el suelo, al lado de la chaise longue tapizada en seda a rayas rojas. Las tres botellas llevaban la etiqueta bruñida en oro de Dom Pérignon que hacía que se alzaran las cejas y vaciaba las billeteras. Sobre el tablero de mármol de una cómoda, junto a una figura enorme del dios Atlas con un mundo del tamaño de un balón de fútbol sobre los hombros, había un cenicero de cristal tallado. Estaba colmado de colillas, de unos treinta cigarrillos fumados con desgana. Vince se acercó a echar un vistazo. Al agacharse, vio que entre las boquillas con filtros de color tostado había tres porros liados a mano fumados hasta la chivata.
Mac vino dando un rodeo hacia él, y Vince dijo:
—Parece que nuestro hombre tuvo compañía anoche. ¿Una fiestecita? Fijo que no fue con su mujer, si es que está casado.
Mac asintió con la cabeza, pero quiso que le explicaran aquella deducción:
—¿Qué te hace pensar eso?
—¿Cuánto hace que tú y tu mujer os emborrachasteis la última vez y bailasteis al son de Shout!, de Lulu; tú y ella, los dos solitos?
—Te sorprendería, Vince, cómo nos lo montamos Betty y yo. Y ella prefiere a los Rolling Stones.
—Eso lo explica todo. ¿Y también le dais al costo Betty y tú? Porque hay colillas de canutos en el cenicero.
Al oír esto, Mac hizo una concesión con la cabeza y dijo:
—Se llamaba John Charles Samuel Beresford, aunque todo el mundo lo conocía por Johnny. Y era noble. Treinta y cuatro años, exmilitar, del cuerpo de oficiales, por supuesto. Ahora se dedicaba a las inversiones financieras. Viene de familia acaudalada, aristocracia latifundista, así que se ocupaba sobre todo de la hacienda familiar y de lo que rentaba. Y tienes razón, no estaba casado.
Clayton Merryman se acercó como si fuera a darles una gran noticia.
—Creo que Philly Jacket hace trampas a las cartas —dijo.
—Esa acusación es muy grave, Doc —dijo Mac, cortante.
—Y además es falsa —dijo Vince—. El que hace trampas es Kenny Block.
Doc Clayton meneó la cabeza al oír esto, como si una partida de cartas en el Inferno, por un puñado de monedas, tuviera algo de importancia. Seguía con el meneo de su cabezucha, coronada de pelo rojo, ralo y crespo, con abundancia de pecas y gafas redondas de montura metálica, cuando Vince le pidió información sobre algo que sí tenía importancia.
—¿Dónde está el cuerpo, Doc?
—En el sótano —dijo el buen médico, y abrió camino con la mano enfundada en un guante de pelusa. Puso al día a los dos agentes mientras bajaban, consultando sobre la marcha las notas que acababa de tomar—. Las criadas hallaron el cuerpo a las siete y media esta mañana. No sabré la hora exacta de su muerte hasta que no lo llevemos al laboratorio y lo abra en canal, pero por lo fresca que está la herida y la sangre coagulada, diría que le dispararon hacia la medianoche.
—¿Son internas las criadas? —preguntó Mac.
—No, pero tiene una brigada de tres chachas que vienen dos veces al día a limpiar.
—¿Es que es muy sucio o solo un friki de la limpieza? —preguntó Vince.
—Es que es muy rico —dijo el médico sofocando la risa—. Pero además es que le gusta que todo esté de punta en blanco, al parecer. Le traen flores todos los días y cada cosa tiene que estar en su sitio.
Mac dio un suspiro y dio a entender con un meneo de la cabeza que ni soportaba ni entendía a los excéntricos.
—Tranquilo, Mac —dijo Vince—. Cuando yo dé el braguetazo no tendrás que preocuparte lo más mínimo por eso.
Capítulo 4
En el sótano había espacio para una cocina diminuta, un trastero, un pequeño dormitorio y un enorme despacho que contenía el cuerpo muerto del mismísimo Johnny Beresford.
—¿Esto qué es? —dijo Vince, y se agachó para ver de cerca un corte de unos cinco centímetros de largo y muy profundo en la frente de Johnny Beresford.
—Está reciente —dijo Doc Clayton—. Pero no se lo hizo al caer. Parece que lo han golpeado con algo. Había sangre en la base de una de las botellas de champán que están arriba. Cuando acabéis aquí, la mediremos para ver si encaja con la herida. —El patólogo miró a los dos detectives con ojos despiertos y luego concluyó—: Seguro que sí.
Nadie lo puso en duda. Sin embargo, aunque la herida en la cabeza era profunda, los tres hombres que rodeaban el cuerpo de Johnny Beresford tenían claro que el golpe no era la causa de su muerte.
—Como pueden ver, caballeros, tiene un tiro en la sien derecha. Parece obra de un calibre 32.
—Un 32 no haría orificio de salida, ¿verdad, Doc? —preguntó Vince.
—Depende del ángulo, Vince. En este caso parece que el tiro fue hacia arriba, lo que mandó la bala a la parte superior del cráneo. Y esa es la parte más dura de la cabeza, o sea que no hay orificio de salida.
Vince pensó en el arma, perfecta para un trabajo a quemarropa, pero tan potente como para reventarle los sesos o volarle la tapa de la cabeza. La bala rebotaría contra las paredes del cráneo y se encargaría de causar daño interno atravesando el tejido cerebral, haciendo de la materia gris pura papilla. ¿Lo sintió?, se preguntaba Vince. ¿Sintió que le hacían añicos la vida justo detrás de sus ojos?
—A mí me parece una ejecución en toda regla —apuntó Doc Clayton moviendo con convicción la cabeza—. A juzgar por lo relajado que estaba, sentado en el sillón viendo la tele, seguro que conocía al tipo que lo hizo.
Los dos detectives miraron a Doc Clayton, cuyos ojos, resaltados por unas gafas de montura de alambre, seguían fijos en el fiambre sentado en el sillón. Parecía impaciente por ponerle las manos encima a su cadáver, rajarlo de arriba abajo y examinarlo, y llegar a más conclusiones sobre la muerte y cualquier otro secreto siniestro que el cuerpo quisiera revelarle. Los de la bata blanca creían siempre que tenían todas las respuestas, pero era trabajo de Vince y Mac dar con quién lo hizo y por qué lo hizo. Y no hacía falta ser detective para darse cuenta de que esta víctima conocía a su asesino. Igual que la mayoría de las víctimas.
—Bueno, Doc, como casi todo en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen —dijo Mac dando un amplio rodeo al cuerpo para inspeccionarlo—. Y para eso lo peor son los cadáveres: están llenos de mentiras y de engaños. Pero en algún rinconcito guardan la verdad, que está deseando salir a la luz. ¿No es así, Vincent?
Vince asintió distraído con la cabeza. También tenía los ojos y la atención clavados en Johnny Beresford, hecho un guiñapo en aquel sillón tapizado en cuero verde con botones. Enfrente de él, la televisión zumbaba a todo volumen con un parpadeo vibrante. Estaba muy caliente, lo que invitaba a suponer que llevaba toda la noche puesta. Con una mirada a la habitación, Vince se dio cuenta de que todo lo que en el piso de arriba era un alarde georgiano, refinado y lujoso, allí abajo se tornaba en un estilo eduardiano y masculino de fumador de puros. Las paredes estaban forradas de madera y en el centro había una mesa de billar de buen tamaño, y encima de ella, el juego de carreras de caballos Escalado, con todos los caballitos de metal pintado listos en la línea de salida. Lo siguiente que captó la atención de Vince fue un escritorio de caoba con dos cajoneras. Encima había tres teléfonos, un teletipo para recibir valores de bolsa, una lámpara de banquero con pantalla verde, una bandeja para los papeles de entrada y otra para los de salida. La primera estaba más llena. Por todo el escritorio había desparramados archivadores, carpetas, transacciones financieras y todo tipo de papeles, en el ordenado caos que caracteriza un lugar de trabajo a pleno rendimiento. A pleno rendimiento estaba también, y sometido a más uso, un pequeño mueble bar acoplado a un rincón con tres baldas abarrotadas de filas de botellas de bebidas alcohólicas, unas más llenas que otras; mientras que junto al bar, en un botellero, había una selección de varias docenas de vinos. Había una mesa auxiliar de palisandro que tenía toda la pinta de poder convertirse en una mesa de comedor. Eso se deducía del juego de salero y vinagreras de plata y de la pila de manteles individuales de corcho que había encima de ella. La rodeaban cuatro sillas de respaldo oval estilo antiguo. Otro de aquellos relojes de pie de aspecto inquietante emitía un sonido mecánico y machacón desde un rincón de la habitación, un estruendo al que Vince sabía que jamás lograría acostumbrarse.
Aparte de ser la habitación en la que había muerto Beresford, el joven detective tenía la sospecha de que era también la dependencia en la que Beresford pasaba la mayor parte del tiempo: la sala de máquinas de la casa, el epicentro de su vida, el sitio en el que se encontraba más a sus anchas, y la habitación que posiblemente más cosas podría revelarles acerca de la víctima.
Las mismas paredes proclamaban la historia de su vida. Las adornaban cuadros y fotos enmarcadas de su regimiento, la Guardia de Coldstream, incluida una fotografía de la propia víctima con el uniforme de oficial de gala. Había también muchas escenas deportivas, una reproducción en gran formato de un cartel con dos boxeadores del siglo XVIII calentando: Mendoza contra Gentleman John Jackson, los dos púgiles posaban antes de empezar el combate. Y óleos de caza del zorro, carreras de caballos, caza y pesca, y perros de pelaje reluciente con faisanes recién cobrados en sus bocas. Colmaba las estanterías un sinfín de trofeos y copas de plata obtenidos en varias gestas deportivas, desde el esquí acuático hasta el equipo de rugby del colegio. Además, Beresford no era lo único que había muerto en el cuarto, pues lo acompañaba una pareja de ciervos de grandes cornamentas amenazadoras y fuerte impresión vívida, como si acabaran de sacar la cabeza por la pared de una embestida, mientras un pez espada de aspecto verdaderamente letal ocupaba una vitrina de cristal y tenía tal lozanía y aspecto escurridizo que se diría que lo habían pescado esa misma mañana. Pese a la impresión que causaban todos ellos, la pieza central de la habitación era el propio Johnny Beresford. Incluso muerto y en estado de lenta descomposición, según debía de estar, parecía extrañamente lleno de vida y energía; en su justo punto de sazón para la mano del taxidermista. Vince sentía que si le daba una palmada en el hombro al muerto, volvería a la vida, como si fuera a despertar de una siesta ante el televisor.
Quedaba claro que el proceso evolutivo se había portado bien con Beresford. Era un hombre grande, de más de 1,90 de altura, y se lo tomaría por apuesto según los cánones tradicionales gracias a su buena mata de pelo rubio peinado hacia atrás, que dejaba ver lo que a Vince le parecía que era una frente aristocrática, y un mentón muy pronunciado, como el de un personaje de cómic que irradia solidez y confianza en sí mismo. La nariz tenía cierto aspecto ganchudo, y parecía que se la hubieran partido, quizá en el colegio, en el campo de rugby, pensaba Vince, pero seguía cuadrando perfectamente con las proporciones de su cara. La boca, ancha y de labios gordezuelos, parecía tan hecha para la sensualidad como para vociferar órdenes en el campo de desfile o en la sala de juntas. Vince ladeó la cabeza, como si quisiera así concentrarse en algún otro detalle no evidente a primera vista de la fisonomía de la víctima: eso que no sale en los informes y que sin embargo forma parte de la metafísica del asesinato. Y con ese ajuste en la visión, Vince vio que Beresford casi parecía en paz consigo mismo. Incluso hecho un trapo y ya cadáver, había cierta seguridad en su actitud, como si estuviera donde quería estar. Lo cual iba contra toda lógica en lo que se sabe de la muerte: Lo último en el mundo que queremos ser es lo último en el mundo que acabamos siendo.
Junto al cadáver había una mesilla con un teléfono y un cuaderno negro abierto. En el cuaderno estaban escritos los nombres de lo que únicamente podían ser caballos de carreras, y columnas de aritmética con las apuestas para cada uno de los corredores. La pregunta era si Beresford había estado apostando a caballo ganador o contra el favorito. Vince miró otra vez hacia el juego del Escalado montado en la mesa de billar. Era solo un pasatiempo, un juguete, pero había visto cómo grandes cantidades de dinero cambiaban de dueño por culpa de esos diminutos jockeys metálicos sobre sus monturas propulsados por un resorte mecánico sobre la pista de vinilo verde.
—Venga, Vince —dijo Mac—, cuéntame cómo lo ves tú.
Vince se agachó para echarles un vistazo a los zapatos de Beresford: unos mocasines de aspecto exótico que parecían hechos con piel de cocodrilo. Vince no solo los admiró, sino que se preguntó por qué la víctima llevaba unos zapatos hechos a medida pero con el pie suelto por el talón. Se incorporó y estudió la postura del cuerpo.
—Doc tiene razón, parece relajado y en paz, como si conociera al asesino y no esperara que fuese a pasar nada. Pero... algo no me cuadra. Al contrario de lo que parece, no creo que lo mataran en el sillón. Creo que lo trajeron aquí. Tiene los zapatos sueltos por detrás, como si lo hubieran arrastrado. Y mira la entrepierna.
Mac y el médico forense se inclinaron sobre el cadáver y vieron lo incómodo que tenía que ser llevar tan apretado el pantalón. Vince siguió diciendo:
—Con todo ahí tan subido, que parece que se le esté cortando la circulación al tío. No, antes de sentarte así a ver la tele, relajadamente en un sillón, lo primero que haces es aflojarte los pantalones, ponerte cómodo.
—Sí, es verdad que parece incómodo —intervino Doc Clayton con una sonrisa—. ¿Pero quién no lo estaría con una bala en la cabeza? ¿Así que lo mataron en el piso de arriba? ¿Allí pasó todo, no, Vince?
Mac meneó la cabeza.
—Vince tiene razón, está como si lo hubieran movido. Pero yo me juego el cuello a que lo mataron en esta habitación.
—Yo también —asintió Vince—. Arriba se montaron la juerga, pero aquí era donde Beresford hacía sus negocios. Aquí guardaba sus secretos.
Mac, pensando lo obvio y en alto, dijo:
—Entonces la pregunta es: ¿para qué moverlo del sitio en el que lo mataron? A no ser que quieran despistarnos.
—Sí, y es un tío muy grande —dijo Vince—. Quien lo hiciera sabía que le llevaría tiempo.
Mac dijo:
—Bueno, robo no fue, porque todos los cuadros de la casa están en su sitio según las criadas. Y hay un par de grandes maestros colgando por ahí cuya ausencia no pasaría desapercibida; aparte de la cubertería de plata y todo lo demás, sumado al hecho de que esto está lleno de alarmas y el aviso llega directamente a la comisaría de Buckingham Palace Road.
Entonces Vince fue a echar un vistazo a la colección de fotografías con marcos de plata que había en una balda. Eran como una docena, y en todas aparecía más o menos el mismo grupo de hombres en distintos lugares: una expedición de caza a una finca en el campo, en la cubierta de un gran yate con un fondo de palmeras y solitarias calas de arena blanca, una foto de todos ellos esquiando en Klosters. En medio de todas estaba la foto más grande, en la que posaban Beresford y sus cinco amigos, de esmoquin, sentados en torno al tapete verde de una mesa de juego. Todos con cartas en las manos. Por supuesto, Vince no veía las cartas, pero todos se veían ganadores: en ese sentido, tenían las mejores cartas que el juego de niños de la vida podía ofrecer. Parecían tan engreídos, llenos de adrenalina y pagados de sí mismos. En la foto crepitaba una arrogancia compartida y socarrona, a la vez que nauseabunda y compulsivamente magnética. Vince metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó el artilugio más famoso que usa un detective: la lupa. Atrás habían quedado los días del mango de ébano y la lente redonda de gran tamaño, pues esta era de plástico, y su diámetro aproximadamente el de una caja de cerillas, y tenía el mismo efecto de deslizamiento de la tapa. Cogió la foto de la balda y más de cerca confirmó sus intuiciones previas al ver el nombre impreso en letras blancas en el tapete verde de la mesa de juego. Era la sala de juego más exclusiva de todo Londres, y quizá incluso de Europa. El club Montcler de Berkeley Square.
Vince y Mac dejaron a Doc Clayton a solas con su cadáver y dieron una vuelta de reconocimiento por el piso de arriba. En todas las habitaciones había azucenas blancas recién cortadas, y todo estaba en perfecto estado de revista. El ejército de criadas que recorría de arriba abajo la casa, con su artillería de escobas y plumeros, se había empleado a fondo.
Al entrar en el dormitorio del amo, lo primero que les llamó la atención fue la cama. En una habitación bien provista de mobiliario francés de alta gama, destacaba una cama redonda que parecía una concha de vieira abierta y gigante, con el cabecero tapizado de satén rosa en forma de abanico desplegado para lograr el efecto estriado de la concha.
—¡Pero mira eso! —acertó a decir Mac con un silbido.
La alfombra de color crema era tan gruesa y lujosa que aminoró la marcha de los dos detectives cuando la cruzaron para llegar hasta la cama. Mac presionó sobre el colchón, que cedió con docilidad, formando una onda tras otra. El detective más viejo dejó claro, por la expresión de la cara, que aquel efecto no era de su agrado.
—Es que es una cama de agua —informó Vince.
—Esto no es para mí. —Mac meneó la cabeza—. Yo necesito un colchón más firme que la mesa de autopsias de Doc Clayton.
La cama estaba sin hacer, con las sábanas de satén de color perla arrugadas y apartadas a un lado, de manera que caían en cascada sobre el suelo. La alfombra amortiguó los pasos que dieron hasta el baño incorporado a la habitación, con cabina para ducha incluida y una bañera circular en la que fácilmente podía haber cabido un equipo de fútbol sala. Emparedado entre el lavabo y el retrete había algo más.
—¿Eso qué es? —preguntó Mac.
—Un bidé.
—¿Un bi qué?
—Un bi-dé.
—¿Qué te lavas ahí, los pies?
—El trasero.
—¡Estás de coña!
—Es francés.
—¿Qué demonios le pasa a esa gente? —preguntó Mac, moviendo la cabeza de un lado a otro con cierta repugnancia.
—¡A sus órdenes!
Los dos detectives se giraron de golpe.
—¡Joder, Shirley! ¿A qué vienen esos gritos? —preguntó Mac.
El poli de largos miembros, Barry Birley, quien los miraba desde el quicio de la puerta doblado por el esfuerzo, dijo, sin dirigirse a ninguno de ellos en particular, porque los dos eran de mayor rango que él y, por lo tanto, podían darle órdenes:
—Perdone, jefe.
Vince y Mac se reunieron con él en el dormitorio.
—Es que acabo de sacarle algo a una criada; de las que lo encontraron esta mañana no, una de las que trabajó aquí anoche.
Vince dijo:
—El señor Beresford tuvo visita: ¿una mujer?
—Eso es; su novia, por lo que parece —dijo Birley. Miró en el bloc de notas—. Una tal señorita Isabel Saxmore-Blaine. Llegó sobre las seis de la tarde, y estuvo llorando y bastante alterada. Pero al parecer, según la criada, eso era muy frecuente.
—¿Lo de llegar a las seis de la tarde, o lo de llorar y alterarse? —preguntó Vince.
Birley frunció el ceño con sorna, luego dijo con vacilación:
—Llorar y alterarse..., supongo.
—¿Supones? El demonio está en los pequeños detalles, Shirley. El demonio está en el bidé.