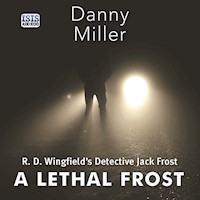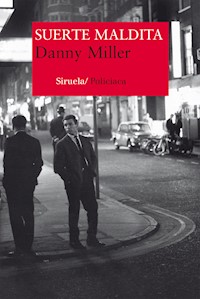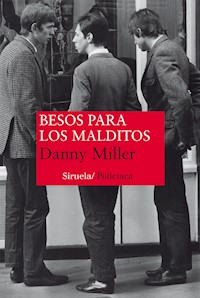
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Oscura y envolvente». Daily Express Durante el largo fin de semana festivo de Pentecostés de 1964 las bandas de mods y rockers se retan en Brighton, al sur de Inglaterra. También llega a la localidad el joven y ambicioso detective Vince Treadwell de la Policía de Londres. Vince ha sido alejado de la capital por sus superiores por obstaculizar el cierre de una investigación, y ha sido enviado a Brighton, su ciudad natal, para ocuparse del macabro hallazgo de un cuerpo decapitado, mutilado y envuelto en una lona que ha aparecido en la playa. Junto con el cadáver se ha encontrado un cuchillo que aún conserva algunas huellas dactilares, y una llamada anónima acusa del asesinato a Jack Regent (antes Jacques Rinieri), un conocido gánster, jefe de la mafia corsa local, que ha desaparecido sin dejar rastro. En medio de esta creciente maraña criminal, Vince se enamora de la novia de Regent, la atractiva y jovencísima Bobbie LaVita, cantante en el club Blue Orchid y único eslabón posible para encontrar al mafioso…La novela trasciende los titulares de la época sobre las míticas peleas entre mods y rockers y se adentra en el submundo de una peligrosa organización criminal, en las redes del narcotráfico de reciente implantación, en la corrupción policial, la pornografía y el lado más oscuro del negocio de la música de los sesenta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: enero de 2015
Título original: Kiss me Quick
En cubierta: fotografía © Popperfoto / Getty Images
© Danny Miller, 2011
© De la traducción, Carlos Jiménez Arribas
© Ediciones Siruela, S. A., 2015
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid
Diseño de cubierta: Ediciones Siruela
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-16208-80-7
Conversión a formato digital: www.elpoetaediciondigital.com
www.siruela.com
Índice
1. Londres
Prólogo. Para siempre, Jack
2. Dios salve a la Reina
3. Brighton
4. Cuerpos
5. La dulce vida
6. Los modernistas
7. El arte
8. Albion Hill
9. Un día en las carreras
10. El Piel Roja
11. Oráculo
12. Pez espada
13. La dolce vita
14. El Sindicato Corso
15. El Gran Jefe de todos los tarados
16. El Holandés Gigante
17. Toc, toc
18. Un sindiós
19. Pobrecilla
20. El Cabeza
21. Una chica desnuda y una pistola
22. La Mujer Volcán
23. Servicio de habitaciones
24. Rock and roll
25. Un César de paja
26. Un fin de semana guarro
27. Muelles, maricones y maleantes
28. La gallinita ciega
29. El Blue Orchid
30. Los labios de Mae West
31. La mitad de todo
32. ¡Paf!
33. El almacén de accesorios más grande del mundo
34. La otra mitad
35. Bobbie y Vince, pour toujours
Epílogo. El detective
Para Josie Miller
Agradecimientos
Quisiera dar las gracias a Veronique Baxter y a David Higham por fijarse en este libro y darle todo su apoyo. A Krystyna Green y a todos en Constable & Robinson por sacarlo a la luz. A Cressida Ellis por leer con boli rojo los primeros borradores. A mi madre, Josie Miller, por ser una lectora voraz y servir de inspiración, y a toda mi familia y amigos.
BESOS PARA LOS MALDITOS
Prólogo
Para siempre, Jack
24 de diciembre de 1939. Brighton. En mitad de la noche.
El conductor miró por el retrovisor al hombre que encendía un cigarrillo con un mechero de oro en el asiento de atrás. Prendida la llama, pasó el pulgar por las palabras grabadas: «Jack, Pour Toujours». Era un regalo. La mujer sabía que le gustaría la inscripción porque Jack Regent era un hombre que dejaba su huella en las cosas: mandaba bordar sus iniciales en las camisas de la calle Jermyn, hacía inscribir su nombre en las pitilleras de plata de la joyería Aspreys y en los encendedores de oro Dupont.
Jack apagó la llama de un soplido y dio una lenta calada al cigarrillo, inhalando el humo denso del tabaco hasta lo más hondo de sus pulmones. Luego lo exhaló, y una firme columna de humo llegó hasta el espejo por el que lo observaba el conductor, Henry Pierce. Al verse sorprendido, Pierce desvió la mirada. Sabía que a Jack no le gustaba que lo miraran. Sabía que quería estar a solas con sus pensamientos. El cigarrillo era el primero que Jack saboreaba en libertad, y lo estaba disfrutando.
El coche, un Rover 8 de color granate de alta gama, modelo 1936, tenía tapicería de cuero rojo y salpicadero de nogal. Hacía menos de una hora que Jack había salido de la cárcel de Lewes, donde Pierce lo estaba esperando. Lo habían dejado en libertad muy pronto, por mediación del alcaide. En la prisión, Jack puso fin a una revuelta que él mismo había organizado: primero la incitó y luego la abortó de manera heroica. También salvó a un guardia de una paliza, paliza que él había ordenado, planeado y, al final, evitado valerosamente. Todo estaba amañado y el resultado fue que le conmutaron una pena de siete años en una de dieciocho meses.
A Jack lo metieron preso por agresión con ensañamiento. Un corredor de apuestas no pagó lo que debía y acabó con la cara rajada. Jack dejó su huella. Aunque el arma elegida, una navaja, no era típica de él. Siempre pensó que las navajas eran cosa de críos, una cursilada de los ingleses. Había que dar un navajazo muy fuerte para hacer daño de verdad. Lo veía más para dar un aviso. Pero Regent no era partidario de andar avisando a sus enemigos, así que lo del corredor de apuestas lo tomaron como un error. Un error que juró no volver a cometer. Juramento que iba a mantener esa misma noche. Jack le dio una última calada al cigarrillo, luego lo apagó.
Era la señal para Henry Pierce. Pierce abrió la puerta del coche y abandonó el asiento del conductor. Una vez fuera, quedó expuesta toda su corpulencia: un metro noventa y cinco de estatura y más de cien kilos de peso. Una figura imponente enfundada en negro desde los zapatos de cuero ribeteados hasta el sombrerito de fieltro. Metió las manazas en los bolsillos del abrigo negro con cuello de terciopelo, sacó un par de guantes de cabritilla, negros también, y se los puso, como una segunda piel.
Henry Pierce había sido luchador profesional y sabía lo importante que era el vestuario, y también el espectáculo. En cierta ocasión fue de gira por todo el país y, ante carpas abarrotadas de público, representó el papel de piel roja. Salía al escenario disfrazado de pies a cabeza, con penacho de plumas, pintura de guerra y tomahawk al cinto, acompañado de su india, del tam-tam de los tambores y de los abucheos del público. Pierce era el malo diabólico del ring, un primer espada hasta que una noche se le fue la mano y casi mata a su oponente. Iba por la vida como si todavía estuviera en el ring y aún fuera el más malo de todos, el artista de circo. Solo había cambiado el penacho de plumas y los mocasines por la ropa negra.
El viento salado y cortante azotó la cara de Pierce, llena de suturas. Eran cicatrices de hacía años pero seguían sin borrarse, sonrosadas y pulidas. Una muy larga iba desde el lóbulo de una oreja hasta el labio de arriba, seccionándole ese cuarto superior de la cara. Otra con forma de tela de araña le cubría un pómulo allí donde le habían clavado el cristal de una botella de cerveza. El ojo izquierdo parecía el huevo de un ave exótica en mitad del nido, un nido de cicatrices. Una esquirla de cristal se le había clavado dentro y le dejó el ojo vago, dándole la apariencia de un trozo de mármol moteado y gelatinoso, veteado de venas azules y rojas. A veces se ponía un parche, otras disfrutaba incomodando a la gente al mirarlos. Y, dado el tipo de trabajo en el que se había especializado, le valía como arma de intimidación, igual que un cuchillo o una pistola. Mucho tiempo atrás había decidido que le gustaba más el ojo malo que el bueno, pero comprendió que le hacía falta el ojo bueno para ver lo tremendamente desagradable que resultaba el malo. No lo cambiaría por nada, y mucho menos por otro ojo bueno. Así veía Henry Pierce el mundo.
Abrió la puerta de atrás.
Jack Regent salió del coche apoyando suavemente un pie sobre el pavimento y luego el otro con más contundencia. Tenía torcido el pie izquierdo; cojeaba un poco al andar, pero el pie deforme con el alza en el zapato no le hacía más lento, ni se veía por ello impedido en sus menesteres. Y, al igual que Henry Pierce, aprendió a aprovechar aquel defecto físico, aunque ir por la vida con la cara cosida a cicatrices no tenía tanta categoría como ser patituerto. Jack lo era de nacimiento, un don de Dios que lo distinguía de todos los demás.
Llevaba horas nevando y la ventisca había espolvoreado de blanco toda la calle. Luces de Navidad iluminaban con decoro una hilera de ventanas. Las altas casas georgianas alineadas a lo largo de St. Michael’s Place habían conocido tiempos mejores, y acabaron divididas y convertidas en pisos sin ascensor. Viviendas de uno y dos dormitorios con el baño compartido ubicado en los destartalados corredores.
La puerta del número 27 lucía una corona roja y verde atada al llamador de bronce macizo. No estaba cerrada con llave y los dos hombres entraron a un pasillo en penumbra. Jack empezó a subir las escaleras sin dar la luz. Allí era donde más se notaba el alza, porque en cada escalón nivelaba el peso con el pie bueno y luego dejaba caer el otro con un golpeteo muy característico.
Cuatro pisos más y ya estaban en el descansillo al que dirigían sus pasos. Jack se detuvo ante la puerta que estaba a punto de franquear y escuchó atentamente, pero solo le llegaba el sonido de su propia respiración, acompasada y tranquila. La subida no había hecho mella en él, ni le ponía nervioso pensar en lo que había ido a hacer allí. Retrocedió un par de pasos, levantó el pie torcido y lo estampó con todas sus fuerzas contra la puerta haciendo que la cerradura saltara por los aires.
Dentro se oyeron los gritos asustados de un hombre y una mujer sacados sin contemplaciones del sueño. Encendieron la luz en un dormitorio y la fina lámina que salía por debajo de la puerta iluminó débilmente el salón donde ya estaban Jack y Pierce.
Jack paseó la vista por la estancia, ajada y deprimente. A la moqueta se le veían los hilos, el papel de la pared tenía manchas de humedad y estaba descascarillado; los muebles eran repintados y baratos. En un intento de estar a la altura de las fiestas, habían puesto en un rincón un arbolito adornado con guirnaldas que cubría de agujas de pino el envoltorio de los pocos regalos a sus pies. Sobre la repisa de la chimenea había postales navideñas.
–¡Qué demonios es...! –Sonó la voz de la mujer que, temerosa, se levantaba en ese momento de la cama y echaba mano de una bata.
El pomo de la puerta giró. Jack entró en la habitación y la puerta se cerró tras él.
–¡No, por favor... Dios... No! –La voz, distorsionada por el pánico, subió como una crepitación hasta alcanzar el techo, pero no pasó de allí.
Jack la agarró del pelo y la arrastró hacia sí. Los mechones de la mujer eran de color castaño con un brillo rojizo, y envolvieron la mano de su captor como hebras de seda cuando la obligó a ponerse de rodillas. Tiró hacia atrás de su cabeza y el cuello largo y blanco quedó expuesto; los ojos verdes, abiertos y llenos de vida. Con la otra mano Jack empuñaba el mango de marfil de un cuchillo de hoja larga y fina. Los gritos de la mujer se transformaron pronto en gárgaras de sangre espumeante allí donde la hoja rebanaba sin demora ni piedad hasta cortar la espina dorsal. El cuerpo sin vida, partido casi en dos, cayó al suelo.
Jack desvió la atención hacia un rincón del dormitorio. Y allí lo halló agachado, hecho un ovillo en el suelo. Con los huevos al aire y la espalda todo lo pegada que podía contra la pared del rincón. En la piel tenía el sudor reciente tras sus retozos con la mujer. Seguro que era un gallito, un engreído que se creía dueño de la situación en el momento oportuno. Aunque no era aquel el momento oportuno. Miró desde el suelo a Jack. La situación era inevitable, y eso en parte lo alivió de su miedo. Sabía lo que iba a pasar porque sabía quién era Jack Regent.
Jack le sostuvo la mirada mientras se acercaba a él, luego bajó despacio el cuchillo hasta situarlo a la altura de su cara. Con pulso firme colocó la punta de la hoja sobre la negra pupila del ojo castaño. La pupila se dilató y se contrajo, como una señal de emergencia que se enciende y se apaga. La punta perforó despacio la membrana que cubría el cristalino, pero el hombre seguía con los ojos abiertos; ni siquiera pestañeó. No podía apartar la vista de Jack. De rodillas en el suelo, el tiempo comenzó a pararse para él. Aunque no vio pasar su vida en unos segundos, porque lo que tenía delante era mucho más absorbente que nada que hubiera ocurrido antes: un asiento en primera fila para su propia ejecución.
Jack le dedicó una leve sonrisa, casi un adieu. Y con un movimiento rápido y eficaz le metió el cuchillo en el ojo, atravesando la materia gris y blanda hasta que llegó al hueso en la zona posterior del cráneo. El hombre sacudía el cuerpo y temblaba mientras Jack giraba la hoja clavada en su cabeza y la retorcía; ensartándole el cerebro, poniendo fin a todos los temores, los pensamientos y los recuerdos, hasta que se le fue la vida igual que una señal luminosa que desaparece en la distancia... del todo y para siempre.
Jack salió del dormitorio y apagó la luz. Henry Pierce lo miró embelesado. Costaba hallar una gota de sangre en el abrigo de pelo de camello, largo, hecho a medida. Pierce ya sabía lo que venía a continuación. Aunque no era lo que se dice rutina, así lo habían hecho otras veces. Jack salía y le dejaba trabajar: limpiarlo todo y deshacerse de los cuerpos. Tenía las herramientas en el coche. Había que cortarlos en trozos y arrojarlos al mar. Pierce hizo sonar los nudillos enfundados en los guantes de cuero negro, lo que quería decir que estaba preparado para la tarea.
Pero Jack no salió para dejar que Pierce hiciera su trabajo, sino que sostuvo en alto el cuchillo y lanzó a Pierce una mirada desafiante. En un acto reflejo, este agarró el arma que le tendía. Aquel gesto inesperado de Jack lo desconcertó, y arrugó confundido la pronunciada frente. No sabía qué tenía que hacer, así que le miró esperando instrucciones.
Jack no dijo nada. Sacó la pitillera de plata, cogió otro de sus cigarrillos franceses, se lo llevó a los labios y lo encendió con el mechero de oro grabado. La llama iluminó el pasillo en sombra. Jack inhaló el humo denso del tabaco, luego lo expulsó como una orden hacia la puerta.
Pierce salió de su estado de confusión; había pillado el mensaje. Tenía gotitas de sudor en el labio de arriba. Se limpió rápidamente con el dorso de la mano enguantada. Sabía que Jack podía tomarlo por una debilidad, algo parecido a una insubordinación, como si cuestionara su buen juicio. Asintió tres veces con la cabeza, poniéndose serio, dando a entender que era lo correcto. Lo inevitable. Cuando iba por la tercera vez, se preguntó por qué no lo había pensado él. Pero así era Jack, siempre un paso por delante. Aquello los ataría con lazos de sangre, como una operación conjunta que los acompañaría a los dos a la tumba. Pierce paladeó esa idea morbosa. Agarró con más fuerza el cuchillo; la mano aún le temblaba. Pensó que hasta Jack le perdonaría aquella debilidad sin importancia, teniendo en cuenta la tarea que tenía por delante...
Jack salió del piso. Pierce oyó los pasos desiguales alejándose, escaleras abajo. Luego fue hacia la puerta del dormitorio y pegó el oído. Solo escuchó el sonido entrecortado de su propia respiración. Volvió a abrir la puerta. Dentro estaba todo oscuro, como si no hubiera ventanas. No entraba luz de las farolas de la calle, ni de la luna en cuarto creciente. Pero la oscuridad, y lo que sea que habite en ella, nunca fue un problema para Henry Pierce. Vestido todo de negro, como siempre, hasta sentía cierta afinidad con las sombras.
El cuchillo ya no le temblaba en la mano cuando cruzó el umbral y cerró la puerta tras él...
1
Londres
12 de enero de 1964. El Soho, Londres. A última hora de la tarde.
El detective Edward Tobin fue el primero en entrar en el club Cucú de la calle Wardour. Le enseñó la placa al portero, un joven delgado con un frac barato que le quedaba ancho de cuello. Tobin sacó la placa por puro hábito más que por necesidad. No era la primera vez que iba al club, y el portero sabía quién era. Lo estaba esperando. Tobin lo acompañó dentro, y mientras lo seguía, pensó que el Soho últimamente dejaba mucho que desear.
No como él, que medía uno sesenta y cinco, estaba en unos setenta y dos kilos de peso y lucía más músculo que grasa, nada mal teniendo en cuenta que solo le quedaba un año para jubilarse como policía. Había peleado en los pesos medios cuando estuvo en el ejército. También compitió representando al Cuerpo de Policía y, como suele decirse (porque siempre se dice en estos casos), podría haber sido un buen aspirante. Parecía un exboxeador. Con muchos golpes en el cuerpo y sin nada de barriga, tenía los ojos semicerrados y estrechos, la nariz chata, los labios gruesos y, según pudo comprobarse cuando salió de la nada para enfrentarse a Freddie Spinx en el Royal Albert Hall, la mandíbula de cristal.
No había nadie en el club. El techo era bajo, oscuro y cavernoso. El escenario, pequeño, para una audiencia de no más de diez mesas. A lo largo de las paredes había cabinas empotradas con forma de herradura, forradas de paneles de roca sintética. Todas con sus correspondientes cortinas de terciopelo negro que se podían correr para mayor intimidad. Tobin paseó la mirada por el club. Había estado allí antes muchas veces, pero nunca con un cuerpo sin vida en el suelo.
–¿Dónde está Duval? –preguntó.
–En su oficina.
–Pues dile que venga. Y que me traiga el sobre.
El joven delgado de la puerta salió disparado.
Tobin se acercó al cuerpo tendido en el suelo para inspeccionarlo. Era un varón, rondaría la treintena, y estaba trajeado. Tenía una buena mata de pelo castaño culminando un rostro delgado, demacrado, cadavérico; y eso era más verdad ahora que nunca. La piel suave acentuaba las múltiples cicatrices de la cara, cada una de distinta procedencia. Tres cortes de navaja que le surcaban de arriba abajo la mejilla izquierda parecían ser la última adquisición.
Tobin conocía al muerto: Tommy el Trizas. Era un fijo en el Soho. Regentaba un local en la calle Berwick, el Author & Book Club, un antro de dos piezas con barra y sala de apuestas en la planta de arriba. Los únicos autores que paraban allí eran los de su propia desgracia, empeñados hasta las orejas y enfrascados en libros llenos de columnas de pronósticos y apuestas, nada de prosa o poesía.
El apodo le vino por las cicatrices que fue acumulando año tras año, porque tenía la cara literalmente hecha trizas. Su nombre verdadero, ya olvidado salvo en la larga ficha de la comisaría del West End, era Smithson. Thomas Albert Smithson. No murió por los tres cortes de navaja en la cara, esas cicatrices eran de hacía dos años. Tobin lo sabía porque trabajó en el caso. El Trizas se relacionaba mucho con los malteses: estaba casado con una chica de Malta, y hacía de matón para ellos protegiendo sus negocios de prostitución en el Soho. Los malteses intentaban entonces hacerse un hueco en el lucrativo nicho de las máquinas tragaperras del West End. Pero el negocio lo tenían copado dos hermanos del sureste de Londres, reacios a ceder el monopolio, y habían mandado a un emisario para que grabara claramente sus intenciones en la cara de Tommy.
Lo que mató a Tommy el Trizas saltaba a la vista: un cuchillo de cocina de treinta centímetros que tenía clavado hasta la empuñadura en el pecho.
–Hay algo raro, ¿no te parece? –dijo una voz detrás de Tobin.
Tobin se dio la vuelta esperando encontrar a Duval pero en su lugar halló al detective Treadwell.
–He aparcado en doble fila –añadió el joven detective, sabiendo que eso molestaría a Tobin. Y así fue.
Tobin quería ver primero a solas a Duval porque esperaba su sobre. Por eso había dejado a Treadwell aparcando.
–¿Qué coño tiene de raro? –gruñó.
–Que esté tumbado de esa manera, parece que lo hayan colocado en esa posición a propósito. Cuando en el teatro quieren representar a una víctima de asesinato, la ponen así.
Tobin sacudió la cabeza con evidente fastidio, sin molestarse en disimular el cabreo que tenía encima.
–¿Y eso qué es, un poquito de ese humor tuyo de universitario de tiros largos? Sátira lo llaman, ¿no? ¿Pasarse de la raya?
–De vueltas, Eddie. Pasarse de vueltas –respondió el joven detective sin prestar demasiada atención a lo que decía, agachado junto al cuerpo para verlo más de cerca.
–¡Panda de listillos! Habéis salido todos de colegios de pago y no tenéis ni cojones ni respeto.
–Es solo hablar por hablar, Eddie, pero esto no pasaría en un club como el Establishment, donde representan esas sátiras que tan poco te gustan –repuso, y siguió inspeccionando el cadáver.
–No te andes con rodeos, Treadwell.
–Vale, ¿qué te parece entonces esta teoría? Es obvio que el cuchillo le paró en seco el corazón, visto lo poco que ha sangrado la herida y que casi no ha manchado el suelo. No hay señales de lucha. Tiene la corbata en su sitio, así que no parece que opusiera mucha resistencia. Ningún corte en las manos ni en los brazos, lo que quiere decir que no trató de protegerse con ellos. Posiblemente porque no le pareció necesario. Y cuando se lo pareció, ya era demasiado tarde. Yo diría que no solo conocía al agresor, sino que se fiaba de él. –Miró desde el suelo a Tobin–. ¿A ti qué te parece?
–Menuda manera de empezar el año –interrumpió Lionel Duval saliendo de detrás de la cortina de cuentas de plástico que separaba el cuarto del fondo del resto del club. Su traje gris pizarra relucía como la piel de un tiburón. Cualquiera que le viera el pelo canoso recién peinado le echaría unos cincuenta años; si se fijaba en los finos rasgos de su cara de niño, menos de cuarenta; y si viera la montura de oro de las gafas con cristales ahumados que cubrían aquellos ojos gélidos, entonces pensaría que era un noctámbulo–. A la prensa le encantará esta mierda. Duncan Webb, ese del People, se pondrá las botas, como si fuera un caso terminal de sífilis. ¡Hay que ver qué bien maneja eso de las intrigas!
No le pasó inadvertida la ironía al joven detective. Al levantarse para saludar a Duval no pudo reprimir una sonrisa.
–Un gánster con la cara llena de cicatrices que aparece prácticamente clavado al suelo de un puticlub no es lo mismo que rescatar al gatito que no puede bajar de un árbol, señor Duval.
Un aire de profunda indignación se dibujó en la cara de Duval.
–¿Un puticlub? Eddie, ¿quién es tu ayudante?
–Es el detective Vince Treadwell y... –Antes de que Tobin acabara de presentarlo, Duval sacó del bolsillo de la chaqueta un sobre grueso. Tobin lo paró en seco frunciendo el entrecejo y alzando la voz para avisarlo–: También conocido como «Vinnie Manos Limpias».
Poco sutil, pero muy efectivo. Duval rectificó y se volvió a meter el sobre en el bolsillo.
Tobin quiso entonces aclarar lo del apodo:
–Lo llamamos así por lo joven que es y por esa carita que tiene. Un universitario.
Había descrito con precisión a su ayudante, pero era una explicación ridícula del sobrenombre con el que lo había bautizado. Vince tomó nota con una risita cínica y sacudió después la cabeza haciendo un gesto no menos desdeñoso que acabó en un expresivo suspiro.
–Pues un placer, detective Tread...
–Treadwell, detective Vince Treadwell.
–Tread-well. Detective Vince Treadwell –repitió Duval, haciendo ostentación de que lo recordaría en el fututo. Contento de haberlo guardado a buen recaudo en su memoria, le dedicó una gran sonrisa llena de cordialidad que dejó ver las hileras de dientes en cuyas fundas se había gastado una fortuna–. Y, por favor, llámame Lionel. Todos mis amigos me llaman Lionel.
–Tiene que avisar a la brigada de homicidios, señor Duval –dijo Vince.
Duval cogió la indirecta, pero no dejó de sonreír.
–¿Por qué llamó al sargento Tobin? –siguió diciendo Vince.
Duval miró a Tobin buscando ayuda, pero no le sirvió de mucho porque Tobin nunca reaccionaba tan rápido, ni siquiera en sus días de boxeador.
–Llamé a Eddie... Bueno, pues porque lo conozco hace mucho tiempo. Y sé que lo haría todo como hay que hacerlo, como es debido. La brigada de homicidios, o la antivicio, para mí son más o menos lo mismo. Todos vosotros, los que vais de azul, de raya diplomática, de pata de gallo, qué cojones, hasta de tweed, todos sois amigos míos –dijo Duval riendo mientras le tendía la mano a Vince.
Vince evitó dársela deliberadamente, señaló el cadáver y preguntó:
–Entonces ¿qué pasó aquí?
Cada desplante de Vince era como el agua que resbala por la espalda del tiburón. La sonrisa de Duval seguía sin inmutarse cuando respondió:
–Bueno, por lo que me contó Colin...
–¿Quién es Colin?
–El de la puerta –respondió Tobin.
Vince sacó su libreta y empezó a escribir.
–Tommy el Trizas vino con dos colegas –siguió contando Duval–, dos malteses de esos más negros que la pez. No paraban de darle a la lengua en esa jerga suya a toda pastilla, ya sabe cómo habla esa gente. Se sentaron en la cabina. –La señaló con el dedo–. Le pidieron las copas a una de nuestras camareras, la única que estaba de servicio. Cuando volvió con las consumiciones, los dos malteses se habían largado... –Duval miró el cadáver en el suelo–. Y solo quedaba él.
–¿Dónde está la chica? –preguntó Tobin.
–La mandé a casa. Estaba hecha un mar de lágrimas. Las nenas son así, lloraba a moco tendido, la pobre. Es nueva, acaba de llegar, de Luton. No había visto nunca un muerto, y encima así. ¡Menuda forma de entrar en el estrellato, eh!
–Habrá que hablar con ella y comprobar si les vio la cara a los macaroni –dijo Tobin.
Duval chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. Más que en señal de advertencia, simplemente como si intentara rectificar a Tobin.
–Eran malteses, Eddie. Los macaroni son italianos.
–Yo creía que los italianos eran spaghetti –respondió Tobin–. ¿Qué diferencia hay?
Ahora el que sacudía la cabeza era Vince.
–Ninguna, Eddie. Me parece que el señor Duval solo intentaba echarte un cable con los epítetos raciales.
Duval soltó una risita hueca y miró a Vince de arriba abajo, como si estuviera reconsiderando algo.
–Eres toda una monada. Las cazas al vuelo y además eres un guaperas –dijo asintiendo con admiración–. Una verdadera monada.
Vince no prestó ninguna atención a sus palabras y siguió examinando el fiambre, poniéndose otra vez de rodillas para inspeccionar el arma que lo había dejado seco.
–Es un cuchillo muy grande, no de esos que uno lleva siempre a mano. –Vince miró a Tobin, que conocía el Soho como la palma de la mano–. Hay una ferretería en la calle Greek que vende utensilios de cocina, ¿no?
Tobin asintió, dejando ver a través de los ojos entrecerrados muy poco entusiasmo por lo que decía Vince.
–Quizá no lo planearon. Vieron a Tommy, se fueron a comprar el cuchillo, lo invitaron a una copa en un sitio oscuro y vacío –prosiguió Vince, mirando ahora a Lionel Duval–, un sitio en el que no hacen preguntas porque no les gusta llamar la atención, y allí lo mataron.
–¿Qué es eso que dice tu ayudante, Eddie?
Vince se levantó. Con aquella segunda mención, la palabra «ayudante» había perdido todo su encanto.
Tobin levantó las manos en señal de paz.
–No dice nada, Lionel. Solo está haciendo suposiciones.
–¿Hay más testigos? ¿Algún cliente? –preguntó Vince.
Duval negó con la cabeza.
–No, acabábamos de abrir –dijo–. Aquí no viene la clientela habitual que sale a ver un espectáculo. Nos especializamos en clientes menos madrugadores, más aventureros, si me permites decirlo así. –Volvió a poner aquella sonrisa cordial, culminada por un guiño–. Aquí vienen a pasárselo bien, los muy guarros. Pero todo legal.
–Eso dicen. ¿Lo tiene grabado? –preguntó Vince.
Duval pasó de la sonrisita a la mueca y le echó a Vince una mirada sin contemplaciones.
–A este cabronazo le gusta andar pleiteando, ¿no, Eddie?
El dueño del club había salido en la portada de People porque dio una fiesta en su mansión de Suffolk y, como era previsible, la cosa acabó en orgía. Pero no tan previsible, según rumores, era que lo había filmado todo con cámaras escondidas detrás de espejos y por todos los rincones de la casa. A varios diarios les llegaron fotografías en blanco y negro, de dudosa calidad, que mostraban a un aristócrata inglés y a un diplomático ruso recibiendo las atenciones de un chapero y de una de las «camareras» de Duval. Aunque no pudieron publicarlas: mucho culo al aire pero caras, ninguna.
–O sea, que vienen a pasárselo bien, los muy guarros, y todo legal –repitió el joven detective con una sonrisa, interrumpiendo el duelo de miradas con Duval y desviando la atención hacia la cabina en la que estuvo Tommy el Trizas con sus asesinos.
Encima de la mesa había un cabo de vela sobre una botella de Mateus Rosé, toda llena de cera. Al igual que las otras velas del local, estaba apagada. Por muy oscuro que estuviera, a Vince le parecía que la camarera tenía que haber visto la puñalada a Tommy el Trizas, pero Duval lo había arreglado con unos cuantos billetes para que no se fuera de la lengua. Que eso era lo que se hacía en el Soho, mirar para otro lado y cerrar el pico. Matar a un hombre en un club de aquellos era más seguro para el asesino que hacerlo en cualquier callejón a oscuras en una ciudad fantasma. Vince imaginó que, por la cuenta que le traía, la política de «cerrar el pico» tan extendida en el Soho también se la aplicaba el de la puerta. Colin tuvo que ver a los asesinos a la entrada, su posición era privilegiada bajo el letrero luminoso.
–¿Dónde está Colin? –le preguntó a Duval.
–Afuera en la puerta, supongo.
Entonce Tobin se dirigió a Vince:
–¿Por qué no vas y lo traes, y de paso das aviso en comisaría?
Vince sabía que Tobin lo quería lejos de allí para poder meterse el sobre en el bolsillo. Meneó la cabeza despacio, con toda la intención, dejando claro a los otros dos que no aprobaba aquel intercambio.
Vince llevaba tres meses en la brigada antivicio, en la comisaría del West End, y sabía que los sobres eran parte del trabajo. Como el aguinaldo de los basureros en Navidad, así se lo explicaron. Solo que para los polis de antivicio era Navidad todo el año, porque los clubs, los puticlubs, los chulos, las prostitutas y los traficantes de porno pagaban semanalmente. Así se aseguraban de que los dejaran tranquilos todo el año. Era un primor de trato; y el Soho, un mercado bastante abierto desde que a los hermanos Messina (tres tratantes de blancas sicilianos que dominaron el negocio del juego y la prostitución del West End durante tres lustros) los trincaron y deportaron en 1955.
Desde entonces, la actividad nefanda de las mafias del West End se dividió en múltiples y diminutas parcelas. Y así les convenía que fuera al detective Eddie Tobin y a los suyos, porque las parcelitas eran enseguida transformadas en múltiples sobrecitos. Los sobres daban seguridad a gente como Duval, el empresario más importante del Soho. Y así, cuando corrían las cortinas de una cabina en el club Cucú y una camarera le hacía una mamada a un ejecutivo de Unilever en viaje de negocios, a un magistrado de Chancery Lane, o a un político de Westminster, todos tenían garantías de que ningún policía de Scotland Yard iba a asomar la cabeza por la cortina para decir: «¡Cucú!».
Vince salió sin rechistar a buscar a Colin, el portero; luego llamó a homicidios. Y así le dejó a Eddie Tobin recoger el sobre correspondiente de manos de Duval, quien, por muy guarro que fuera, no era el peor de todos. Él solo legitimaba su negocio comprando todas las parcelitas que podía en la milla de oro del Soho.
La entrada del club era pequeña. Sobre las paredes de madera barnizada de pino había fotos de las camareras en blanco y negro. Iban vestidas solo con un biquini, o exhibían diversos grados de desnudez. De la parte de atrás de un pequeño mostrador con una caja registradora salía un tramo de escaleras empinadas y estrechas que recorrían todo el edificio. Pero ni rastro de Colin.
Un crujido distante, aunque lo suficientemente audible, hizo que Vince mirara sorprendido al techo. Parecía que venía del último piso. Pensó que podría ser el ruido de una puerta al cerrarse. Subió el primer escalón para investigar y vio un hacha y una cachiporra escondidos bajo el mostrador. Apretó el interruptor, pero no se encendió la luz de la escalera.
En el primer piso había dos puertas, las dos cerradas con llave. Vince vio luz en el siguiente rellano. Una bombilla desnuda que estaba en las últimas iluminaba intermitentemente el descansillo sin ventanas del segundo piso. En una de las puertas aparecía el letrero «Modelo para artistas», y se oía a la modelo y al artista en plena faena. Uno resoplaba apenas sin aliento, la otra dejaba escapar fingidos gemidos de placer.
Vince agarró la desvencijada barandilla de madera y siguió subiendo hasta el tercer piso, en el que una escalera de caracol llevaba a un estrecho rellano. La luz de la maltrecha bombilla del piso de abajo no alcanzaba allí. Le entró un escalofrío. Menos mal que no lo veía Tobin. Uno nunca pierde el miedo a la oscuridad, a algo mortífero agazapado en sus capas más profundas. Se quedó quieto unos instantes y, con los ojos ya habituados a la negrura que lo rodeaba, vio que no había nada en el descansillo, ni siquiera una puerta.
Subió con sigilo la estrecha escalera hasta el piso de arriba, donde sonaba el zumbido de una máquina. En el rellano el ruido era leve pero constante. Un pequeño haz de luz blanquecina se filtraba debajo de la puerta. El zumbido de la máquina hacía más patente el profundo silencio. Entonces, al otro lado de la puerta, gritó una mujer.
Vince intentó girar el pomo de la puerta pero estaba cerrada con llave. Dedujo, por el estado en el que se encontraban las barandillas, que tirar la puerta abajo sería pan comido. Fijó la vista en un punto bajo la cerradura y dio un paso atrás pegando la espalda a la pared para conseguir el máximo impacto. Levantó la pierna derecha, la flexionó hasta rozar casi la rodilla con el mentón y dio una patada a la puerta con toda la planta del pie. La puerta se rajó por la jamba y quedó completamente abierta.
Cruzó el umbral y entró en una pequeña habitación. En las estanterías de hierro que cubrían las paredes había latas apiladas llenas de rollos de película. Sobre una mesa alta de metal con dos bobinas, un proyector lanzaba un haz de luz blanca que atravesaba las sombras, y también la pared a través de un agujero. De allí venía el grito desesperado de la chica, cada vez más alto.
Vince avanzó hacia la abertura y se asomó, descubriendo al otro lado una sala de proyección privada, con tres filas de asientos para unas veinte personas. Las paredes y el techo estaban cubiertos de moqueta, un aislante que amortiguaba el sonido mientras diez hombres miraban absortos a la pantalla.
En ella retozaban dos hombres negros, o con la cara pintada de negro, luciendo pelucas y máscaras extravagantes. Equipados con la parafernalia que sirve para caracterizar a las tribus salvajes en las películas de serie B, follaban brutalmente con una joven blanca. Tenía el pelo rubio platino, cuerpo de yonqui, y picotazos claramente visibles en sus brazos opalescentes. La piel ayuna de sol permitía ver toda la gama de marcas que deja el dolor, manchas negras, azules, marrones y amarillas. Los párpados enrojecidos y la mirada perdida delataban que estaba completamente drogada.
Los dos hombres no parecían satisfechos con las reacciones de la zombi rubia a sus embates y empezaron a darle puñetazos. No fingían, había verdadera saña en cada golpe, verdadero dolor en los gritos de angustia. Y Vince vio en ella un temor que era auténtico y pugnaba por salir a través de sus ojos vidriados, supo que la violación y la paliza no respondían a la sobreactuación habitual del porno. De no ser por la jungla de imitación del fondo (hojas pintadas, cuerdas colgantes en vez de lianas, escudos africanos y lanzas apoyadas contra la pared), podría parecer una escena real y no pasada por el filtro de una pantalla de cine...
Todos los sobres del mundo no servían para tapar aquel grado de degeneración, pensó Vince. Era algo que iba más allá de las típicas películas solo para hombres que pasaban en las salas privadas de los clubs del Soho. De repente se quedó paralizado al ver que uno de los hombres levantaba en el aire un cuchillo.
Vince no podía apartar los ojos de la pantalla y sintió una gran impotencia al verse incapaz de salvar a aquella chica que estaba en los huesos. Podría detener el proyector, pero hasta para eso era demasiado tarde, pues el relato horrendo del destino de la joven seguía su curso. Aquello era solo el registro que había quedado de todo ello, y Vince estaba atado de pies y manos mientras lo inevitable sucedía ante sus ojos. La náusea le invadió y le revolvió el estómago. Sintió un sudor helado resbalando por la columna vertebral, y todo el cuerpo abrumado bajo un peso enorme.
Estaba a punto de salir del trance y tirar el proyector al suelo cuando intuyó la presencia de una corpulenta figura recortada contra el marco de la puerta.
La chica en la pantalla dio un grito final que desapareció en la nada.
Cerraron la puerta de golpe.
Luego todo se tiñó de negro.
2
Dios salve a la Reina
10 de mayo de 1964. Scotland Yard.
–Eso no fue lo que ocurrió, señor.
–¿Me discute usted, Treadwell?
–No, señor.
El hombre que tenía frente a él sentado al otro lado de la mesa era el inspector jefe Ian Markham. Tieso como un palo, vestido con el uniforme azul oscuro de gala recién planchado, las manos con los dedos cruzados encima de la mesa, Markham representaba a la autoridad y exudaba autoridad. Tenía una carpeta abierta delante, y a la Reina detrás. Eso sí que es un respaldo, pensó Vince.
–Está claro que me discute. Y al decir que no, me discute usted todavía más.
–Señor. –Vince no encabezó su respuesta ni con un «sí» ni con un «no». Temía que su superior se diera por discutido tanto si lo reconocía como si lo negaba.
–Bien. El caso está cerrado entonces –dijo Markham, y cerró también la carpeta a modo de confirmación.
Vince movió imperceptiblemente la cabeza con gesto de resignación. Sabía que no tardarían mucho en archivar aquel informe donde aparecía la verdad negro sobre blanco. Pero aquello no era la verdad y él nunca se resignaría a aceptar la mentira. Le quemaba y le bullía por dentro, y no pudo evitar soltarlo:
–Eddie Tobin recibe un sobre semanal de Lionel Duval y hace todo lo que le pide porque Duval ha comprado su lealtad.
Markham encajó aquellas palabras y tensó la expresión de la cara. Luego se echó hacia delante cruzando otra vez los dedos, apretados, hasta que se le pusieron los nudillos blancos.
–Edward Tobin ha servido de manera intachable a la Policía de Londres durante veinticinco años –dijo Markham–. No necesito informarle de la poca credibilidad que doy a su opinión sobre este caso.
Markham separó las manos y apoyó la fornida espalda contra el largo respaldo de la silla, como si estirase así su autoridad ante el joven detective. Siguió hablando, pero Vince había dejado de escuchar y fijó la vista en el retrato de la Reina detrás del inspector jefe. Vestida con un manto negro, parecía sonreírle recatada. La encontró casi coqueta, creyó ver en ella cierto atractivo, y hasta que se le insinuaba. Quizá él y ella... La Reina estaba muy guapa en esa foto. No lo pensaba en serio pero, por otra parte, hubiera preferido estar haciendo cualquier otra cosa en vez de seguir allí sentado frente a Markham, quien cada vez estaba más enfurecido y parecía a punto de estallar.
Vince dejó de pensar en la Reina y fijó la atención de nuevo en el inspector jefe. El pelo espeso, engominado y sospechosamente negro de Markham hacía que la Reina con su manto negro pareciera una extensión de su cabeza detrás de él. ¿Como si saliera de él? Sin duda, Markham esperaba estar un día en persona ante Su Majestad, arrodillado mientras ella, con la espada de las grandes ceremonias, le arrancaba por fin todo su resentimiento de clase trabajadora nombrándolo caballero. Levantaos, sir Ian, con vuestros treinta años de servicio a la Reina y a la patria. ¿Y qué hay del joven detective? ¡Que le corten la cabeza por cepillarse a la Reina! Nada más pensarlo, Vince esbozó una ligera sonrisa. Pero no tan ligera como para que escapara a Markham.
–Me alegro de que le parezca divertido.
–No me lo parece, señor –respondió Vince. Había calculado mal su temeridad con la Reina. Pero, después de todo lo que había pasado, se merecía unas risas.
Acababa de pasar veintitrés días en coma. Los médicos estaban sorprendidos, pues la lesión en la cabeza no era tan grave. No había secuelas en el cráneo ni en el tejido circundante, y tampoco en el cerebro. Solo le hicieron un somero drenaje cerebral para aliviar la presión de una «simple abolladura en el capó», tal y como lo describieron los cirujanos. Y poco más por parte de los matasanos. Cuatro semanas en observación y más pruebas en el hospital, luego tres semanas de reposo y a recuperar fuerzas en un sanatorio de la costa en el condado de Kent. Perdió peso, masa muscular, se sentía débil como un bebé, así que empezó a recuperarlo haciendo ejercicio cada día en el gimnasio. Flexiones, abdominales, pesas con mancuernas, balones medicinales y calistenia.
Un psiquiatra de la calle Harley, donde tienen su sede las clínicas privadas de Londres, especializado en trauma craneal, mostró interés en el caso y se ofreció voluntario para supervisar su recuperación. Era el doctor Hans Boehm y, de haberse presentado a un casting de curanderos para la Rank, la productora más importante del país, habría logrado el papel principal. A Vince le recordaba al profesor en los dibujos animados del Pato Donald, ¡cuac, cuac! Tenía el pelo canoso y todo despeinado, la barba larga, y hablaba con un acento vienés muy fuerte. Si alguien hubiera querido inventárselo, no le habría salido tan bien.
Cuando lo recordó, Vince fue hablando con Boehm de lo que había visto en la sala de proyección, y de la figura en la puerta. No parecía que Boehm lo tomara por loco, pero estaba claro que tampoco lo creía. La explicación del psiquiatra era que Vince había proyectado su versión de los hechos sobre el trasfondo de la oscuridad, campo siempre fértil para la imaginación. La imaginación, al ser despojada del sentido de la vista, su guía sensorial más poderosa, solía perder el control. «El ojo no es más que una lente, el que ve es el cerebro». Y como la lente está momentáneamente apagada, el cerebro sigue viendo. Pero ve lo que quiere ver, y lo que lo refracta ya no es la lente, sino el poder de la imaginación. Con una sonrisa de oreja a oreja y su fuerte acento vienés, le recordó a Vince que «es solo por la noche cuando las cosas se van al carajo, ¿no?». Vince le aseguró que no tenía miedo a la oscuridad.
A continuación Boehm adoptó un enfoque más prosaico y le preguntó si había un historial de epilepsia en la familia. Vince respondió que no. Al preguntarle entonces si era propenso a perder el conocimiento, o la noción del tiempo, a tener ataques, también dijo que no. Cuando el buen doctor quiso saber si había casos de esquizofrenia en la familia a Vince le dieron ganas de darle un puñetazo al curandero, pero comprendió que eso solo echaría más leña al fuego y le informó de un modo categórico de que no había tal. El doctor Boehm le dio unas pastillas para los dolores esporádicos de cabeza que sufría y le aseguró una y otra vez que era solo un reajuste del cerebro después del coma. Luego Vince recibió el alta médica.
Pero no quedó contento. Con o sin golpe en la cabeza, recordaba perfectamente lo que había visto en el club Cucú de la calle Wardour. En la sala de proyección. La violación de la chica y la paliza que le daban. El cuchillo a punto de caer sobre ella en la pantalla. La figura en el vano de la puerta. El portazo que dio el hombre. Luego la más completa oscuridad.
Y después, pensaba Vince, las mentiras que siguieron. Eddie Tobin entregó su informe y no hubo más que hablar. En él se describía a Tommy el Trizas hallado en la pista con el cuchillo del «que te den» clavado en el corazón (el asesino, al que trincaron a los dos días, era su cuñado; al parecer Tommy se la estaba pegando a su mujer con la cuñada). Una camarera del club que estaba con el mayor de los soponcios, recién llegada, y que no vio nada. Duval, el propietario, que no vio nada. Colin, el portero peso gallo que no parecía un portero y que tampoco vio nada, porque estaba comprando empanadas en la calle Frith cuando todo ocurrió. Ah, una cosa más: el cambio de manos de un sobre de Duval a Tobin. Pero como nadie vio nada, ¿para qué gastar cinta de la máquina de escribir en esos detalles?
Y el informe de Tobin pasó a ser la versión oficial. Cuando vieron que el detective Treadwell no volvía con el portero, Tobin y Duval subieron hasta el cuarto piso y allí encontraron al joven detective inconsciente en... ¡el almacén! No en una sala de proyección, claro, porque, según todos los interrogados, no había sala de proyección. Ni había habido nunca un cineclub privado.
Vince leyó el informe de Tobin, al que no tuvo acceso hasta que no volvió totalmente recuperado, y fue derecho al club Cucú. Subió las escaleras, entró en la habitación y encontró... un almacén. Solo fregonas, cubos, escobas y cajas vacías. Quiso que le extendieran una orden para poner patas arriba el local, arrancar el papel pintado y sacar a la luz el yeso fresco que habían usado para tapar el hueco en la pared, para tapar las mentiras. Dijeron que no, así que fue al edificio de al lado, también propiedad de Duval, en el que esperaba hallar el cineclub, pero allí solo había un piso de oficinas recién reformado que estaba vacío.
¿Y la figura recortada contra el vano de la puerta, el hombre que, pensó Vince, hacía las veces de proyeccionista? Nadie lo vio. Nadie oyó hablar de él. No existía.
¿Y la herida en la cabeza de Vince? Se la debió de hacer al caer. Tuvo que tropezar con algo en la oscuridad. Un accidente.
A ojos del doctor Boehm, de Eddie Tobin, del comisario jefe Markham y de todos los que estaban implicados, lo que Vince vio en el club Cucú aquella noche no había ocurrido nunca. Su cerebro al reajustarse le gastaba malas pasadas. Para Vince, sin embargo, todo aquello no era más que una inmensa tapadera.
Pero incluso con todo el peso de las pruebas en su contra, y con los hechos acreditados y la firma estampada en el informe que tenía ante él, Vince era incapaz de negar una verdad tan evidente. Igual que era incapaz de salvar a la chica de la pantalla. Ceder sería como decir que no existía. Convaleciente en el sanatorio, imaginó la triste vida de yonqui que la había llevado al papel protagonista. Para ella, pensó Vince, la posibilidad de la inexistencia tuvo que ser algo real, como pasar por la vida sin pena ni gloria para acabar haciéndose totalmente prescindible. Así que le tocaba a él conservar viva su imagen, convocarla. Dejarla ir sin más sería como abandonarse, negar las razones que lo habían llevado a ser policía. La chica se convirtió en su medida; su sistema de valores y creencias. Y Vince sabía que algún día volvería a ese caso y lo resolvería. La justicia debida a la chica acabaría imponiéndose y él destruiría a los culpables.
–¿Cuál es su posición en esa moda pasajera de los antisistema, Treadwell?
Vince aguzó el oído. ¿Antisistema? Mucho más que una moda pasajera, pensó.
–¿Señor?
–¿Le gusta a usted el humor subversivo, Treadwell?
–Que yo sepa no, señor.
–Permítame que lo dude. Tengo entendido que en la cantina el programa de televisión de David Frost tiene tirón entre algunos detectives jóvenes.
–Esto es lo que dio de sí la semana. ¿Se refiere a ese programa?
–El mismo.
–Lo he visto, señor.
–Reírse del primer ministro, Harold Macmillan, y de otras personas al servicio del país. ¿Quién será el próximo, la Reina?
–Esperemos que no, señor –dijo Vince con sonrisa de sátiro–. Yo prefiero las series a los programas de humor satírico. Me declaro ferviente admirador de El trapero y su hijo, y, por supuesto, Dixon el del muelle Green. Por lo que respecta a la Reina, siempre me pongo de pie cuando acaba la programación de la tele.
Markham echó el cuerpo hacia delante, apoyó los codos en la mesa, unió las manos hasta dar forma a una especie de torre, haciendo de los pulgares repisa para la barbilla, con los índices rozándole apenas la punta de la nariz. Entrecerró los ojos, los fijó en los de Vince y lo escrutó con la mirada. Quedar en el punto de mira de Markham intimidó tanto a Vince que cambió el apoyo en el asiento de una nalga a otra, y se permitió el gesto nervioso de aclararse la garganta.
Markham se tomó su tiempo. Con evidente regodeo en la autoridad que emanaba de su figura, dejó que un silencio opresivo colmara la estancia, como si quisiera purgar el aire de las trivialidades que acababan de tratar entre ambos y volver a la tierra firme de lo policial dejando atrás las procelas del espectáculo.
Los labios de Markham temblaron dando paso a una leve sonrisa.
–Yo sé lo que quiere usted, Treadwell. Usted quiere homicidios –dijo, casi con lascivia.
–Sí, señor –convino Vince, con un filo de autoridad en la voz que buscaba estar a la altura del tono del comisario, y, por qué no, también a la altura de la Reina.
La sonrisa furtiva de Markham se ensanchó en cuanto Vince mordió el cebo, luego volvió de golpe a su calculada compostura mientras echaba para atrás el cuerpo en el sillón.
–Pues claro, Treadwell. Brigada de homicidios. ¿Quién no lo querría? Y no es una pregunta, es la constatación de un hecho. Es usted de Brighton, ¿no es cierto?
–Señor.
–Entonces tengo algo para usted. Matará dos pájaros de un tiro. Le debemos unas vacaciones y me parece que ahora es el momento.
–Si le digo la verdad, señor, estaba deseando volver al trabajo. Y para mí Brighton no es precisamente un destino vacacional.
–Treadwell, ha estado usted viendo en la tele esos documentales de Alan Wicker, ¿no es así?
Vince no respondió. Más valía prevenir que curar. Y además Markham no lo escuchaba. Tenía todo planeado aun antes de que el joven detective entrara por la puerta.
–Sería una dejación imperdonable de mi responsabilidad, Treadwell, no informarlo de las hostilidades que sienten algunos hacia usted por sus acusaciones al detective Tobin –dijo Markham metódicamente–. Edward Tobin nos dejará en tres semanas. Jubilación, un chalecito en Bournemouth, eso creo. Le deseamos que le vaya muy bien. Así que mejor no cruzarse en su camino y que todo esto se olvide. Entretanto no quiero caras largas. Durante esas tres semanas usted tomará un muy merecido descanso. Reposo y relajación, visita a la familia. –Abrió el cajón de la mesa y sacó la carpeta de un caso–. Y esto... mantendrá activa su materia gris.
Dejó caer la carpeta al otro lado de la mesa.
Vince la abrió.
–Sé que le interesó el caso cuando salió en su momento. –Markham continuó a la vez que se levantaba con la intención de acompañar al joven detective hasta la puerta de su despacho–. Llamé al inspector jefe en Brighton. Dijo que estarían encantados de tenerlo por allí, aunque el caso no se ha remitido de manera oficial a Scotland Yard. Y solo estará usted allí en calidad de asesor. Pero es un asesinato, es decir, un paso en la dirección correcta. Una manera de meter la cabeza.
Vince miró las truculentas fotos de la morgue en las que aparecía un cuerpo decapitado. Pero la imagen que captó su atención fue la fotografía mugrienta de la ficha policial, de hacía unos treinta años. Era la cara de Jack Regent.
Con los ojos todavía fijos en la foto, Vince repitió las palabras de su superior con un tono menos autoritario, más reflexivo:
–Meter la cabeza. Gracias, señor.
Vince cerró la carpeta, se levantó y le dio la mano a Markham. Mientras lo hacía, levantó la vista hacia la Reina. ¡Si te he visto, no me acuerdo!
3
Brighton
Era el puente de Pentecostés. Había un montón de gente que se agolpaba en la estación Victoria con la intención de bajar a Brighton y huir de la contaminación de Londres. Para Vince, Brighton encerraba escaso atractivo como escapada costera de la capital. Era un pueblo pero con el pulso de una ciudad. Una ciudad junto al mar; con las casas convertidas en apartamentos, adosadas en abigarradas hileras que serpenteaban hasta la colina; con las plazas de principios del XIX rodeadas de la blanca arquitectura que ofrecía una fachada de orden y simetría, aunque Vince sabía que era todo mucho más parecido a una tela de araña; con las moles del Grand Hotel y el Metropole, imperiosos mojones frente al mar; con los adoquines y los barandales azules del paseo marítimo que bajaban hasta la misma playa.
Y las piedras. Montones de piedras. Y los trozos de cristal, el alquitrán, las algas secas y nudosas que arañaban como alambre de espino oxidado. No había dunas en las que jugar, Brighton no ofrecía ninguna superficie mullida. Para Vince era una ciudad como Londres, solo que más pequeña. En Londres, si te alejabas hacia el sur acababas deprimido; en Brighton, solo empapado. Las gaviotas eran las dueñas del aire, no las palomas. Alguien lo definió una vez como el punto en el que la basura desemboca en el mar, y se refería tanto al sitio como a la gente. Vince podía haberse tatuado en los nudillos lo que sentía por su ciudad natal: amor y odio.
Compró el billete y subió al tren abarrotado. Había pagado para viajar en segunda, pero se sentó en el vagón de primera. Con solo sacar la placa el revisor lo dejaba estar, como si hubiera cierta afinidad entre los que van de uniforme. Revisores y polis, todos con la misión de llevar las cosas en la dirección correcta, y con puntualidad. El tren salió diez minutos tarde de la estación por culpa de unos borrachos a los que tuvieron que bajar.
Tres semanas, sugirió Markham, así que Vince hizo la maleta para ese tiempo. Dos trajes, cinco camisas, dos corbatas de punto, tres polos Fred Perry, dos pantalones de algodón, una chaqueta azul claro de cloqué, un sombrero de paja de ala corta azul marino y dos pares de gafas de sol para cuando saliera el sol, si es que se dignaba a salir. Echó también un par de libros de bolsillo, y un ejemplar en tapa dura, con dedicatoria firmada, del libro que el doctor Boehm acababa de publicar, Presunción del narcisista: Una mirada larga y tendida a los peligros de una mente compulsiva asomada al espejo.
Vince había perdido interés en el caso desde que se lo asignó Markham. Lo veía ahora tal y como era: una forma de tenerlo alejado hasta que Eddie Tobin recogiera sus cosas, entre ellas el reloj para la repisa de la chimenea que le correspondía en reconocimiento por los años de servicio, y se fuera de una puta vez a Bournemouth a comer sándwiches de cangrejo llenos de arena.
Puede que fuera un caso de asesinato, pero no había mucho misterio sobre la identidad del que lo había cometido. No era tanto cosa de encontrar al asesino como de saber su paradero, y todo salió a la luz del siguiente modo: hacía once semanas el cuerpo de un varón blanco de unos cuarenta años apareció flotando en una playa de Brighton, envuelto en una lona, en el punto exacto que queda entre ambos muelles. Lo que más llamaba la atención era que le faltaran la cabeza y las manos. Como las huellas digitales y las fichas dentales eran el alfa y el omega de la identificación de cadáveres, eso hacía casi imposible saber quién era la víctima.
No coincidía con nadie desaparecido en el marco temporal que manejaba el departamento de Patología. El grupo sanguíneo, cero positivo, era de lo más común. No tenía tatuajes ni señales que ayudaran a identificarlo. El cuchillo de cocina usado en la masacre, perfectamente envuelto en celofán y pegado con cinta adhesiva al cuerpo, tenía todavía huellas digitales, o restos de huellas. En definitiva, un lote perfecto para la policía. Demasiado perfecto, pensó Vince. Además, para acabar de bordarlo todo, una llamada anónima a Scotland Yard dio el chivatazo de que Jack Regent era el asesino, aunque bien era cierto que por cada asesinato había media docena de asesinos confesos y otra media de delatores, gente que busca un subidón a distancia con una llamada telefónica.
Markham llamó al comisario jefe de Brighton y fueron a arrestar a Jack Regent. Pero no lo encontraron porque se había largado de Brighton. Y con él, sus huellas digitales. Al parecer no tenían copia de sus huellas en la ficha. Y si la tenían, habían desaparecido. Con respecto a la llamada anónima que denunció a Jack Regent por aquel crimen, era algo muy común. Regent tenía estatus de celebridad en Brighton, aunque se tratara de una persona enigmática que huía de los focos y fuera más difícil toparse con él que con la Garbo. Pero todo el mundo conocía el nombre, su leyenda.
Vince abrió el maletín y sacó la carpeta de Jack Regent. Algo de verdad, algo de ficción, pero casi todo especulaciones una detrás de otra. Porque en su larga carrera criminal Jack Regent había rendido cuentas ante la justicia solo una vez. Una sentencia de siete años por la agresión con ensañamiento a un corredor de apuestas de hacía casi tres décadas, reducida a dieciocho meses por haber salvado a un funcionario de prisiones de una buena paliza durante una revuelta carcelaria. Y nada más. Eso sí, convenía no llevarse las manos a la cabeza. Porque la mierda, afortunadamente, siempre cae hacia abajo, y eran muchos los que se habían comido los marrones de Jack Regent.