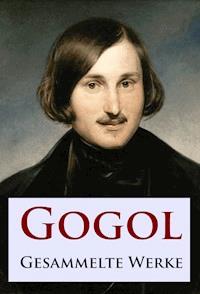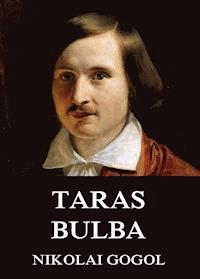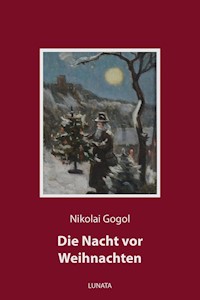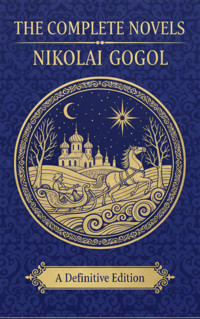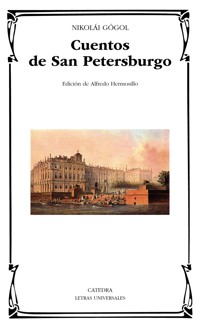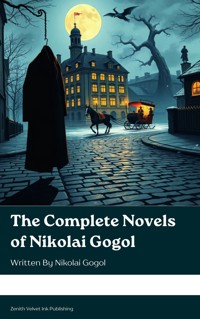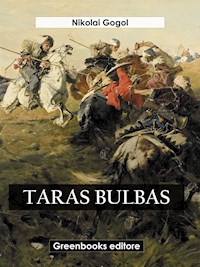
0,99 €
0,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la historia los dos hijos de Tarás Bulba, Ostap y Andréi, regresan a su hogar de un seminario ortodoxo en Kiev. Ostap es el más aventurero mientras que Andréi es introvertido y romántico; mientras se hallaba en Kiev, se enamoró de una joven polaca noble, la hija del gobernador de Dubno, pero luego de los primeros encuentros ella regresa a Polonia. Tarás Bulba obliga a sus hijos a ir a la sich de Zaporozhia y decide acompañarlos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Nikolai Gogol
TARAS BULBA
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-437-4
Greenbooks editore
Edición digital
Mayo 2021
www.greenbooks-editore.com
ISBN: 979-12-5971-437-4
Este libro se ha creado con StreetLib Writehttp://write.streetlib.com
Indice
I
I
Capítulo I
—A ver vuélvete… ¡Tiene gracia!
¿Qué significa ese hábito sacerdotal? ¿Así visten ustedes, tan mal
pergeñados, en su academia?
Con estas palabras acogió el
viejo Bulba a sus dos hijos que acababan de terminar sus estudios
en el seminario de Kiev y que entraban en este momento en el hogar
paterno, después de haberse apeado de sus caballos.
Los recién llegados eran dos
jóvenes robustos, de tímidas miradas, cual conviene a seminaristas
recién salidos de las aulas. Sus semblantes, llenos de vida y de
salud, empezaban a cubrirse del primer bozo, aun no tocado por el
filo de la navaja. La acogida de su padre les había turbado, y
permanecían inmóviles, con la vista fija en el suelo.
—Esperen ustedes, esperen;
déjenme que los examine a mi gusto. ¡Jesús! ¡Qué vestidos tan
largos! —dijo volviéndolos y revolviéndolos en todos sentidos.
¡Diablo de vestidos! ¡En el mundo no se han visto otros semejantes!
Vamos, pruebe uno de los dos a correr: seguro estoy de que se
enreda con él y da de narices en el suelo.
—Padre, no te burles de nosotros
—dijo por fin el mayor.
—¡Miren el señorito! ¿Por qué no
puedo burlarme de ustedes?
—Porque, porque… aunque seas mi
padre, juro por Dios, que si continúas burlándote, te
apalearé.
—¿Cómo, hijo de perro? ¿A tu
padre? —dijo Taras Bulba retrocediendo algunos pasos
asombrado.
—Sí, a mi mismo padre, cuando se
me ofende, no miro quién lo hace.
—¿Y de qué modo quieres batirte
conmigo, a puñetazos?
—Me es completamente igual de un
modo que otro.
—Vaya por los puñetazos —repuso
Taras Bulba arremangándose las mangas. Voy a ver si sabes manejar
los puños.
Y he aquí que padre e hijo, en
vez de abrazarse después de una larga ausencia, empiezan a
asestarse vigorosos puñetazos en los costados, en la espalda, en el
pecho, en todas partes, tan pronto retrocediendo como
atacando.
—Miren ustedes, buenas gentes: el
viejo se ha vuelto loco, ha perdido de repente el juicio —exclamaba
la pobre madre, pálida y flaca, inmóvil en las gradas, sin haber
tenido tiempo aún de estrechar entre sus brazos a sus queridos
hijos—. ¡Vuelven los muchachos a casa, después de más de un año de
ausencia, y he aquí que su padre inventa, Dios sabe qué
bestialidad… darse de puñetazos!
—¡Se bate como un coloso! —decía
Bulba deteniéndose—. ¡Sí, por Dios! Muy bien —añadió, abrochando su
vestido—; aunque mejor hubiera hecho en no probarlo. Éste será un
buen cosaco. Buenos días, hijo, abracémonos ahora.
Y padre e hijo se
abrazaron.
—Bien, hijo; atiza buenos
puñetazos a todo el mundo como lo has hecho conmigo; no des cuartel
a nadie. Esto no impide que estés hecho un adefesio con ese hábito.
¿Qué significa esa cuerda que cuelga? Y tú, estúpido, ¿qué haces
ahí con los brazos cruzados? —dijo, dirigiéndose al hijo menor—.
¿Por qué, hijo de perro, no me aporreas también?
—Miren que ocurrencia —decía la
madre abrazando al más joven de sus hijos—.
¿En dónde se ha visto que un hijo
aporree a su propio padre? ¿Y es este el momento de pensar en ello?
Un pobre niño, que acaba de hacer tan largo camino, y está tan
cansado —el pobre niño tenía más de veinte años y una estatura de
seis pies—, tendrá necesidad de descansar y de comer un bocado; ¡y
él quiere obligarle a batirse!
—¡Eh! ¡Eh! Me parece que tú eres
un mentecato —decía Bulba—. Hijo, no escuches a tu madre, es una
mujer y no sabe nada. ¿Necesitan ustedes que les acaricien? Las
mejores caricias, para ustedes son una buena pradera y un buen
caballo. ¿Ven ese sable?, pues esa es la madre de ustedes. Todas
esas tonterías que tienen ustedes en la cabeza, no son más que
sandeces; yo desprecio todos los libros en que estudian ustedes, y
las A B C, y las filosofías, y todo eso; los escupo.
Aquí Bulba añadió una palabra que
no puede pasar a la imprenta.
—Vale más —añadió— que en la
próxima semana les mande al zaporojié[1]. Allí es donde se
encuentra la ciencia; allí está la escuela de ustedes, y también
allí es donde se les desarrollará la inteligencia.
—¡Qué! ¿Sólo permanecerán aquí
una semana? —decía la anciana madre con voz plañidera y bañada en
llanto—. ¡Los pobres niños no podrán divertirse ni conocer la casa
paterna! ¡Y yo no tendré tiempo siquiera para hartarme de
contemplarlos!
—Cesa de aullar, vieja; un cosaco
no ha nacido para vegetar entre mujeres. Tú les ocultarías debajo
de las faldas a los dos, como una gallina clueca sus huevos. Anda,
vete. Ponnos sobre la mesa cuanto tengas para comer. No queremos
pasteles con miel ni guisaditos. Danos un carnero entero o una
cabra; tráenos aguamiel de cuarenta años; y danos aguardiente,
mucho aguardiente; pero no de ese que está compuesto con toda
especie de ingredientes, pasas y otras porquerías, sino aguardiente
puro, que bulla y espume como un rabioso.
Bulba condujo a sus hijos a su
aposento, de donde salieron a su encuentro dos hermosas criadas,
cargadas de monistes[2]. Séase porque se asustaron por la presencia
de sus jóvenes señores, séase por no faltar a las púdicas
costumbres de las mujeres, el caso es que las dos criadas echaron a
correr lanzando fuertes gritos, y largo tiempo después todavía se
ocultaban el rostro con sus mangas.
La habitación estaba amueblada
conforme al gusto de aquella época, cuyo recuerdo sólo se ha
conservado por los douma[3] y las canciones populares, que
recitaban en otro tiempo, en Ukrania los ancianos de luenga barba,
acompañados de la bandola, entre una multitud que formaba círculo
en torno suyo, conforme al gusto de aquel tiempo rudo y guerrero,
que vio las primeras luchas sostenidas por la Ukrania contra la
unión[4]. Todo respiraba allí limpieza. El suelo y las
paredes
estaban cubiertos de una capa de
arcilla luciente y pintada. Sables, látigos (nagaï kas), redes de
cazar y pescar, arcabuces, un cuerno artísticamente trabajado que
servía para guardar la pólvora, una brida con adornos de oro, y
trabas adornadas con clavitos de plata colgaban en torno del
aposento. Las ventanas, sumamente pequeñas, tenían cristales
redondos y opacos, como los que aún existen en algunas iglesias; no
se podía mirar a la parte exterior sino levantando un pequeño marco
movible. Los huecos de esas ventanas y de las puertas estaban
pintados de encarnado. En los ángulos, encima de aparadores, había
cántaros de arcilla, botellas de vidrio de color obscuro, copas de
plata cincelada, y copitas doradas de diferentes estilos,
venecianas, florentinas, turcas y circasianas, llegadas por
diversos conductos a manos de Bulba, cosa nada extraña en aquellos
tiempos de empresas guerreras. Completaban el mueblaje de aquella
habitación unos bancos de madera chapados de corteza de abedul. Una
mesa de colosales proporciones estaba situada debajo de las santas
imágenes, en uno de los ángulos. El ángulo opuesto estaba ocupado
por una alta y ancha estufa que constaba de una porción de
divisiones, y cubierta de baldosas barnizadas. Todo eso era muy
conocido de nuestros jóvenes, que iban todos los años a pasar las
vacaciones al lado de sus padres; digo iban, e iban a pie pues no
tenían aún caballos; por otra parte, el traje no permitía a los
estudiantes el montar a caballo. Hallábanse todavía en aquella edad
en que cualquier cosaco armado podía tirarles impunemente de los
largos mechones de cabello de la coronilla de su cabeza. Sólo a su
salida del seminario fue cuando Bulba les mandó dos caballos
jóvenes para hacer su viaje.
Bulba, con motivo de la vuelta de
sus hijos, hizo reunir todos los centuriones de su polk[5] que no
estaban ausentes; y cuando dos de ellos acudieron a su llamado, con
el ï ésaoul[6] Dimitri Tovkatch, su camarada, les presentó a sus
hijos diciendo:
—¡Miren qué muchachos! Bien
pronto les enviaré a la setch[7].
Los visitantes felicitaron a
Bulba y a los dos jóvenes, asegurándoles que harían muy bien, y que
no había escuela mejor para la juventud que en el
zaporojié[8].
—Vamos, señores y hermanos —dijo
Taras— siéntense donde les plazca; y ustedes, hijos míos, ante
todo, bebamos un vaso de aguardiente. ¡Qué Dios nos bendiga! ¡A la
salud de ustedes, hijos míos! ¡A la tuya, Eustaquio! ¡A la tuya,
Andrés!
¡Dios quiera que la victoria les
acompañe siempre en la guerra, que derroten a los paganos y a los
tártaros!, y si los polacos intentan algo contra nuestra santa
religión,
¡a ellos también! ¡Veamos!, venga
tu vaso. ¿Es bueno el aguardiente? ¿Cómo se llama el aguardiente en
latín? ¡Qué bobos eran los latinos!, ni siquiera sabían que hubiese
aguardiente en el mundo. ¿Cómo se llamaba aquel que escribió versos
latinos? Yo no, soy muy sabio y he olvidado su nombre. ¿No se
llamaba Horacio?
—¡Miren que zorro! —se dijo por
lo bajo el hijo mayor, Eustaquio— el viejo perro lo sabe todo, y
aparenta no saber nada.
—Creo que el gandulifis[9] ni
siquiera les ha dejado oler el aguardiente — continuó Bulba—.
Convengan ustedes hijos míos, en que les han sacudido de lo
lindo, con escobas de abedul, las
espaldas, los riñones y todo lo que constituye un cosaco; o tal
vez, para hacerles hombres y juiciosos les han aplicado sendos
latigazos no solamente los sábados, sino también los miércoles y
jueves.
—No debemos recordar nada de lo
pasado, padre —respondió Eustaquio— lo pasado, pasado.
—¡Que lo prueben ahora! —dijo
Andrés— ¡qué se atreva alguien a tocarme la punta del dedo! Que se
ponga algún tártaro al alcance de mis manos, y sabrá lo que es un
sable cosaco.
—¡Bien, hijo mío, bien! ¡Vive
Dios que has hablado bien! ¡Toda vez que es así, por Dios que
acompaño a ustedes! ¿Qué diablos tengo que esperar aquí?
¿Convertirme en un plantador de
trigo negro, en un hombre casero, en un pastor de ovejas y de
cerdos? ¿Acariciar a mi mujer? ¡No, lléveme el diablo! Soy cosaco,
y he de dejarme de todo eso. ¡Qué me importa que no haya guerra!
Iré a disfrutar con ustedes; sí, por Dios, iré.
Y el viejo Bulba, enardeciéndose
por grados, concluyó por enfadarse; se levantó de la mesa, y golpeó
con el pie tomando una actitud imperiosa.
—Mañana partiremos. ¿Por qué
aplazarlo? ¿Qué diablos esperamos aquí? ¿Para qué esta casa? ¿Para
qué esas ollas? ¿Para qué todo eso?
Hablando así, púsose a romper los
platos y las botellas. La pobre mujer, acostumbrada desde mucho
tiempo a semejantes actos, miraba tristemente la obra destructora
de su marido, sentada en un banco, sin atreverse a pronunciar
palabra; pero al saber una resolución que tanto la afligía, no pudo
contener sus lágrimas. Dirigió una furtiva mirada a sus hijos a
quienes iba tan bruscamente a perder, y nada es capaz de pintar el
sufrimiento que agitaba convulsivamente sus ojos húmedos y sus
apretados labios.
Bulba era exageradamente
obstinado. Era uno de esos caracteres que solo podían desenvolverse
en el siglo XVI, en un rincón salvaje de Europa, cuando toda la
Rusia meridional, abandonada de sus príncipes, fue asolada por las
incursiones irresistibles de los mongoles; cuando, después de haber
perdido su techo y todo abrigo, el hombre buscó un refugio en el
valor de la desesperación; cuando sobre las humeantes ruinas de su
hogar, en presencia de enemigos vecinos e implacables, se atrevió a
edificar de nuevo una morada, conociendo el peligro, pero
acostumbrándose a mirarle de frente; cuando, en fin, el carácter
pacífico de los eslavos se inflamó en un ardor guerrero, y dio vida
a ese arrojo desordenado de la naturaleza rusa que constituyó la
sociedad cosaca (kasatchestvo[10]). Entonces todas las márgenes de
los ríos, los vados, los desfiladeros y hasta los pantanos se
cubrieron de tantos cosacos que nadie los hubiera podido contar, y
sus esforzados y valientes enviados pudieron contestar al sultán
que deseaba conocer su número: «¿Quién lo sabe? En nuestro país, en
la estepa, a cada paso se encuentra un cosaco». Fue aquello una
explosión de la fuerza rusa que hicieron brotar del pecho del
pueblo los repetidos golpes de la desgracia. En vez de los antiguos
oudély[11], en vez de las reducidas ciudades pobladas de
vasallos
cazadores, que se disputaban y
vendían los pequeños príncipes, aparecieron pequeñas villas
fortificadas, koureni[12], unidas entre sí por el sentimiento del
peligro común y por el odio a los invasores paganos. La historia
nos enseña que las luchas perpetuas de los cosacos salvaron a la
Europa occidental de la invasión de las salvajes hordas asiáticas
que amenazaban inundarla. Los reyes de Polonia que vinieron a ser,
en vez de príncipes despojados, los amos de aquellas vastas
extensiones de tierra, si bien dueños lejanos y débiles,
comprendieron la importancia de los cosacos y el provecho que
podían sacar de sus disposiciones guerreras; disposiciones que se
esforzaron en desarrollar todavía. Los hetman[13], elegidos por los
cosacos de entre ellos mismos, transformaron los koureni en polk
regulares. No era un ejército organizado y permanente; pero, en
caso de guerra o de un movimiento general, en ocho días a lo más,
todos estaban reunidos; todos acudían al llamado con caballo y
armas, recibiendo tan sólo del rey por todo sueldo un ducado por
cabeza. En quince días reuníase un ejército que seguramente ningún
alistamiento hubiera podido formar uno semejante. Concluida la
guerra, cada soldado volvía a sus campos a orillas del Dnieper,
dedicándose a la pesca, a la caza o a algún pequeño negocio;
fabricaba cerveza, y disfrutaba de la libertad. No había oficio que
un cosaco no supiese hacer; destilar aguardiente, construir un
carro, fabricar pólvora, hacer de cerrajero, de herrador, de
veterinario, y, sobre todo beber mucho y emborracharse como sólo un
ruso es capaz de hacerlo. Además de los cosacos inscritos,
obligados a presentarse en tiempo de guerra o de conquista, era muy
fácil reunir un ejército de voluntarios. Bastaba que los ï ésaoul
se presentasen en los mercados y plazas de los pueblos, y gritaran,
montados en un téléga (carro): «¡Eh! ¡Eh! Ustedes los bebedores, no
fabriquen cerveza y no se calienten en el hogar; no engorden para
ir a la conquista del honor y de la gloria caballeresca. Y ustedes,
labradores, plantadores de trigo negro, guardadores de ovejas,
dejen de arrastrarse a la cola de sus bueyes, de ensuciar en el
suelo sus caftanes amarillos, de cortejar a sus mujeres y de dejar
perecer su virtud de caballeros[14]. Tiempo es de ir a conquistar
la gloria cosaca». Y estas palabras parecían chispas que caían
sobre leña seca. El labrador abandonaba su arado; el fabricante de
cerveza rompía sus toneles y sus gamellas; el artesano enviaba al
diablo su oficio, y el mercader su comercio; todos rompían los
muebles de sus casas y montaban en sus caballos. En una palabra, el
carácter ruso tomaba entonces una nueva forma, amplia y
poderosa.
Taras Bulba era uno de los viejos
polkovnik[15]. Nacido para las dificultades y los peligros de la
guerra, distinguíase por la rectitud de un carácter rudo e íntegro.
La influencia de las costumbres polacas empezaba a penetrar entre
los hidalguillos rusos. Muchos de ellos vivían con lujo inusitado,
tenían una servidumbre numerosa, halcones, jauría, y daban
espléndidos convites. Nada de esto agradaba a Bulba; él amaba la
vida sencilla de los cosacos, y a menudo reñía con aquellos de sus
camaradas que seguían el ejemplo de Varsovia, llamándoles esclavos
de los nobles (pan) polacos. Inquieto, activo, emprendedor,
considerábase como uno de los
paladines naturales de la Iglesia
rusa; entraba, sin permiso, en todos los pueblos donde se quejaban
de la opresión de los mayordomos-arrendatarios y de un aumento de
precio sobre los hogares. Allí, rodeado de sus cosacos, juzgaba las
quejas, habiéndose impuesto el deber de hacer uso de su espada en
los tres casos siguientes: cuando los mayordomos no mostraban
deferencia hacia los ancianos descubriéndose la cabeza ante ellos;
cuando se burlaban de la religión o de las antiguas costumbres, y
por último, cuando se hallaba delante del enemigo, es decir, de los
turcos o paganos, contra los cuales se creía siempre en el deber de
sacar la espada para mayor gloria de la cristiandad. Ahora
regocijábase anticipadamente con el placer de conducir él mismo a
sus dos hijos al setch, y decir con orgullo. «Vean ustedes qué
muchachos les traigo»; de presentarles a todos sus antiguos
compañeros de armas, y de ser testigo de sus primeros triunfos en
el arte de guerrear y en el de beber, que contaba también entre las
virtudes de un caballero. Taras había tenido primeramente intención
de enviarlos solos; pero al ver su buen aspecto, su aventajada
estatura y su varonil belleza, sintió revivir su antiguo ardor
guerrero, y decidió, con enérgica y férrea voluntad, acompañarles y
partir con ellos al día siguiente. Hizo sus preparativos, dio
órdenes, escogió caballos y arneses para sus dos hijos, designó los
criados que debían acompañarles, y delegó su mando al ï ésaoul
Tovkatch, añadiéndole que tan luego como recibiese orden del setch,
se pusiese inmediatamente en marcha a la cabeza de todo el polk. A
pesar de no haberle pasado completamente la borrachera, y de que su
cabeza estaba todavía turbia con los vapores del vino, nada olvidó,
ni aun la orden de que diesen de beber a los caballos y una ración
del mejor trigo.
—Y bien, hijos míos —les dijo,
volviendo a entrar en su casa rendido de fatiga— tiempo es ya de
dormir, y mañana haremos lo que Dios quiera. Pero que no se
arreglen camas, dormiremos en el patio.
En cuanto entró la noche, Bulba
se fue a dormir; tenía la costumbre de acostarse temprano. Echóse
sobre un tapiz extendido en el suelo, y se cubrió con una piel de
carnero (touloup), pues hacía fresco, y a Bulba le gustaba el calor
cuando dormía en casa. Pronto empezó a roncar, imitándole todos los
que estaban acostados en los rincones del patio, y más que todos el
guardián, que, vaso en mano, había celebrado con más entusiasmo la
llegada de los jóvenes señores. Únicamente la pobre madre no
dormía. Había ido a acurrucarse a la cabecera de sus queridos
hijos, que descansaban el uno al lado del otro. Peinaba sus
cabellos, les bañaba con sus lágrimas, contemplábalos con todas las
fuerzas de su ser, sin saciarse. Después de haberlos alimentado con
la leche de sus pechos, de haberles educado con una ternura llena
de inquietud, no debía ahora verles más que un instante.
—¿Qué será de ustedes, queridos
hijos? ¿Qué es lo que les espera? —decía ella— y gruesas lágrimas
se detenían en las arrugas de su rostro, hermoso en otro
tiempo.
En efecto, la pobre madre era muy
digna de lástima como todas las mujeres de aquel tiempo. Su rudo
esposo la había abandonado por su sable, por sus camaradas y por
una vida aventurera y desarreglada. Sólo veía a su marido dos o
tres días al año; y
aun cuando él estaba allí, cuando
vivían juntos, ¿cuál era su vida? Tenía que sufrir injurias, y
hasta golpes, recibiendo pocas caricias y aun desdeñosas. La mujer
era una criatura extraña y fuera de su lugar entre aquellos
aventureros feroces. Su juventud pasó rápidamente; sus frescas y
hermosas mejillas, sus blancas espaldas se cubrieron de prematuras
arrugas. Todo lo que hay de amor, de ternura, de pasión en la mujer
se concentró en ella en el amor maternal. Aquella noche, permaneció
inclinada con angustia sobre la cama de sus hijos, como la tchaï
ka[16] de las estepas se cierne sobre su nido. Le arrebatan sus
hijos, sus amados hijos; se los arrebatan para no volver a verlos
tal vez jamás: acaso en la primera batalla los tártaros les
cortarán la cabeza, y nunca sabrá la pobre madre qué ha sido de sus
cuerpos abandonados que servirán de pasto a las aves de rapiña.
Sollozando sordamente, contemplaba los ojos de sus hijos que un
irresistible sueño mantenía cerrados.
—¡Tal vez —pensaba—. Bulba
retardará dos días más su partida! ¡Quizá ha resuelto partir tan
pronto porque hoy ha bebido mucho!
Hacía bastante rato que la luna
alumbraba desde el alto cielo el patio y todos los que en él
dormían, así como un grupo de copudos sauces y los elevados brazos
que crecían junto al cercado hecho de empalizadas, y la pobre madre
permanecía sentada a la cabecera de sus hijos, sin apartar los ojos
de ellos ni pensar en dormir. Los caballos, con la venida del alba,
tumbáronse sobre la hierba dejando de pacer. Las elevadas hojas de
los sauces empezaban a estremecerse, a cuchichear, y su cháchara
bajaba de rama en rama. El agudo relincho de un potro resonó de
repente en la estepa. Rojos resplandores aparecieron en el cielo.
Bulba despertó de repente, y se levantó bruscamente. Recordaba
todas las órdenes que había dado la víspera.
—¡Ya se ha dormido bastante,
muchachos; ya es tiempo, ya es tiempo! Den de beber a los caballos.
Pero, ¿donde está la vieja?, (así llamaba habitualmente a su
mujer). ¡Pronto, vieja, danos de comer, pues tenemos mucho que
andar!
La pobre anciana, privada de su
última esperanza, se dirigió tristemente hacia la casa. Mientras
que, con las lágrimas en los ojos, preparaba el desayuno, su marido
daba sus últimas órdenes, iba y venía por las caballerizas, y
escogía para sus hijos sus más ricos vestidos. Los estudiantes
cambiaron en un momento de aspecto. Botas rojas, con pequeños
talones de plata, reemplazaron al mal calzado del colegio.
Ciñéronse, con un cordón dorado, pantalones anchos como el mar
Negro, y formados con un millón de plieguecitos. De este cordón
pendían largas corregüelas de cuero, que sostenían con borlas todos
los utensilios que usan los fumadores. Una casaquilla de tela roja
como el fuego les fue ajustada al cuerpo por un cinturón bordado,
en el cual se colocaron pistolas turcas damasquinadas. Un enorme
sable les golpeaba las piernas. Sus semblantes, poco tostados por
el sol, parecían entonces más hermosos y más blancos. Pequeños
bigotes negros realzaban el color brillante y fresco de la
juventud. Aumentaban su belleza sus gorras de astracán negro que
terminaban en forma de casquetes dorados. Cuando los vio la pobre
madre, no pudo proferir una palabra, y tímidas lágrimas se
detuvieron en sus marchitos ojos.
—Vamos, hijos míos, todo está
dispuesto, no nos retardemos más —dijo por fin Bulba—. Ahora, según
la costumbre cristiana, es preciso sentarnos antes de partir.
Todo el mundo se sentó en
silencio en el mismo aposento, sin exceptuar los criados que se
mantenían respetuosamente cerca de la puerta.