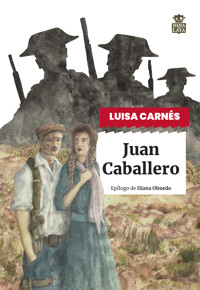Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
Corren los años treinta en Madrid y las trabajadoras de un distinguido salón de té cercano a la Puerta del Sol ajustan sus uniformes para comenzar una nueva jornada laboral. Antonia es la más veterana, aunque nunca nadie le ha reconocido su competencia. A la pequeña Marta la miseria la ha vuelto decidida y osada. Paca, treintañera y beata, pasa sus horas de ocio en un convento y Laurita, la ahijada del dueño, se tiene por una "chica moderna". Pero únicamente Matilde tiene ese "espíritu revoltoso" que se plantea una existencia diferente. Autora invisibilizada de la Generación del 27, Luisa Carnés escribió esta portentosa novela social rompiendo los esquemas narrativos de la época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TEA ROOMS
SENSIBLES A LAS LETRAS, 24
Edición original: Tea Rooms. Mujeres obreras, 1934
Primera edición en Hoja de Lata: mayo de 2016
Décima edición: noviembre de 2019
© Herederos de Luisa Carnés
© del epílogo: Antonio Plaza, 2016
© de la imagen de la cubierta: Dulces en Camilo de Blas, María Bringas, 2016
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2016
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Corrección de pruebas: Tania Galán Álvarez
ISBN: 978-84-16537-36-5
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
1
— … siendo los prontos reembolsos el alma del comercio, confío en que usted encontrará un medio de remitirme el producto neto de esta operación en letras sobre Londres o París…
Rin, rin, rin…
El hombre gordo y calvo alarga la mano hacia el receptor telefónico.
—Sí. Al habla Hijos de Gray.
Mientras habla da vueltas entre los dientes a un ancho puro medio apagado. A las comisuras le asoma una saliva obscura.
Con una tímida mirada oblicua, Matilde trata de abarcar cuanto la rodea. Está en una habitación amplia, pintada de claro, recubierta de armarios antiguos repletos de libros de contabilidad y de modernos ficheros americanos. Un almanaque, propaganda de una famosa marca de tractores agrícolas con la fecha del día, un negro 13. Un negro 13. Pero Matilde no es supersticiosa. Hay dos escupideras de porcelana con altos pies de hierro. Y el radiador de la calefacción. Hay una estrecha y alta ventana abierta a un patio, del que llega un fuerte olor a alcohol y a bencina. Abajo, un garaje.
Algunas gotas de lluvia primaveral entran por la ventana y se estampan y ensanchan en el suelo de pizarra.
Llegan murmullos sordos de las aspirantes que aguardan en la habitación contigua.
—No; nosotros no nos ocupamos de esos asuntos; trátelo con nuestro representante.
Matilde apenas tiene tiempo de releer lo que lleva escrito «en letras sobre Londres o París».
—A ver, señorita, escriba usted: «Esperamos sus gratas noticias y nos reiteramos sus seguros servidores…». Y ahora, ponga su nombre y señas. Muy bien. Gracias.
Matilde se levanta. Tiene la impresión de que no ha escrito muy limpiamente; pero está segura que en un par de días… En estos casos, siempre pasa lo mismo.
—Buenas tardes.
—¡Adiós! Que pase la primera.
La primera es una jovencita, delgada, muy resuelta, que al pasar ante Matilde la mira con un gesto de suficiencia; que se sienta ante la máquina sin esperar a que se lo indiquen:
—Es ésta la máquina, ¿no?
Matilde cruza ante las aspirantes y sale a la escalera. Una escalera ancha, de madera podrida, que cruje bajo el impulso de cada pie como si fuera a desmoronarse.
Matilde baja despacio. Abre la cartera hecha por ella misma con el resto de franela azul de un vestido y saca el recorte del anuncio: «Urge mecanógrafa modestas pretensiones.» Lo tira. ¡Para lo que vale…! Como otros muchos. ¿Cuántos anuncios han llevado el mismo camino durante el pasado invierno? ¿Cuántas escaleras, cuántos despachos ha conocido Matilde durante los últimos diez meses? ¿Cuántas veces ha escrito su nombre y señas bajo unas líneas comerciales y un membrete azul, amarillo o negro?
Ante el portal ancho y obscuro, con vitrinas, en las que se lucen sombreros vistosos, una mujer comprueba el número de la casa con el del anuncio del periódico que tiene en la mano.
—Señorita, ¿me hace el favor si es aquí…?
—Sí.
No hace falta ser muy perspicaz para adivinar adónde se dirigen los pasos fuertes, prácticos, de la desconocida, y Matilde responde: «Sí». La mujer corre escaleras arriba, añadiendo dos huellas húmedas a los peldaños apolillados. No es nada joven, ni bella. Huesuda y alta. Al hablar despide un hálito desagradable.
Matilde ha conocido muchas aspirantes de este aspecto y muchas del contrario. Jóvenes, limpias, de cuerpos esbeltos y perfumados, de manos cuidadas y uñas brillantes. Unas son tímidas, titubean al hablar y al sentarse en el vestíbulo esconden los pies debajo del banco o de la silla. Otras irrumpen en el aposento triunfalmente, cruzan una pierna sobre la otra, hablan de sueldos fabulosos, citan casas de importancia, e incluso fuman algún cigarrillo, a veces. Antesalas frías. Mujeres de los más varios tipos y edades. Zapatos deteriorados debajo de los bancos o sillas; zapatos impecables, pierna sobre pierna. «Pase la primera.» A esta voz, los zapatos torcidos avanzan rápidos, suicidas, mientras que los zapatos impecables subrayan un paso estudiado, elegante.
Otra vez bajo la monótona lluvia primaveral. El agua cae sobre el agua formando sucias ampollas.
Vocean los periódicos de la noche.
A la puerta de un bar fríen buñuelos. El que manipula ante la sartén usa gorro, delantal y manguitos blancos. Los buñuelos, dorados y humeantes, despiden un olor grato a mantequilla y anís.
Matilde los mira, al pasar, sin detenerse. Siente necesidad de comer. Las patatas «viudas» del mediodía se disolvieron hace rato en su estómago. La invade una suave laxitud, que afloja sus miembros. En su cartera de franela azul, entre un pañuelo y un pomo de perfume vacío, hay diez céntimos. En su cerebro, dos perspectivas: un buñuelo caliente o un viaje en tranvía hasta los Cuatro Caminos.
«Buñuelos calientes, a 0,10.» El cartel es enorme, casi tanto como la Puerta del Sol. Sobre automóviles, tranvías, verdes y azules de lámparas lumínicas, sobre multitud: «Buñuelos calientes, a 0,10.» Lo ocupa todo.
Y Matilde languidece de debilidad.
Un carrito de mano, llevando a la espalda un sommier: «¡Eh, cuidado!». Pasa de largo. Y automóviles negros, azules, verdes. Y tranvías: 15, 14, 18 y 17, allá lejos, despacio.
Mucha gente estacionada junto al banderín de parada del tranvía: jornaleros, funcionarios, modistas; el buen esposo, con su tarta de chantilly, «A ver si…»; la mujer humilde con el niño en los brazos; la señora demasiado gruesa y su marido…
«Buñuelos a 0,10.» El de los manguitos blancos zigzaguea con un tenedor sobre los aretes de masa dulzarrona que flotan en la superficie de la sartén.
Matilde apretuja contra su pecho el bolso azul.
Su cuerpo delgado marca un suave balanceo sobre la acera cada vez que el paso de un vehículo la hace replegar. En uno de los vaivenes tropieza con el señor del chantilly. «A ver…». Una mano cuidada ampara la pequeña tarta blancuzca.
«Buñuelos a 0,10.» Saben ligeramente al anís y a la mantequilla. La pasta caliente —hay que aspirar fuerte para enfriarla— se disuelve pronto —algo antes que las patatas «viudas» en el estómago—. Algunas partículas de la corteza dorada se introducen entre los dientes. Luego queda en la boca una pegajosidad dulce y tibia…
18, 14 y, próximo, el 17, el ojo eléctrico apagado, enfermo.
Las calles de ruta son largas, interminables, esplendorosas de luz, y en su término, obscuras, solitarias. Pasean por ellas las parejas muy juntas.
14, 17, ahí cerca.
Origina un movimiento general en la muchedumbre apiñada. La señora demasiado gorda, el buen esposo protegiendo su pastel con la mano extendida, en la que reluce un diamante.
La calle es larga, larga, y los pies están mojados por el agua que reblandece los zapatos deteriorados. La lluvia tamborilea en el paraguas sin puño y picoteado por la polilla. Cada dos minutos exactamente, una gota de agua fría se extiende sobre la mejilla derecha de Matilde.
Una muñeca de cera, con la boina de punto caída sobre los ojos —pintura verdosa, sin brillo—; encima del brazo rígido, una bufanda del color de la boina. Lunares, rayas diagonales, hebillas niqueladas, calcetines. La pierna perfecta, con la irradiación eléctrica en el interior. Los zapatos: blanco, negro, gris, marrón. El gran zapato en el centro —como cuerpo yacente—, iluminado por suaves reflectores marginales. Los botecillos de miel, los cuadradillos de manteca, las cajas de galletas inglesas, chocolatadas. Las alhajas fulgurantes. Los medallones de nácar, con efigies religiosas, medio olvidadas ya. Los aparatos de radio, los ventiladores —«Prepárese para el próximo verano»—, los libros —terrorismo, sabotaje, revolución—. Y, más tarde, más allá, sobre piedras mojadas y fango silencioso, a lo largo de valladares impresos de gritos hechos con brea:
«¡Viva Rusia!», «¡Obreros! Preparaos contra la guerra imperialista.» Y aún queda la irrupción en la plaza arrabalera, donde el círculo amarillo de tranvías gira continuamente casi. Y, por último, la callejuela de casitas achatadas, feas, sucias, dentro de las cuales siempre llora algún niño o riñe alguien. Y allá al fondo, al campo, el ruido metálico del organillo del merendero, abandonado bajo las aguas temporales. Trayecto tedioso, con la sola compañía de los pensamientos, pesados, tercos, familiares; y, a veces, un cruce con algún obrero —paraguas y hatillo de fiambrera—, o alguna vieja asistenta, con su capazo —garbanzos fríos, huesos, papeles— bajo el brazo cansado.
2
Telas varias, rayas diagonales, lunares, dulces, sombreros, calzado —los zapatos de Matilde son dos depósitos de agua llovediza—, gramolas, ortopedia.
Sobre barro, sobre agua, sobre silencio. Bajo un espacio negro al final de la ruta.
Cuando llega a la callejuela, las notas conocidas, secas, del manubrio, la reciben, como de ordinario.
En casa, un fuerte barullo los hermanos.
No huele a nada. Aspira. Nada. Ni sardinas, ni al picante pimentón de las sopas de ajo.
Va a la cocina; mira el fogón. En la hornilla, sobre la ceniza apagada, un puchero de agua caliente.
Y a Matilde la duele el estómago y está cansada.
¡Una buena comida! Un lecho confortable. Pero el fogón apenas está templado, y la cama, adonde forma un ovillo con su hermana menor, es angosta y cruje, como un montón de hierros viejos y retorcidos. ¡Déjame, pensamiento!
Matilde coge unas alpargatas que hay debajo de la tina, en un rincón. La tina contiene agua sucia. Huele mal. «¡Qué demonios tiene esta tina!».
—Trajeron esta carta.
La madre le tiende un sobre azul. Los hermanos la rodean. ¡La carta de Matilde! Llegó al atardecer. No la han abierto, aunque todos esperan de ella algo agradable; por ejemplo, una buena colocación. Sí; seguramente. Llegó al atardecer a abrir una amplia perspectiva en la mente de estos pobres niños. Habrá batas para todos y ropa de abrigo, y botas, y quizás alguna tarde de domingo una sesión de cine. «¿Eh, Matilde?». El sobre azul ha sido durante cuatro horas el punto convergente de todas las pupilas. Y la máxima preocupación de la madre. «¡No tocar la carta de Matilde!». Que trae membrete negro: «Agencia Rik.» Rik. Suena bien: Rik. ¡Ya lo creo! «Sabe usted, Martina; seguramente será una casa de importancia, y aunque al principio no gane un gran sueldo… —a la portera—. Ahora no nos retrasaremos en el alquiler». «Apunte este queso, Cosme. Ya no le haré muchas trampas. Mi hija ha recibido una proposición…». «Sí, la Agencia Rik; una casa muy importante…». —al tendero de la esquina.
Matilde tiene entre sus dedos la carta. Los hermanos la rodean.
—¡Que siempre habéis de estar encima…!
La carta dice:
«Señorita: La agradeceré me envíe su retrato y me diga su edad, si tiene familia y si ésta reside en Madrid. En caso de convenirme, usted será la preferida, pues en seguida citaré por carta. Besa su pie, M. F.»
Canalla. La palabra acude al cerebro de Matilde. Nace y crece como esos ojos que avanzan hacia nosotros en la pantalla, hasta captarnos, hasta producirnos vértigo su órbita inconmensurable. CANALLA.
—¿Tú crees que aceptará?
¡Qué vacías, qué lejanas le suenan a Matilde las palabras de su madre!: «¿Tú crees que aceptará?».
—¿Qué es eso de aceptará? ¿Quién va a aceptar…?
—Ese señor M. F. ¿No dice no sé qué de convenirle?
—Entonces, madre, ¿tú no comprendes?
—¿Qué?
—¿Es posible que no hayas comprendido lo que quiere ese señor M. F.? Fíjate bien: para escribir a máquina hace falta tener una edad determinada y un cuerpo bonito; ¿crees que una mujer independiente está más capacitada para resolver un problema aritmético que una hija de familia? ¿No adviertes que ese M. F. internacional lo que desea es una muchacha para todo?
—Las chicas de hoy os pasáis de listas; se os figuran los dedos huéspedes.
—Así, ¿a ti te agradaría que aceptara?
—Yo no digo eso.
—Sí dices eso, madre. Contra tu propia voluntad, contra tu añejo concepto de las cosas, dices, sientes eso. La miseria amodorra tu pudor en esta ocasión, o es que tu experiencia de la vida es bien limitada. En la superficie —pelos blancos y arrugas— eres mayor que yo; pero no en el fondo. Las muchachas de hoy conocemos muy bien al tal M. F. M. F. nos cede el asiento en el Metro y nos tiende el sueldo desde la altura de su Caja cada mes y nos mira oblicuamente al escote cada vez que nos dicta una carta.
—¡Qué mala suerte tiene una…!
¿Contra quién va la mirada turbia de la madre? ¿Contra Matilde? ¿Contra M. F.? Levanta un paño de cretona de la mesa, lo dobla y pasa un trapo sobre el tapete de hule, roto en las esquinas. Luego saca un plato con un pedazo de queso, que divide en seis.
—¡Vamos a comer!
—¡Yo no quiero queso!
—¡Pues come mierda!
—Ya sabes que no me gusta el queso.
—¡Que te calles esa bocaza!
—¡Bueno! ¡No pagues conmigo lo de la carta!
—¡No lo pago contigo!… ¡No lo pago contigo!…
Pero le golpea ciegamente, cruelmente, en la cabeza, en la espalda, en la frente.
Matilde no trata de impedirlo; conoce de sobra el final de la escena comenzada; la madre se irá a llorar a la cocina, y el hermano a la cama con los labios tumefactos. Todo producto del ambiente mísero. ¿Qué mal han hecho estas pobres criaturas? Por ahí se ven otros niños, incluso feos y deformados, con sus buenos trajecitos, sus juguetes, sus perros perfumados; y ellos mismos huelen tan bien… Esos niños van en su coche hasta la escuela, una escuela higiénica, con su hermoso jardín de recreo, su calefacción… En la escuela municipal hace frío, y el mal remunerado profesor sufre de hipocondría, que se esquina contra los pobres niños. En la escuela municipal… ¿Dónde ha leído Matilde: «Vivimos en una sociedad podrida»? ¡ Cállate, pensamiento!
Matilde se sienta a la mesa y muerde un pedazo de queso, rojizo y picante en ciertos sitios.
Pensamiento, idiota, ¡duerme!
3
La lluvia ha cesado, y las plantas han comenzado a florecer. Flores en los árboles, en las trepadoras madreselvas y en los vestidos de las mujeres. De las mujeres ricas, para las que es la primavera una ilusión más. Para la muchacha pobre el cambio de estación supone la adición de un problema a la suma de dramáticos problemas que integran su vida. Cada primavera requiere una renovación proporcional del indumento. La mujer rica desea el estío, que la permite cultivar su fina desnudez. La pobre lo teme. La pobre ve con temor la proximidad de los días radiantes de ese sol enemigo que descubre el zapato informe, que ilumina cada deterioro del atavío con la precisión del reflector a la estrella. La mujer pobre ama el invierno, aunque el agua la entumezca los pies. En el invierno, la gente camina deprisa —cada uno a lo suyo—. Hace demasiado frío para fijarse en los demás. Llueve demasiado para detenerse a contemplar una pierna bonita. Y la muchacha modesta no se ve constreñida a caminar salvando el buen equilibrio de un zapato torcido. El invierno enerva los miembros y agrieta las manos desnudas; pero la mujer pobre lo prefiere al estío y a la primavera, porque ante todo tiene un sexo y un concepto de la feminidad, que cultiva como la mujer rica su fina desnudez en las playas cosmopolitas.
La primavera blanquea las acacias.
Las mañanas, estas mañanas de mayo, azul-doradas…
La arena limpia de los parques, más blanca, y el follaje, más verde. Todo tibio en los parques, todo transparente. Todo como hecho para delicia de los sentidos. («¿Qué haces ahí al sol, joven «parado», con tus manchas, tus groseros zurcidos y ese libro marxista entre las manos?) ¡Todo es tan suave!
»Pero la enamorada llegó hasta él y rodeó con sus brazos el cuello del joven: —¡Bien sabes, Jorge mío, que nunca he dejado de amarte!».
La mujer marchita siente que una lágrima caliente le resbala hasta el grueso cristal de las gafas. Al través de ellas, sus ojos llorones parecen los ojos de una vaca sentimental. Sus brazos enrojecidos muestran los rubios vellos erizados.
¡Un amor semejante! La sangre se agolpa a las mejillas de la lectora de novelas blancas. El sombrero blanco de piqué la entolda la frente estrecha. Los zapatos largos de lona están muy juntos, inmóviles. Las rodillas descarnadas se delatan bajo la falda azul claro.
«Yo esperaba este instante inefable, Enma; lo esperaba…»
¡Uy, lectora de novelas blancas, detenida, colgada hace veinte años del aro rosa de un segundo bobo! Al través de tus gafas impecables, ¿no ves correr la sangre de Oriente y Occidente?
«Sólo se espera cuando se cree, Jorge.»
¡Uy, lectora de novelas blancas! Blanco y azul, azul. Te veremos un día próximo, con tus gafas, tu libro y tu simplicidad interior, enriqueciendo la vitrina de un museo arqueológico.
Todo suave, todo tibio, sencillo.
Las palomas y los gorriones picotean las migajas perdidas en los paseos, y los cisnes deslizan trozos de pan a lo largo de su pescuezo. Blanco. Blanco.
La nodriza, con sus collares de plata y sus anchas monedas en los lóbulos alargados.
Los niños, blanco y rosa: «Yo era el banquero». «Yo era Al Capone». (Anaranjado hacia el rojo).
El cañoncito de lata gris dispara un proyectil de piedra contra la paloma blanca, de pico sonrosado.
Clat, clat, clat.
Vuelo blanco.
(La sangre de Oriente y Occidente…)
Blanco, rosa y azul.
(¿Qué haces en ese banco, en el centro de esa molicie suave, joven lector de libros revolucionarios?)
Blanco y rosa y azul de los parques en explosión primaveral.
Al través de los que camina Matilde, con su periódico debajo del brazo y una hoja verde pegada a un tacón chato.
En su bolsillo de franela azul, el pomo vacío y el pañuelo blanco renovado.
Sobre el asfalto blanquecino del ancho paseo, las llantas de un lujoso landó dejan una estela mojada.
En una ancha plazoleta —bancos blancos, estatuas blancas, estanque blanco— cuatro niños juegan: «Un poquito de lumbre». «Por allí reluce».
Una naranja de celuloide rueda. (Vértigo).
Matilde se sienta. Está cansada. Su experiencia de escaleras y máquinas ha aumentado considerablemente. Y está cansada. Nada más. ¿No es bastante? No piensa. No entiende. Aquí, bajo el sol…, todo es grato. ¡El sol! Parece que se cambia de piel y de sentimientos.
—Un poquito de lumbre.
—Por allí reluce.
La naranja de celuloide rueda.
Cruza un grupo de jóvenes hablando en alta voz. Ellos y ellas fuertes, en curso de un moreno amarillento en la piel, que subrayaran las playas hasta el ocre vivo. Tienen duros músculos y pisan fuerte. Ríen fuerte, también.
Matilde tiene una sonrisa amarga. Ella quisiera… Ella no quiere nada. (Un gesto de indiferencia, de «¡Bueno!»). Nada. El sol va picandillo. Se cierran los ojos y un calorcito agradable cubre los párpados, resplandece sobre los párpados. Y el vacío se acentúa. Sólo muy lejano, vagaroso:
—Un poquito de lumbre.
Si se entreabren un poquito los ojos, picotean en ellos miles de microscópicas estrellitas doradas.
—Por allí reluce.
El sol recalienta los párpados. La pupila se licua voluptuosa debajo de ellos.
—Oiga: deme mi pelota.
El chiquitín se aúpa ante Matilde sobre sus diminutos pies.
—Deme mi pelota.
Hiere la voz, y es tan flojita, tan débil, sin embargo.
—¿Dónde está tu pelota?
—Ahí.
«Ahí» es el triángulo que han establecido los zapatos de Matilde sobre la arena clara.
—Cógela.
El pie tímido avanza hasta tocar la pelota.
—¡Rueda, naranjita!
El niño se va.
¿Qué hora es?
Enfrente, alrededor de una casa cuadrada, han abierto unas anchas mariposas enormes sus chinescas alas. Bajo ellas, manchones de bellos atavíos y veladores estrechos. Sorteándolos, fraques jornaleros.
Todo próximo y lejano. Todo bajo una apariencia de visión inestable. Que es invadido de pronto por una decadente melodía vienesa. Que se apaga en seco. Y la inestabilidad del cuadro se disipa. Un realismo amplio determina, concreta las imágenes fronteras y las aproxima. Sobre todo a una de ellas, de obscuros cabellos y gracioso perfil, de cierta semejanza con Matilde —una Matilde sedas y pieles de marta—, la cual se levanta y camina con una gracia de movimiento, de seguridad de sí misma, con que Matilde no ha caminado nunca.
El auto es magnífico. Las sedas y pieles entonan bien con el barniz obscuro del coche.
Yessssttt.
Y la falsa Matilde desaparece.
¿Fox? ¿Black-Botton? Vibraciones en metal, en acero, en vidrio. Que imprime a todo inusitada vivacidad. Los fraques van y vienen con más ligereza. Y entre ellos una bata negra, con un cuello blanco almidonado. Esa bata negra lleva dentro una pequeña Matilde, que dormirá allá lejos, en un camastro reducido, ovillada con alguna hermana menor.
A Matilde la invade una súbita ternura por la bata negra, que va y viene entre las mesitas estrechas, con una bandeja sobre las palmas de las manos extendidas, rectas.
Y es que la realidad le ha dado un golpe en la frente, recalentada por el sol y el blanco-rosa de los parques en primavera; un golpetazo duro, que la traslada sin transición a la trasera de la casa cuadrada; a su centro natural, racional. («Eh, por la escalera interior». La primera vez que se lo oyó a un portero de librea dividió mentalmente a la sociedad en dos mitades: los que utilizan el ascensor o la escalera principal, y «los otros», los de la escalera de servicio; y se sintió incluida entre la segunda mitad). Allí, otro Yazzband: platos, vasos, cuchillos, peticiones concisas, rápidas: «Un whisky. Vermouth. Sandwichs; dos raciones». Puerta de tela metálica. Bandejas de pastas. Cajones de botellines de aperitivos y de leche. Anchos tableros muy limpios. Cestos de mimbres colmados de dorados panecillos. Frigorífica repleta de fiambres. Cajas de mantequilla inglesa. Anchas pilas de cemento, en las que el agua destila constantemente. En torno, los fraques proletarios, las batas negras, los cuellos almidonados. Un hombre da órdenes y consulta un carnet de notas. Mujeres: la que friega los platos y vasos; la que prepara los «emparedados», la que atiende los pedidos de los camareros.
El hombre del carnet. —Hay que pedir al horno pastas de té.
Una de las mujeres. —Felisa, pide pastas de té.
Otra. —Pastas de té… Voy.
Un camarero. —Pequeña de leche.
Otro. —Una naranjada.
Otro. —Cocktail… Ahí va, coño; ¿dónde tienes los ojos?
Una mujer al teléfono. —Doscientas para té, pronto.
Matilde atisba ante la puerta.
Fraques proletarios, batas negras… Trabajo.
¡Qué olorcito viene de ahí dentro!
4
La puerta apenas chirría al girar.
El ambiente interior es tibio. Huele a mantequilla y a masa caliente.
Matilde se dirige al mostrador y tiende su tarjeta a una mujer cuarentona:
—Buenos días.
—Buenos días.
—Me mandan de la otra casa.
—Ya. Me lo han dicho por teléfono.
No obstante, lee la cartulina. «Antonia: la joven ocupará la vacante del turno de día».
—Bien. Pase por ahí. Cuidado, no vaya a tropezar en esos tableros.
Matilde pasa por detrás del mostrador y bordea cuatro tableros colocados en pirámide sobre una banqueta. Se detiene ante la mujer, sin saber qué hacer ni decir. Se pellizca el vestido hacia abajo. «Está demasiado corto este vestido».
—Tendrá usted que hacerse una bata negra lo antes posible; se le va a estropear el vestido en seguida. Aquí se pone una hecha una porquería.
—Sí, claro.
Por decir algo a la mujer —parece seria, pero, ciertamente, cordial; aunque no comprende cómo puede «una» ensuciarse aquí, donde todo reluce de limpio: cristal, níquel, porcelana, pavimento.
La mujer entrega a Matilde dos paños blancos:
—Tome —abre un cajón del mostrador—, limpie el cajón. Primero, con esto —una placa de celuloide que tiene grabado en negro: «Croissant, 0,25»; ¿ve?, así —recoge el azúcar y lo va echando en esta bandeja sucia; luego pase este paño, y cuando esté bien limpio el cinc del cajón lo frota con este otro paño, apretando bien.
—Sí.
Matilde limpia el cajón concienzudamente. El azúcar glaseado le hurga en la nariz y le provoca un pequeño estornudo. Está en plano inferior a la otra y sus ojos sólo alcanzan a ver sus piernas gruesas, ceñidas por medias de algodón.
—Ya está esto.
—Ahora vaya colocando dentro estas ensaimadas, contándolas; cuando acabe, anote las que haya contado.
—Sí.
—¿Cómo se llama?
—Matilde.
Ahora se fija Matilde en que una mujer de aspecto nada limpio manipulea en el local con una máquina aspiradora.
Entran sirvientas con la cafetera de la leche en una mano y el saquito del pan en la otra.
La dependienta las despacha con parsimonia.
—¿Qué desea?
—Dos suizos.
—Dos suizos.
—Hasta mañana.
—Adiós.
—¿Qué desea?
—Tres brioches.
—Hasta mañana.
—Adiós.
Matilde acabó su tarea. Ahora limpia un cajón. Después, otro.
Van llegando las empleadas. Se acercan al mostrador abotonándose los uniformes y alisándose los cabellos con las manos.
—Hola, Antonia.
—Buenos días, Antonia. Miradas curiosas a la «nueva».
—Oye, Antonia: ahora los he visto. ¡Qué poca vergüenza! Han venido juntos en el Metro y al llegar a la Ópera se han separado. Ella viene por un lado y él por otro. Verás… ¿No te dije?, ahí está. Fíjate.
Entra una mujer alta y delgada. Al verla, las muchachas disuelven el corro.
—Buenos días.
—Hola, buenos días.
—¿Ésta es la nueva?
—Sí. Me trajo una tarjeta de don Fermín…
—Está bien.
Se aleja despacio, a cambiarse de ropa.
Antonia le dice a Matilde:
—Es la encargada.
—Creí que la encargada era usted.
—¡Uy! Ojalá fuese Antoñina la encargada, ¿verdá, Trini?
—¡Ya lo creo!
Al acabar el trabajo, a Matilde le duelen los hombros. Después hay que desempolvar los frascos de los caramelos y los escaparates, y, por último, colocar los pasteles en las bandejas, retirando antes los averiados del día anterior, y establecer pequeñas pirámides de bollos sobre anchas bandejas de madera, cuidando mucho de poner sobre los frescos los «viejos», para venderlos primero, y llenar los vanos en las bandejitas de los bombones.
Hecho lo cual, ya no habría que hacer otra cosa que esperar la llegada de los clientes. Pero el ojo de la encargada —vigía y capitán al propio tiempo— no deja de atisbar desde el mostrador de enfrente cada acto, cada gesto de las empleadas. Aun cuando la limpieza ordinaria se haya efectuado, la «buena dependienta» nunca debe permanecer ociosa. «Aunque parezca que todo está hecho, siempre queda algo por hacer» y «el papel cortado nunca está de más».
Matilde aprende a cortar el papel en línea recta, con un cuchillo de borde obtuso —el papel se corta en cuatro tamaños distintos—. Y aprende a empaquetar y a hacer el nudo corredizo —de ahogado— alrededor de los paquetes; ese difícil nudo, cuya perfección acredita la pericia de la «buena dependienta».
Detrás del mostrador de la pastelería hay una banqueta para descanso de las empleadas; pero no es prudente ocuparla demasiado tiempo o repetidas veces: la encargada vigila desde el mostrador de enfrente, tiesa detrás de la caja registradora. El local es «de lo más selecto de Madrid» y exige de sus empleados la máxima corrección. El comedimiento y aire distinguido de sus dependientes acreditan un establecimiento tanto como la pureza de sus productos. Las muchachas han de ir y venir detrás del mostrador, erguidas y sonrientes. «¿Qué desea la señora?». Ni una broma con los camareros, ni una frase de mal gusto. «Esta es una casa distinguida». Esto de la distinción lo ha oído Matilde muchas veces, en boca de la encargada, durante las tres horas que lleva actuando en el salón. De las cuales ha sacado una consecuencia: «El cliente siempre tiene razón». Y otra: «Al cliente hay que sonreírle siempre y engañarle cuando haya ocasión». Y esto, sólo en lo relativo al público. Que es de lo más heterogéneo. El público da color y marca cada hora del establecimiento. Al principio se multiplican en él las sirvientas, con sus cestas de hule; la modista, la mecanógrafa, el empleado, que adquieren su bollo de hojaldre; más tarde, el mozo de almacén, el botones, el continental. («Oiga, un pastel»). Luego, la vieja repintada y sus niñas cursis, las beatas, al regreso de la iglesia; la dueña de la pensión modesta, que hace su pedido de tartas de las más económicas; la dueña de casa, que adquiere sus flanes o su nata. A la tarde, después del frugal almuerzo —Ópera-Cuatro Caminos, Cuatro Caminos-Ópera—, una hora de calma, que se aprovecha para pasarle un paño a los mostradores, a las vitrinas, etc., y de nuevo el desfile: las parejas de novios que comen un pastelillo en pie, mirándose a la cara; los grupos de muchachas que eligen alocadamente sus pastelillos, de pescado o ternera; los jóvenes que devoran el dulce con grosería, que ellos titulan «naturalismo»; los que, por el contrario, se violentan por demostrar su distinción y acaban, invariablemente, obscureciendo su americana con una lágrima de chocolate o de grosella. Y queda todavía el señor jubilado, que se toma su merienda y se va lentamente siempre por el mismo camino; y la cliente que hizo su encargo por teléfono, y el funcionario que adquiere el postre de la noche.
La noche. Duelen las plantas de los pies, y los muslos y el índice de la mano izquierda, producto de la experiencia del nudo corredizo, y se tiene un peso enorme encima de los párpados. ¿Cuántas horas? Diez. Diez horas.
El reloj resuena nueve veces. Y una nueva empleada —ojos despiertos, cabello húmedo, impecable, como si acabara de arreglarse, de despertar (¿qué hora es?):
—Son las nueve. Yo hago el turno de la noche.
La noche.
Diez horas, cansancio, tres pesetas.
Fuera hace calor.
A la puerta, un viejo pregona los diarios nocturnos.
El público que sale de los cines y teatros emite comentarios en voz alta.
Diez horas, cansancio, tres pesetas.
5
E