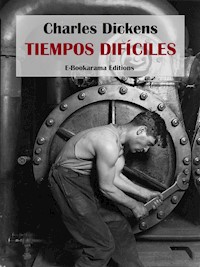
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
"Tiempos difíciles" es una novela escrita en el siglo XIX (1854), época en la que priman las ideas realistas y en la que comienzan una serie de pinceladas en la novela histórica y de la época denominadas Victorianas, en honor a la reina Victoria de Inglaterra; Charles Dickens se considera uno de los promulgadores de este tipo de novela y "Tiempos difíciles" muestra claramente el estilo tan marcado, descriptivo y realista de la sociedad inglesa de la época.
La novela de Dickens se desarrolla en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, época de la Segunda Revolución Industrial, donde puede verse reflejado la calidad de vida de los obreros, sus problemas, en contraste con la gran vida que tienen los empresarios.
En la vida lo único que interesa son los hechos. Con estas palabras del siniestro Mr. Gradgrind empieza la novela "Tiempos difíciles", una novela en la que desde el inicio hasta el final el tema es la desesperada búsqueda de la felicidad por parte de sus personajes. Situada en una ciudad industrial del norte de Inglaterra, el lector es testigo de la lenta y progresiva destrucción de la doctrina de los hechos, la cual pretende ser implacable pero que, filtrándose en la vida de los personajes, los remodela, hundiendo a algunos y a otros infundiéndoles nueva vida.
"Tiempos difíciles" es la novela más crítica y apasionada de Dickens y al mismo tiempo, como todas las obras de este autor, es una ambiciosa exploración, profunda e inteligente, de la sociedad inglesa del hace dos siglos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Charles Dickens
Tiempos difíciles
Tabla de contenidos
TIEMPOS DIFÍCILES
Libro primero. La siembra
Capítulo I. Las únicas cosas necesarias
Capítulo II. El asesinato de los inocentes
Capítulo III. Una puerta excusada
Capítulo IV. El señor Bounderby
Capítulo V. La nota tónica
Capítulo VI. Sleary. Consumado jinete de circo
Capítulo VII. La señora Sparsit
Capítulo VIII. No hay que asombrarse nunca
Capítulo IX. Los progresos de Cecí
Capítulo X. El viejo Esteban Blackpool
Capítulo XI. Callejón sin salida
Capítulo XII. Una señora anciana
Capítulo XIII. Raquel
Capítulo XIV. El gran fabricante
Capítulo XV. Padre e hija
Capítulo XVI. Marido y mujer
Libro segundo. La cosecha
Capítulo I. Efectos en el banco
Capítulo II. Don Santiago Harthouse
Capítulo III. El mequetrefe
Capítulo IV. Hombres y hermanos
Capítulo V. Un hombre y unos amos
Capítulo VI. El alejamiento
Capítulo VII. Pólvora
Capítulo VIII. La explosión
Capítulo IX. Oyendo la última palabra
Capítulo X. La escalera de la señora Sparsit
Capítulo XI. Cada vez más abajo
Capítulo XIII. El derrumbe
Libro tercero. El acopio
Capítulo I. Otra cosa necesaria
Capítulo II. Muy ridículo
Capítulo III. Decisión terminante
Capítulo IV. Perdido
Capítulo V. Encontrada
Capítulo VI. La luz en una estrella
Capítulo VII. A la caza del mequetrefe
Capítulo VIII. Filosofando
Capítulo IX. Final
TIEMPOS DIFÍCILES
Charles Dickens
Libro primero. La siembra
LIBRO PRIMERO
LA SIEMBRA
Capítulo I. Las únicas cosas necesarias
CAPÍTULO I
LAS ÚNICAS COSAS NECESARIAS
—Pues bien; lo que yo quiero son realidades. No les enseñéis a estos muchachos y muchachas otra cosa que realidades. En la vida sólo son necesarias las realidades.
No planteéis otra cosa y arrancad de raíz todo lo demás. Las inteligencias de los animales racionales se moldean únicamente a base de realidades; todo lo que no sea esto no les servirá jamás de nada. De acuerdo con esta norma educo yo a mis hijos, y de acuerdo con esta norma hago educar a estos muchachos. ¡Ateneos a las realidades, caballero!
La escena tenía lugar en la sala abovedada, lisa, desnuda y monótona de una escuela, y el índice, rígido, del que hablaba, ponía énfasis en sus advertencias, subrayando cada frase con una línea trazada sobre la manga del maestro. Contribuía a aumentar el énfasis la frente del orador, perpendicular como un muro; servían a este muro de base las cejas, en tanto que los ojos hallaban cómodo refugio en dos oscuras cuevas del sótano sobre el que el muro proyectaba sus sombras. Contribuía a aumentar el énfasis la boca del orador, rasgada, de labios finos, apretada. Contribuía a aumentar el énfasis la voz del orador, inflexible, seca, dictatorial. Contribuía a aumentar el énfasis el cabello, erizado en los bordes de la ancha calva, como bosque de abetos que resguardase del viento su brillante superficie, llena de verrugas, parecidas a la costra de una tarta de ciruelas, que daban la impresión de que las realidades almacenadas en su interior no tenían cabida suficiente. La apostura rígida, la americana rígida, las piernas rígidas, los hombros rígidos…, hasta su misma corbata, habituada a agarrarle por el cuello con un apretón descompuesto, lo mismo que una realidad brutal, todo contribuía a aumentar el énfasis.
—En la vida, caballero, lo único que necesitamos son realidades, ¡nada más que realidades!
El orador, el maestro de escuela y la otra persona que se hallaba presente se hicieron atrás un poco y pasearon la mirada por el plano inclinado en el que se ofrecían en aquel instante, bien ordenados, los pequeños recipientes, las cabecitas que esperaban que se vertiese dentro de ellas el chorro de las realidades, para llenarlas hasta los mismos bordes.
Capítulo II. El asesinato de los inocentes
CAPÍTULO II
EL ASESINATO DE LOS INOCENTES
Tomás Gradgrind, sí, señor. Un hombre de realidades. Un hombre de hechos y de números. Un hombre que arranca del principio de que dos y dos son cuatro, y nada más que cuatro, y al que no se le puede hablar de que consienta que alguna vez sean algo más. Tomás Gradgrind, sí, señor; un Tomás de arriba abajo este Tomás Gradgrind. Un señor con la regla, la balanza y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo, dispuesto a pesar y medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para deciros con exactitud a cuánto equivale. Un hombre reducido a números, un caso de pura aritmética. Podríais quizá abrigar la esperanza de introducir una idea fantástica cualquiera en la cabeza de Jorge Gradgrind, de Augusto Gradgrind, de Juan Gradgrind o de José Gradgrind (personas imaginarias e irreales todas ellas); pero en la cabeza de Tomás Gradgrind, ¡jamás!
El señor Gradgrind se representaba a sí mismo mentalmente en estos términos, ya fuese en el círculo privado de sus relaciones o ante el público en general. En estos términos, indefectiblemente, sustituyendo la palabra señor por las de muchachos y muchachas, presentó ahora Tomás Gradgrind a Tomás Gradgrind a todos aquellos jarritos que iban a ser llenados hasta más no poder con realidades.
La verdad es que, al mirarlos con seriedad centelleante desde las ventanas del sótano a que más arriba nos hemos referido, daban al señor Gradgrind la impresión de una especie de cañón atiborrado hasta la boca de realidades y dispuesto a barrer de una descarga a todos los pequeños jarritos lejos de las regiones de la niñez. Daba la impresión también de un aparato galvanizador, cargado con un horrendo sustituto mecánico, del que había que proveer a las tiernas imaginaciones juveniles que iban a ser aniquiladas.
—¡Niña número veinte! —voceó el señor Gradgrind, apuntando rígidamente con su rígido índice—. No conozco a esta niña. ¿Quién es esta niña?
—Cecí Jupe, señor —contestó la niña número veinte, poniéndose colorada, levantándose del asiento y haciendo una reverencia.
—Cecí no es ningún nombre —exclamó el señor Gradgrind—. No digas a nadie que te llamas Cecí. Di que te llamas Cecilia.
—Es papá quien me llama Cecí, señor —contestó la muchacha con voz temblona, repitiendo su reverencia.
—No tiene por qué llamarte así —dijo el señor Gradgrind—. Díselo que no debe llamarte así. Veamos, Cecilia Jupe: ¿qué es tu padre?
—Se dedica a eso que llaman equitación, señor; a eso es a lo que se dedica.
El señor Gradgrind frunció el ceño e hizo ademán con la mano de rechazar aquella censurable profesión.
—No queremos saber aquí nada de eso; no nos hables aquí de semejante cosa. Supongo que lo que tu padre hace es domar caballos, ¿no es eso?
—Eso es, señor; siempre que tienen caballos que domar, los doman en la pista, señor.
—No debes hablarnos aquí de la pista. Bien; veamos, pues. Di que tu padre es domador de caballos. Supongo que también los curará cuando están enfermos, ¿no es así?
—¡Claro que sí, señor!
—Perfectamente. Entonces tu padre es albéitar y domador. Dame la definición de lo que es un caballo. Cecí Jupe se queda asustadísima ante semejante pregunta.
—La niña número veinte no es capaz de dar la definición de lo que es un caballo —exclama el señor Gradgrind para que se enteren todos los pequeños jarritos—. ¡La niña número veinte está ayuna de hechos con referencia a uno de los animales más conocidos! Veamos la definición que nos da un muchacho de lo que es el caballo. Tú mismo, Bitzer.
El índice rígido, moviéndose de un lado al otro, cayó súbitamente sobre Bitzer, quizá porque estaba sentado dentro del mismo haz de sol que, penetrando por una de las ventanas de cristales desnudos de aquella sala fuertemente enjalbegada, iluminaba a Cecí. Los niños y las muchachas estaban sentados en plano inclinado y divididos en dos masas compactas por un estrecho pasillo que corría por el centro. Cecí, que ocupaba un extremo de la fila en el lado donde daba el sol, recibía el principio del haz luminoso, del que Bitzer, situado en la extremidad de una fila de la otra división y algunos escalones más abajo, recibía el final.
Pero mientras que la niña tenía los ojos y los cabellos tan negros que resultaban, al reflejar los rayos del sol, de una tonalidad más intensa y de un brillo mayor, el muchacho tenía los ojos y los cabellos tan descoloridos que aquellos mismos rayos de sol parecían despojar a los unos y a los otros del poquísimo color que tenían. Sus ojos no habrían parecido tales ojos a no ser por las cortas pestañas que los dibujaban, formando contraste con las dos manchas de color menos fuerte. Sus cabellos, muy cortos, podrían tomarse como simple prolongación de las amarillentas pecas de su frente y de su rostro. Tenía la piel tan lastimosamente desprovista de su color natural, que daba la impresión de que, si se le diese un corte, sangraría blanco.
—Bitzer —preguntó Tomás Gradgrind—, veamos tu definición del caballo.
—Cuadrúpedo, herbívoro, cuarenta dientes; a saber: veinticuatro molares, cuatro colmillos, doce incisivos. Muda el pelo durante la primavera; en las regiones pantanosas, muda también los cascos. Tiene los cascos duros, pero es preciso calzarlos con herraduras. Se conoce su edad por ciertas señales en la boca.
Esto y mucho más dijo Bitzer.
—Niña número veinte —voceó el señor Gradgrind—, ya sabes ahora lo que es un caballo.
La niña hizo otra genuflexión, y se le habrían subido aún más los colores a la cara si le hubiesen quedado colores en reserva después del sonrojo que había pasado. Bitzer parpadeó rápidamente, mirando a Tomás Gradgrind, y al hacer ese movimiento, las extremidades temblorosas de sus pestañas brillaron a la luz del sol, dando la impresión de antenas de insectos muy atareados; luego se llevó los nudillos de la mano a la altura de la frente y volvió a sentarse.
Entonces se adelantó el tercer caballero. Era un individuo cuyo fuerte lo constituían la sátira y la ironía; funcionario público; a su modo —y también al de muchísimas otras personas—, un verdadero púgil; siempre bien entrenado, siempre con una doctrina a mano para hacérsela tragar a la gente como una píldora, siempre dejándose oír desde la tribuna de su pequeña oficina pública, pronto a pelearse con todos los ingleses. Siguiendo con la fraseología pugilística, era una verdadera notabilidad para saltar al medio del cuadrilátero, cuando quiera y por lo que fuera, demostrando sus condiciones de individuo agresivo. Iniciaba el ataque, cualquiera que fuese el tema de discusión, con la derecha; seguían a esto rápidos izquierdazos, paraba, cambiaba, pegaba de contra, acorralaba a su contrincante en las cuerdas —y su contrincante era toda Inglaterra— y se lanzaba sobre él de manera definitiva. Tenía completa seguridad en derribar por tierra al sentido común, dejando al adversario sordo por más tiempo de la cuenta. Altas autoridades le habían investido con la misión de acelerar la llegada del gran milenio de la burocracia, que traería consigo el reinado terrenal de los jefes de negociado.
—Muy bien —dijo este caballero con una sonrisa vivaracha en los labios y cruzándose de brazos—. Ya sabemos lo que es un caballo. Decidme ahora, muchachas y muchachos, una cosa. ¿Empapelaríais las habitaciones de vuestras casas con papeles que tuviesen dibujados caballos?
Hubo un instante de silencio, y de pronto, la mitad de los niños y niñas gritaron a coro: «¡Sí, señor!». Pero la otra mitad, que vio en la cara del preguntón que él sí era un error, gritó también a coro: «¡No, señor!…», que es lo que suele ocurrir en esta clase de exámenes.
—Claro que no. ¿Y por qué no?
Silencio. Un muchacho corpulento, torpón, de respiración fatigosa, se aventuró a responder que él no empapelaría el cuarto de ninguna manera, sino que lo pintaría.
—Es que no tendrías más remedio que empapelarlo —le contestó el caballero con bastante calor.
—Te guste o no te guste, tienes que empapelarlo —dijo el señor Tomás Gradgring—. No nos vengas con que no lo empapelarías. ¿Qué manera de contestar es ésa?
Al cabo de otro silencio lúgubre, dijo el caballero:
—Voy a explicaros por qué no debéis tapizar las paredes de un cuarto con dibujos de caballos… ¿Habéis visto alguna vez en la vida, en la realidad, que los caballos se suban por las paredes de un cuarto? ¿Lo habéis visto?
—¡Sí, señor! —gritó media clase.
—¡No, señor! —gritó la otra mitad.
El caballero dirigió una mirada de enojo a la mitad equivocada, y dijo:
—¡Claro que no! Pues bien: lo que no se ve en la vida real, no debéis verlo en ninguna parte; no debéis consentir en ninguna parte lo que no se os da en la vida real. El buen gusto no es sino un nombre más de lo real.
Tomás Gradgrind cabeceó su aprobación.
—Esto que os digo constituye una norma novísima, es un descubrimiento, un gran descubrimiento —prosiguió el caballero—. Voy a ver si acertáis en otro ejemplo. Supongamos que estáis a punto de alfombrar una habitación; ¿elegiríais una alfombra que tuviese un dibujo de flores?
La clase había llegado para entonces al convencimiento de que con aquel señor se acertaba siempre contestando que no, y el coro de «¡No!» fue rotundo. Sólo algunos rezagados contestaron débilmente que sí. Y entre los rezagados estaba Cecí Jupe. El caballero, sonriendo desde la altura de su sabiduría, dijo:
—Niña número veinte.
Cecí, toda colorada, se levantó.
—De modo que tú alfombrarías tu habitación… o la de tu marido, si fueses más crecida y lo tuvieses…, con dibujos de flores, ¿no es así? ¿Y por qué?
—Si me lo permitís, señor, porque me gustan mucho las flores.
—¿Y porque te gustan colocas encima mesas y sillas, y haces de manera que la gente las pisotee con sus pesadas botas?
—No les harían ningún daño, señor, no las aplastarían ni las ajarían, señor, si me lo permitís. Al ver aquellos dibujos de unos originales lindos y agradables, yo me imaginaría que…
—¡Ay, ay, ay! —exclamó el caballero, muy ufano de que las cosas hubiesen rodado hasta el punto que a él le interesaba—. ¡Nunca debes imaginarte nada! De eso precisamente se trata. No debes dejarte llevar de la imaginación.
—Cecilia Jupe, jamás debes hacerlo —insistió solemnemente Tomás Gradgrind.
—¡Lo real, lo real, lo real! —voceó el caballero.
—¡Lo real, lo real, lo real! —repitió Tomás Gradgrind.
—Guíate en todas las circunstancias y gobiérnate por lo real. No está lejano el día en que tengamos un cuerpo de gobernantes imbuidos de realismo y ese Gobierno estará integrado por jefes de negociado, realistas, que obligarán a las gentes a vivir de acuerdo con la realidad y descartando cuanto no sea realidad. Tenéis que suprimir por completo la palabra imaginación. La imaginación no sirve para nada en la vida. En los objetos de uso o adorno rechazaréis lo que está en oposición con lo real. En la vida real no camináis pisando flores; pues tampoco caminaréis sobre flores en las alfombras. ¿Habéis visto alguna vez venir a posarse pájaros exóticos y mariposas en vuestros cacharros de porcelana? Pues es intolerable que pintéis en ellos pájaros exóticos y mariposas. No habéis visto jamás a un cuadrúpedo subirse por las paredes; pues no pintéis cuadrúpedos en ellas. Echad mano —prosiguió el caballero—, para todas esas finalidades, de dibujos matemáticos, combinados o modificados, en colores primarios, dibujos matemáticos, susceptibles de ser probados y demostrados. ¡He ahí el nuevo descubrimiento! Eso es realismo. Eso es buen gusto.
La muchacha hizo una genuflexión, y se sentó. Era muy joven, y pareció asustada por aquella perspectiva de realismo que le ofrecía la vida.
—Bien —dijo el caballero—; ahora, y respondiendo a la invitación que me habéis hecho, señor Gradgrind, si el señor M’Choakumchild tiene la amabilidad de proceder a explicar aquí su primera lección, observaré muy complacido cómo se desenvuelve.
El señor Gradgrind se mostró muy complacido.
—Señor M’Choakumchild, cuando queráis. El señor M’Choakumchild dio comienzo a la tarea con la mejor disposición. Hacía poco que él y otros ciento cuarenta maestros habían salido al mismo tiempo de la misma fábrica, manufacturados de acuerdo con las mismas normas, como otras tantas patas de piano. Había tenido que ejecutar infinidad de habilidades y que responder a volúmenes enteros de problemas en los que había que romperse la cabeza. Tenía en la punta de sus diez helados dedos de la mano la ortografía, la etimología, la sintaxis, la prosodia, la biografía, la astronomía, la geografía, la cosmografía general, las ciencias del cálculo compuesto, el álgebra, la agrimensura, la música vocal y el dibujo de modelos. Había hecho el duro camino que conduce a la lista B del ilustre Consejo privado; había desflorado las más altas ramas de las ciencias físicas y de las matemáticas, el francés, el alemán, el latín y el griego. Se sabía en detalle todas las vertientes de las aguas de los dos hemisferios (sin exceptuar una) y la historia de todos y cada uno de los pueblos, con los nombres de todos los ríos y montañas, los productos, maneras de ser y costumbres de todas las regiones, sus fronteras y su situación en los treinta y dos puntos de la brújula. El señor M’Choakumchild había trabajado con exceso. Si hubiese aprendido algunas cosas menos, habría estado en situación de enseñar muchas cosas más de una manera infinitamente mejor.
Inició, pues, esta lección preparatoria, algo así como hizo Morgiana en Los cuarenta ladrones, es decir, procediendo a ver lo que había en cada uno de los recipientes que tenía delante, uno después de otro. Veamos, buen M’Choakumchild, aunque llenéis cada recipiente hasta los bordes con el hirviente contenido de vuestra sabiduría, ¿creéis acaso que habréis conseguido matar por completo a esa ladrona de imaginación que se oculta en su interior? ¿No la habréis más bien mutilado y pervertido?
Capítulo III. Una puerta excusada
CAPÍTULO III
UNA PUERTA EXCUSADA
El señor Gradgrind salió de la escuela, camino de su casa, en un estado de extraordinaria satisfacción interior. Aquella escuela le pertenecía, y estaba resuelto a que fuese un verdadero modelo. Estaba resuelto a que cada uno de los niños que asistían a ella fuese un modelo, igual que lo eran los pequeños Gradgrinds.
Los pequeños Gradgrinds eran cinco, y cada uno de ellos era un niño modelo. Desde sus más tiernos años habían recibido instrucción, habían sido entrenados en la carrera lo mismo que lebratos. En cuanto fueron capaces de correr solos, se les hizo correr al cuarto de estudio. El primer objeto con el que entraron en relación, o del que conservaban el recuerdo, era un ancho encerado, y delante del encerado un ogro antipático que dibujaba números blancos con una tiza. Naturalmente, ellos no sabían nada acerca de los ogros, ni aun siquiera conocían esta palabra. ¡Dios nos libre! Yo la empleo para representar a un monstruo de yo no sé cuántas cabezas encerradas en una, que vivía dentro de un castillo de dar lecciones, al que llevaba cautivos a los niños, arrastrándolos por los cabellos a unos antros sombríos de estadísticas.
Ninguno de los pequeños Gradgrinds había visto jamás dibujada una cara en la luna; aun antes de saber hablar con claridad, ya estaban al tanto de lo que era la luna. Ninguno de los pequeños Gradgrinds tuvo jamás ocasión de aprender aquellos idiotas versillos de:
Parpadea, estrellita, parpadea;
lo que eres tú, ¡quién conocer pudiera!
Ninguno de los Gradgrinds sintió jamás dudas acerca del firmamento, porque cualquiera de ellos había hecho antes de los cinco años la disección de la Osa, igual que un profesor Owen, y se había montado en el Carro lo mismo que un maquinista de tren en su máquina. Ninguno de los pequeños Gradgrinds tuvo jamás la ocurrencia de comparar una vaca pastando en el campo con aquella otra vaca famosa del cuerno retorcido que dio un topetazo al perro que había molestado al gato que había matado al ratón que había limpiado el plato; ni con aquella otra aún más famosa que se tragó a Pulgarcito. Ninguno de los pequeños Gradgrinds había oído hablar jamás de todos estos personajes célebres, y únicamente se les había hecho la presentación de la vaca como un rumiante, cuadrúpedo, herbívoro, dotado de varios estómagos.
El señor Gradgrind dirigió sus pasos hacia aquel hogar de puras realidades que se llamaba el Palacio de Piedra. Antes de construir el Palacio de Piedra se había retirado virtualmente del comercio de ferretería al por mayor, y en la actualidad andaba a la caza de una buena oportunidad para convertirse en una cifra matemática del Parlamento. El Palacio de Piedra se hallaba situado en una zona pantanosa a una o dos millas de distancia de una gran ciudad que la actual y fidedigna Guía llama Coketown.
El Palacio de Piedra se ofrecía sobre la faz del panorama como un rasgo característico normal. Constituía, dentro del paraje, un hecho tajante que no estaba suavizado por ninguna media tinta ni difuminado por nada. Un gran edificio cuadrado, con un pórtico pesadote que sombreaba las ventanas principales de la fachada exactamente igual que las tupidas cejas de su amo sombreaban sus ojos. Era una construcción bien calculada, bien acabada, bien conjuntada, bien equilibrada. Seis ventanas a un lado de la puerta, y otras seis del otro lado; un total de doce en el ala derecha, y un total de doce en el ala izquierda: veinticuatro ventanas que encontraban su correspondencia en las fachadas de la parte posterior. Una cespedera, un jardín y una minúscula avenida, dibujado todo en líneas rectas igual que si fuese un libro de cuentas botánico. Gas, ventilación, traída de aguas e instalaciones de cloacas, todo de primerísima calidad. Pies y vigas de hierro a prueba de fuego desde el sótano hasta el tejado, ascensores mecánicos para las doncellas y para todos sus cepillos y escobones; en una palabra: todo cuanto podía pedir el más exigente. ¿Todo? Sí, supongo que sí. Había también para los pequeños Gradgrinds varias salas que correspondían a otras tantas ramas de la ciencia. Tenían una sala de conquiliología, otra salita de metalografía y otra, en fin, de mineralogía; todas las muestras estaban bien clasificadas, con sus correspondientes etiquetas, y los trozos de piedra y de mineral producían la impresión de haber sido desgajados de las sustancias madre a fuerza de golpes dados con sus propios y durísimos nombres; parafraseando aquella inútil leyenda de Pedro el gaitero, que jamás había tenido ocasión de penetrar en el cuarto de aquellos niños, silos ambiciosos Gradgrinds aspiraban a más de lo que tenían, ¿a qué aspiraban aquellos ambiciosos Gradgrinds, por amor de Dios y de todos los santos de la Corte celestial?
El padre de los pequeños Gradgrinds iba caminando lleno de satisfacción y de optimismo. Era un padre cariñosísimo… a su modo; pero si alguien lo hubiese puesto en el trance de decidirse, lo mismo que a Cecí Jupe, es probable que se hubiese presentado a sí mismo como un padre eminentemente práctico. Esta frase de eminentemente práctico le llenaba de orgullo, porque se hallaba convencido de que le venía de molde. Cuando se celebraba en Coketown un mitin, fuese cual fuese el tema y la ocasión, siempre había algún coketowneño que aprovechaba la oportunidad para referirse a su eminente práctico amigo, el señor Gradgrind; y esto resultaba muy del agrado del eminentemente práctico amigo. Gradgrin; estaba convencido de que el calificativo le correspondía en justicia, pero no por eso le resultaba la justicia menos agradable.
Había entrado ya en el campo neutral de las afueras de la ciudad, que ni es ya ciudad ni es todavía campo, pero que está muy mal lo mismo como campo que como ciudad; de pronto asaltó sus oídos un estrépito musical. Era un estrépito de metales y golpes de bombo y tambor, y procedía de una banda de música agregada a un circo que había instalado sus barracas de madera allí cerca; la banda de música bramaba a más y mejor. En la cúspide del templo aquel flameaba una bandera proclamando al género humano que allí estaba el Circo Sleary, que solicitaba el favor de su visita. Sleary en persona cobraba las entradas, metido en lo que parecía ser el nicho de una iglesia de construcción gótica que tuviese cerca del coro una estatua moderna con un cajón para echar el dinero. La señorita Josefina Sleary, según lo anunciaban unas tiras impresas muy largas y muy estrechas, abría el programa con las filigranas de su elegante número ecuestre al estilo del Tirol. Entre todas las maravillas que se anunciaban, y que era preciso ver para creer, todas ellas agradables dentro de la moral más estricta, anunciábase para aquella tarde el número en que el signore Jupe mostraría las graciosísimas habilidades de su perro y gran actor Patas Alegres. También exhibiría el asombroso número de lanzar hacia atrás por encima de la cabeza, en rápida sucesión, setenta y cinco barras de hierro de un quintal cada una, de modo que producía el efecto de un chorro de metal sólido, hazaña jamás intentada hasta entonces en éste ni en ningún otro país, y que por haber arrancado aplausos tan entusiásticos a las multitudes no podía ser retirada del cartel. El mismo signore Jupe alegraría con breves intervalos la función, deleitando al público con sus chistes y cuchufletas de pura gracia shakesperiana. Por último, este mismo señor cerraría el programa presentándose en su papel favorito de William Button, de Tooley Street, en la novedosa y chispeante comedia hípica de Un viaje del sastre a Brendford.
Como se supondrá, Tomás Gradgrind no prestó la menor atención a semejantes trivialidades, siguió su camino como correspondía a un hombre práctico, ahuyentando unas veces aquellos zumbadores insectos lejos de su pensamiento o metiéndolos en la casa de corrección. Pero al salir del recodo que allí hacía la carretera fue a dar en la parte posterior de la barraca, y en la parte posterior de la barraca descubrió a cierto número de niños que en las más variadas y furtivas actitudes esforzábanse en fisgar por agujeros y rendijas las maravillas que se ocultaban dentro.
Aquella vista le hizo detenerse, y se dijo para sus adentros: «¡Qué espectáculo el de estos vagabundos, que así aparta de la escuela modelo a la gentecilla menuda!».
Como entre la carreta y el lugar en que estaba la gentecilla menuda había un espacio de terreno cubierto de pequeña maleza y de basura, el señor Gradgrind sacó las gafas del chaleco para ver si conocía a alguno de los muchachos, pensando mandarle que se retirase de allí. Pero ¡oh fenómeno casi increíble, a pesar de tenerlo clarísimo ante sus ojos! ¿Qué es lo que el señor Gradgrind vio? ¿No era su mismísima y metalúrgica Luisa la que tenía pegado un ojo a un agujero que había en las tablas? ¿Y no era su matemático Tomás el que estaba tirado por el suelo para fisgar aunque sólo fuese un casco de caballo de aquel número ecuestre maravilloso al estilo del Tirol?
Mudo de asombro, el señor Gradgrind cruzó el terreno hasta el lugar en que se encontraba su familia en posición tan vergonzosa, puso una mano sobre cada uno de los dos pecadores muchachos y exclamó:
—¡Luisa! ¡Tomás!
Ambos se levantaron, desconcertados y llenos de sonrojo; pero Luisa miró a su padre con un descaro que no tuvo su hermano Tomás. A decir verdad, este último ni siquiera se atrevió a mirar, sino que se entregó en el acto para ser conducido a su casa maquinalmente.
—No puedo creer lo que veo. ¿Qué necedad y qué haraganería es ésta? —dijo el señor Gradgrind agarrándolos de la mano y alejándolos de allí—. ¿A qué habéis venido?
—Quisimos ver cómo era esto —replicó Luisa con sequedad.
—¿Cómo era esto?
—Sí, padre.
Los dos chicos tenían aire de cansancio y de hosquedad, pero especialmente la niña; sin embargo, pugnando por abrirse paso por entre la expresión de desagrado de su cara, había una luz desasosegada, un fuego que no tenía con qué arder, una imaginación hambrienta que se nutría en cierto modo de sí misma y que le daba animación. No era una animación propia de la gozosa juventud; eran más bien relampagueos inseguros, anhelantes, perplejos, que tenían algo de doloroso, algo así como un rostro ciego que busca a tientas su camino.
La niña tendría quince o dieciséis años; pero no había de tardar mucho en convertirse de pronto en mujer. Esto era lo que su padre pensaba al contemplarla en aquel momento. Era bonita. De no haberla educado tal como lo había hecho —pensaba él con su manera eminentemente práctica— habría salido una mujercita voluntariosa.
—Tomás, aunque la realidad se me mete por los ojos, me resulta duro de creer que tú, con la educación y los recursos que tienes, hayas sido capaz de traer a tu hermana a ver una cosa como ésta.
—Fui yo quien lo trajo a él —contestó rápidamente Luisa—. Yo le pedí que viniésemos.
—Me duele escucharlo. Me duele muchísimo escucharlo. Con ello no queda Tomás en mejor situación; pero tú, Luisa, quedas mucho peor.
La niña volvió a mirar a su padre, pero no corrió ninguna lágrima por sus mejillas.
—¡Vosotros, Tomás y tú, que tenéis abierto ante vosotros el círculo de las ciencias! ¡Tomás y tú, que se podría decir estáis repletos de realidades! ¡Tomás y tú, que habéis sido entrenados en la exactitud matemática! ¡Tomás y tú, aquí! ¡Y en una postura vergonzosa! ¡Estoy asombrado! —clamaba el señor Gradgrind.
—Estaba cansada, padre. Hace mucho tiempo que me siento muy cansada —dijo Luisa.
—¿Cansada? ¿Y de qué? —preguntó atónito el padre.
—No lo sé…; creo que de todo.
—No hables una palabra más —replicó el señor Gradgrind—. Eres una chiquilla. No quiero escuchar más.
Calló y caminaron en silencio cosa de media milla; entonces volvió a estallar de pronto:
—¿Qué dirían tus mejores amigos, Luisa? ¿Es que no tiene para ti valor alguno lo que ellos puedan pensar de esto? ¿Qué diría el señor Bounderby?
Al escuchar este nombre, su hija le dirigió una mirada de soslayo, una mirada escrutadora y profunda. El señor Gradgrind no la vio; para cuando miró a su hija ya ésta había bajado los ojos.
—¿Qué habría dicho el señor Bounderby? —repitió poco después.
Durante todo el camino, hasta llegar al Palacio de Piedra, y mientras conducía a casa con grave indignación a los dos delincuentes, iba repitiendo a trechos: «¿Qué habría dicho el señor Bounderby…?». Igual que si el señor Bounderby hubiera sido la señora Grundy.
Capítulo IV. El señor Bounderby
CAPÍTULO IV
EL SEÑOR BOUNDERBY
Y si no era la señora Grundy, ¿quién era el señor Bounderby?
¡Quién iba a ser! Era tollo lo amigo del alma del señor Gradgrind que cabía en un hombre totalmente desprovisto de sentimiento que aspirase a una relación espiritual con otro hombre totalmente desprovisto de sentimiento. El señor Bounderby andaba tan cerca o tan lejos —como el lector prefiera—, de esa amistad del alma.
Era hombre rico: banquero, comerciante, fabricante y no sé cuántas cosas más. Grueso, vocinglero, de mirada penetrante y risa metálica. Parecía hecho de un material tosco que había sido estirado mucho para darle mayor volumen. De cabeza y frente grandes, voluminosas, con las venas de las sienes hinchadas y la piel de la cara tan tirante, que parecía que no le dejaba cerrar los ojos y que tiraba de sus cejas hacia arriba. Todo su aspecto producía el efecto de estar inflado como un globo y pronto a subir por los aires. Era un hombre que jamás creía haberse jactado lo suficiente de que era hijo de sus propias obras. Era un hombre que proclamaba constantemente, por la metálica trompeta parlante de su voz, su ignorancia de otros tiempos, su pobreza de otros tiempos. Era un hombre al que podría llamársele el fanfarrón de la humildad.
Aunque uno o dos años más joven que su eminentemente práctico amigo, el señor Bounderby parecía más viejo; a sus cuarenta y siete o cuarenta y ocho años bien se les podía agregar otros siete u ocho más, sin que nadie se mostrase extrañado. Tenía el cabello ralo, se hubiera dicho que se lo había aventado con su vozarrón, y que lo poco que le quedaba, muy revuelto, estaba así de las sacudidas que le daba su alborotada jactancia.
El señor Bounderby hizo algunas consideraciones a la señora Gradgrind en la seria atmósfera de la sala del Palacio de Piedra; se las hizo, en pie en la alfombra de delante de la chimenea, calentándose frente al hogar y a propósito de que aquel mismo día cumplía años. Estaba delante de la lumbre, en parte porque, a pesar de que brillaba el sol, era una tarde de primavera bastante fresca; en parte, porque en las sombras del Palacio de Piedra rondaba siempre el espectro de la húmeda mezcla, y en parte, porque así estaba en posición dominante y se imponía al respeto de la señora Gradgrind.
—No tenía zapatos con que cubrir mis pies. En cuanto a calcetines, no los conocía ni de nombre. Pasé el día en el arroyo y la noche en una pocilga. Así es como pasé el día en que cumplí los diez años. Lo del arroyo no era novedad para mí, porque nací en un arroyo.
La señora Gradgrind, que era un montoncito de chales, un montoncito pequeño, enjuto, pálido, de ojos con un cerco rojo y de una extraordinaria debilidad mental y física, que tomaba continuamente medicinas que no le hacían ningún efecto, y que, cuantas veces daba señales de nueva vitalidad, caía inevitablemente apabullada por alguna poderosa masa de hechos que se le venían encima, la señora Gradgrind expresó la esperanza de que fuera, por lo menos, un arroyo seco.
—De ninguna manera: estaba como una sopa; ¡tenía un pie de agua! —le contestó el señor Bounderby.
—Cualquier niño habría cogido un catarro —contestó la señora Gradgrind.
—¿Un catarro? Yo nací con una inflamación de pulmones y creo que de todas las partes de mi cuerpo capaces de inflamarse —le replicó el señor Bounderby—. Señora, yo he sido por espacio de muchos años uno de los diablejos más desdichados que existieron jamás. Tan enfermizo venía, que me pasaba el tiempo gimiendo y llorando. Iba tan roto y tan sucio, que no os habríais atrevido a tocarme ni con unas tenazas.
Lo más oportuno que se le ocurrió a la imbecilidad de la señora Gradgrind fue dirigir una mirada desmayada a las tenazas.
—No sé cómo fui capaz de salir adelante, a pesar de todo —dijo el señor Bounderby—. Me imagino que fue gracias a mi carácter resuelto. De mayor he tenido un carácter resuelto y supongo que también entonces lo tendría. Sea como sea, aquí me tenéis, señora Gradgrind, y a nadie más que a mí tengo que agradecer el estar donde estoy.
La señora Gradgrind apuntó con dulzura y languidez que acaso su madre…
—¿Mi madre…? ¡Se fugó, señora! —la interrumpió Bounderby.
La señora Gradgrind, apabullada como siempre, perdió ánimos y se dio por vencida.
—Mi madre me dejó al cuidado de mi abuela —dijo Bounderby— y, hasta donde da de sí mi memoria, mi abuela era la vieja más dañina y mala que ha existido. Si por casualidad alguien me proporcionaba un par de zapatitos, ella me los quitaba y los vendía para comprar bebida… ¡Buena estaba mi abuela! Ha habido vez que, tumbada en la cama y antes de desayunarse, se echó al cuerpo veinticuatro copas de licor.
La señora Gradgrind, sin dar otra muestra de vitalidad que un asomo de sonrisa, parecía entonces —y lo parecía siempre— una menuda figura transparente de mujer, ejecutada con desgana y sin luz suficiente detrás.
—Tenía una tienda de comestibles —prosiguió Bounderby— y me tenía en una caja vacía de huevos. Ésa fue la choza de mi infancia: una caja de huevos vacía. Así que crecí lo bastante para poder escaparme, me escapé, como es natural. Me convertí en un pilluelo vagabundo; ya no era una vieja la que andaba conmigo a golpes y me hacía pasar hambre; eran todos y de todas las edades los que me zarandeaban y me mataban de necesidad. Estaban en lo suyo. ¿Por qué habían de conducirse de otro modo? Yo era una molestia, un estorbo, una peste. Lo sé perfectamente.
Su orgullo de haber alcanzado en algún momento de su vida esa gran distancia social de ser una molestia, un estorbo y una peste para los demás, no se satisfacía con menos que con repetir esa jactancia tres veces consecutivas.
—Supongo, señora Gradgrind, que estaba destinado a triunfar de todo. Y lo estuviese o no, señora Gradgrind, el caso es que triunfé. Salí adelante sin que nadie me echase una mano. Vagabundo, recadero, vagabundo otra vez, peón de campo, mozo de cuerda, empleado, gerente, asociado en la firma, y, por último, lo que soy: Josías Bounderby, de Coketown. Aquéllos son los antecedentes, y ésta la culminación. Josías Bounderby aprendió a deletrear en los rótulos de las tiendas, y supo leer la hora porque se lo enseñó en la esfera del reloj de la torre de la iglesia de San Gil un inválido borracho, condenado por ladrón y vagabundo incorregible. Habladle a Josías Bounderby, de Coketown, de vuestras escuelas de distrito, vuestras escuelas modelo, de vuestras escuelas de oficios y de toda esa vuestra complicada barahúnda de escuelas, Josías Bounderby os contestará sin rodeos, llanamente, con la verdad por delante, que él no gozó de tales ventajas —¡muchos hombres de cabeza sólida y puños contundentes hacen falta!—; que él sabe perfectamente que la clase de educación que recibió no les va a todos, pero que no recibió otra; y que podréis obligarle a trabajar grasa hirviendo, pero que no conseguiréis que oculte las realidades de su vida.
Josías Bounderby se había acalorado para cuando llegó al punto culminante de su peroración, y se calló. Se calló en el preciso instante en que su eminentemente práctico amigo entraba en la sala, acompañado siempre por los dos jóvenes culpables. También su eminentemente práctico amigo se detuvo al verlo, y dirigió luego a Luisa una mirada de reconvención, que equivalía a decirle: «¡Ahí tienes a tu Bounderby!».
—¿Qué ocurre? —bramó el señor Bounderby—. ¿A qué obedece esa cara de disgusto del joven Tomás?
Hablaba de Tomás, pero miraba a Luisa. Ésta murmuró con altanería, pero sin levantar la vista:
—Estábamos fisgando desde fuera lo que hacían en el circo, y papá nos atrapó.
—Señora Gradgrind —dijo el marido con voz imperiosa—: hubiera preferido encontrar a mis hijos leyendo poesías antes que eso.
—Pero —gimoteó la señora Gradgrind— ¡pobre de mí!, ¿cómo es posible que hayáis hecho eso, Luisa y Tomás? Me habéis dejado de una pieza. Os digo mi verdad: que le hacéis a una lamentar el haber tenido hijos. Me están dando muchas ganas de decir que ojalá no los hubiera tenido. ¿Qué habría sido de vosotros entonces, decidme?
Estas observaciones, de una lógica aplastante, no parecieron haber producido buena impresión al señor Gradgrind, que arrugó con impaciencia el entrecejo.
—Estando como estoy con la cabeza que me quiere estallar, ¿no podíais haber ido a contemplar las colecciones de conchas, de minerales y de todas las demás cosas que se os han traído a casa, en vez de ir a ver circos? —dijo la señora Gradgrind—. Vosotros sabéis tan bien como yo que a ningún muchacho ni muchacha se le ponen profesores de circo, ni se le ponen salas con colecciones de circos, ni se le dan lecciones de circo. ¿Para qué, pues, queréis enteraros de lo que es un circo? Si lo que buscáis es tarea, creo que no podéis quejaros de la que tenéis. Yo, al menos, teniendo mi cabeza en el estado en que ahora la tengo, no me acordaría ni de la mitad de las cosas reales que vosotros tenéis que estudiar.
—¡Por eso precisamente! —exclamó Luisa, con cara enfurruñada.
—No me digas que precisamente por eso, porque estoy segura de que no es así —le replicó la señora Gradgrind—. Anda, vete ya a cualquiera de esas logias que estudiáis.
La señora Gradgrind no entendía de ciencia y, cuando ordenaba a sus hijos que fuesen a estudiar, dábale lo mismo la mineralogía que la conquiliología.
A decir verdad, el acervo de hechos que poseía la señora Gradgrind era, hablando en términos generales, muy escaso; pero cuando el señor Gradgrind le alzó a su elevada posición matrimonial, obró influido por dos razones. La primera, porque, desde el punto de vista de los números, era un buen partido; y la segunda, porque era una mujer sin tonterías. Tonterías llamaba él a la imaginación; ciertamente que se hallaba a este respecto tan limpia de mezcla como cualquier ser humano que no ha alcanzado el ápice de la absoluta idiotez.
El simple hecho de quedarse a solas con su esposo y con el señor Bounderby bastaba para reducir al atontamiento a tan admirable señora, sin necesidad de que chocase con su cabeza ninguna otra realidad. Por una vez más, se esfumó; y ya nadie hizo caso de ella.
—Bounderby —dijo el señor Gradgrind, acercando una silla a la chimenea—, es tan grande el interés que os tomáis siempre por mis muchachos, en especial por Luisa, que no me recato de deciros que el descubrimiento que he hecho me tiene muy molesto. Ya sabéis que me he dedicado sistemáticamente a educar la razón en mis hijos. Bien sabéis que la única facultad a la que hay que encaminar todos los esfuerzos en la educación es la racional. Sin embargo, Bounderby, diríase, a juzgar por esta circunstancia que hoy ha ocurrido inesperadamente, y que en sí misma es insignificante, que se hubiese deslizado subrepticiamente en las inteligencias de Tomás y de Luisa algo que se quiso (o mejor dicho, que no se quiso), aunque quizá me expresase mejor diciendo que jamás se pensó, desarrollar en ellas; algo en que su razón no tiene ninguna parte.
—Desde luego que nada tiene que ver la razón en el interés con que contemplaban a unos vagabundos —le contestó Bounderby—. Cuando yo lo era, nadie se quedaba contemplándome con interés. De eso estoy bien seguro.
—Por eso se plantea en seguida la cuestión de saber de dónde ha brotado esa vulgar curiosidad —dijo el padre eminentemente práctico, mirando al fuego.
—Yo os lo diré: de una imaginación desocupada.
—No lo quiera Dios —contestó el eminentemente práctico—. Os confieso, sin embargo, que, mientras veníamos para casa, me ha cruzado por la cabeza esa sospecha.
—De una imaginación desocupada, Gradgrind —repitió Bounderby—. Ésta es una condición mala para cualquiera, pero es una maldición para una muchacha como Luisa. Si la señora Gradgrind no supiese ya que no soy persona refinada, le pediría perdón por recurrir a expresiones fuertes. Quien espere hallar en mí refinamientos, quedará defraudado. No he recibido una educación refinada.
—¿No será acaso —dijo el señor Gradgrind meditabundo, con las manos en los bolsillos y los ojos cavernosos en el fuego— que algún profesor o alguno de los miembros de la servidumbre les ha indicado algo? ¿No será acaso que Luisa y Tomás han tenido ocasión de leer algo? Quizá, a pesar de todas las precauciones tomadas, se ha deslizado en la casa alguno de esos fútiles libros de cuentos. ¡Es raro, es tan incomprensible que haya sucedido lo que ha sucedido en unas inteligencias que han sido formadas prácticamente desde la cuna a regla y a plomada!
—¡Un momento! —exclamó Bounderby, que había seguido, como hasta entonces, en pie junto al hogar, reventando de explosiva humildad para que se enterasen hasta los mismos muebles de la habitación—. Tenéis en vuestra escuela a la hija de uno de esos trotamundos.
—Sí, se llama Cecilia Jupe —dijo el señor Gradgrind, mirando a su amigo con algo de sorpresa.
—¡Un momento; no sigáis! —volvió a exclamar Bounderby—. ¿Cómo fue el ser aceptada en la escuela?
—Pues no lo sé, porque hasta hace un rato no conocí a esa muchacha. Ella solicitó el ingreso personalmente aquí, en casa, alegando que era transeúnte en esta población y… ¡ya caigo! Tenéis razón, Bounderby, tenéis razón.
—¡Un momento; no sigáis! —exclamó nuevamente Bounderby—. ¿No hablaría Luisa con ella cuando estuvo aquí?
—Con seguridad que Luisa habló con ella, porque me informó de la petición que Cecilia había hecho; pero estoy seguro de que todo ocurrió en presencia de la señora Gradgrind.
—Por favor, señora —le preguntó Bounderby—, ¿queréis decirnos lo que pasó?
—¡Qué mal me siento! —contestó la señora Gradgrind—. La muchachita quería ir a la escuela, el señor Gradgrind quiere que las muchachas vayan a la escuela. Tomás y Luisa dijeron, los dos a una, que la muchachita quería ir a la escuela y que el señor Gradgrind quiere que las muchachas vayan a la escuela. ¿Y quién les iba a llevar la contraria, cuando ambas cosas son dos realidades?
—Bien, Gradgrind —sentenció el señor Bounderby—. Yo os voy a decir lo que tenéis que hacer. Echad a esa muchachita inmediatamente de la escuela, y asunto acabado.
—También yo soy de esa opinión.
—Hacedlo en el acto. Ha sido, desde niño, mi divisa —dijo Bounderby—. Pensar en huir de mi caja de huevos y de mi abuela y hacerlo, todo fue uno. Obrad vos de la misma manera. Hacedlo en el acto.
—¿Queréis dar un paseo? —preguntó su amigo—. Quizá no tengáis inconveniente en venir paseando conmigo hasta la ciudad. Poseo la dirección del padre.
—No tengo ningún inconveniente —contestó el señor Bounderby—, a condición de que lo hagáis en seguida.
El señor Bounderby le echó a la cabeza el sombrero, porque él, demasiado atareado en abrirse camino en la vida, no había tenido tiempo de aprender cómo se llevaba esa prenda y se limitaba a echárselo a la cabeza, y avanzó hacia el vestíbulo con las manos metidas en los bolsillos. También solía decir: «Jamás llevo guantes. No me encaramé por la escalera con guantes. De haberlos llevado, no habría subido tan arriba».
Se quedó haciendo tiempo en el vestíbulo, mientras el señor Gradgrind subía al piso superior en busca de la dirección del padre de Cecilia. Bounderby abrió la puerta del cuarto de estudio de los niños y contempló aquella habitación alfombrada, de aspecto tranquilo; pero que, a pesar de sus estantes de libros, de sus vitrinas y de toda la variedad de sus instrumentos científicos y filosóficos, tenía mucho de la cordialidad de una sala de peluquería. Luisa, apoyada lánguidamente en la ventana, miraba al exterior, aunque sin fijarse en nada, en tanto que el joven Tomás, en pie junto al fuego, respiraba ruidosamente por la nariz con gesto rencoroso. Los dos Gradgrinds más pequeños, Adam Smith y Malthus, estaban encerrados, dando una lección, y la pequeña Juana, después de embadurnarse la cara con una gran cantidad de greda húmeda a fuerza de lloros y de pizarrín, se había quedado dormida encima de unos vulgares quebrados.
—Ya está arreglado todo, Luisa; ya está arreglado todo, Tomasito —dijo el señor Bounderby—. No volváis a hacerlo. Yo conseguiré que vuestro padre dé por terminado el asunto. ¿Qué me dices, Luisa? ¿No se merece esto un beso?
—Podéis tomaros uno, señor Bounderby —contestó Luisa, al mismo tiempo que cruzaba lentamente la habitación y se detenía junto a él, brindándole de mal talante su carrillo y volviendo la vista a otra parte.
—Tú eres siempre mi debilidad, ¿verdad que sí, Luisa? —exclamó el señor Bounderby—. Y ahora, adiós, Luisa.
Él marchó por su camino, pero ella no se movió; sacó el pañuelo y se frotó con él donde Bounderby la había besado, hasta que tuvo la piel casi en carne viva. Pasaron cinco minutos, y ella seguía frotándose. Su hermano la reconvino, huraño:
—¿Qué te pasa, Luisa? Si continúas, terminarás haciéndote un agujero en el carrillo.
—Mira, Tomás: puedes cortarme con tu cortaplumas el pedazo, si quieres. Te aseguro que no lloraré.
Capítulo V. La nota tónica
CAPÍTULO V
LA NOTA TÓNICA
Coketown, hacia donde los señores Bounderby y Gradgrind caminaban ahora, constituía el triunfo del realismo; estaba esa población tan horra de fantasía como la mismísima señora Gradgrind. Vamos a dar la nota tónica de Coketown antes de empezar la canción.
Era una ciudad de ladrillo rojo, es decir, de ladrillo que habría sido rojo si el humo y la ceniza se lo hubiesen consentido; como no era así, la ciudad tenía un extraño color rojinegro, parecido al que usan los salvajes para embadurnarse la cara. Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, por las que salían interminables serpientes de humo que no acababan nunca de desenroscarse, a pesar de salir y salir sin interrupción. Pasaban por la ciudad un negro canal y un río de aguas teñidas de púrpura maloliente; tenía también grandes bloques de edificios llenos de ventanas, y en cuyo interior resonaba todo el día un continuo traqueteo y temblor y en el que el émbolo de la máquina de vapor subía y bajaba con monotonía, lo mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía. Contenía la ciudad varias calles anchas, todas muy parecidas, además de muchas calles estrechas que se parecían entre sí todavía más que las grandes; estaban habitadas por gentes que también se parecían entre sí, que entraban y salían de sus casas a idénticas horas, levantando en el suelo idénticos ruidos de pasos, que se encaminaban hacia idéntica ocupación y para las que cada día era idéntico al de ayer y al de mañana y cada año era una repetición del anterior y del siguiente.
Estas características de Coketown eran, en lo fundamental, inseparables de la clase de trabajo en el que hallaba el sustento; como contrapartida, producía ciertas comodidades para la vida que hallaban colocación en todo el mundo y algunos lujos que formaban parte (no quiero preguntar hasta qué punto) de la elegancia de las damas, a las que era insoportable hasta el nombre mismo de la ciudad. Los rasgos restantes teníalos la ciudad por voluntad propia, y eran los que detallamos a continuación.
En Coketown no se veía por ninguna parte cosa que no fuese rigurosamente productiva. Cuando los miembros de un credo religioso levantaban en la ciudad una capilla (y esto lo habían hecho los miembros de dieciocho credos religiosos distintos), construían una piadosa nave comercial de ladrillo rojo, colocando a veces encima de ella una campana dentro de una jaula de pájaros, y esto únicamente en algunos casos muy decorativos. Había una solitaria excepción: la iglesia nueva. Era un edificio estucado, con un campanario cuadrado sobre la puerta de entrada, rematado por cuatro pináculos que parecían patas de palo muy trabajadas. Todos los rótulos públicos de la ciudad estaban pintados, uniformemente, en severos caracteres blancos y negros. La prisión se parecía al hospital; el hospital pudiera tomarse por prisión; la Casa consistorial podría ser lo mismo prisión que hospital, o las dos cosas a un tiempo, o cualquier otra cosa, porque no había en su fachada rasgo alguno que se opusiese a ello. Realismo práctico, realismo práctico, realismo práctico; no se advertía otra cosa en la apariencia externa de la población, y tampoco se advertía otra cosa que realismo práctico en todo lo que no era puramente material. La escuela del señor M’Choakumchild era realismo práctico, la escuela de dibujo era realismo práctico, las relaciones entre el amo y el trabajador eran realismo práctico y todo era realismo práctico, desde el hospital de Maternidad hasta el cementerio; todo lo que no se podía expresar en números ni demostrar que era posible comprarlo en el mercado más barato para venderlo en el más caro no existía, no existiría jamás en Coketown hasta el fin de los siglos. Amén.
Es de suponer que una ciudad consagrada a lo práctico y que en lo práctico se había labrado una personalidad viviría sin dificultades, ¿no es cierto? ¡Pues no, señor! ¡Ni muchísimo menos! ¿Que no? ¡Válgame Dios!
No, señor; Coketown no salió de sus propios hornos en todos los aspectos, como sale el oro del fuego. En primer lugar, existía en la población una incógnita que producía perplejidad: ¿quién pertenecía a los dieciocho credos religiosos de que hemos hablado? Si alguien pertenecía a ellos, no era, desde luego, ningún miembro de la clase trabajadora. El espectáculo que se ofrecía a la vista paseando por las calles el domingo por la mañana resultaba por demás extraño; el bárbaro voltear de las campanas, que sacaba de quicio a los enfermos y a las gentes nerviosas, no conseguía arrancar sino a muy pocos trabajadores del propio barrio, de las habitaciones completamente cerradas, de las esquinas de sus calles, donde pasaban el tiempo sin prestar oídos a aquellas llamadas, contemplando todo el ajetreo de iglesias y capillas, como si nada tuviese que ver con ellos. No eran sólo los forasteros quienes habían reparado en este fenómeno; existía en el mismo Coketown una organización ciudadana cuyos miembros se hacían oír en todos los períodos de sesiones del Parlamento con sus indignadas peticiones de que se dictasen leyes para compeler por la fuerza del Estado a los trabajadores a que acudiesen a las prácticas religiosas. Se fundó también la Sociedad de Abstemios, que se lamentaba de que esos mismos trabajadores se emborrachasen, demostrando con estadísticas que, en efecto, se emborrachaban, y demostrando en reuniones en las que sólo se tomaba el té que no había incentivo, ni humano ni divino, como no fuese una condecoración, capaz de inducirlos a romper con la costumbre de emborracharse. Vinieron a continuación el farmacéutico y el boticario con otras estadísticas, en las que se demostraba que cuando no se emborrachaban fumaban opio. Siguió a éstos el capellán de la prisión, hombre experimentado, que presentó más estadísticas, que anulaban las precedentes, demostrando que esos mismos trabajadores acudían a infames reuniones, celebradas clandestinamente y en las que se cantaban canciones obscenas y se bailaban danzas indecorosas, en las que acaso tomaban parte todos ellos. Allí había sido donde A. B., joven que iba a cumplir veinticuatro años y condenado ahora a ocho meses de aislamiento, se había desgraciado, según manifestación suya (aunque nunca había sido hombre cuya palabra mereciese mucho crédito), teniendo la completa seguridad de que, de no haber mediado semejante circunstancia, habría sido un modelo insuperable de moralidad. A todos ellos se agregaron el señor Gradgrind y el señor Bounderby, esos dos caballeros que en el actual momento de nuestra historia caminaban por las calles de Coketown, los dos eminentemente prácticos, y que podrían, llegado el caso, exhibir más estadísticas aún, sacadas de su propia experiencia personal e ilustradas con ejemplos que ellos habían visto y conocido. De estos ejemplos deducíase claramente —para decirlo en una palabra, constituían el único dato digno de crédito— que esos mismos trabajadores eran, en conjunto, unas malas personas, sí, señor; que se hiciese lo que se hiciese por ellos, jamás lo agradecerían, no, señor; que eran unos seres inquietos, sí, señor; que jamás sabían ellos mismos lo que querían, que comían de lo mejor y compraban la mantequilla fresca, que exigían café Moka y rechazaban la carne que no era de primera y que, a pesar de todo esto, se mostraban eternamente descontentos e ingobernables. Su caso hacía recordar la moraleja de aquella fábula que se cuenta a los niños:
Era una viejecita ochentona.
¿Qué creéis que hizo la bribona?
Se mantenía de carne y de ron; ron y carne eran
siempre su ración,
y aun con eso, la vieja, a los ochenta,
siempre estaba quejosa y descontenta.
Y pregunto yo ahora: ¿Es posible que exista alguna analogía entre el caso de la población de Coketown y el caso de los hijos del señor Gradgrind? Desde luego, y a estas alturas, no hace falta que se nos diga a ninguno de los que pensamos serenamente, y estamos familiarizados con los números, que en la vida de los trabajadores de Coketown se había descartado durante veintenas de años deliberadamente, aniquilándolo, uno de los elementos primordiales de la existencia; que dentro de ellos se albergaba la Fantasía, reclamando que se le permitiese llevar una vida saludable en lugar de obligarla a luchar convulsivamente; que cuanto más tiempo y con mayor monotonía trabajaban, más fuerte era dentro de ellos el anhelo de algún descanso físico, de alguna distracción que despertase el buen humor y la alegría y que les sirviesen de válvula de escape; por ejemplo, alguna diversión sana, aunque sólo fuese un baile honrado, a los acordes de una rondalla de instrumentos de cuerda, o alguna pequeña fiesta bulliciosa en la que no metiese mano ni siquiera el señor M’Choakumchild. Este anhelo tenía que ser satisfecho sin tardanza, o, de lo contrario, sobrevendrían inevitablemente conflictos mientras no se cancelasen las leyes por las que actualmente se rige la creación.
—Este individuo vive en Pods End, pero yo no estoy muy seguro hacia dónde cae Pods End —dijo el señor Gradgrind—. ¿Usted lo sabe, Bounderby?
El señor Bounderby sabía que quedaba por el centro de la ciudad, pero no tenía ningún detalle concreto. Se detuvieron, pues, unos momentos, buscando orientarse.
Casi en el mismo instante dobló la esquina de la calle, corriendo a paso ligero y con expresión de susto, una muchacha, a la que el señor Gradgrind conoció en seguida, y por eso exclamó:
—¡Hola! ¡Detente! ¿A dónde vas corriendo? ¡Detente!
La niña número veinte se detuvo, jadeante, e hizo una genuflexión. El señor Gradgrind le dijo entonces:
—¿Cómo es eso de ir corriendo por las calles de una manera tan poco decorosa?
—Es que…, es que me perseguían, señor —dijo, sin aliento, la muchacha—. Y yo quería ponerme a salvo.
—¿Que te perseguían? —replicó el señor Gradgrind—. ¿Y a quién se le ha ocurrido perseguirte?
La pregunta fue contestada de un modo inesperado y súbito por un muchacho descolorido, Bitzer, que dobló la esquina con tal velocidad y tan ajeno a encontrar un obstáculo, que fue a chocar de cabeza contra el chaleco del señor Gradgrind, y de rebote fue a parar a mitad de la calle.
—¿Qué significa eso, muchacho? —exclamó el señor Gradgrind—. ¿A dónde ibas? ¿Cómo te atreves a lanzarte de ese modo contra nadie?
Bitzer recogió la gorra, que la había perdido en el choque, retrocedió, se tocó la frente con los nudillos de los dedos y se excusó diciendo que se trataba de un accidente.
—¿Era este muchacho quien te perseguía, Jupe? —preguntó el señor Gradgrind.
—Sí, señor —contestó la muchacha, aunque a disgusto.
—¡No, señor! —gritó Bitzer—. No la perseguí hasta que ella echó a correr para escaparse de mí. Esta gente de circo habla sin ton ni son, señor; tienen fama de hablar sin ton ni son. Tú sabes demasiado —dijo, volviéndose hacia Cecilia— que la gente de circo habláis sin ton ni son. Eso lo saben en esta ciudad todos, señor…, todos, señor, tan cierto como que los titiriteros ignoran la tabla de multiplicar. Bitzer quiso ganarse con esto al señor Bounderby.
—¡Me dio mucho miedo con los visajes que me venía haciendo! —dijo la muchacha.
—¡Oh! —exclamó Bitzer—. Ya veo que tú eres como tu gente. ¡Una completa titiritera! Señor, ni siquiera la he mirado. Le pregunté si sabría mañana la definición del caballo y me ofrecí a repetírsela, pero entonces ella echó a correr y yo la seguí, señor, con la intención de que supiese responder cuando se lo preguntasen. Si no hubieses sido tú también titiritera, no habrías contestado esa mentira malintencionada.
—Por lo que veo, los chicos saben muy bien cuál es la profesión de esta muchacha —hizo notar el señor Bounderby—. Dentro de una semana habría estado toda vuestra escuela fisgando en fila.





























