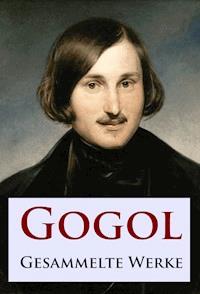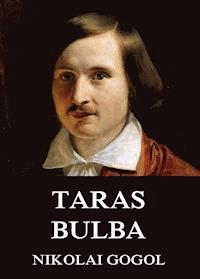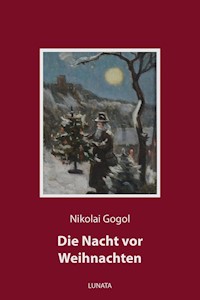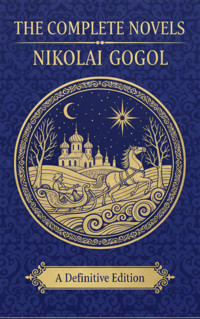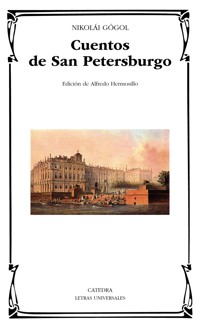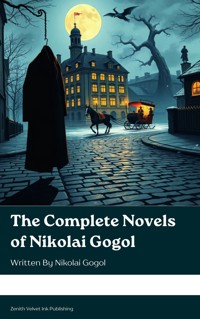Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reino de Cordelia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literatura Reino de Cordelia
- Sprache: Spanisch
Se recopilan aquí tres de los mejores títulos de Gógol, Chéjov y Turguéniev, colosos de la novela que no ocultan su condición de precursores de la prosa moderna. Un singular y privilegiado viaje por las sinuosas rutas de la memoria y la identidad de Rusia. "La perspectiva Nevski", la principal de las novelas de Gógol centradas en San Petersburgo, es esencial para entender la hondura y la complejidad de su radical apuesta narrativa. "Mi vida" de Chéjov, pasó enseguida a la historia como el mayor y más logrado alegato a favor de la libertad del hombre en los estertores del zarismo. Y con "Lluvias primaverales" Turguéniev alcanzó la más depurada fórmula de su personal visión del amor como motor de la humanidad. Con esta Troika Víctor Andresco rinde homenaje a su padre, escritor, periodista y traductor, hijo de rusos exiliados en Suiza y Francia llegados a España al final de la Primera Guerra Mundial, que en 2019 hubiera cumplido cien años.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
107
Troika
La Perspectiva Nevski
Mi Vida
Lluvias Primaverales
Primera edición en REINO DE CORDELIA, marzo de 2019
Títulos originales: Невский Проспект (1835), Моя жизнь (1896)y Вешние Воды (1872)
Edita: Reino de Cordelia
www.reinodecordelia.es
@reinodecordelia.esfacebook.com/reinodecordelia
Derechos exclusivos de esta edición en lengua española
© Reino de Cordelia, S.L.
C/Agustín de Betancourt, 25 - 5º pta. 24
28003Madrid
© Traducción de Víctor Andresco Kuraitis, 1970-72
© Edición y prólogo de Víctor Andresco, 2019
Imagen de sobrecubierta: Detalle de Un paseo en troika, de Filipp Malyavin (1869-1940)
Imagen de cubierta: Detalle de Carrera de troika, de Nikolai Samokish (1860-1944)
IBIC: FA
ISBN: 978-84-16968-73-2
eISBN: 978-84-18141-58-4
Depósito legal: M-M-7553-2019
Diseño y maquetación: Jesús Egido
Corrección de pruebas: Pepa Rebollo
Imprime: Técnica Digital Press
Impreso en la Unión Europea
Printed in E. U.
Encuadernación: Felipe Méndez
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Troika
La Perspectiva Nevski
Nikolái Gógol
Mi Vida
Antón Chéjov
Lluvias Primaverales
Iván Turguéniev
Traducción de Víctor Andresco Kuraitis
Edición y prólogo de Víctor Andresco
Índice
Identidad y memoria de Rusia,
por Víctor Andresco
TROIKA
LA PERSPECTIVA NEVSKI
por Nikolái Gógol
MI VIDA, RELATO DE UN PROVINCIANO
por Antón Chéjov
LLUVIAS PRIMAVERALES
por Iván Turguéniev
Identidad y memoria de Rusia
LA FIGURA y la obra de Pushkin marcan el final de la antigua Rusia y abren su lengua y su cultura a la modernidad. Una pléyade de narradores y poetas, entre los que se encuentran Tolstói y Dostoievski, Gógol y Lérmontov, Chéjov y Tur guéniev, darán lugar con sus monumentales obras a lo que conocemos como Edad de oro de la literatura rusa.
El siglo XIX es el escenario del gran choque de culturas en el gigante eurasiático. El zarismo se perpetúa sobre estructuras feudales y en medio de la vasta sociedad rural comienzan a surgir focos de cultura urbana entre los que destaca la hierática silueta de Petersburgo, la ciudad blanca fundada por Pedro el Grande hace tres siglos. Artistas y filósofos, escritores e intelectuales se ven obligados a escenificar, a riesgo de su propia vida, la innovación ideológica, estética y moral que la sociedad demanda. La revolución decembrista (1825) y la abolición de la esclavitud (1861) marcan el principio del fin del viejo orden.
En este contexto, la aparición de una personalidad como la de Nikolái Gógol (1809-1852) supone uno de los grandes avances en la modernización real del país. Conocido sobre todo por su extraordinaria novela satírica Las almas muertas (1842), Gógol fue un hombre de hondas inquietu des espirituales que persiguió durante toda su vida un difícil equilibrio entre fe e inteligencia. Dotado de un singular instinto para retratar el absurdo de las convenciones sociales, repartió sus años de actividad literaria entre la capital rusa y Roma, con frecuentes estancias en otras ciudades europeas. Su ciclo de novelas petersburguesas (La nariz, Diario de un loco, El capote, El retrato) ha quedado como uno de los más originales acercamientos a la civilización urbana. La perspectiva Nevski es el más importante de ellos y un título esencial para comprender la hondura y la complejidad de su radical apuesta narrativa. Publicada en 1836, supuso una innovación estilística solo comparable a la transcendencia que tendría la introducción del artista como arquetipo de la victoria (y su correlato cotidiano en forma de fracaso) personal frente a la lógica de la sociedad y a la voracidad de su mercantilización. Todo un anticipo, en realidad, de lo que será la novela europea del siglo XX.
ANTÓN CHÉJOV (1860-1904) representa el estadio superior del escritor moderno, consciente de que solo la palabra y la cultura pueden salvar al hombre del peso de sus tradiciones. Esto, en el último tercio del siglo XIX y en un país como Rusia, significa que cada relato y cada diálogo deben estar al servicio de una creación artística inseparable de la ética y de la lucidez del autor. De este modo Chéjov afrontó la redacción de centenares de cuentos y novelas de muy distinta extensión en los que acuñó la toda diversidad intelectual y sentimental de la vieja Rusia. La luminosa sencillez de sus descripciones y la formidable veracidad de sus diálogos y reflexiones ponen de manifiesto la complejidad del mundo a partir de la más convencional de las situaciones. Médico de profesión, el autor de La dama del perrito y Flores tardías escribió además toda una serie de obras teatrales —como Las tres hermanas, El tío Vania o La gaviota— en las que se sigue mirando toda la dramaturgia contemporánea. Mi vida, relato de un provinciano fue publicado en 1896 y pasó enseguida a la historia como el mayor y más logrado alegato a favor de la libertad del hombre en los estertores del zarismo.
PARADIGMA DE LA CULTURA europea en el seno de la literatura rusa, Iván Turguéniev (1818-1883) encarna la voluntad del hombre para sobreponerse al determinismo familiar y social y ser dueño de su propio destino. Su sensibilidad y su portentosa fuerza de voluntad le permitieron sobrevivir a las terribles presiones de su entorno inmediato y convertir en literatura lo que en cualquier otra circunstancia no hubiera sido más que atraso, miopía y una enfermiza predilección por el sofocante caos local. En novelas como Rudin, Humo o Diario de un hombre superfluo supo analizar con hipnótica brillantez la decadencia de los valores tradicionalistas y el nacionalismo más inmovilista. El autor de Padres e hijos mantuvo siempre la confianza en un diálogo fluido con el legado de la Ilustración y encontró en la cultura francesa y sus protagonistas sosiego para su atormentada biografía. Con Lluvias primaverales alcanzó la más depurada fórmula de su personal visión del amor como motor de la humanidad.
Gógol, Chéjov y Turguéniev despliegan en estas páginas, rebosantes de intensidad y belleza, sus mejores dotes narrativas. Tres colosos de la novela que no pueden ocultar su condición de precursores de la prosa moderna. El lector tiene ante sí, con esta antología de la mejor literatura clásica, un singular y privilegiado viaje por las sinuosas rutas de la memoria y la identidad de Rusia.
La traducción de estas tres novelas es obra del escritor, periodista y traductor Víctor Andresco Kuraitis (San Sebastián, 1919 - Madrid, 1983). Hijo de rusos exiliados en Suiza y Francia en 1905 y llegados a España al final de la Primera Guerra Mundial, mantuvo toda su vida una intensa relación con su lengua y su cultura. En el centenario de su nacimiento esta antología recuerda que dedicó buena parte de su actividad profesional a la traducción y divulgación, entusiasta y rigurosa, de los clásicos. Su aportación como traductor literario es hoy una referencia en el panorama de la narrativa traducida al español.
VÍCTOR ANDRESCO
Dublín, 2019
El zar Alejandro II de Rusia y Eduardo VII, príncipe de Gales (1874), por Nikolai Sverchkov.
La Perspectiva Nevski
Nikolái Gógol
La avenida Nevski de Petersburgo, según un grabado anónimo.
NO HAY NADA MEJOR que la perspectiva Nevski, al menos para Petersburgo; lo constituye todo para la ciudad. Nada le falta a esta calle, verdadera belleza de nuestra capital. Sé que ni uno solo de sus pálidos habitantes y funcionarios de la burocracia cambiaría por todos los bienes del mundo la perspectiva Nevski. No solo los que tienen veinte años, un hermoso bigote y una levita de corte impecable, sino incluso aquel en cuya barbilla empiezan a surgir canas y cuya cabeza lisa parece una bandeja de plata; también este es entusiasta de la perspectiva Nevski. ¡Y las señoras! ¡Oh! A las señoras les resulta todavía más grata la perspectiva Nevski. ¿Y a quién no le resulta grata? Basta poner los pies en la perspectiva Nevski para no percibir más que un aroma de paseo. Aunque se tenga un asunto imprescindible, lo cierto es que al llegar allí se olvida todo. Este es el único sitio al que la gente no viene por necesidad, a donde no la lleva una cuestión imperiosa o el interés mercantil que posee todo Petersburgo. El hombre al que se encuentra en la perspectiva Nevski parece menos egoísta que aquel a quien se encuentra en la calle de la Mar, de los Guisantes, de la Fundición, de la Burguesía y en otras donde la avidez, la codicia y la necesidad se manifiestan en los que van a pie y en los que pasan en berlina o en carruaje ligero. La perspectiva Nevski es el lugar de comunicación de todo Petersburgo. Aquí, el habitante de la parte de Petersburgo o de la parte de Vyburgo que ha permanecido durante años sin ver a su amigo de las Arenas o de la Barrera de Moscú1 puede estar seguro que no dejará de encontrarlo. No hay ninguna guía de direcciones ni oficina de información que facilite noticias tan seguras como la perspectiva Nevski. ¡Todopoderosa perspectiva Nevski! ¡Única distracción de Petersburgo, tan pobre en diversiones! ¡Con qué limpieza están barridas sus aceras y, Dios mío, cuántos pies han dejado allí sus huellas! Y la torpe y sucia bota del soldado licenciado, bajo cuyo peso parece resquebrajarse el propio granito; y el zapato chiquitín, ligero como el humo, de la señora jovencita, que vuelve continuamente la cabeza hacia los deslumbrantes escaparates de las tiendas como el girasol hacia el astro rey; y el sable tintineante del alférez lleno de esperanzas que traza un fuerte arañazo, todo imprime a esta calle el poder de la fuerza o el poder de la debilidad. ¡Qué rápida fantasmagoría se desarrolla en ella en el transcurso de un solo día! ¡Cuántas transformaciones experimenta en el espacio de veinticuatro horas! Empecemos desde el amanecer, cuando todo Petersburgo huele a pan caliente recién salido del horno y está lleno de viejas vestidas de harapos y zapatos rotos que se disponen al asal to de las puertas de las iglesias y de los transeúntes compasivos. Entonces la perspectiva Nevski está desierta: los robustos dueños de tiendas y sus dependientes todavía duermen con sus camisones holandeses o se enjabonan sus generosas mejillas y beben su café; los mendigos se reúnen en las puertas de las confiterías, donde el somnoliento Ganímedes, que revoloteaba la víspera como una mosca para servir el chocolate, sale con una escoba en la mano, sin corbata, y les echa una tarta endurecida y unos restos. Un pueblo trabajador se arrastra por las calles: a veces se ve cruzar a aldeanos que se apresuran yendo a su trabajo, con las botas tan manchadas de cal que ni siquiera el canal de Catalina2, conocido por su limpieza, estaría en condiciones de lavarlas. A esas horas, en general, no es conveniente que las señoras anden por la calle, porque al pueblo ruso le gusta hablar con expresiones tan rudas, que sin duda no las oirán ni en el teatro. A veces, un funcionario somnoliento, con una cartera bajo el brazo, pasa con andares perezosos, si la perspectiva Nevski está de camino a su ministerio. Puede decirse con seguridad que hasta ese momento, es decir, hasta las doce, la perspectiva Nevski no es un fin para nadie, sirve únicamente como medio: paulatinamente se va llenando de personas que tienen sus trabajos, sus preocupaciones, sus enfados, pero que no piensan en absoluto en ella. El campesino ruso habla de pocos o muchos céntimos, los viejos y las viejas gesticulan con los brazos o hablan solos, a veces con gestos bastante expresivos, pero nadie les escucha ni se burla de ellos, a excepción, todo lo más, de los chicos con guardapolvos de algodón tosco de distintos colores que, con botellas vacías o unos zapatos arreglados en la mano, corren como flechas por la perspectiva Nevski. A esa hora puede usted ponerse lo que sea. Aunque en lugar del sombrero tenga usted en la cabeza un casquete, aunque el cuello de su camisa salga muy por encima de la corbata, nadie se fijará en ello.
Al mediodía irrumpen en la perspectiva Nevski preceptores de todas las nacionalidades con sus alumnos de cuellecitos de batista. Los Johns ingleses y los Cocos franceses van llevando del brazo a los alumnos confiados a su paternal solicitud y les explican con la necesaria seriedad que los rótulos de las tiendas se ponen sobre las mismas para saber lo que se encuentra en dichas tiendas. Las gobernantas, pálidas misses y sonrosadas eslavas, siguen majestuosamente a sus chiquillas ligeras y bulliciosas, ordenándoles que levanten un poco más el hombro y que se mantengan más derechas. Para decirlo en pocas palabras: en ese momento la perspectiva Nevski es una perspectiva Nevski pedagógica. Pero a medida que se acercan las dos de la tarde, disminuye el número de preceptores, pedagogos y niños; finalmente dejan el sitio a los tiernos autores de sus días, que dan el brazo a sus compañeras, de vestidos abigarrados y multicolores y nervios delicados. Poco a poco se unen a su compañía todos los que han cumplido una labor casera bastante importante como, por ejemplo, hablar con su médico acerca del tiempo y de un granito que les ha sali do en la nariz, informarse de la salud de sus caballos y de sus niños, que por otro lado dan pruebas de grandes aptitudes; leer el programa de los espectáculos y un importante artículo en los periódicos acerca de las personalidades que vienen y se marchan; finalmente, tomar una taza de café o de té. A estos se unen también aquellos a quienes un envidiable destino les ha premiado con la bendita profesión de funcionarios en misión especial. Se les unen asimismo los que tienen un empleo en Asuntos Exteriores, distinguidos por la nobleza de su trabajo y de sus costumbres, ¡Dios mío qué maravillosos cargos y empleos existen! ¡Cómo elevan y deleitan el alma! Pero, ¡ay!, yo no soy funcionario y me veo privado del placer de ver con qué delicadeza se comportan conmigo los superiores. Todo lo que usted se encuentre en la perspectiva Nevski está saturado de buenas maneras: los hombres, con largas levitas, las manos meti das en los bolsillos; las señoras, con vestidos de raso rosa, blanco, azul pálido, y sombreros. Aquí encontrará usted patillas únicas, deslizadas bajo la corbata con arte extraordinario y sorprendente: patillas de terciopelo, de raso, negras como la cebellina o el carbón, pero que ¡ay! son privilegio solamente del departamento de Asuntos Exteriores. A los que trabajan en otros ministerios la Providencia les ha negado las patillas negras y tienen que llevarlas, para inmenso disgusto suyo, rojizas. Aquí encontrará usted bigotes magníficos, que ninguna pluma, ningún pincel podría pintar; bigotes a los que se ha consagrado la mejor mitad de la vida, objeto de largas veladas de día y de noche, bigotes sobre los que se han derramado los perfumes y aromas más embriagadores y sobre los que se han untado todas las pomadas más caras y raras; bigotes que se envuelven durante la noche en fino papel vitela; bigotes que gozan del mayor apego de sus possesseurs3 y que les envidian los que pasan. Miles de clases de sombreritos, de vestidos, de pañuelos —abigarrados, vaporosos—, que a veces conservan durante dos días el perfume de quienes los llevan, deslumbrarán a cualquiera en la perspectiva Nevski. Da la impresión de que todo un mar de mariposas se ha alzado súbitamente de los tallos y se agita en una nube brillante por encima de escarabajos negros de sexo masculino. Aquí encontrará usted unos talles como no los ha soñado jamás: delgaditos, finitos, no más gruesos que el cuello de una botella, y que al encontrarlos usted se apartará respetuosamente a un lado para no tropezar por torpeza con su codo incorrecto; de su corazón se apoderarán la indecisión y el miedo de que, incluso por un descuido de su respiración, vaya a quebrarse esta maravillosa creación de la naturaleza y del arte. ¡Y qué mangas de señora encontrará usted en la perspectiva Nevski! ¡Ah, qué maravilla! Se parecen en cierto modo a dos globos aerostáticos, de tal forma que la señora se elevaría súbitamente por el aire si no la sujetase un hombre; porque es tan fácil y agradable subir a una señora por los aires como llevarse a la boca una copa llena de champán. En ninguna parte al encontrarse la gente se saluda con tanta nobleza y soltura como en la perspectiva Nevski. Aquí encontrará usted la sonrisa única, la sonrisa que es el súmmum del arte, a veces tal que uno puede derretirse de placer; a veces tal que uno se ve más bajo que la hierba y agacha la cabeza; a veces tal que se sentirá uno por encima de la aguja del Almirantazgo y levantará la cabeza. Aquí encontrará usted gentes que hablen del último concierto o del tiempo con una distinción fuera de lo común y un sentido inmenso de la propia dignidad. Aquí encontrará usted miles de caracteres y escenas inconcebibles. ¡Dios mío, qué extraños caracteres se encuentran en la perspectiva Nevski! Hay un gran número de gente que al cruzarse con usted indefectiblemente le mirará los zapatos, y cuando usted haya pasado se volverá para mirar los faldones de su levita. No he logrado comprender hasta ahora por qué ocurre eso. Al principio pensaba que eran zapateros, pero no, en absoluto: la mayoría trabajan en distintos ministerios, muchos de ellos son capaces de redactar de modo excelente un informe de un departamento ministerial a otro; o bien son gentes que se ocupan de pasear, de leer los periódicos en las confiterías. En una palabra, la mayoría son gente bien. En esta bendita hora, entre las dos y las tres de la tarde, que puede llamarse la capital en movimiento por la perspectiva Nevski, tiene lugar la exposición principal de la mejor producción del hombre. Uno muestra una levita elegantísima del mejor castor; otro una soberbia nariz griega; el tercero lleva unas patillas soberbias; la cuarta un par de ojos bonitos y un sombrero extraordinario; el quinto una sortija con un talismán en su elegante meñique; la sexta un piececito calzado con un zapato encantador; el séptimo una corbata que despierta la admiración; el octavo unos bigotes que provocan el estupor. Pero dan las tres, la exposición se acaba, la muchedumbre se hace menos espesa… A las tres, un nuevo cambio. En la perspectiva Nevski surge de pronto la primavera: se cubre toda de funcionarios vestidos de uniformes verdes. Hambrientos, los consejeros titulares, los áulicos y otros, tratan de acelerar con todas sus fuerzas la marcha. Los jóvenes registradores de colegio o secretarios de departamento o de colegio se apresuran a aprovechar el tiempo que les queda todavía para darse un paseo por la perspectiva Nevski con un porte de dignidad que demuestra que no han permanecido en absoluto sentados seis horas en su despacho. Pero los viejos jefes del departamento de control, los consejeros titulares y áulicos, apresuran el paso y van con la cabeza agachada: no están para dedicarse a contemplar a los transeúntes; no se han liberado todavía del todo de sus preocupaciones; en la cabeza tienen un caos y un archivo de cosas empezadas y sin concluir; durante mucho tiempo, en lugar de los rótulos, se les aparecen los archivos llenos de papeles o la cara redonda del jefe de la oficina.
A partir de las cuatro la perspectiva Nevski está vacía y es poco probable que pueda usted encontrar en ella un solo funcionario. Alguna costurera saldrá de una tienda y cruzará corriendo la perspectiva Nevski con una caja en la mano; alguna lamentable presa de un hombre de ley filántropo, lanzada por el mundo con una capa de tela ordinaria; alguna persona excéntrica, perdida, para quien todas las horas son iguales; alguna inglesa larga y alta con un bolso y un libro en la mano; alguien perteneciente a un grupo de trabajo colectivo, indudablemente un ruso, con una levita de tela de algodón con trabilla en la espalda, con una barbilla puntiaguda, que hilvana toda su existencia y en el que todo se mueve: la espalda, los brazos y las piernas, la cabeza cuando pasa respetuosamente por la acera; a veces, un simple menestral es cuanto encontrará usted a esa hora en la perspectiva Nevski.
Pero tan pronto como el crepúsculo descienda sobre las casas y las calles y el centinela4, cubierto con su hopalanda, trepe por la escalerilla para encender el farol, y que abajo, en los escaparates de las tiendas, aparezcan las estampas que no se atreven a mostrarse en pleno día, entonces la perspectiva Nevski se anima de nuevo y empieza a moverse. Es cuando comienza el misterioso momento en que las lámparas dan a todo su luz seductora y maravillosa. Encontrará usted muchos jóvenes, la mayoría solteros, con gruesas levitas y capas. A esa hora se nota que hay cierta finalidad o, mejor, algo parecido a una finalidad, algo extraordinariamente indefinido; los pasos de todos se apresuran y, en conjunto, se hacen desiguales. Las largas sombras resbalan sobre las paredes y la calzada y casi alcanzan con las cabezas el puente de la Policía. Los jóvenes registradores de colegio, secretarios de departamento o de colegio se pasean durante largo tiempo; pero los registradores de colegio, consejeros titulares y áulicos de cierta edad, permanecen la mayoría en sus casas: porque son hombres casados o porque las cocineras alemanas que viven en sus casas preparan muy bien la comida. Aquí volverá usted a encontrar a los respetables viejos que con tanta importancia y tan extraordinaria distinción se paseaban a las dos de la tarde por la perspectiva Nevski. Los verá usted correr lo mismo que a los jóvenes registradores de colegio con el fin de mirar bajo el sombrero a una señora vista desde lejos, cuyos carnosos labios y mejillas, pintadas de coloretes, tanto gustan a muchos paseantes y, sobre todo, a los dependientes de las tiendas, a los artesanos, a los comerciantes, quienes vestidos con levitas alemanas pasean en grupo y, habitualmente, del brazo.
—¡Alto! —gritó en ese momento el teniente Pirogov, dando un tirón a su acompañante, un joven vestido de frac y capa—. ¿Has visto?
—He visto, maravillosa, completamente la Blanca de Perugino.
—Pero, tú, ¿de quién hablas?
—De ella, de la del pelo oscuro. ¡Y qué ojos! ¡Dios mío qué ojos! Todo su porte, su línea y el óvalo de la cara, ¡maravillosos!
—Yo te hablo de la rubia que ha pasado después de ella, en la otra dirección. ¿Por qué no te vas detrás de la morena si te ha gustado tanto?
—¡Oh, no es posible! —exclamó el joven del frac, enrojeciendo—. Ni que fuera de las que hacen la carrera por la noche en la perspectiva Nevski; esta debe de ser una señora muy noble —continuaba suspirando—; ¡solo el abrigo que lleva debe costar ochenta rublos!
—¡Ingenuo! —gritó Pirogov, empujándole a la fuerza en dirección hacia donde hacía reflejos brillantes el abrigo de la señora—. ¡Corre, mentecato, la vas a perder! Y yo voy a seguir a mi rubia.
Los dos amigos se separaron.
El joven del frac y la capa, con paso tímido y tembloroso, se marchó en dirección hacia donde en la lejanía hacía reflejos brillantes el abrigo, que tan pronto se inundaba de un vivo resplandor a medida que se acercaba a la luz de un farol, tan pronto se cubría de oscuridad al alejarse de él. Le latía el corazón e, involuntariamente, aceleraba el paso. No se atrevía ni a pensar en obtener algún derecho sobre la atención de la bella que se alejaba rápidamente ante él, y menos todavía permitirse un pensamiento tan negro como le había sugerido el teniente Pirogov. Pero solo quería ver la casa, fijarse dónde tenía su vivienda aquella criatura encantadora, que parecía haber descendido directamente del cielo a la perspectiva Nevski y, seguramente, volaría no se sabe a dónde. Iba tan aprisa que continuamente daba empujones a importantes señores de patillas canosas. Este joven era de una clase que entre nosotros constituye un fenómeno bastante raro y que pertenece de la misma forma a los ciudadanos de Petersburgo como el rostro que se nos aparece en sueños pertenece al mundo real. Esta clase excepcional es muy rara en una ciudad donde todos son funcionarios, comerciantes o artesanos alemanes. Era un pintor. Extraño fenómeno, ¿verdad? ¡Un pintor de Petersburgo! Un pintor en el país de las nieves, un pintor en el país de los fineses, donde todo es húmedo, plano, recto, pálido, gris, nebuloso. Estos pintores no se parecen en absoluto a los pintores italianos, orgullosos, ardientes como Italia y su cielo; por el contrario, la mayoría son gente benévola, dócil, tímida, indolente, que ama en silencio su arte, que toma el té con dos amigos suyos en su pequeña habitación, que charla modestamente sobre su tema favorito y no se preocupa en absoluto de lo superfluo. Llamará a su estudio a cualquier mendiga vieja y la hará posar durante seis horas seguidas para pasar al lienzo su rostro lastimoso y desprovisto de expresión. Dibuja la perspectiva de su habitación donde aparece un revoltijo de cosas artísticas: brazos y piernas de barro, que el tiempo y el polvo han convertido en color café, caballetes rotos, una paleta tirada en un rincón, un amigo que toca la guitarra, las paredes manchadas de pintura, una ventana abierta a través de la cual se ve centellear el pálido Neva y unos pobres pescadores con camisas encarnadas. Siempre tienen en casi todo un color grisáceo y turbio, como un indeleble sello del Norte. A pesar de todo eso se entregan con verdadera delectación a su trabajo. Con frecuencia tienen auténtico talento, y si solamente les soplase el fresco aire de Italia ese talento se desarrollaría, sin duda, tan libre, amplia y brillantemente como una planta que sacan por fin de una habitación al aire libre. Generalmente son también muy tímidos: una estrella y un galón ancho los conducen a tal confusión que involuntariamente bajan el precio de sus obras. A veces les gusta vestir con elegancia, pero esa elegancia en ellos parece siempre un poco brusca y siempre recuerda algo a un remiendo. Verá usted en ellos, a veces, un frac irreprochable y una capa sucia; un chaleco caro de terciopelo y una levita llena de manchas de pintura. De la misma manera que verá usted en uno de sus inacabados paisajes una ninfa pintada cabeza abajo que, no encontrando otro sitio, el pintor ha diseñado sobre el emborronado fondo de su obra pintada en otro tiempo con delectación. No le mirará nunca directamente a los ojos, y si le mira lo hará de un modo turbio, indefinido; no clavará en usted una mirada de gavilán observador o la mirada de halcón de un oficial de caballería. Sucede así porque al mismo tiempo está viendo los rasgos de usted y los de algún Hércules de barro que está en su habitación o se le representa su propio retrato, que todavía piensa realizar. Por este motivo contesta muchas veces de forma incoherente, a veces extemporáneamente, y los temas que se mezclan en su cabeza aumentan su timidez.
A esta clase pertenecía el joven descrito por nosotros, el pintor Piskarev, apocado, tímido, pero que llevaba en el alma la chispa del sentimiento dispuesta, en ocasión propicia, a convertirse en llama. Con un temblor secreto iba tras el ser que tanto le había impresionado, extrañándose él mismo de su propia audacia. La criatura desconocida a quien se habían pegado de tal forma sus ojos, sus pensamientos y sus sentimientos, volvió de pronto la cabeza y le lanzó una mirada. ¡Dios mío, qué rasgos tan divinos! Su preciosa frente, de blancura cegadora, estaba sombreada por un cabello tan hermoso como el ágata. Estos maravillosos cabellos enrollados en bucles salían en parte de debajo del sombrerito y rozaban una mejilla sobre la que había una suave y fina mancha encarnada producida por el frío del anochecer. Sus labios estaban cerrados por un completo enjambre de ensueños. Todo lo que queda de los recuerdos de la infancia, cuanto predispone al ensueño y a la inspiración apacible a la luz de una lamparilla, todo eso parecía haberse reunido, fundido y reflejado en sus labios armoniosos. Lanzó una mirada a Piskarev, y ante esa mirada al joven se le estremeció el corazón; le miró con severidad, un sentimiento de indignación se reflejó en su rostro ante esta persecución insolente; pero en este maravilloso rostro incluso la cólera era un encanto. Por efecto de la vergüenza y del miedo, se detuvo, y bajó los ojos; pero ¿cómo perder a esta divinidad y no enterarse ni siquiera del santuario a donde había descendido para elegir su vivienda? Tales fueron las ideas que se le ocurrieron al joven soñador, y decidió continuar la persecución. Mas para que no se notara, se apartó a mayor distancia, miraba a los lados con indolencia y se fijaba en los rótulos y, sin embargo, no perdía de vista ni uno de los pasos de la desconocida. Los transeúntes eran cada vez menos frecuentes, la calle se hacía más silenciosa; la hermosa se volvió, y le pareció como si una ligera sonrisa cruzase por sus labios. Se echó todo a temblar y no creía a sus ojos. No, era el farol que con su luz engañosa dibujó en su rostro algo parecido a una sonrisa; no, eran sus propias fantasías las que se burlaban de él. Pero la respiración se le detuvo en el pecho, todo en él se convirtió en un temblor indefinible, sus sentimientos ardían, y a su alrededor todo se cubrió de una especie de niebla. La acera desaparecía bajo sus pies, las carrozas con sus caballos al galope parecían inmóviles, el puente se estiraba y se partía en su arco, una casa aparecía con el tejado hacia abajo, la garita se lanzaba a su encuentro, y la alabarda del centinela junto con las palabras doradas del rótulo y unas tijeras dibujadas parecían brillar suspendidas en el extremo de sus pestañas. Y todo eso lo había producido una mirada, una bonita cabeza que se volvió hacia él.
Sin oír, sin ver, sin percibir, se deslizaba por las huellas ligeras de los piececitos adorables, tratando de moderar la rapidez de sus pasos que volaban al compás de su corazón. A veces le asaltaba la duda: ¿era cierto que la expresión del rostro de la muchacha había sido tan benévola? Y entonces se detenía un momento, pero el latido de su corazón, una fuerza irresistible y la zozobra de todos sus sentimientos lo empujaban hacia adelante. Ni siquiera se dio cuenta de cómo de pronto se alzó ante él una casa de cuatro pisos, cómo las cuatro filas de ventanas iluminadas le miraban de una vez, y cómo la barandilla de la entrada le opuso su tope de hierro. Vio cómo la desconocida volaba escaleras arriba, se volvía, ponía un dedo en los labios y le hacía una seña para que la siguiera. Las rodillas le temblaban; sus sentimientos y sus pensamientos, ardían; un rayo de alegría tremendamente agudo le atravesó el corazón. ¡No, eso ya no era un sueño! ¡Dios mío, cuánta felicidad en un segundo! ¡Una vida tan maravillosa vivida en dos minutos!
Pero ¿no estaría soñando? ¿Era posible que aquella por cuya divina mirada estaba dispuesto a dar la vida, aquella que solo por acercarse hasta su domicilio consideraba una bendición inefable, era posible que fuera ahora tan benévola y atenta con él? Subió corriendo las escaleras. No tenía ningún pensamiento terreno; no estaba inflamado por el ardor de una pasión terrestre, no; en ese momento era puro y no estaba degradado, tal un adolescente inmaculado que respira todavía una imprecisa necesidad de amar. Y lo que en un hombre corrompido hubiera despertado torpes pensamientos, por el contrario, purificó aún más los suyos; esta confianza que le mostraba una criatura débil y encantadora le imponía un rígido juramento caballeresco: el de servir como un esclavo cuanto le ordenase. Solo deseaba que estas órdenes fuesen las más difíciles y las más imposibles delle var a cabo para correr con todas sus fuerzas a superarlas. No dudaba de que alguna circunstancia secreta y, al mismo tiempo importante, había obligado a la desconocida a confiar en él; que indudablemente se le iban a exigir esfuerzos excepcionales. Y ya sentía dentro de sí fuerzas y decisión para realizarlo todo.
La escalera subía en espiral y las rápidas ideas del joven giraban en el mismo sentido. «¡Vaya con más cuidado!», sonó una voz como la música de un arpa, y un temblor sacudió otra vez sus nervios. En la oscuridad del cuarto piso la desconocida llamó a la puerta, se abrió, y entraron los dos. Una mujer de aspecto bastante agradable les recibió con una vela en la mano, si bien miró a Piskarev de una manera tan rara y descarada, que bajó involuntariamente los ojos. Entraron en la habitación. Tres figuras femeninas, en distintos rincones, se presentaron a sus ojos. Una estaba echando las cartas; otra, sentada al piano, tocaba con dos dedos un lamentable simulacro de antigua polonesa; la tercera, sentada frente a un espejo, se desenredaba con el peine sus largos cabellos y no pensó en absoluto en abandonar su tocado ante la entrada de una persona desconocida. Un desagradable desorden, que solo puede encontrarse en la habitación descuidada de un soltero, reinaba en todas partes. Los muebles, bastante buenos, estaban cubiertos de polvo; una araña había cubierto con su tela la moldura de la cornisa; por la puerta entreabierta de otra habitación se veía una bota con su espuela y el ribete rojo de un uniforme; una fuerte voz de hombre y una risa femenina se dejaban oír sin la menor consideración.
¡Dios mío, dónde se había metido! Al principio no quiso creérselo, y empezó a examinar con más atención los objetos que llenaban la habitación. Pero las paredes desnudas y las ventanas sin visillos no mostraban la presencia de un ama de casa cuidadosa; los ajados rostros de las tres desgraciadas criaturas, una de las cuales se sentó casi ante sus narices y se puso a examinarle con la misma tranquilidad con que se examina una mancha en un traje ajeno, todo le aseguraba que se había metido en ese asqueroso refugio donde había establecido su sede la lamentable depravación engendrada por el oropel de la civilización y del espantoso hacinamiento humano de la capital. Ese refugio donde el hombre sacrílegamente ha ahogado y se ha burlado de todo lo puro y santo que adorna la vida, donde la mujer, la belleza del mundo, el coronamiento de la creación se ha convertido en un ser extraño, ambiguo, que se ha desposeído junto con la pureza del alma de todo lo femenino, asumien do de un modo repugnante los modales y la insolencia masculinos para dejar de ser criatura débil, encantadora y tan diferente de nosotros. Piskarev la miraba de pies a cabeza con ojos estupefactos, como deseando asegurarse todavía si era la que lo había embrujado y arrastrado en la perspectiva Nevski. Pero permanecía ante él igual de hermosa; sus cabellos eran igual de encantadores; sus ojos seguían pareciendo celestiales. Era muy joven, no tenía más que diecisiete años; se notaba que aún hacía poco que se había entregado a la horrible depravación y esta no le había rozado las mejillas, lozanas y con un ligero tinte rosado. Era encantadora.
Permanecía inmóvil ante ella y ya estaba dispuesto a olvidar con tanta ingenuidad como había olvidado antes. Pero la hermosa muchacha, aburrida de un silencio tan largo, le sonrió significativamente y le miró con fijeza a los ojos. Sin embargo, aquella sonrisa estaba llena de una deplorable procacidad; era tan insólita y le iba tan poco a su cara como una expresión de piedad al rostro de un confesionario o un libro de contabilidad a un poeta. Se estremeció. Ella despegó sus bonitos labios y empezó a decir algo, pero todo lo que decía era tan estúpido, tan vulgar… Como si con la pureza también la inteligencia abandonara al ser humano. Ya no quería oír nada. Se sentía tremendamente ridículo y cándido, como un niño. En lugar de aprovecharse de tan buena disposición, en lugar de alegrarse de tal circunstancia que, sin duda, en su lugar hubiera alegrado a cualquier otro, se escapó a todo correr, como una cabra salvaje, y salió a la calle.
Con la cabeza inclinada y los brazos caídos, permanecía sentado en su habitación, como un desgraciado que habiendo encontrado una joya sin precio la hubiese dejado caer inmediatamente en el mar. «Tan hermosa, con unos rasgos tan divinos ¡y en semejante lugar!», fue todo lo que pudo decirse.
Realmente, la piedad nunca se apodera de nosotros con tanta fuerza como cuando nos encontramos ante una belleza alcanzada por el soplo nocivo de la corrupción. Pase que se alíe con la fealdad, pero la belleza, la belleza acariciadora… no se funde en nuestros pensamientos más que con la castidad y la pureza. La hermosa muchacha que había hechizado de tal manera al pobre Piskarev era, efectivamente, una maravilla, una aparición no habitual. Su presencia en este lugar abominable parecía aún más inhabitual. Todos sus rasgos estaban tan puramente dibujados, la expresión de su hermoso rostro estaba impregnada de tal distinción, que era imposible pensar que la corrupción había echado sobre ella sus espantosas garras. Hubiera sido una perla inapreciable, todo el mundo, toda la gloria, toda la riqueza de un marido apasionado; hubiera podido ser la maravillosa y tranquila estrella en un círculo familiar apacible y con un movimiento de sus prodigiosos labios hubiera dado agradables órdenes. Hubiera podido ser la diosa en un salón de sociedad, sobre un parqué claro, entre el brillo de las luces, ante una legión de hombres silenciosos y reverentes postrados a sus pies. Pero, ¡ay!, por deseo de algún horrible espíritu infernal, sediento de destruir la armonía de su vida, la había lanzado entre risas en su abismo.
Inundado de una compasión desgarradora, permanecía sentado ante una vela casi consumida. Ya hacía tiempo que pasara la medianoche. El reloj de la torre dio las doce y media, pero él continuaba sentado inmóvil, sin sueño, en una velada inconsciente. La somnolencia, aprovechándose de su inmovilidad, empezaba a apoderarse de él poco a poco, la habitación empezaba a desaparecer. Solo la llama de la vela iluminaba el sueño que le estaba invadiendo, cuando de repente un golpe en la puerta le obligó a sobresaltarse y volver en sí. Se abrió la puerta y entró un lacayo vistiendo rica librea. En su solitaria habitación no había entrado nunca nadie con una librea así, y menos a una hora tan intempestiva… No comprendía nada y miraba con curiosidad al lacayo que acababa de entrar.
—La señora —dijo el lacayo inclinándose respetuosamente—, en cuya casa ha tenido usted a bien estar hace unas horas, le ruega que vaya a verla y ha enviado la carroza para recogerle.
Piskarev permanecía en pie, mudo de asombro. «Una carroza, ¡un lacayo de librea!… No, aquí, por lo visto, hay una equivocación…».
—Escuche, amigo —pronunció con vacilación—; usted, sin duda, se ha equivocado de dirección. Indudablemente su señora le ha mandado a por algún otro, no a por mí.
—No, señor, no me he equivocado. ¿Acaso no ha acompañado usted a una señora a pie hasta una casa de la calle de la Fundición, a una vivienda del cuarto piso?
—Sí.
—Pues bien, tenga la bondad de darse prisa, la señora desea verle sin falta y le ruega que vaya directamente a su casa.
Piskarev bajó corriendo las escaleras. Efectivamente, fuera esperaba la carroza. Subió, las portezuelas se cerraron de golpe, las piedras de la calzada resonaron bajo las ruedas y los cascos, y una hilera de casas iluminadas y de brillantes rótulos desfiló ante las ventanillas de la carroza. Durante el camino Piskarev fue pensando y no supo cómo interpretar aquella aventura. Una casa particular, una carroza, un lacayo de rica librea… Todo esto no podía asociarlo de ningún modo con la habitación del cuarto piso, las ventanas llenas de polvo y el piano desafinado.
La carroza se detuvo ante una entrada muy iluminada y llamó su atención al mismo tiempo una fila de carrozas, los cocheros dispuestos, las ventanas muy iluminadas y los sones de la música. El lacayo, de rica librea, le ayudó a bajar de la carroza y le acompañó respetuosamente a la entrada de columnas de mármol, con un portero engalanado de oro; había gran cantidad de capas y abrigos de piel y una lámpara refulgente. Una escalera aérea, con una barandilla brillante, perfumada de aromas, se alzaba ante él. Ya estaba en la escalera, ya entraba en el primer salón, asustado y retrocediendo con el primer paso a la vista de la enorme muchedumbre. El fantástico abigarramiento de la gente le descorazonó por completo; le pareció como si algún demonio hubiese desmenuzado el mundo en muchos trozos y, todos estos, sin sentido ni finalidad, se hubiesen mezclado. Los hombros espléndidos de las damas y los negros fraques, los candelabros de cristal, las lámparas, las gasas aéreas flotantes, las etéreas cintas y el gordo contrabajo que asomaba tras la barandilla de la magnífica orquesta, todo le resultaba deslumbrador. Vio de un golpe tantos respetables viejos y hombres maduros ostentando condecoraciones, señoras que caminaban por el parqué con tanta ligereza, orgullo y gracia, o sentadas en hilera; oyó tantas palabras francesas e inglesas, los jóvenes vistiendo frac negro estaban llenos de tanta nobleza, hablaban o guardaban silencio con tanta dignidad, eran tan incapaces de decir nada superfluo, gastaban bromas con tanta majestuosidad, sonreían con tanta deferencia, llevaban tan magníficas patillas, sabían mostrar con tanta habilidad sus manos distinguidas ajustándose la corbata; las damas eran tan etéreas, tan sumidas en la satisfacción de sí mismas y de estar encantadas; bajaban tan deliciosamente los párpados que… el aspecto humilde de Piskarev, arrimado con miedo a una columna, demostraba que se había quedado completamente perplejo. En ese momento la muchedumbre rodeó a un grupo que bailaba. Las bailarinas se deslizaban envueltas en transparentes creaciones de París, con vestidos tejidos de aire; tocaban negligentemente con sus brillantes piececitos el parqué, tan ligeramente como si no lo tocasen en absoluto. Pero una de ellas era la más hermosa, la más lujosa y la que vestía con más esplendor. La más inefable, la más refinada combinación de todos los gustos se desbordaba en su atuendo, y a pesar de ello parecía no preocuparse en absoluto, como si aquello se hubiese hecho por sí mismo e involuntariamente. Ella miraba y no miraba a la muchedumbre de observadores, sus largas y hermosas pestañas bajaron con indiferencia, y la radiante blancura de su rostro deslumbraba todavía más cuando al inclinar la cabeza una ligera sombra se extendió sobre su encantadora frente.
Piskarev desplegó todas sus fuerzas para apartar a la muchedumbre y observarla; mas para gran contrariedad suya, una enorme cabeza con oscuros rizos la tapó completamente; además, la multitud le aprisionaba de tal manera que no se atrevía a avanzar ni a retroceder por miedo a tropezar con algún consejero secreto. Por fin logró pasar hacia delante y echó un vistazo a su indumentaria, deseando componerse lo mejor posible. ¡Santo Dios! ¿Qué era aquello? Llevaba una levita, y toda manchada de pintura: con las prisas por venir se le había olvidado cambiarse y ponerse un traje idóneo. Enrojeció hasta la raíz del cabello y, agachando la cabeza, quería desaparecer, pero decididamente no había por dónde: unos gentileshombres de cámara, con magníficos trajes, se agruparon detrás de él formando una auténtica muralla. Ahora deseaba estar lo más lejos posible de la hermosa, de encantadora frente y bonitas pestañas. Con miedo levantó la vista para ver si no le miraba. ¡Santo Dios!, estaba delante de él… Pero ¿qué era esto?, ¿qué era?
«¡Es ella!», gritó casi en voz alta. En efecto, era ella, la misma que había encontrado en la perspectiva Nevski y a la que había acompañado a su domicilio.
Mientras tanto ella levantó los párpados y recorrió a todos con su mirada luminosa. «¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!, qué hermosa es…», solo pudo articular con la respiración contenida. Pasó la mirada por todo el círculo de hombres, deseosos alternativamente de llamar su atención, pero con cierta laxitud e indiferencia la volvió rápidamente y se encontró con la de Piskarev. ¡Oh, qué cielo! ¡Oh, qué paraíso!
¡Dame fuerzas, Señor, para soportar esto! ¡La vida es demasiado estrecha para él, le va a romper el alma y llevársela! Hizo una seña, pero no con la mano, no con una inclinación de cabeza, no; en sus irresistibles ojos surgió esa seña con una expresión tan fina e imperceptible que nadie pudo verla, aunque él se dio cuenta, la comprendió. El baile duró mucho tiempo; parecía que la música agotadora se extinguía y moría, y otra vez subía, hacía ruido, retumbaba: por fin ¡el final! La muchacha se sentó, su pecho se alzaba bajo el humo fino de la gasa; su mano—¡Dios mío, qué maravillosa mano!— cayó sobre sus rodillas, aplastó el vaporoso vestido que bajo esa mano parecía exhalar música, y su fino color lila se destacaba todavía más bajo su deslumbrante blancura. ¡Solo tocarla, y nada más! Ningunos deseos de otra clase; serían una insolencia… Él permanecía en pie detrás de su silla, sin atreverse a hablar ni a respirar.
—¿Se ha aburrido usted? —preguntó la muchacha—. Yo también me he aburrido. Me doy cuenta de que usted me odia… —añadió bajando sus largas pestañas.
«¡Odiarla! ¿A usted? Yo…», quiso decir Piskarev completamente desorientado, y hubiera dicho un montón de palabras completamente incoherentes. Mas en ese momento se acercó un chambelán diciendo palabras agudas y amables; se cubría con un magnífico copete rizado. Mostraba bastante agradablemente una fila de dientes que no estaban mal, y cada una de sus agudezas se clavaba como afilados clavos en el corazón de Piskarev. Finalmente, por suerte, alguien se dirigió al chambelán para plantearle una pregunta.
—¡Esto es inaguantable! —dijo ella levantando hacia él sus ojos celestiales—. Me voy a sentar en el otro extremo del salón, vaya usted allí.
Se deslizó entre la muchedumbre y desapareció. Como un loco atravesó entre la gente y en seguida se encontró allí.
¡Sí, era ella! Estaba sentada como una reina, la mejor de todas, la más encantadora, y le buscaba con los ojos.
—Está usted aquí —pronunció en voz baja—. Voy a ser sincera con usted: seguramente le ha parecido extraña la circunstancia de nuestro encuentro. ¿Acaso piensa usted que yo puedo pertenecer a aquella despreciable clase de seres entre los que me ha encontrado? Le parece extraña mi conducta, pero le voy a revelar un secreto. ¿Estará usted en condiciones —dijo mirándole fijamente a los ojos— de no descubrirlo jamás?
—¡Oh! Sí. ¡Lo estaré! ¡Lo estaré! ¡Lo estaré!
Pero en aquel momento se acercó un hombre de bastante edad, empezó a hablar con ella en un idioma incomprensible para Piskarev, y le ofreció el brazo. Ella lanzó una mirada suplicante a Piskarev y le hizo una seña para que se quedase en su sitio y esperase su regreso. Pero en un ataque de impaciencia no tuvo fuerzas para escuchar órdenes, ni siquiera pronunciadas por sus labios. Se lanzó detrás de ella, pero la muchedumbre los separó. Ya no veía el vestido color lila; pasaba inquieto de una habitación a otra y empujaba sin consideración a cuantos encontraba en su camino. Y en todas las habitaciones solo encontraba personajes importantes jugando a las cartas y sumidos en un silencio sepulcral. En el rincón de una habitación discutían unos cuantos hombres de edad acerca de la supremacía de la carrera militar sobre la civil; en otro, gentes vistiendo magníficos fraques hacían ligeras observaciones acerca de varios volúmenes de trabajos de un poeta muy fecundo. Piskarev se dio cuenta de que un señor de edad, de porte distinguido, le agarró por el botón de la levita y quería someter a su consideración una apreciación muy justa, pero le apartó groseramente sin percatarse ni siquiera de que llevaba al cuello una condecoración bastante importante. Pasó rápidamente a otra habitación, y ella tampoco estaba. En la tercera tampoco. «¿Dónde está, pues? ¡Entregádmela! ¡Oh, no puedo vivir sin contemplarla! Quiero oír lo que quería contarme». Y todas sus búsquedas resultaron vanas. Preocupado, agotado, se arrimó a un rincón y contempló la muchedumbre; sus ojos tensos empezaron a presentarle las cosas de un modo confuso. Finalmente empezó a ver con claridad las paredes de su habitación. Levantó los ojos; tenía delante el candelabro con la vela consumida a punto de apagarse en el fondo; la vela se había derretido, el sebo se extendía por la mesa.
¡Así que había dormido! ¡Dios mío, qué sueño! ¿Y por qué había que despertarse? ¿Por qué no haber esperado un minuto? ¡Ella hubiera aparecido seguramente de nuevo! Una luz fastidiosa con su antipático brillo empañado entraba por la ventana. Su habitación estaba tan gris, con un desorden tan turbio… ¡Oh, qué repugnante era la realidad!
¿Qué era comparada con el sueño? Se desnudó rápidamente y se metió en la cama, se envolvió en la manta, deseando por un momento recuperar el sueño que se le había volado. Efectivamente, el sueño no tardó en llegar, pero le presentaba cosas distintas a las que hubiera deseado ver: tan pronto aparecía el teniente Pirogov con la cachimba entre los dientes como el portero de la academia de Bellas Artes, o un severo consejero de Estado, o la cabeza de una finesa de la que en otro tiempo había hecho el retrato, o cosas absurdas por el estilo.
Hasta el mediodía se quedó acostado, deseando dormirse. Pero ella no aparecía. Si mostrase por un solo instante sus hermosos rasgos, si por un minuto sonasen sus ligeros pasos, si pudiera ver un segundo su mano desnuda, radiante como la nieve de las cimas.
Apartando todo, olvidando todo, permanecía sentado, abatido y sin esperanzas, lleno solamente de su sueño. No había nada que le tentase; sus ojos, sin interesarse por nada, sin vida, miraban por la ventana que daba al patio, donde un sucio aguador distribuía el agua; helándose en el aire, la voz temblorosa del trapero vibraba: «¡Hay ropa vieja que vender!…». Todo lo cotidiano y real chocaba de un modo extraño en sus oídos. Así permaneció sentado hasta la noche y se metió en la cama con avidez. Luchó durante mucho tiempo contra el insomnio, hasta que lo venció. Otra vez tuvo un sueño, un sueño chabacano, vergonzoso:
«Señor, apiádate: ¡hazla aparecer un minuto, aunque no sea más que un minuto!». De nuevo esperaba la noche, otra vez se durmió, otra vez soñó con cierto funcionario, que era a la vez un funcionario y un fagot. ¡Oh, eso era insoportable!
¡Por fin apareció ella! Su cabecita y sus tirabuzones… Ella miraba… ¡Oh, por qué poco tiempo! Otra vez las tinieblas, otra vez una visión estúpida.
Por fin los sueños se convirtieron en su vida, y desde ese momento toda su existencia tomó un giro extraño: puede decirse que soñaba despierto y que velaba en sueños. Si alguien le hubiera visto sentado silencioso ante la mesa vacía o andando por la calle, le hubiera tomado sin duda por un sonámbulo o por un hombre destruido por el alcohol; su mirada estaba completamente desprovista de sentido, su natural distracción se desarrolló del todo en él y eliminó de su rostro todo sentimiento, todo movimiento. Solo se avivaba al aproximarse la noche.
Ese estado de ánimo le destrozó las fuerzas y el tormento más terrible fue para él que, finalmente, el sueño empezó a abandonarle por completo. Deseando salvar su única riqueza, empleaba todos los medios para restablecerlo. Había oído decir que existía un medio para recuperar el sueño; únicamente era preciso tomar opio. Pero ¿dónde conseguirlo? Se acordó de un persa que tenía una tienda de pañuelos, que siempre que se lo encontraba le pedía que le pintase una hermosa mujer. Decidió ir a su casa suponiendo que, sin duda, tendría opio. El persa le recibió sentado en su diván con las piernas recogidas bajo el cuerpo.
—¿Para qué necesitas el opio? —le preguntó. Piskarev le habló de su insomnio.
—Bien, yo te daré el opio, pero tú píntame una hermosa mujer. ¡Que sea muy hermosa! Que tenga las cejas negras y los ojos grandes, como aceitunas. Y yo mismo que esté tumbado a su lado fumando mi cachimba. ¿Me oyes? ¡Que sea hermosa! ¡Que sea una belleza!
Piskarev se lo prometió. El persa salió un momento y regresó con un tarrito lleno de un líquido oscuro. Con precaución echó una parte en otro tarrito y se lo entregó a Piskarev con la recomendación de que no tomase más de siete gotas disueltas en agua. Cogió con avidez el valioso tarrito, que no hubiera cambiado por una montaña de oro, y a todo correr se marchó a su casa.
Al llegar, echó unas cuantas gotas en un vaso de agua y, tragándoselo, se echó a dormir.
¡Oh, Dios, qué alegría! ¡Ella! ¡Otra vez ella! Pero ya bajo un aspecto completamente distinto. ¡Oh, qué bien estaba sentada junto a la ventana de una luminosa casita de pueblo! Su modo de vestir respira la sencillez que solo sueña el poeta. Su peinado… ¡Señor, qué sencillo era ese peinado y qué bien le iba! Una pequeña mantilla echada sobre su cuello armonioso; todo en ella era modesto, todo era misterioso, con un inefable sentido del gusto. ¡Qué agradable era su graciosa manera de andar! ¡Qué musical el ruido de sus pasos y el roce de su vestido! ¡Qué bonita su mano apretada por una pulsera de cabellos! Ella le habla con lágrimas en los ojos: «No me desprecie: no soy en absoluto aquella por la que usted me toma. Míreme, míreme fijamente y dígame:
«¿Acaso soy capaz de lo que usted piensa?». «¡Oh, no, no! Que el que se atreva a pensar eso, el que se atreva que…». Pero se despertó, conmovido, destrozado, con lágrimas en los ojos. «¡Hubiera sido mejor que no existieras en absoluto! Que no vivieras en el mundo, que fueras la creación de un pintor inspirado. No me separaría del lienzo, te miraría eternamente y te besaría. Viviría y respiraría por ti, como en un maravilloso sueño, y entonces sería feliz. No tendría ningún otro deseo. Te evocaría como mi ángel de la guarda en el sueño y en la vigilia, y te esperaría cuando tuviera que crear lo divino y lo santo. Pero ahora… ¡qué vida tan horrorosa!
»¿Qué ventaja tiene el que ella viva? ¿Acaso la vida de un loco puede ser agradable a sus parientes y a sus amigos que le han querido en otro tiempo? ¡Dios mío, vaya vida la nuestra! ¡Una eterna división entre el sueño y la realidad!». Aproximadamente tales eran los pensamientos que le ocupaban de continuo. No pensaba en nada, incluso no comía casi y esperaba con impaciencia, con la pasión de un enamorado, que llegase la noche y el sueño deseado. La continua tensión de sus pensamientos hacia un único objetivo alcanzó tal dominio sobre todo su ser y su imaginación, que la deseada imagen se le aparecía casi todos los días y siempre en situación enteramente distinta a la realidad, porque sus pensamientos eran completamente puros, como los de un niño. A través de estos sueños el mismo objeto se convertía en cierto modo en más puro, y se transfiguraba.
El consumo del opio sobreexcitó aún más sus pensamientos, y si hubo un enamorado puesto en el último límite de la demencia de modo impetuoso, terrorífico, destructor, devastador, ese desgraciado era él.
De sus sueños había uno que resultaba el más dichoso: se veía en su estudio. Estaba tan alegre, trabajaba con tanto entusiasmo con la paleta en la mano. Ella también aparecía allí. Ya era su mujer. Permanecía sentada a su lado, apoyados los codos encantadores en el respaldo de su silla y miraba su trabajo. En sus ojos, lánguidos y cansados, se reflejaba una carga de felicidad. Todo en la habitación tenía un aire paradisiaco, estaba tan claro, tan ordenado. ¡Santo Dios! Sentía inclinarse sobre el pecho su encantadora cabeza… Nunca había tenido un sueño mejor. Después de soñar esto se levantó más lozano y, desde luego, menos distraído que antes. En su cabeza surgieron extraños pensamientos.
«Tal vez —pensaba— ha sido inducida a la depravación por algún horrible hecho involuntario; quizá su alma se inclina al arrepentimiento; tal vez ella misma desearía librarse de su horrible situación. ¿Y acaso era posible permitir con indiferencia que se perdiese para siempre cuando solo era suficiente tenderle la mano para salvarla de que se hundiese?». Sus pensamientos iban todavía más lejos. «A mí no me conoce nadie —se decía a sí mismo— y nadie tiene nada que ver conmigo ni yo tampoco tengo nada que ver con los demás. Si manifiesta un arrepentimiento puro y cambia de vida, entonces me casaré con ella. Mi deber es casarme con ella y, desde luego, haré mucho mejor que los que se casan con las gobernantas e incluso, con frecuencia, con los seres más despreciables. Pero mi acto será desinteresado y, quizá, incluso, importante. Devolveré al mundo su preciosísimo adorno».
Concebido este plan pensado con tanta ligereza, sintió que el calor le encendía el rostro; se acercó al espejo y se asustó de sus mejillas hundidas y de la palidez de su rostro. Empezó a arreglarse cuidadosamente: se lavó, se peinó, se puso el frac nuevo, un elegante chaleco; se echó la capa sobre los hombros y salió a la calle. Inspiró el aire puro y sintió frescura en el corazón, como un convaleciente que decidiera salir por primera vez después de una larga enfermedad. Su corazón latía mientras se acercaba a la calle en la que no había puesto los pies desde el fatal encuentro.
Durante mucho tiempo buscó la casa, porque su memoria parecía haberle traicionado. Recorrió dos veces la calle y no sabía delante de qué casa detenerse. Por fin una le resultó parecida. Subió rápidamente la escalera y llamó a la puerta. La puerta se abrió y ¿quién salió a su encuentro? Su ideal, la imagen que llevaba en secreto, el original de sus cuadros soñados, aquella por la que vivía de modo tan horrible, tan doloroso y tan dulce. Ella misma se encontraba ante él; se estremeció. Apenas podía mantenerse en pie por la debilidad que le produjo la ráfaga de alegría. Permanecía ante él tan encantadora como siempre, aunque tenía los ojos soñolientos, aunque la palidez invadía su rostro, ya no tan lozano. Pero seguía siendo encantadora.
—¡Ah! —gritó al ver a Piskarev, y se frotó los ojos; entonces eran ya las dos de la tarde—. ¿Por qué se escapó usted el otro día?
A causa del agotamiento se sentó en una silla, y la miró.
—Pues yo acabo de despertarme justamente ahora, me trajeron a las siete de la mañana. Estaba completamente borracha —añadió con una sonrisa.
¡Oh! Mejor hubiera sido que fuera muda y estuviera totalmente privada del don de la palabra, que decir tales cosas. De un golpe vino a mostrarle, como en una panorámica, toda su vida. Sin embargo, a pesar de eso, de mala gana, decidió probar si influirían sobre ella sus exhortaciones. Haciendo de tripas corazón, con voz temblorosa y ardiente al mismo tiempo, empezó a describirle su horrorosa situación. Ella le escuchaba con ese aire atento y con la sensación de extrañeza que se manifiesta ante algo inesperado y raro. Miró sonriendo ligeramente a su compañera que, sentada en un rincón, dejó de limpiar su peine y también escuchaba con atención al joven predicador.
—Es verdad que soy pobre —dijo Piskarev, después de su larga y edificante exhortación—, pero nos pondremos a trabajar, uno aliado de otro, para mejorar nuestra vida. No hay nada más agradable que deberse todo a sí mismo. Yo pintaré cuadros, tú estarás sentada a mi lado inspirando mi trabajo, bordarás o harás otros trabajos manuales, y no nos faltará de nada.
—¡Cómo puede ser! —le interrumpió con una expresión de cierto desprecio—. No soy una lavandera ni una costurera para ponerme a trabajar.
¡Ay, Dios mío! En estas palabras se expresaba toda una vida de bajeza, de desprecio; una existencia de vacío y ocio, compañeros ideales en el camino de la perversión.
—¡Cásese conmigo! —intervino con aire cínico su compañera, que hasta entonces permanecía silenciosa en el rincón—. Si me caso, yo haré todo eso.
Y su cara lastimosa adoptó una expresión estúpida, que hizo reír muchísimo a la hermosa.
¡Ah, esto ya es demasiado! Era más de lo que podía soportar. Se lanzó fuera, vacío de sentimientos y de ideas. Se le enturbió la razón de una manera estúpida, sin finalidad; no veía nada, no oía, no sentía. Deambuló durante toda la jornada. Nadie podía saber si había pasado o no la noche en algún sitio. Solo al día siguiente, guiado por un instinto absurdo, se fue a su casa, pálido, con un aspecto horroroso, despeinado, con las huellas de la locura en el rostro. Se encerró en su casa y no dejó entrar a nadie, no pidió nada. Pasaron cuatro días y su piso cerrado no se abrió ni una vez; finalmente pasó una semana y el piso seguía cerrado. Golpearon la puerta, le llamaron, pero no hubo ninguna respuesta. Por fin, tiraron la puerta abajo y encontraron su cadáver con la garganta cortada. Una navaja ensangrentada yacía en el suelo. Por los brazos convulsivamente contraídos y por el rostro horrorosamente deformado se podía llegar a la conclusión de que su mano no había sido firme y que había sufrido mucho antes de que su alma pecadora abandonase su cuerpo.