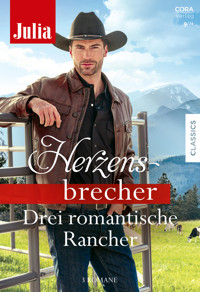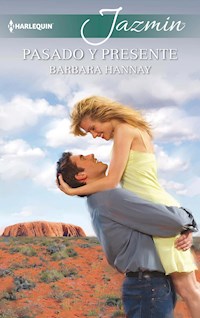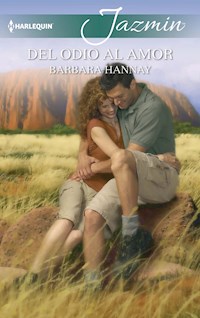2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Sam Kirby se quedó asombrado cuando encontró a Meg Bennet ocho meses después de su breve idilio. ¡Su embarazo estaba muy adelantado, y el bebé era de él! Después de la forma en que terminó todo, Meg no estaba exactamente deseando que aquel playboy millonario volviera a su vida. Así que hicieron un trato. Sam solo se quedaría hasta que el bebé naciera. Pero una vez que había conseguido recuperar a Meg, ¿dejaría que ella se le escapara otra vez?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Barbara Hannay
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un descubrimiento sorprendente, n.º 1652 - enero 2020
Título original: The Pregnancy Discovery
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1328-971-7
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
FALTÓ poco para que Meg no viera la antigua botella medio enterrada en la arena húmeda.
Casi todas las tardes, durante sus paseos solitarios por la playa de Magnetic Island, hallaba caracolas, trozos de coral y ramas que había traído la marea. A veces, había también flotadores de pesca, maderos de algún naufragio ocurrido en la Gran Barrera de Coral, y… botellas.
Aquella tarde, al pasar cerca de la vieja botella, un rayo de sol del crepúsculo se reflejaba sobre el vidrio. Parecía que parpadeara. Meg se detuvo picada por la curiosidad. La parte que se veía era el cuello y estaba precintado. Un presentimiento hizo que desenterrara la botella de la arena.
A primera vista estaba vacía, pero cuando la miró a contraluz, vio que contenía un pequeño rollo de papel envejecido. Se quedó sin respiración.
Una carta.
Una carta dentro de una botella.
Su primera reacción fue de entusiasmo. Sentía una agitación algo infantil y se le ocurrían mil preguntas. De pronto, sintió como una premonición y se le aceleró el corazón. Era como si ella y la botella tuvieran algo en común, una conexión leve pero importante. Intentó descartar la idea, pero no lo consiguió.
La noche tropical se estaba cerrando y solo quedaba un leve resplandor rosado coronando las colinas de la isla. El agua de la bahía estaba oscura y las olas golpeaban con suavidad la arena.
El resto del mundo iba a sus quehaceres, como todas las noches, pero Meg se sentía diferente, como si una mano invisible hubiera tocado su vida.
Apretó la botella contra su pecho, y se apresuró a volver a lo largo de la playa y por el caminal hasta donde estaba su coche. La envolvió con cuidado en una toalla y la colocó debajo del asiento de su Mini. Pensó que esperaría a llegar a su casa para abrir la botella con sumo cuidado y leer la carta con calma.
Capítulo 1
LO ÚLTIMO que Sam Kirby necesitaba era otra mujer bonita en su vida.
Ya se lo había dicho muchas veces su asistente personal, quien se pasaba el día haciendo malabarismos para poder encajar la apretada agenda social de Sam con su frenética agenda de trabajo.
Por eso, al entrar en su despacho del centro de Seattle, después de su última refriega empresarial, no esperaba encontrar encima de todos los papeles para su atención inmediata, la foto de una hermosa chica en bikini.
–Ellen, ¿qué es esto? –se giró tan de súbito que casi chocó con su asistente.
Ellen clavó los ojos en la foto.
–Llegó esta mañana en un envío urgente desde Australia –dijo Ellen, tomando unos papeles de la mesa–. Un empresario hotelero de una isla lo envió junto con un recorte de periódico y una carta.
Sam frunció el ceño.
–Si se trata de otra estratagema publicitaria, tíralo a la basura. Tal como están las cosas no podré tomarme vacaciones en diez años.
–No es publicidad, Sam. Me temo que es algo más.
Con una mueca de desesperación, él tomó el recorte que Ellen le daba. La foto era de una rubia encantadora, en medio de una playa tropical perfecta, sujetando una vieja botella. Su nombre, escrito al pie, era Meg Bennet.
Sam miró la foto más tiempo del que era necesario.
La chica lucía un top de bikini y un sarong de distintos tonos de azul atado alrededor de sus delgadas caderas. Tenía la cintura del color de la miel y el pelo era una cascada de rizos dorados.
Pero no era solo otra chica bonita más.
Lo que a Sam le pareció interesante fueron sus ojos, que lo miraban, casi magnéticos, desde el papel.
Le molestaba no poder determinar el color exacto de esos ojos, y por un segundo pensó en que le gustaría verlos de cerca, justo antes de besarla.
–Sam, tu agenda social está llena hasta el mes próximo –comentó con dureza la asistente–. Además, esa chica vive al otro lado del océano Pacífico.
–Qué lástima –respondió él con una sonrisa pícara, antes de concentrarse en el recorte del periódico australiano–. Una carta de amor en una botella, encontrada en una isla tropical –leyó en voz alta, y luego el resto en silencio.
Al terminar, miró a Ellen intrigado.
–No entiendo por qué nos mandan esto. Un aviador estadounidense le escribió una carta a su esposa en 1942 y la metió en una botella. Ahora, sesenta años más tarde, ha aparecido en la Gran Barrera de Coral. ¿Y qué más da?
–Tal vez estuviste demasiado distraído por la foto para darte cuenta –contestó Ellen–. La historia también menciona que trataban de encontrar al estadounidense que escribió la carta, o a sus descendientes.
–¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, Kirby & Son?
Ellen se estiró la chaqueta de su impecable traje y Sam se sintió alarmado.
–¿Ellen, qué pasa?
Ella sonrió con dulzura.
–Según esta carta del director del complejo turístico de la isla, ya se ha identificado al hombre que escribió la carta y a sus descendientes.
–¿Y?
–Y su nombre era Thomas Jefferson Kirby.
–Mi abuelo… –añadió Sam con un suspiro de incredulidad.
–Sí.
–¡Uf! –Sam cerró los ojos durante un par de segundos. Luego miró a Ellen de nuevo–. Tom Kirby murió durante la guerra. Mi padre ni siquiera lo llegó a conocer –volvió a mirar la foto y a la botella que sostenía la muchacha–. ¿Quién iba a pensarlo? –tendió la mano para que Ellen le diera la carta–. ¿Qué más dice ese australiano?
–Toma.
A medida que iba leyendo se le iba haciendo un nudo en el estómago.
–¿A qué juega? Dice que había un testamento nuevo en la botella, y que no desvelará los detalles hasta que un miembro de mi familia vaya allí.
–Tu padre no podría hacer ese viaje.
–Claro que no. Está demasiado débil. ¿Pero cómo pretende ese hombre que yo lo deje todo y me vaya a una isla tropical en las antípodas? ¡No tengo tiempo para dedicarle a esto!
Ellen miró a su joven jefe por encima de las gafas.
–Hay mucho en juego. Kirby & Son ha pertenecido a tu familia durante cuatro generaciones.
–Lo sé, lo sé. Hay algo sospechoso en todo esto. No me gusta la forma en que el australiano se niega a darnos la carta a menos que vayamos en persona. Tendré que pensarlo.
Ellen asintió y volvió a su despacho en la oficina contigua.
Sam dejó la foto y los papeles sobre la mesa y con las manos en los bolsillos se dirigió hacia un ventanal desde el que se veía la costa de Seattle y el muelle de Bell Street.
La inesperada noticia sobre su abuelo lo había pillado desprevenido.
Era lo último que necesitaba. Desde que su padre tuvo el ataque al corazón, Sam era el único responsable de dirigir la enorme y multimillonaria empresa de construcción de la familia. Desde hacía tres años, había estado trabajando a un ritmo abrumador que no parecía que fuera a disminuir.
Y justo entonces, un antepasado al que ni siquiera conocía y en quien rara vez pensaba, iba y le ponía una zancadilla.
Respiró hondo para aliviar la tremenda tensión que sentía.
Apesadumbrado, miró hacia afuera. Esa tarde, todo Seattle parecía desprovisto de color. Aunque la primavera estaba avanzada, el cielo plomizo y los edificios grises se reflejaban sobre un mar oscuro. Incluso las islas del litoral eran como borrones cenicientos flotando sobre un agua plomiza.
La idea de escaparse hacia el sol y el calor lo atraía. Pensó que podría ir a recoger la carta y robar un par de días para zambullirse junto a los arrecifes de coral y para oler los franchipanes. Y… para comprobar el color de los ojos de Meg Bennet.
Volvió a su mesa enfrascado en su dilema. Necesitaba saber si el testamento hallado en Australia era legítimo y si contenía alguna disposición que cuestionara que la propiedad de Kirby & Son fuera legal. Pensó, además, que debía evitar que sus competidores se enteraran del asunto del testamento.
–Sam –la voz de Ellen era vacilante y llena de comprensión–, acabo de recibir una llamada de un periodista del Seattle Times. Quiere hablar contigo. Al parecer ya se sabe lo de la botella –Sam masculló algún improperio–. Va a ser un verdadero festín para la prensa, sobre todo desde que ese columnista de los ecos de sociedad te nombró como el soltero más apetecible de Seattle.
Sam se pasó la mano con furia por el espeso y oscuro cabello.
–Me parece que ya no tengo muchas alternativas. Tendré que ir a Australia y aclarar este asunto de la botella cuanto antes.
–Puedo hacerte una reserva –dijo Ellen.
–Sí, gracias. Y quiero que avises a mis abogados para que tengan a alguien disponible todo el tiempo, por si el tipo ese quiere hacerme alguna jugada –hizo una pausa y se quedó pensativo mirando la foto de la chica con la botella.
Al ver su mirada, Ellen suspiró y exclamó:
–Pobre Meg Bennet.
–¿Por qué dices eso?
–Parece una chica dulce. Pienso que si das un salto hasta su tranquila islita para pasar unos días y luego dar otro salto de regreso, deberías llevar encendidas las luces de precaución.
–No soy un peligro para las mujeres –contestó Sam ofendido–. Tan solo me atraen.
–Claro –replicó Ellen y se alejó murmurando algo sobre los peligros de ser encantador y de que algún día deberían cambiarse las tornas.
Sam volvió a posar la mirada sobre la foto de la enigmática Meg Bennet. Le parecía que su linda cara reflejaba una inteligencia y honradez que sugerían que no iba a dejar que ningún hombre se aprovechara de ella a menos que ella así lo quisiera.
Dejó de pensar en ello. Iba a Australia por el testamento, el mensaje que su abuelo había puesto en la botella, y no por la hermosa chica que lo había encontrado por casualidad.
Meg se alegró de ver que el arrecife estaba mejor que nunca esa mañana. Cuando buceaba de regreso a la playa de la Bahía Florence, lucía el sol y no hacía ni pizca de viento. El agua estaba templada y transparente. La visibilidad era perfecta para que su grupo de turistas pudieran disfrutar del fantástico espectáculo submarino.
Debajo de ellos, peces mariposa dorados exploraban con sus hocicos alargados por entre las ramas de rojo coral. Cerca de allí, bosques de corales azules, con puntas rosadas resplandecían como árboles de Navidad.
Una raya manchada, camuflada en la arena, desplazó de repente una nube de arena blanca, ondeando su cuerpo mientras se alejaba.
Había pasado toda la mañana guiando a los huéspedes a través de un tesoro de belleza natural. Le gustaba mucho compartir la emoción que sentían los primerizos al descubrir los increíbles secretos del mar tropical.
Al llegar a la playa, se quitó las aletas, la máscara y el tubo y esperó a que fueran saliendo los del grupo.
El estadounidense, que estaba más cerca de ella, se quitó la máscara y exclamó:
–Ha sido fantástico. No esperaba ver tantas variedades de peces doncella en un mismo lugar.
–¿Conoces los peces doncella? Parece que investigaste un poco antes de venir de vacaciones –sugirió Meg mientras se acercaban al cerco de arena de la bahía.
–No he tenido nada de tiempo para investigar, pero los peces tropicales me han interesado desde que era así de pequeño –acercó la mano a su rodilla, sonriendo burlón.
«¡Ay, ay, ay!», pensó Meg, al recibir el impacto de la sonrisa. Era mejor que la de la mayoría de los artistas de cine.
Tenía los ojos de un azul turbio. Se sintió incómoda al notar que solo de mirarlo se le aceleraba la respiración. No era la sensación cómoda y amigable que sentía con otros clientes.
Agarró la toalla para secarse el cabello. ¿Qué le pasaba? Ese estadounidense no era el primer turista atractivo al que había acompañado a bucear.
No iba a reaccionar más así. El tipo ese ya podía sonreír lo que quisiera, que ella no iba a dejar que la afectara. Alguna compañera de trabajo lo había pasado muy mal después de enamorarse de un turista. No valía la pena.
Saludó con la mano al grupo de alemanes que salían del agua, mientras pensaba que el atractivo especial del chico de los ojos azules solo se debía al entusiasmo que había mostrado por el arrecife.
Aun así, se sintió azorada al abrir la cremallera del traje de lycra de cuerpo entero que llevaba para protegerse contra posibles arañazos.
Su acompañante se quitó el traje y Meg no pudo evitar mirar de reojo sus anchos hombros y su cuerpo alto y musculoso. Meg no tenía más alternativa que quitarse el traje también, pero evitó en todo momento la mirada de él.
Estaba muy contrariada por sentirse tan molesta por algo que hacía todos los días.
Se sintió mejor cuando ambos se pusieron una camiseta, pero todavía se notaba una cierta turbación en su voz al decir:
–Ahora volveremos al hotel. Tendrás tiempo para ducharte antes del almuerzo.
Los alemanes se marcharon en los coches que habían alquilado mientras el estadounidense la ayudaba a meter todo el equipo de buceo dentro del Mini del hotel.
–Muchas gracias por una mañana magnífica –dijo Sam, dedicándole una de sus sonrisas arrobadoras.
–Ha sido un placer –murmuró ella.
Ambos entraron en el coche y mientras ella conducía por el caminal de la playa, él le preguntó:
–Entonces, señorita Responsable de Entretenimientos, ¿qué plan hay previsto para esta tarde?
Ella se quedó sorprendida, pero le contestó sonriendo.
–¡Vosotros los estadounidenses tenéis tanta energía cuando venís de vacaciones…! ¡Queréis estar haciendo algo a todas horas!
–¿Es eso tan raro? –dijo él arqueando las cejas.
–Supongo que no –admitió ella–, pero como no tenemos muchos huéspedes ahora y la mayoría son bastante independientes, no había previsto nada para esta tarde.
–Tenía la esperanza de que me pudieras guiar en un tour por los paseos de la isla.
Meg frunció los labios. ¿Estaba haciéndole la corte? Nada más comenzar su empleo en el hotel, descubrió que demasiados de los turistas que llegaban a la isla daban por supuesto que las mujeres que trabajaban allí estaban incluidas en el servicio de habitaciones, como el té y el café. Por eso ya había aprendido algunas tácticas útiles para quitárselos de encima.
–Mira en la guantera, ahí hay un folleto con un plano de todos los paseos. Ya eres un chico grande y no necesitas guía. De todos modos –añadió una mentirijilla como medida adicional de protección–, estaré ocupada toda la tarde. Va a venir un VIP.
–¿Alguien muy importante?
–No, solo un millonario –Meg hizo un gesto con los ojos.
–No tienes muy buen concepto de los millonarios, ¿verdad?
Ella los despreciaba por principio. Cinco años antes, había visto cómo la carrera y la salud de su padre sufrían en manos de un magnate ambicioso, y como resultado tenía muy mala opinión sobre los ricos.
–Esos tipos están tan ocupados contando su dinero, protegiéndolo y haciendo que aumente, que no tienen tiempo para las cosas importantes de la vida.
–Estoy seguro de que tienes razón –replicó Sam en un tono prudente que hizo que Meg lo mirara.
En ese momento llegaron a una cima desde donde se podía contemplar una vista magnífica. Se veía una serie de pequeñas calas azules que brillaban al sol como zafiros.
Mientras el estadounidense admiraba el paisaje, dijo sin darle importancia:
–He oído decir que en una de esas playas encontraron una botella con un mensaje.
–Así es –asintió Meg con un estremecimiento–. La encontré yo.
Sam se sintió culpable al ver la cara de Meg. Debía armarse de valor y confesar que él era el mismísimo millonario que ella había mencionado. Debía hacerlo en ese mismo instante.
Pero un instinto igual de fuerte hizo que no lo confesara. Ella ya estaba a la defensiva y algo así la haría cerrarse más y él perdería la oportunidad de averiguar en directo algo sobre la botella y el mensaje antes de enfrentarse al jefe de ella.
Llegaron al hotel Magnetic Rendezvous. Meg estacionó el coche y apagó el motor. Sam tuvo la impresión de que le agradaba hablar con alguien sobre la botella.
Se volvió a mirarlo y Sam recibió el impacto de sus ojos grises. Eran grises, decidió, y estaban enmarcados en unas pestañas largas y oscuras. Se sintió incómodo al notar que había en ellos un cierto brillo de desconfianza.
–No sé qué fue lo que me hizo levantar la botella del suelo –murmuró Meg–. No hago más que preguntármelo. Ya sé que suena raro, pero sentí como si estuviera allí para que yo la encontrara –sus facciones se suavizaron con una sonrisa evocadora que le produjo a Sam un nudo en la garganta. En persona, Meg era aún más bonita de lo que parecía en la foto. En la foto, no se veía su forma de moverse, ligera y graciosa, ni el suave y sensual balanceo de sus caderas. Ni se adivinaba la deliciosa calidez de su voz ni cómo se le diluía la sonrisa cuando se ponía a pensar. En ese momento se puso muy seria–. Esa botella llevaba sesenta años flotando en el océano. Yo tengo… bueno, eso es más del doble de mi edad.
–O sea que tienes… ¿cuántos años?
–Eso no es asunto tuyo.
–Vale –Sam sonrió. Le había calculado entre veinticuatro y veinticinco años. Pensó que era demasiado joven para él, puesto que él tenía treinta y dos. Aunque, claro, no estaba pensando en ella de ese modo. Pero… Meg estaba de perfil y se mordía el labio inferior. A él también le habría gustado tener la oportunidad de morderlo algún día.
La voz de Meg interrumpió sus fantasías.
–Supongo que estoy viendo todo esto de una manera demasiado romántica –le dedicó una enorme sonrisa.
–¿Qué tiene de malo ser romántica? –durante un instante sus miradas se encontraron y hubo un silencio cargado de contenido.
Sam apenas pudo resistir el impulso de inclinarse y probar esa boca tan apetitosa. No estaba seguro de quién había apartado la vista primero, pero de pronto ambos estaban mirando hacia el prado salpicado de palmeras. Se obligó a recordar que el negocio de su familia estaba en juego, y que era por eso que él se encontraba en esa isla tropical y estaba engañando a esa linda muchacha. Pensó que no debía aumentar su falta, añadiendo la seducción al engaño. Se aclaró la garganta.
–¿Entonces, el mensaje de la botella, era una carta de amor?
–Sí y muy hermosa –asintió Meg–. El que la escribió amaba mucho a la mujer a la que la dirigió.
–Le estaba escribiendo a su mujer, ¿no es cierto?
–Sí, pero no puede leerse su nombre. La carta está algo dañada, supongo que por estar expuesta a la luz –Sam se sintió contrariado. Si la esposa de Tom Kirby no estaba mencionada, podría haber complicaciones. Eran malísimas noticias–. Mejor será que no me preguntes más –exclamó Meg con brusquedad–. No puedo decir nada más, puesto que el nieto de Thomas Kirby, el hombre que escribió el mensaje, va a venir pronto. Creo que mañana –a Sam se le encogió el estómago al sentirse culpable–. Ese es el VIP estadounidense que te decía –añadió Meg.
–¿De veras? –murmuró, apartando la vista y prometiéndose a sí mismo decir la verdad cuanto antes–. ¿O sea que ese tipo viene desde tan lejos solo para recoger una carta de hace sesenta años? ¿Por qué no se la enviasteis por correo urgente?
–Eso habría sido demasiado fácil –suspiró Meg–. Mi jefe no quiso ni hablar de ello. Quiere conseguir tanta publicidad como sea posible.
–¿Qué tipo de publicidad?
–Él piensa que es una gran oportunidad para llamar la atención de los medios hacia este centro turístico. Magnetic Rendezvous no va demasiado bien. La competencia para conseguir turistas es muy dura.
–Tu jefe es un poco caradura, ¿no?
–Sí, Fred es bastante caradura. Quiere que aparezcan fotos del millonario conmigo y la botella en todos los periódicos y en todas las pantallas de televisión del país. No es algo que me agrade –dijo con otro suspiro.
–Ese hombre… ese millonario…
–¿Sí?
–Puede que… –Sam titubeaba al darse cuenta de que si seguía hablando en tercera persona estaba llevando el engaño demasiado lejos.
Meg no lo dejó terminar. Saltó del coche sonriendo y se puso a ordenar las aletas y trastos de buceo.
–Prefiero no pensar en él hasta que no tenga más remedio. ¡Venga! Si no te mueves, te perderás el almuerzo.
Él bajó del coche también.
–Hay algo que debería explicarte.
–¿El qué?
Los ojos de Sam se posaron sobre ella. Era tan bella y tan natural como la propia isla. Una voz interior le decía que hablara, que lo confesara todo.
–Hay algo que debo decirte… algo que quiero aclarar sobre la razón de que esté aquí, en la isla.
De repente, Meg dejó de ordenar aletas y lo miró.
–Ahora sí que me tienes intrigada –posó la mano sobre la muñeca de Sam–. Tendrás que explicarme… ¡Cielos! Estoy venga a charlar contigo y ni siquiera recuerdo tu nombre. ¿Cómo dijiste que te llamas?
–Sam.
–Sam –lo miró directo a los ojos–. Desahógate.
Le sostuvo la mirada y de nuevo sintió que había una comunicación entre ellos.
La mano tibia de ella seguía posada sobre su muñeca.
Los dos permanecieron inmóviles.
La química podía hacerle malas jugadas. A Sam le hubiera gustado controlar mejor la situación. Llegar a conocer a una mujer era un juego agradable en el que solía llevar las riendas. Muchos lo consideraban un experto.
Pero en ese momento, no tenía ni idea de hacia donde iba. Sobre todo cuando no lo abandonaba la idea de besarla.
Como si una fuerza magnética lo arrastrara, inclinó la cabeza hacia la de Meg y se quedó sorprendido de que ella no la retirara sino, por el contrario, la alzara un poco más.
Sus bocas se encontraron.