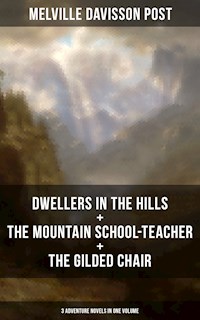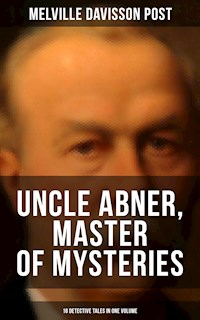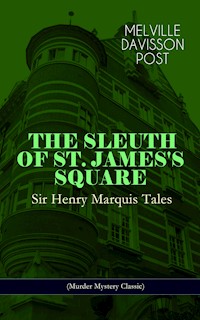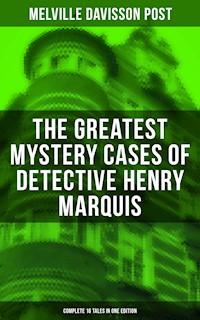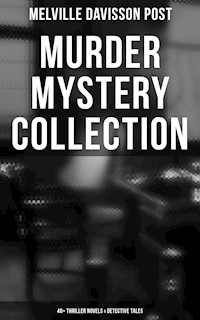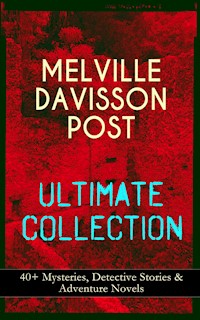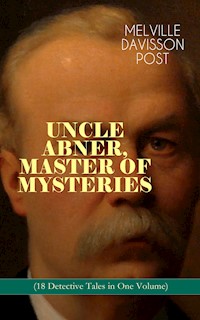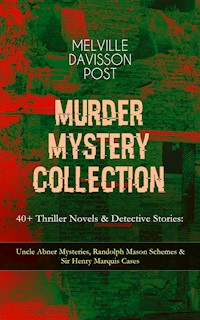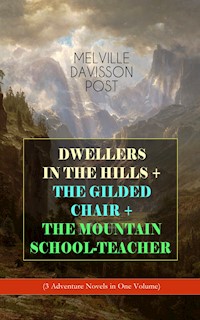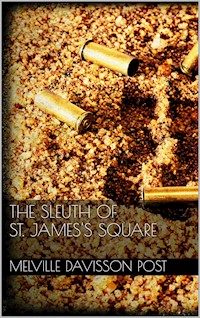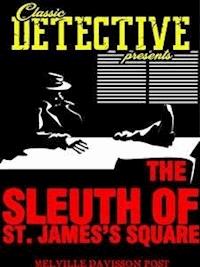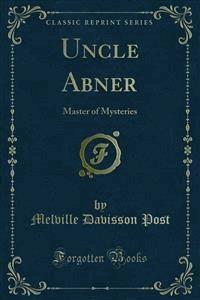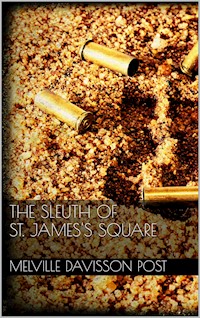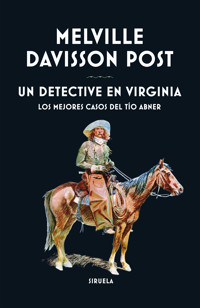
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Los mejores casos de un detective legendario reunidos en un solo volumen Un personaje único entre los detectives de ficción, una creación tan original como Sherlock Holmes. «El tío Abner es la mayor contribución estadounidense a la novela detectivesca, solo superada por el Auguste Dupin de Poe».Howard Haycraft «Un modelo estratosférico para los futuros escritores de novela policiaca».Ellery Queen Al igual que las grandes ciudades, también las solitarias montañas de Virginia tienen sus misterios, sus tragedias, sus crímenes… Y para resolverlos hace falta un hombre sencillo, honrado, e impasible como el paisaje mismo. Así es el tío Abner, un justiciero que arroja luz sobre la oscuridad en cada uno de los extraños casos que ha de resolver. Antes de la guerra de Secesión, mucho antes de que Estados Unidos contara con un sistema policial propiamente dicho, el viejo Abner ya se enfrentaba, a lo largo de sus viajes por esa tierra salvaje de antebellum, a asesinatos y conflictos que su rectitud no le permitía ignorar. Con una asombrosa intuición, una lógica impresionante y una aguda observación del comportamiento y las pasiones humanas, el tío Abner es el personaje más célebre de cuantos creó su autor, y sus aventuras —que servirían de inspiración al mismísimo William Faulkner para los relatos de Gambito de caballo— están consideradas hoy en día como uno de los textos fundacionales de la novela policíaca estadounidense.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: julio de 2024
Título original: Uncle Abner. Master of Mysteries
En cubierta: © The Protected Art Archive / Alamy Stock Photo
© De la traducción, Pablo González-Nuevo
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-84-1
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
El misterio Doomdorf
La mano equivocada
El ángel del Señor
Un acto de Dios
El cazatesoros
La casa del difunto
Aventura en el crepúsculo
Una época de milagros
El décimo mandamiento
Las herramientas del diablo
La ley oculta
El acertijo
El chivo expiatorio
El misterio del azar
El sendero escondido
El límite de la sombra
La hija adoptada
La viña de Nabot
A mi padre, cuya inquebrantable fe en la existencia de una justicia suprema detrás de los acontecimientos ha sido para el autor motivo de asombro e inspiración
El misterio Doomdorf
Los pioneros no fueron los únicos hombres que llegaron al otro lado de las grandes montañas de Virginia. Foráneos de toda procedencia vagabundearon por aquí tras las guerras coloniales. Los ejércitos extranjeros siempre están repletos de aventureros que deciden quedarse y echar raíces. Llegaron con Braddock y La Salle y cabalgaron hacia el norte desde México después de que sus numerosos imperios se vinieran abajo.
Creo que Doomdorf atravesó los mares con Iturbide, cuando aquel desgraciado aventurero regresó para ser fusilado ante un paredón, pero no tenía sangre sureña. Procedía de alguna raza europea bárbara y remota. Eso resultaba evidente nada más verle. Era un hombre enorme, con una negra sotabarba y grandes manazas de dedos cuadrados y planos.
Había encontrado una cuña de tierra entre la concesión de la corona a Daniel Davisson y un terreno de Washington. Era una parcela triangular expuesta a los elementos por los cuatro costados que no merecía la pena cercar. Y en efecto así había quedado; una simple roca emergiendo del río como base y el pico de una montaña como cima elevándose tras ella hacia el norte.
Allí se instaló Doomdorf. Debía de traer consigo un cinturón de monedas de oro cuando llegó a caballo, pues contrató a algunos esclavos del viejo Robert Stuart para construir una casa de piedra en la misma roca y desembarcó muebles de una fragata amarrada en Chesapeake; y después plantó melocotoneros por toda la montaña, en las zonas del terreno donde las semillas conseguían arraigar. El oro se terminó, pero es bien sabido que al diablo nunca le faltan recursos. Doomdorf construyó un alambique de troncos y convirtió en licor los primeros frutos de su jardín. Viciosos y holgazanes de toda la región llegaron con sus cántaros de piedra y, cómo no, florecieron la violencia y los altercados.
El Gobierno de Virginia estaba muy lejos y sus brazos eran cortos y débiles; pero los hombres que resistían a los salvajes al oeste de las montañas en las concesiones del rey Jorge, y que más tarde las defenderían del mismísimo rey, eran hábiles y obstinados. Tenían mucha paciencia, pero cuando se les acababa salían de sus campos dispuestos a vérselas con todo aquel que se les pusiera por delante, cual flagelo de Dios.
Llegó el día en que mi tío Abner y el juez de paz Randolph cabalgaron a través de la brecha entre las montañas para vérselas con Doomdorf. El producto de su alambique, que albergaba por igual los aromas del edén y el aliento del diablo, se había vuelto intolerable. Una turba de negros borrachos había tiroteado el ganado del viejo Duncan y prendido fuego a sus almiares y toda la región estaba en pie de guerra.
Cabalgaban solos, pero no tenían nada que envidiar a un ejército de hombrecillos. Randolph era vanidoso y arrogante y proclive a hablar de la forma más extravagante, pero en el fondo era un caballero y no conocía el miedo. Y como Abner no había nadie.
Era un día de principios de verano y brillaba un sol de justicia. Atravesaron el retorcido espinazo de la montaña siguiendo el curso del río a la sombra de grandes castaños. Los caballos avanzaban en fila india, pues el camino era apenas un exiguo sendero. Más adelante, cuando la roca empezaba a elevarse, se distanciaron del río y, desviándose a través del melocotonar, llegaron a la parte trasera de la casa en la ladera de la montaña. Randolph y Abner desmontaron, desensillaron a sus caballos y los dejaron pastando, pues el asunto que debían tratar con Doomdorf no iba a resolverse en una hora. Después tomaron un sendero empinado que los condujo hasta la entrada de la casa.
Había un hombre sentado a lomos de un gran caballo ruano rojizo en el patio pavimentado, ante la puerta. Era un anciano enjuto y demacrado. No llevaba sombrero y las palmas de sus manos descansaban sobre el borrén delantero de su silla de montar. Tenía la barbilla apoyada sobre el pecho y una expresión meditabunda en el rostro mientras el viento agitaba suavemente su voluminosa mata de pelo blanco. El enorme animal rojizo permanecía inmóvil como un caballo de piedra.
No se oía ni un ruido. La puerta de la casa estaba cerrada. Los insectos zumbaban al sol. La sombra del jinete inmóvil se arrastraba lentamente por el suelo y pequeñas nubes de mariposas amarillas maniobraban a su alrededor como un ejército.
Abner y Randolph se detuvieron. Ambos habían reconocido aquella trágica figura. Era un pastor de las colinas que predicaba las diatribas de Isaías como el portavoz de un gran señor belicoso y vengativo y como si el Gobierno de Virginia fuera la temible teocracia del Libro de los Reyes. El caballo estaba empapado en sudor y era evidente que el hombre cubierto de polvo había hecho un largo viaje.
—Bronson—dijo Abner—, ¿dónde está Doomdorf?
El viejo levantó la cabeza y bajó la vista hacia Abner sobre el borrén de la silla.
—Sin duda —respondió—, estará reposando en su estancia de verano.
Abner caminó hasta la entrada y llamó a la puerta cerrada. Poco después abrió una mujer de cara pálida y expresión atemorizada. Era menuda, de tez ajada y pelo rubio, cara ancha y rasgos foráneos, aunque no exenta de cierta delicadeza propia de la sangre gentil.
Abner repitió la pregunta.
—¿Dónde está Doomdorf?
—Oh, señor —respondió ella con un extraño ceceo—, fue a acostarse en la habitación del lado sur de la casa después de comer, igual que siempre. Yo salí al jardín a ver si podía recoger algo de fruta madura —entonces dudó y su voz se convirtió en un ceceante susurro—, pero desde entonces sigue allí encerrado y yo no tengo permitido despertarle.
Los dos hombres la siguieron por el pasillo y escaleras arriba hasta la puerta del dormitorio.
—Siempre la cierra con llave cuando va a acostarse —dijo, y llamó tímidamente con las puntas de los dedos.
No hubo respuesta y Randolph sacudió la manilla.
—¡Sal de ahí, Doomdorf! —gritó con su voz estentórea.
No se oyó nada más que el eco del grito entre las vigas de la techumbre. Entonces Randolph dio un empujón a la puerta con el hombro y la abrió por la fuerza.
La luz del sol entraba a raudales en la habitación por las altas ventanas orientadas al sur. Doomdorf estaba tumbado en un sofá. Tenía una gran mancha escarlata en el pecho, y en el suelo, a su lado, había un charquito del mismo color.
La mujer lo miró fijamente un instante y después gritó:
—¡Al fin lo he matado!
Y salió de la habitación corriendo como una liebre asustada.
Los dos hombres cerraron la puerta y se acercaron al sofá. Habían matado a Doomdorf de un tiro. Había un gran orificio de borde irregular en su chaleco. Empezaron a buscar el arma homicida y no tardaron en encontrarla, una escopeta que reposaba sobre dos ganchos de madera de cornejo anclados a la pared. El arma había sido disparada hacía muy poco y aún había una cápsula fulminante recién detonada bajo el percutor.
No había mucho más en la habitación. Una alfombra en el suelo, las contraventanas de madera abiertas, una gran mesa de roble y sobre ella una botella de cristal llena hasta el corcho con el licor de su propio alambique. El líquido era límpido y claro como agua de manantial, y de no ser por su intenso olor cualquiera habría pensado que se trataba de algún licor divino en vez del brebaje de Doomdorf. La luz del sol caía sobre él y bañaba la pared donde reposaba el arma que le había arrebatado la vida.
—Abner —dijo Randolph—, ¡se ha cometido un asesinato! La mujer cogió esa escopeta de la pared y disparó a Doomdorf mientras dormía.
Abner estaba de pie junto a la mesa, acariciándose la barbilla.
—Randolph —respondió—, ¿qué trajo a Bronson hasta aquí?
—Los mismos ultrajes que nos han traído a nosotros —dijo Randolph—. El viejo pastor lleva mucho tiempo predicando por las colinas en una cruzada personal contra Doomdorf.
—¿Crees que la mujer mató a Doomdorf? —respondió Abner, sin dejar de atusarse la barbilla—. Bueno, vamos a preguntarle a Bronson quién lo asesinó.
Cerraron la puerta, dejando al muerto en el sofá, y bajaron al patio.
El viejo pastor había amarrado a su caballo y tenía un hacha en la mano. Se había quitado el abrigo y estaba arremangado hasta los codos. Se dirigía al alambique para destruir los barriles de licor, pero se detuvo cuando los dos hombres salieron y Abner le llamó.
—Bronson —dijo—, ¿quién mató a Doomdorf?
—Yo le maté —respondió el viejo, y siguió caminando hacia el alambique.
Randolph soltó un juramento entre dientes.
—¡Por todos los santos! —exclamó—. ¡No puede haberle matado todo el mundo!
—¿Quién sabe cuántas personas habrán participado? —respondió Abner.
—¡Dos han confesado! —gritó Randolph—. ¿Es posible que haya una tercera? ¿Le mataste tú, Abner? ¿Y también yo? ¡Eso es imposible, hombre!
—Parece que lo imposible aquí es la verdad —respondió Abner—. Ven conmigo, Randolph, y te mostraré algo más imposible que esto.
Volvieron a entrar en la casa, subieron las escaleras hasta la habitación y Abner cerró la puerta a sus espaldas.
—Mira ese cerrojo —dijo—, está en el interior y no está conectado con la cerradura. ¿Cómo entró en esta habitación la persona que mató a Doomdorf, si el cerrojo estaba echado?
—Por las ventanas —respondió Randolph.
Solo había dos ventanas, ambas mirando al sur, a través de las cuales entraba el sol. Abner indicó a Randolph que se acercara.
—¡Mira! —dijo—. La fachada de la casa está encastrada en la misma roca. Hay una caída de treinta metros hasta el río y la pared de roca es tan lisa como el cristal. Pero eso no es todo. Mira los marcos de estas ventanas, están cubiertos de polvo y telarañas. Estas ventanas no han sido abiertas. ¿Cómo pudo entrar el asesino?
—La respuesta es evidente —replicó Randolph—: quien mató a Doomdorf estaba escondido en la habitación y aguardó hasta que este se quedó dormido. Después le disparó y salió.
—La explicación es excelente excepto por una cosa —respondió Abner—: ¿cómo echó el cerrojo por dentro el asesino después de salir?
Randolph extendió los brazos con gesto abatido.
—¿Quién sabe? —gritó—. Quizá el mismo Doomdorf se mató.
Abner se rio.
—¡Claro! Y después de pegarse un tiro en el corazón se levantó y volvió a colocar cuidadosamente el arma en los ganchos de la pared.
—Bueno —exclamó Randolph—, hay una explicación para este misterio. Bronson y esa mujer dicen que asesinaron a Doomdorf y si le mataron sin duda sabrán cómo lo hicieron. Vamos a preguntárselo.
—En un tribunal de justicia ese proceder sería considerado el más razonable —respondió Abner—. Pero estamos ante el tribunal divino y las cosas se resuelven de un modo algo diferente. Antes de continuar averigüemos a qué hora murió Doomdorf, si es posible.
Se acercó al difunto y sacó de su bolsillo un gran reloj de plata. Estaba roto a causa del disparo y las manecillas se habían detenido una hora después de mediodía. Se frotó la barbilla unos segundos.
—A la una en punto —dijo—. Imagino que a esa hora Bronson aún estaría de camino a este lugar, y la mujer en la montaña entre los melocotoneros.
Randolph se irguió de hombros.
—¿Por qué malgastar el tiempo especulando sobre ello, Abner? —preguntó—. Sabemos quién lo hizo. Vamos y obliguémosles a contar lo ocurrido. Doomdorf murió a manos de Bronson o de la mujer.
—Más me valdría creerlo —respondió Abner—, pero eso supondría recurrir a cierta ley terrible.
—¿A qué ley te refieres? —dijo Randolph—. ¿Al estatuto de Virginia?
—Es un estatuto de una autoridad superior —respondió Abner—. Fíjate bien en cómo está expresada: «Quien a hierro mata a hierro debe morir».
Se acercó a Randolph y lo agarró del brazo.
—¡Debe! Randolph, ¿te has fijado en la palabra «debe»? Es una ley de obligado cumplimiento. No hay lugar en ella para las vicisitudes del azar o la suerte. No se puede ignorar esa palabra. De ese modo cosechamos lo que sembramos y nada más; de ese modo recibimos lo que hemos dado y nada más. Es el arma que blandimos la que finalmente nos destruye. Y la tienes delante. —E hizo que Randolph se diera la vuelta para mirar la mesa, el arma y el muerto—. «Quien a hierro mata a hierro debe morir». Y ahora —añadió— vamos a probar el método de los tribunales de justicia. Tú tienes fe en la sensatez de sus procedimientos.
Encontraron al viejo pastor trashumante muy atareado en el alambique, destrozando a hachazos los toneles de licor de Doomdorf y las barricas de roble.
—Bronson —dijo Randolph—, ¿cómo mataste a Doomdorf?
El viejo se detuvo y se apoyó en el hacha.
—Le maté —respondió el viejo— como Elías mató al capitán de Ocozías y a sus cincuenta.1 Pero no le pedí al Señor que destruyera a Doomdorf por la mano de ningún hombre, sino por el fuego del cielo.
Entonces se irguió extendiendo ambos brazos.
—Tenía las manos manchadas de sangre —dijo—. Con su abominación exprimida de esas viñas de Baal empujó a la gente a la discordia, al conflicto y al asesinato. La viuda y el huérfano clamaron al cielo en su contra. «Y yo sin duda escucharé sus gritos», es la promesa escrita en el Libro. La tierra estaba harta de él y yo recé al buen Dios para que lo destruyera con el fuego del cielo, ¡igual que destruyó a la princesa de Gomorra en sus palacios!
Randolph hizo un gesto como quien desdeña algo por imposible, pero en el rostro de Abner apareció una expresión extraña y meditabunda.
—Con el fuego del cielo —repitió lentamente para sí, y después continuó—: Hace un rato, cuando llegamos, te pregunté dónde estaba Doomdorf y me respondiste usando una cita del tercer capítulo del Libro de los Jueces. ¿Por qué respondiste de esa manera, Bronson? «Sin duda estará reposando en su estancia de verano».
—La mujer me dijo que no había salido de la habitación desde que subió después de comer —respondió el viejo— y la puerta estaba trancada. Entonces supe que estaba muerto en su estancia de verano igual que Eglón, el rey de Moab.
Extendió un brazo señalando hacia el sur.
—Llegué aquí desde Valle Grande —explicó— para cortar esas viñas de Baal y vaciar esta abominación. Pero no sabía que el Señor había escuchado mi plegaria y descargado su ira sobre Doomdorf hasta que llegué a su puerta en lo alto de esta montaña. En cuanto escuché a la mujer lo supe.
Y en silencio caminó hacia su caballo, dejando el hacha entre las barricas y toneles destrozados.
Randolph intervino entonces.
—Vamos, Abner —dijo—. Esto es una pérdida de tiempo. Bronson no asesinó a Doomdorf.
Abner respondió lentamente con su voz tranquila y profunda.
—Randolph, ¿no te has percatado de cómo murió Doomdorf?
—No a causa del fuego del cielo, eso por descontado —respondió Randolph.
—¿Estás seguro de eso, Randolph? —replicó Abner.
—Abner —dijo Randolph alzando la voz—, parece que estás de humor para hacer bromas, pero yo me estoy tomando esto muy en serio. Soy un representante de la ley y me propongo descubrir al asesino si es posible.
Caminó hacia la casa y Abner le siguió con las manos a la espalda, los anchos hombros inclinados hacia delante y una lúgubre sonrisa en la cara.
—Es inútil hablar con ese viejo predicador chiflado —continuó Randolph—. Déjale acabar con las reservas de licor y que se marche por donde ha venido. No emitiré una orden de detención contra él. Puede que la oración sea una herramienta útil para cometer un asesinato, Abner, pero no es un arma mortal según el estatuto de Virginia. Doomdorf estaba muerto cuando el viejo Bronson llegó aquí con toda esa cháchara sobre las Escrituras. La mujer mató a Doomdorf. Tendré que interrogarla.
—Como quieras —replicó Abner—. Sigues teniendo fe en los métodos de los tribunales de justicia.
—¿Conoces algún otro método? —preguntó Randolph.
—Es posible —respondió Abner—, cuando hayas terminado.
La noche se había adentrado en el valle. Los dos hombres entraron en la casa y se dispusieron a preparar el cadáver para enterrarlo. Cogieron velas e hicieron un ataúd, y colocaron en él a Doomdorf, enderezaron sus miembros y le cruzaron los brazos sobre la herida del pecho. Después colocaron el ataúd sobre unos caballetes en la entrada.
Encendieron un fuego en el comedor y se sentaron junto al hogar con la puerta abierta y la luz roja abriéndose paso a través de la estrecha e interminable casa del difunto. La mujer había servido en la mesa carne fría, queso y algo de pan. No la vieron, pero la escucharon trajinando por la casa; y finalmente salió al patio de grava y oyeron el relincho de un caballo. Cuando volvió a entrar iba vestida como si fuera a emprender un viaje. Randolph se levantó de repente.
—¿Adónde vas, mujer? —dijo.
—Al mar y a buscar un barco —respondió, y entonces señaló el pasillo con la mano—. Él está muerto y yo soy libre.
Su rostro se iluminó de repente y Randolph avanzó un paso hacia ella. Su voz resonó dura y autoritaria.
—¿Quién mató a Doomdorf? —gritó.
—Yo le maté —respondió la mujer—. ¡Era lo justo!
—¡Justo! —repitió el juez de paz—. ¿Qué quieres decir con eso?
La mujer se encogió de hombros y extendió las manos haciendo un gesto foráneo.
—Recuerdo a un hombre muy muy viejo sentado contra un muro soleado y a una niña pequeña y a uno que llegó y habló durante mucho tiempo con el viejo mientras ella arrancaba flores amarillas de la hierba y se las ponía en el pelo. Al final el desconocido le dio al hombre una cadena de oro y se llevó a la pequeña —dijo, extendiendo las manos—. ¡Oh, matarle era lo justo!
Entonces alzó la vista con una extraña y patética sonrisa.
—El viejo ya habrá muerto a estas alturas —continuó—, aunque es posible que pueda encontrar aquel muro iluminado por el sol y las flores amarillas que allí crecían. Y ahora, ¿puedo marcharme?
Es una regla del arte del narrador que no sea él quien cuente la historia. Es el oyente quien la cuenta. El narrador se limita a proporcionarle estímulos.
Randolph se levantó y empezó a caminar por la habitación. Era juez de paz en una época en la que por lo general solo la casta y los terratenientes ocupaban semejante cargo, como sucedía en Inglaterra, y se tomaban sus obligaciones muy en serio. Si él mismo hacía excepciones en el ejercicio de la ley, ¿cómo iba a conseguir que los débiles y los malvados la respetaran? Aquella mujer acababa de confesar un asesinato. ¿Acaso podía dejarla marchar?
Abner estaba sentado inmóvil junto al hogar, con el codo apoyado en el brazo de la silla, la barbilla apoyada en la palma de la mano y una expresión sombría en el rostro surcado de arrugas. Randolph se dejaba llevar por la vanidad y la fanfarronería, pero no era de los que esquivaban sus responsabilidades. Finalmente se detuvo y observó a la mujer, pálida y demacrada como un prisionero de leyenda que ha huido de una mazmorra y ve por fin el sol.
La luz de las llamas iluminó su rostro y el ataúd sobre los caballetes a sus espaldas en el pasillo, y la vasta e inescrutable justicia del cielo cayó súbitamente sobre él.
—¡Sí! —exclamó el juez—. ¡Vete! No hay jurado en Virginia capaz de condenar a una mujer por dispararle a una bestia como esa.
Y extendió bruscamente el brazo señalando al fallecido.
La mujer hizo una breve e incómoda reverencia.
—Se lo agradezco, señor. —Después dudó un segundo y volvió a cecear—. Pero yo no le disparé.
—¡Que no le disparaste! —gritó Randolph—. ¡Ese hombre tiene un agujero en el corazón!
—Sí, señor —dijo ella, con la simpleza de una niña—. Le maté, pero no tuve que dispararle.
—¡Que no le disparaste! —repitió—. Entonces, en el nombre de Dios, ¿cómo mataste a Doomdorf?
Y su estentórea voz llenó hasta el último rincón de la estancia.
—Se lo mostraré, señor —dijo ella.
La mujer dio media vuelta y salió de la habitación. Regresó enseguida con algo envuelto en un paño de lino que dejó sobre la mesa entre el pan y el queso.
Randolph se inclinó hacia delante, y los hábiles dedos de la mujer desataron el paño dejando al descubierto el mortal contenido.
Era una tosca figura humana moldeada en cera con una aguja ensartada en el pecho.
Randolph se incorporó de repente respirando hondo.
—¡Magia! ¡Dios del cielo!
—Sí, señor —respondió la mujer, con la expresión y el tono de voz de una niña—. He intentado matarle tantas veces…, ¡oh, cuántas veces!…, con todas las brujerías que he podido recordar. Pero siempre fallaban. Entonces, al final, le hice con cera y clavé una aguja en su corazón. Y eso le mató muy rápido.
La inocencia de aquella mujer era evidente, incluso para Randolph. Su magia inofensiva no era más que el patético intento de una chiquilla de matar a un dragón. Dudó un instante antes de hablar, y después decidió como el caballero que era. Si a la niña le hacía ilusión creer que su hechizo había matado al monstruo, bien, la dejaría creerlo.
—Y ahora, señor, ¿puedo marcharme?
Randolph miró a la mujer algo asombrado.
—¿No tienes miedo de la noche y de las montañas —dijo—, y del largo camino?
—Oh, no, señor —respondió ella sin más—. El buen Dios estará ahora en todas partes.
Aquello era una terrible alusión al difunto: que esa extraña niña-mujer estuviera convencida de que todo mal hubiera desaparecido con él, que ahora que estaba muerto la luz del cielo llenaría hasta el último recoveco o rincón del mundo.
No era aquella una fe que ninguno de los dos hombres quisiera destrozar, de modo que la dejaron marchar. Pronto amanecería y el camino a través de las montañas hasta Chesapeake estaba abierto.
Randolph regresó junto al fuego después de haberla ayudado a montar. Se sentó, removió ociosamente las brasas con el extremo del atizador de hierro y finalmente habló.
—Esto es lo más extraño que me ha sucedido jamás —dijo—. Un viejo predicador chiflado que afirma haber matado a Doomdorf con el fuego del cielo, como Elías el tisbita; y una mujer simple como una niña que cree haberle matado con un hechizo mágico medieval. Ambos tan inocentes de su muerte como lo soy yo. Y aun así, ¡por Dios que la bestia está muerta!
Siguió removiendo la lumbre con el atizador, levantándolo y dejándolo caer sobre las brasas.
—Alguien disparó a Doomdorf, pero ¿quién? ¿Y cómo entró y salió el asesino de la habitación cerrada? La persona que mató a Doomdorf tuvo que entrar al menos en la habitación para poder hacerlo. Pero ¿cómo lo hizo?
Hablaba para sí mismo, pero mi tío, sentado al otro lado del fuego, respondió:
—A través de la ventana.
—¡A través de la ventana! —repitió Randolph—. Pero, hombre, tú mismo me demostraste que las ventanas no habían sido abiertas, y que a una mosca le habría costado subir por ese precipicio. ¿Y ahora me dices que abrieron la ventana?
—No —respondió Abner—, nadie abrió esa ventana.
Randolph se levantó.
—Abner —gritó—, ¿me estás diciendo que quien mató a Doomdorf trepó por ese precipicio y entró a través de una ventana cerrada sin levantar el polvo ni romper las telarañas del marco?
Mi tío miró a Randolph a la cara.
—El asesino de Doomdorf hizo incluso más que eso —dijo—. El asesino no solo trepó por la pared de ese precipicio y entró a través de la ventana cerrada, sino que mató a Doomdorf de un disparo y volvió a salir por la ventana sin dejar un solo rastro o huella a sus espaldas y sin levantar una mota de polvo ni romper una telaraña.
Randolph soltó un gran improperio.
—¡Eso es imposible! —gritó—. Los hombres no mueren actualmente en Virginia víctimas de la magia negra ni de maldiciones divinas.
—No, por la magia negra no —replicó Abner—, pero por la mano de Dios sí. Creo que sí.
Randolph golpeó la palma de su mano izquierda con el puño derecho.
—¡Por Dios todopoderoso! —gritó—. Me gustaría ver al asesino capaz de matar de esa manera, como si fuera un demonio del averno o un ángel del cielo.
—Muy bien —respondió Abner, sin inmutarse—. Cuando regrese mañana te enseñaré al asesino que acabó con la vida de Doomdorf.
Al amanecer cavaron una tumba en la montaña y enterraron al difunto entre sus melocotoneros. Cuando concluyeron su labor ya era mediodía. Abner arrojó la pala al suelo y levantó la vista hacia el sol.
—Randolph —dijo—, vamos a tenderle una emboscada a ese asesino. Ya está de camino.
Y una extraña emboscada le tendieron. Cuando volvieron a entrar en la habitación donde había muerto Doomdorf, Abner atrancó la puerta. Luego cargó la escopeta y volvió a colocarla con cuidado en su soporte de la pared. Después hizo otra cosa curiosa: cogió la chaqueta manchada de sangre que le habían quitado al muerto mientras preparaban su cadáver para el entierro, envolvió con ella una almohada y la colocó en el sofá exactamente donde Doomdorf se había acostado a dormir. Y mientras hacía todo eso Randolph le observaba asombrado y Abner hablaba:
—Mira, Randolph, engañaremos al asesino…, le pillaremos con las manos en la masa.
Después se acercó al desconcertado juez de paz y lo agarró del brazo.
—¡Observa! —dijo—. ¡El asesino está ascendiendo por la pared!
Pero Randolph no oía nada, no veía nada. Tan solo el sol entraba en la habitación. Abner le apretó el brazo con más fuerza.
—¡Aquí está! ¡Mira! —exclamó, y señaló la pared.
Randolph siguió con la mirada el dedo extendido y vio un pequeño y brillante disco de luz ascendiendo lentamente por la pared hacia el percutor de la escopeta. La mano de Abner se convirtió en un cepo y su voz resonó metálica en el silencio de la habitación.
—«Quien a hierro mata a hierro debe morir». Es la botella de agua, llena del licor de Doomdorf, atrapando la luz del sol… ¡Y mira, Randolph, cómo fueron atendidas las plegarias de Bronson!
El pequeño disco luminoso cayó al fin sobre el percutor.
—¡Es el fuego del cielo!
Las palabras resonaron sobre el estruendo de la detonación y Randolph vio la chaqueta del muerto saltando sobre el sofá, agujereada por el disparo. El arma, en su posición natural sobre el anaquel, apuntaba directamente al sofá situado al fondo de la estancia, y la luz del sol concentrada a través de la botella había detonado la cápsula fulminante.
Randolph hizo un gesto grandilocuente con el brazo extendido.
—¡Qué mundo este, repleto de azares y maravillas! —exclamó.
—¡El mundo —respondió Abner— está lleno de la misteriosa justicia de Dios!
12 Reyes 1, 1-15: Ocozías ordenó que un capitán con 50 soldados fuera a buscar a Elías. Lo encontraron sentado en la cima de un monte y el capitán le dijo a Elías: «Hombre de Dios, el rey te ordena bajar». Y Elías le contestó: «Si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te destruya a ti y a toda tu tropa». (Todas las notas son del traductor).
La mano equivocada
Abner nunca me habría llevado a aquella casa de haber podido evitarlo. Estaba en mitad de una misión desesperada y un niño era la última compañía que deseaba a su lado, pero tuvo que hacerlo. Era un anochecer crudo y frío de principios de invierno y una lluvia gélida empezaba a caer. La noche era cada vez más oscura y yo no podía continuar. Yo venía de las praderas y había tomado aquel atajo a través de las colinas. A esas horas ya debería haber llegado a casa, pero una herradura rota me había retrasado.
No vi el caballo de Abner hasta que me aproximé al cruce, pero creo que él ya me había visto a lo lejos. Su gran alazán estaba inmóvil en la pequeña parcela de pasto entre los caminos, y Abner reposaba sentado en la silla como un jinete de piedra. Ya había tomado una decisión cuando llegué a su lado.
El mero aspecto del paisaje resultaba siniestro. La casa estaba en lo alto de una colina; a sus pies, a través de los prados, discurría el río oscuro de aguas veloces y silenciosas; hacia el oeste, había un bosque, y como fondo las grandes montañas se recortaban contra el cielo. Las altas ventanas acristaladas eran pequeñas y la antigua puerta blanca tenía la pintura desvaída y agrietada a causa del tiempo y los elementos.
El hombre que allí vivía era muy conocido en las colinas; un tipo jorobado que cabalgaba a lomos de su gran caballo ruano como si fuera una araña. Había estado casado más de una vez, pero una esposa se había vuelto loca y los vaqueros de mi tío habían encontrado a la otra una mañana de verano colgada de la rama de un gran olmo que crecía frente a la puerta, balanceándose con una rienda anudada al cuello y los pies descalzos dispersando el polen amarillo de las flores de ambrosía. Ese olmo era para nosotros el árbol del ahorcado, y había que evitar cabalgar bajo sus ramas si uno no quería tropezar con los espíritus.
La propiedad, sin parcelar, pertenecía a Gaul y a su hermano. Este hermano vivía al otro lado de las montañas. No había venido nunca hasta aquella última vez que apareció de repente. Gaul le rendía cuentas de cuando en cuando y así se apañaban. Algunos decían que el hermano intuía que el otro le estaba engañando y por eso se había presentado finalmente para dividir las tierras. Aunque esto eran chismorreos. Según Gaul, su hermano había ido a visitarle porque le quería.
No era posible saber qué era verdad y mentira en esas historias y tampoco teníamos ninguna certeza sobre el verdadero motivo de su llegada, aunque no había duda de por qué se quedó.
Una mañana Gaul apareció al galope en casa de mi tío, encorvado sobre el borrén de la silla. Contó que había encontrado a su hermano muerto y le pidió a Abner que fuera con otros para examinarlo antes de que nadie tocara el cadáver, y después enterrarlo.
El jorobado lloraba y gimoteaba de dolor, aterrorizado tras haber encontrado a su hermano degollado y cubierto de sangre en su propia cama. No podía dar más detalles. Se había asomado a la puerta y había salido corriendo. Al parecer su hermano no se había levantado, y él fue a despertarlo. Era incapaz de imaginar por qué había hecho eso su hermano. Gozaba de una perfecta salud y dormía bajo su techo en armonía. El jorobado parpadeaba con los ojos enrojecidos retorciendo sus velludas manazas, y parecía realmente apenado. Resultaba grotesco y desagradable, aunque dadas las circunstancias tampoco se le podía reprochar.
Abner fue con mi padre y Elnathan Stone y encontraron al hombre tal como Gaul había dicho; con la cuchilla junto a su mano y las marcas de sus dedos y su lucha visibles en su cuerpo y en la cama. Toda la región asistió al entierro. La gente hablaba y hablaba sobre lo ocurrido, pero Abner, mi padre y Elnathan Stone no decían nada. Salieron en silencio de casa de Gaul y en silencio permanecieron frente al cadáver mientras lo preparaban para su inhumación. Y con la cabeza descubierta también guardaron silencio cuando la tierra lo recibió.
No obstante, transcurrido un tiempo, cuando Gaul apareció con un testamento en el que su hermano legaba su parte de la propiedad al jorobado con cariñosas palabras, dejando una mezquina renta a sus propios hijos, los tres volvieron a reunirse y Abner se pasó la noche paseando inquieto y pensativo.
Cuando nos desviamos hacia la casa, mi tío me preguntó si había cenado. Yo le respondí que sí, y al llegar al vado del río se detuvo y me miró sin moverse de la silla.
—Martin —dijo—, desmonta y bebe. El río pertenece a Dios y sus aguas son limpias. —Después extendió su fuerte brazo señalando la casa sombría y añadió—: Tenemos que entrar, mas no comeremos ni beberemos ahí, pues no hemos venido en paz.
No puedo decir gran cosa sobre la casa, pues solo vi una habitación prácticamente vacía, cubierta de polvo y porquería e infestada de arañas. Al otro lado de las altas ventanas dobles solo se veía el río oscuro y silencioso y la lluvia pertinaz que caía sobre el bosque y las montañas. El fuego estaba encendido y una gruesa rama de manzano ardía con un extremo en el hogar y el otro apoyado en el suelo. Todo era muy viejo. Había algunas sillas viejas con los asientos tapizados de arpillera negra y también un sofá. Era evidente que el jorobado no los usaba porque estaban cubiertos de polvo. Él estaba junto al fuego en una silla de respaldo alto parecida a un diván, con el asiento y los reposabrazos acolchados, aunque el relleno estaba muy gastado y especialmente deshilachado en estos últimos, donde había ido arrancándolo.
Llevaba un abrigo azul, con varias capas sobre los hombros para disimular la joroba, y estaba sentado dando golpecitos con su bastón en la rama de manzano. El bastón negro tenía una moneda de oro en la empuñadura que, según las malas lenguas, él mismo había puesto allí para que sus dedos tocaran en todo momento lo que más amaba. El pelo gris le caía por la cara y una corriente de aire procedente de la chimenea lo agitaba ligeramente de cuando en cuando.
Se preguntaba por qué habíamos venido y no pudo ocultar la evidente preocupación de su mirada. Sus ojos se encendían y apagaban como las brasas del fuego y tan pronto nos miraba con interés como apartaba la vista casi con desdén.
El hombre estaba muy deformado y encorvado, pero había fuerza y vigor en él. Tenía una boca grande y cavernosa y su voz resonaba como un bramido cada vez que hablaba. Quien haya tenido ocasión de contemplar un roble enano, retorcido y nudoso, pero con la dureza y el vigor de un gran roble en su interior, imaginará fácilmente el aspecto de Gaul.
Soltó un grito al ver a Abner. Sin duda se sorprendió y quiso saber si estábamos allí por casualidad o por algún motivo en concreto.
—Abner, pasad —dijo—. Hace una noche espantosa, con lluvia y viento.
—El tiempo está en manos de Dios —respondió Abner.
—¡Dios! —gritó Gaul—. ¡A ese Dios le azotaría yo sin contemplaciones! No hemos rebasado la mitad del otoño y el invierno ya está aquí, y no quedan pastos y hay que alimentar al ganado.
Entonces me vio, con mi cara pálida y asustada, y se convenció de que estábamos allí por casualidad. Giró su grueso cuello y me observó detenidamente.
—Vamos, entra y caliéntate —dijo—. No te haré daño. No retuerzo mi cuerpo de esta manera para asustar a los niños. Esto me lo hizo el Dios de Abner.
Entramos y nos sentamos junto al fuego. La rama de manzano resplandecía y crepitaba. El viento cobró más fuerza y la lluvia se convirtió en una especie de aguanieve que azotaba los cristales como si fueran perdigones. La habitación estaba iluminada por dos velas colocadas en altos candelabros de latón, colocados en sendos extremos de la repisa de la chimenea y manchados de cera. El viento aullaba al descender por el tiro la chimenea y de vez en cuando escupía una nube de humo que se deshacía lentamente sobre la ennegrecida repisa.
Abner y el jorobado hablaban sobre el precio del ganado, sobre el carbunco que afectaba a los terneros (una enfermedad que había causado muchos problemas a los ganaderos) y la mandíbula abultada.2
Según Gaul, agrupando a los terneros en rebaños pequeños en vez de todos juntos era más difícil que llegaran a verse afectados por el carbunco, y en su opinión la mandíbula abultada estaba causada por un germen. Había que engordar a los animales con maíz verde y embarcarlos lejos de aquí en cuanto empezaba la inflamación, dijo. Los holandeses se los comerían… ¡y todo el mundo sabía que no había veneno capaz de matar a un holandés! Pero Abner respondió que era necesario sacrificar a las criaturas.
—¿Y perder el dinero de las ventas y un verano de pastoreo? —gritó Gaul—. ¡Yo no! ¡Yo les doy puerta a esas bestias!
—En ese caso, el inspector del mercado debería sacrificarlas y multarte a ti.
—¡El inspector! —repitió Gaul, y se echó a reír—. A ese lo unto yo con unos billetes. ¡Así! —Y se pasó la yema del pulgar por la palma de su mano—. Y él siempre se alegra de verme. «Tú tráeme todos los que puedas, Gaul —dice—, esto nos beneficia a los dos».
La risa del jorobado resonó estrepitosamente de repente en la habitación.
Hablaron de los arrendatarios y de los hombres que hacían falta para segar y recoger el heno en verano y para alimentar al ganado en invierno. Y de este tema Gaul no se rio, sino que empezó a maldecir. El trabajo era un arte venido a menos y los hombres se habían echado a perder. Los de ahora eran unos inútiles que no dejaban de quejarse. Trabajaban por horas, ¡por horas! Cuando aún vivía su padre los hombres trabajaban desde el amanecer hasta que oscurecía y limpiaban a los caballos a la luz de los faroles… Se avecinaba una época decadente. En los buenos tiempos se podía comprar a un trabajador por doscientas águilas,3 pero ahora los hombres eran ciudadanos y tenían derecho a votar en las elecciones… y no se les podía pegar. Si les tocabas un pelo, te denunciaban por abusos, por daños y… ¡Los hombres se habían vuelto locos por culpa de todas esas ideas nuevas y la tierra no tardaría en convertirse en un erial devorado por las malas hierbas!
Abner reconoció que había algo de verdad en todo eso, y la verdad era que los hombres eran ahora por lo general más perezosos que sus padres. Algunos pastores predicaban que el trabajo era una maldición citando fragmentos de las Escrituras, pero él había leído las Sagradas Escrituras y la verdadera maldición era la ociosidad. El trabajo y el libro de Dios salvarían el mundo; eran las dos únicas cosas a las que el hombre podía encomendar su alma para llegar al cielo.
—Por mí pueden irse todos al infierno —dijo Gaul—, siempre y cuando no dejen de trabajar hasta que les llegue el momento.
Entonces golpeó el tronco de manzano con el bastón y gritó que sus trabajadores le robaban. Tenía que dedicarse a vigilarlos o a la mínima oportunidad posaban la guadaña. Se veía obligado a poner sulfuro en la comida del ganado, pues de lo contrario sus peones se la robaban. Y, por si fuera poco, ordeñaban a sus vacas para alimentar a sus despreciables bebés. Él mismo los pondría en su sitio de no ser por todas esas leyes demasiado permisivas.
Abner dijo que estaba bien asegurarse de que los hombres trabajaban, pero había cosas más importantes. Que todo hombre era el guardián de su hermano a pesar de la negación de Caín y por tanto había que protegerlo, y que los mayores tenían derecho a los réditos de su trabajo, pero también los jóvenes bajo su tutela debían obtener una parte de dichos beneficios. El heredero ha de obtener lo que le ha sido legado. Y habrá de atenerse a las consecuencias si elude algún término del fideicomiso.
—Para mí no hay fideicomisos que valgan —replicó Gaul—. Yo vivo aquí por y para mí.
—¡Por y para ti! —exclamó Abner—. ¿Y sabes qué piensa Dios de ti?
—¿Que si sé qué piensa Dios de mí? —chilló Gaul.
—¿Qué piensas tú de él? —preguntó Abner.
—Pues creo que es un espantapájaros —respondió Gaul—. Y creo, Abner, que yo soy un pájaro más avispado que tú. No me he quedado graznando en la rama de un árbol, asustado por ese monigote. He visto su espinazo de madera bajo la chaqueta remendada y el travesaño asomándole por las mangas y por las bamboleantes perneras de los pantalones. Y he aterrizado en el prado y he cogido lo que quería sin pararme a mirar sus faldones… Porque ese Dios tuyo, Abner, depende de lo que llamamos miedo y yo no lo tengo.
Abner lo miró con dureza, pero no respondió. En lugar de eso se volvió hacia mí.
—Martin, muchacho, debes irte a dormir —dijo.
Y me envolvió con su abrigo y me acostó en el sofá, en el rincón detrás de él. Ahí estaba cómodo y caliente y podría haber dormido igual que Saúl, pero sentía curiosidad por saber el motivo de la visita de Abner, de modo que seguí fisgando a través de un ojal del abrigo.
Abner permaneció sentado largo rato sin decir nada, contemplando el fuego con las manos sobre las rodillas. El jorobado le observaba, con sus grandes y velludas manos apoyadas en los reposabrazos acolchados de la silla, la mirada fija y los ojos brillantes como canicas a la luz del fuego. Finalmente Abner habló, y yo supuse que me creía dormido.
—¿De modo, Gaul —dijo—, que crees que Dios es un espantapájaros?
—Así es —replicó Gaul.
—¿Y has cogido cuanto querías?
—Lo he hecho —dijo Gaul.
—Bien —respondió Abner—, he venido a pedirte que devuelvas lo que has cogido… y algo más, por usura.
Sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo entregó a Gaul delante del fuego.
El jorobado lo cogió. Se inclinó hacia delante en la silla, lo desplegó sin prisa y sin prisa lo leyó.
—Un documento de cesión de todas esas tierras —dijo— a los hijos de mi hermano. Los términos legales son correctos: «Transfiere, con cláusulas de garantía general…». Está bien redactado, Abner. Pero no voy a transferir nada.
—Gaul —dijo Abner—, hay ciertas razones que pueden hacerte cambiar de postura.
El jorobado sonrió.
—Muy buenas tendrían que ser para convencer a un hombre de que renuncie a sus tierras.
—Lo son —respondió Abner—. Pero te contaré primero la mejor de todas.
—Adelante —dijo Gaul, y su grotesco rostro sonreía.
—Es la siguiente —continuó Abner—: tú no tienes herederos. El hijo de tu hermano ya es un hombre. Podría tomar esposa, tener hijos y hacerse cargo de estas tierras. Y puesto que él podría llevar a cabo tareas que tú no puedes desempeñar, Gaul, debería ser el propietario de lo que tú posees ahora.
—Es una muy buena razón, Abner —dijo el jorobado—, y eso te honra. Pero yo tengo una aún mejor.
—¿Cuál es, Gaul? —preguntó Abner.
El jorobado hizo una mueca.
—¡Digamos que mi conveniencia!
Entonces golpeó la caña de su bota con el gran bastón negro.
—Bueno —gritó—, ¿y quién está detrás de todo este despropósito?
—Yo mismo —respondió Abner.
El jorobado bajó abruptamente sus pobladas cejas. No parecía preocupado, pero sabía que Abner hablaba muy en serio.
—Abner —dijo—, estoy seguro de que tienes una buena razón para todo esto. ¿Cuál es?
—Tengo varias —respondió Abner— y te daré la mejor en primer lugar.
—Entonces, es que no merece la pena mencionar las demás —gritó Gaul.
—Ahí te equivocas —replicó Abner—. He dicho que te daría primero la mejor razón, no la más fuerte. Piensa en la razón que ya te he dado. Nuestras posesiones en este mundo no son eternas, Gaul, sino temporales, como un arrendamiento. Y cuando el contrato finaliza otro hombre se hace cargo de él.
Gaul no entendía y parecía receloso.
—He llevado a cabo la voluntad de mi hermano —dijo.
—Pero los muertos no pueden seguir controlando las cosas como lo hacían en vida —respondió Abner—. Estas tierras y estos bienes inmuebles son para uso de los hombres que llegan. Las necesidades de los vivos se han de imponer a las encomiendas de los muertos.
Gaul miraba atentamente a Abner. Sabía que aquello no era más que una digresión que tarde o temprano le llevaría al meollo de la cuestión. Juntó las yemas de los dedos y habló de repente con gran seriedad.
—Tu argumento no se sostiene —replicó—. Son los muertos quienes gobiernan. Fíjate, hombre, en cómo nos imponen su voluntad. ¿Quién ha elaborado las leyes? ¡Los muertos! ¿De dónde proceden las costumbres que obedecemos y que dan forma a nuestras vidas y las moldean? Y los títulos de nuestras tierras… ¿no son un legado de nuestros antepasados? Si un topógrafo traza una línea, esta comienza exactamente en el punto donde nuestros muertos la dejaron. Y si alguien recurre a la ley para resolver un pleito, el juez revisa sus libros hasta encontrar cómo lo resolvieron los muertos, y actúa en consecuencia. Todos los escritores, cuando quieren dotar de peso y autoridad sus opiniones, citan a los muertos; y los oradores y todos aquellos que predican y enseñan, ¿no llenan su boca con palabras que pronunciaron los muertos antes que ellos? ¡Nuestras vidas discurren por los surcos que los muertos dejaron abiertos con sus propias manos!
Se levantó y miró a Abner.
—Obedeceré lo que mi hermano dejó escrito en su testamento —dijo—. ¿Has visto el documento, Abner?
—No —respondió Abner—, pero he leído la copia en el libro del secretario del condado. Te legaba estas tierras a ti.
El jorobado se acercó a un viejo secreter colocado junto a la pared. Lo abrió, sacó el testamento y un legajo de cartas y volvió junto a la chimenea. Dejó las cartas sobre la mesa, al lado del documento de Abner, y le entregó el testamento.
Abner lo cogió y lo leyó.
—¿Reconoces la letra de mi hermano? —preguntó Gaul.
—Sí —respondió Abner.
—Entonces, sabes que él escribió ese testamento.
—Así es —dijo Abner—. Está escrito por Enoch —y después añadió—: pero está fechado un mes antes de que tu hermano llegara aquí.
—Sí —respondió Gaul—, no fue redactado en esta casa. Mi hermano me lo envió. Mira, aquí está el sobre en el que venía, con matasellos de esa fecha.
Abner cogió el sobre y comparó la fecha.
—Es el mismo día y la dirección está escrita con la letra de Enoch —reconoció.
—Así es —dijo Gaul—. Cuando mi hermano firmó el testamento escribió también la dirección. Eso me dijo —el jorobado se mordió las mejillas y bajó los párpados—. ¡Oh, sí! ¡Mi hermano me quería! —exclamó.
—Debía de quererte mucho —respondió Abner— para desheredar a los de su propia sangre.
—¿Y no soy yo también de su propia sangre? —chilló el jorobado—. La sangre de mi hermano corre por mis venas en toda su pureza, mientras que la de sus hijos está diluida. ¿No es de ley amar primero a los de tu propia sangre?
—¡Amar! —repitió Abner—. Con qué ligereza usas la palabra, Gaul. Pero ¿acaso la entiendes?
—Así es —dijo Gaul—, pues era el amor lo que nos unía a mí y a mi hermano.
—¿A ti también, Gaul? —preguntó Abner.
Vi cómo los blancos párpados del jorobado volvían a caer y su cara se alargaba.
—Éramos como David y Jonatán —dijo—. Habría dado mi brazo derecho por Enoch y él habría muerto por mí.
—¡Lo hizo! —exclamó Abner.
Vi cómo el jorobado se sobresaltaba, y para ocultar su reacción se inclinó hacia delante y empujó un poco el tronco de manzano hacia el fuego, provocando una fina lluvia de chispas. Una racha de viento cerró bruscamente la ventana detrás de nosotros como quien pega un portazo. Cuando el jorobado se puso de pie Abner ya había retomado su discurso.
—Si tanto querías a tu hermano —dijo—, le harás este servicio y firmarás la cesión de las tierras.
—Pero, Abner —respondió Gaul—, eso no era lo que quería mi hermano. Según la ley, sus hijos heredarán todo esto a mi muerte. ¿No pueden esperar?
—¿Esperaste tú? —preguntó Abner.
El jorobado alzó la vista de repente.
—Abner —dijo alzando la voz—, ¿qué quieres decir con eso?
Y escrutó la cara de mi tío en busca de algún indicio o explicación. Pero no había nada que ver en su rostro severo y apacible.
—Quiero decir —continuó Abner— que nadie debería tener ningún interés en la muerte de un semejante.
—¿Por qué no? —dijo Gaul.
—Porque de ese modo —replicó Abner— uno puede sentir la tentación de intervenir antes de que la providencia de Dios haga su trabajo.
Gaul le dio la vuelta astutamente a la insinuación.
—¿Quieres decir que quizá esos hijos suyos podrían tener algún interés en mi muerte? —preguntó.
La respuesta de Abner me dejó pasmado.
—Sí —dijo—, a eso me refiero.
—Pero, hombre —exclamó el jorobado—, ¡no me hagas reír!
—Ríe cuanto quieras —respondió Abner —, pero estoy seguro de que esos chicos no verán este asunto del mismo modo que nosotros.
—¿A quiénes te refieres con nosotros? —preguntó Gaul.
—A mi hermano Rufus, a Elnathan Stone y a mí —dijo Abner.
—De modo —replicó el jorobado— que los tres caballeros han estado pensando en cómo salvarme la vida. Os estoy muy agradecido —dijo haciendo un gesto grandilocuente y burlón—. ¿Y cómo pretendéis hacerlo?
—Mediante la firma de esa cesión de propiedad —dijo Abner.
—¡Pues muchas gracias —gritó el jorobado—, pero no me parece buena idea salvar mi vida de esa manera!
Pensé que Abner le respondería con acritud, pero en vez de eso habló despacio y en tono ligeramente dubitativo.
—No hay otra manera —replicó—. Llegamos a la conclusión de que, al final, el estigma de tu muerte, el odio contra el apellido y todo el escándalo harían más daño a esos chicos que la pérdida de esta propiedad durante el tiempo que pudiera durar tu vida natural; aunque a mí me pareció claro que ellos no optarían a priori por esa opción. No obstante, nosotros tendremos que decírselo si no firmas este documento. No nos corresponde a mí, a mi hermano Rufus ni a Elnathan decidir sobre esta cuestión.
—¿Decidir sobre qué cuestión? —preguntó Gaul.
—¡Si tú vives o mueres! —respondió Abner.