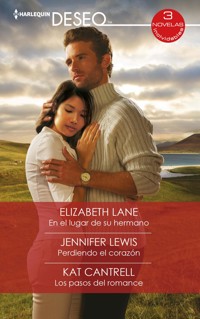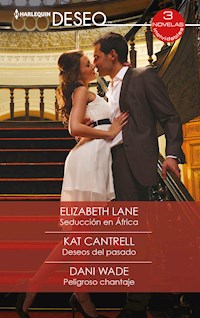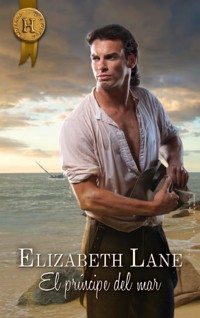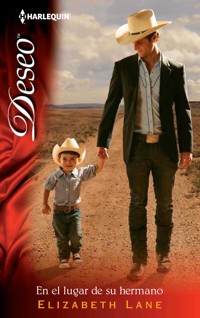3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Jace Denby asumió voluntariamente la culpa por el asesinato de su cuñado, y se convirtió en un fugitivo, pero en el rancho de Colorado donde intentó rehacer su vida había un peligro que no había anticipado. La impulsiva Clara Seavers suponía una tentación que amenazaba el futuro de ambos. Clara no se fíaba de Jace, pero no podía negar que aquel hombre fuerte e inesperadamente tierno encendía su espíritu… y su corazón…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2010 Elizabeth Lane. Todos los derechos reservados.UN HOMBRE PERSEGUIDO, Nº 480 - mayo 2011Título original: The Horseman’s Bride Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otro países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-327-5 Editor responsable: Luis Pugni E-pub x Publidisa
Inhalt
Un hombre perseguido
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Epílogo
Promoción
Uno
Dutchman’s Creek, Colorado
7 de junio, 1919
Clara Seavers cerró la puerta del corral y enrolló la cadena en el poste de madera. El aire de la mañana era fresco y el cielo tan azul como el ala de un arrendajo sobrevolando las cimas nevadas de las Montañas Rocosas. Era un día perfecto para montar.
Subió a la silla y puso al trote al potro de dos años. El animal, al que había puesto el nombre de Foxfire, había nacido en el rancho Seavers. Clara lo había entrenado personalmente. Corría como el viento, pero era nervioso y lleno de energía. Mantenerlo bajo control requería una atención constante, razón por la que Clara no permitía que lo montara otro que no fuera ella.
Esa mañana el potro respondía bien. Clara le apretó el lomo con los talones para que aumentara la velocidad. Sentía el poder de su cuerpo firme y la impaciencia del caballo por galopar por los prados. Sólo se lo impedía la disciplina de ella.
Clara había querido criar y entrenar caballos desde que podía recordar. Había rechazado la oferta de sus padres de ir a la universidad para quedarse en el rancho y cumplir su sueño. Ahora, a los diecinueve años, su sueño empezaba a hacerse realidad. Foxfire era el primero de varios potros con sangre de caballos campeones. Y ella se había jurado que, con el tiempo, el rancho Seavers sería tan famoso por sus caballos como lo era ya por su ganado.
En la lejanía veía la granja de su abuela Gustavson. Hacía días que Clara no iba a verla y ya era hora de remediar aquello.
Los padres de Clara llevaban años suplicando a la anciana que se trasladara a la casa espaciosa de la familia, pero Mary Gustavson poseía una voluntad de hierro como la de sus antepasados vikingos. Estaba decidida a vivir siempre en la tierra que había reclamado con su esposo Soren, en la casa de troncos de madera de dos pisos donde habían criado a sus siete hijos.
Hasta el momento, a Mary no le iba mal. Aunque tenía setenta y dos años, su salud era buena y podía vivir con el dinero que le daba la familia Seavers por el alquiler de sus pastos. Tenía también sus trabajillos y en ocasiones pedía a mozos del rancho que la ayudaran con algo. Pero era muy mayor para vivir sola y a la familia le preocupaba que le ocurriera algo y no hubiera nadie cerca para ayudarla.
Clara aumentó la velocidad del potro y sintió el trote alegre del animal bajo las piernas. Entre la tierra del rancho y la propiedad de su abuela había una valla de alambre de espino, pero estaba rota en varios lugares, donde las reses habían chocado contra los postes y sería fácil saltarla con el caballo.
Se acercaron deprisa a la valla, con Clara echada hacia delante en la silla. Animaba a su montura a saltar cuando vio el alambre de espino nuevo al nivel del pecho del potro.
¡Algún idiota había arreglado la valla!
Lanzó un juramento impropio de una dama y tiró de las riendas a un lado. Consiguieron esquivar la valla, pero la presión en la boca puso furioso a Foxfire, que se encabritó y se movió de lado. Clara fue arrojada de la silla y cayó al suelo.
Durante un instante terrorífico, el potro quedó encabritado encima de ella, hasta que al fin posó los cascos en el suelo, recuperó el equilibrio, relinchó y se alejó galopando.
Clara, tumbada de espaldas, se esforzó por respirar. Movió con cautela los brazos y las piernas. No parecía tener nada roto, pero el golpe la había dejado sin respiración. Pensó un momento. Lo primero que tenía que hacer era recuperar el aliento y luego se levantaría e iría a por el caballo. Después de eso, le diría cuatro palabras al que hubiera cambiado el alambre roto.
—¿Se encuentra bien? —preguntó una grave voz masculina. El rostro que apareció ante sus ojos era afilado, con la mandíbula cuadrada sin afeitar. Unos rizos rojizos manchados de sudor y polvo caían sobre unos ojos increíblemente azules.
A Clara le pasó por la mente que su honra podía correr un serio peligro, pero el desconocido que se inclinaba sobre ella no parecía tener esas intenciones. Parecía preocupado… y furioso.
Clara se esforzó por hablar, pero la caída la había dejado sin respiración. Lo único que pudo hacer fue devolver la mueca de él.
—¿Y se puede saber qué puñetas se creía que hacía? —gruñó él—. Por poco lanza al caballo directo contra el alambre. Podía haberle cortado el pecho en pedazos y haberse roto ese cuello estúpido en el proceso.
Clara hizo acopio de fuerzas, se incorporó sobre los codos y recuperó la voz.
—¿Qué derecho tiene usted a interrogarme? —replicó—. ¿Quién es usted y qué hace en la tierra de los Seavers?
La mirada de él se posó un instante en los botones de la camisa de cuadros de ella antes de volver a su rostro. Clara notó que sus botas eran caras. Seguramente aquel individuo las habría robado.
—Disculpe —repuso él con voz afilada como una cuchilla de afeitar—, pero hasta que usted se ha caído del caballo, yo estaba al otro lado de la valla, de la valla de la señora Gustavson. Me ha contratado para hacer algunas reparaciones.
Clara se levantó enojada y se sacudió la tierra de los tejanos.
—Mary Gustavson es mi abuela y esta valla ha estado rota desde que puedo recortar. Yo cruzo por aquí cuando vengo a verla. ¿De quién ha sido la idea de colocar el alambre?
—Mía —él iba sin afeitar y su ropa era vieja y polvorienta. Parecía un vagabundo, pero su tono de voz era imperioso—. Ella me dijo que mirara por aquí y arreglara lo que hubiera que arreglar. Asumí que eso incluía la valla.
Clara lo miró de hito en hito. Medía un metro sesenta y cinco, pero él le sacaba la cabeza.
—Seguro que me ha visto venir —dijo—. ¿Por qué no me ha gritado una advertencia?
—¿Cómo iba yo a saber que pensaba meter al maldito caballo en la valla?
Sus palabras le recordaron al potro. Miró por encima del hombro del desconocido y lo vio pastando a lo lejos. El potro se había asustado y no sería fácil pillarlo.
—Bueno, mi caballo se ha largado y voy a tener que caminar mucho para alcanzarlo, así que tendrá que disculparme.
Se volvió para alejarse, pero la detuvo la voz de él.
—Yo tengo un caballo. Permítame ayudarla… en mi tiempo libre, no en el tiempo de su abuela.
Era una buena oferta, pero sus modales condescendientes hacían que Clara quisiera abofetearlo. Aquel hombre parecía un vagabundo, pero hablaba como alguien acostumbrado a dar órdenes. ¿Qué le daba derecho a mangonearla?
—Le agradeceré que me preste su caballo — contestó—. Aparte de eso, no necesito más ayuda.
Él la miró de arriba abajo. Negó con la cabeza.
—Mi caballo es un semental. Dudo que pueda manejarlo. Quédese aquí y yo atraparé a su potro.
Clara se mantuvo firme.
—Foxfire se ha asustado. No podrá acercarse a menos de cincuenta pasos de él.
—¿Y usted sí?
—Yo lo he entrenado. Conoce mi voz. Y he montado desde que empecé a andar. Puedo manejar cualquier caballo, incluido su alazán.
Él negó de nuevo con la cabeza.
—He estado a punto de verla romperse el cuello una vez y no pienso ver cómo lo repite, y menos con mi caballo. Si quiere venir, puede montar detrás de mí.
Se volvió y echó a andar. Clara vio entonces su caballo, que pastaba al lado de un árbol. El animal alzó la cabeza al acercarse su dueño y la joven contuvo el aliento.
El semental bayo era un animal gigantesco, con el cuerpo inmaculadamente proporcionado, el pecho ancho y musculoso y la cabeza como una escultura de bronce. Clara sabía juzgar bien a los caballos y nunca había visto un animal tan magnífico.
—¡Espere! —gritó al hombre. Corrió tras él—. Espere. Voy con usted.
El semental era todavía más impresionante de cerca. De líneas perfectas. Casi con certeza, un purasangre. Sin duda aquel hombre lo había robado. En conciencia, debería delatarlo al sheriff del pueblo, pero en aquel momento no pensaba para nada en eso.
Estaba viendo un semental magnífico y dos de sus mejores yeguas estaban a punto de necesitar uno.
No dejaría escapar aquel caballo.
El hombre probablemente necesitaba dinero y por eso trabajaba para su abuela. Quizá le vendiera el semental por un buen precio. ¿Pero quería correr el riesgo de comprar un caballo robado? Quizá él podría prestarle aquel animal espléndido para que se ocupara de sus yeguas.
Esperó a que montara él y agarró el brazo que le tendió. Los músculos fuertes de él la levantaron sin esfuerzo y ella se sentó detrás.
El semental, no acostumbrado al peso extra, relinchó y bailoteó. Clara tuvo que agarrarse a la cintura del hombre para no caer. El cuerpo de él estaba muy duro bajo la camisa desgastada. Olía a sudor y artemisa, con un leve tufillo al jabón de lejía de su abuela. Clara fue de pronto muy consciente de su proximidad.
Se abofeteó mentalmente. ¿Qué sabía de aquel hombre? Podía ser un granuja, un criminal fugado o algo peor.
¿Qué había impulsado a una mujer sensata como Mary Gustavson a contratarlo? Por lo que sabía, aquel hombre quizá pensara cortarle el cuello por la noche y robar todo lo que hubiera en la casa.
¿Quién era aquel desconocido y a qué se dedicaba?
Tenía que averiguarlo por el bien de su abuela. Y por el suyo propio, lo vigilaría de cerca… a él y a su semental.
Jace Denby puso el semental al trote. No quería sobresaltar al potro ni que el semental se encabritara y tirara de culo a la señorita Clara Seavers. Por supuesto, sabía quién era. Mary Gustavson se había pasado la cena la noche anterior hablando de su nieta. Y cuando había visto a la chica volar por el prado sobre un potro castaño del mismo tono que sus rizos rebeldes, la había reconocido en el acto.
Y en el instante en que había abierto la boca, había sabido que era una mimada. Justo el tipo de hembra con el que no quería tener nada que ver. Especialmente porque era increíblemente atractiva. No podía permitirse la distracción de una joven bonita acostumbrada a salirse con la suya. Coquetearía con él y luego, cuando él le partiera el corazón, buscaría sangre. Y eso podía ser muy peligroso para él.
Si tenía algo de sentido común, dejaría caer a la señorita Clara Seavers sobre la hierba y cabalgaría en dirección a las montañas.
Ella se agarraba a su espalda y la presión de sus pechos firmes le quemaba a través de la camisa. Hacía meses que no tocaba a una mujer y aquel contacto íntimo no le hacía ningún bien. El calor en la entrepierna empezaba a convertirse rápidamente en fuego y le provocaba ideas de quitarle la camisa de franela y acariciar aquellos pechos hasta que los pezones se endurecieran y ella respirara entrecortadamente por la necesidad de…
¡Qué demonios! Ya se había puesto más duro que un palo de nogal. Maldijo en voz baja. Era un fugitivo y tenía que mantener la cabeza por encima de la línea del cinturón. Lo último que necesitaba era que una chica descarada le apretara los senos en la espalda.
—Puede llamarme Tanner —dijo, repitiendo el nombre que había dado a Mary Gustavson—. Y usted, si no me equivoco, es la señorita Clara Seavers.
Ella guardó silencio un momento. Sus rodillas se acomodaron contra las piernas de él, donde quedaron encajadas tan bien como lo haría el resto de su cuerpo si le daba ocasión de…
¡Maldición!
—¿Qué más le ha dicho mi abuela? —preguntó ella.
—Que puede montar todo lo que tenga cuatro patas y bailar hasta que la banda de música se va a casa.
Una risita agitó el cuerpo de ella. Jace la sintió tanto como la oyó. —Y supongo que no la cree o estaría sentada donde se sienta usted.
—Sin comentarios —Jace miró el prado, la hierba sedosa del verano, las bases lejanas de las montañas punteadas de matorrales y flores silvestres, las cimas de las Rocosas y el cielo interminable encima de ellas. En los últimos meses había aprendido a saborear cada día de libertad como si pudiera ser el último. Ese día no era una excepción.
—Conozco a un buen animal cuando lo veo — dijo ella—. ¿Cómo se llama su semental?
—No tiene nombre.
—¿Y por qué no? Un caballo tan estupendo como éste merece al menos un nombre.
—¿Por qué? —preguntó Jace—. ¿A un caballo le importa si tiene o no tiene nombre?
—No, pero a mí sí —en el silencio que siguió, Jace imaginó los labios de ella apretados en un mohín. Forzó una risita.
—Pues póngale uno. Adelante.
Ella hizo una pausa.
—Galahad —dijo luego—. Lo llamaré Galahad, como el caballero de las historias del Rey Arturo.
—Muy bien. Galahad es un nombre tan bueno como cualquier otro.
—¿Puedo preguntarle cómo se hizo con él?
—Me pregunta si lo he robado, ¿no es así?
—¿Lo ha robado?
—Me lo han prestado. Es de mi hermana — aquello, al menos, era verdad. No importaba que ella no lo creyera; su opinión le importaba un bledo porque sólo pensaba quedarse hasta que ganara algo de dinero para continuar. Quizá pudiera llegar a California antes de que se instalara el frío. O tal vez a México. En México se podía perder un hombre.
—¿Y por qué está trabajando para mi abuela? —preguntó ella, y su voz dejaba entrever su recelo.
—Vine al rancho hace un par de días buscando trabajo y ella tuvo la amabilidad de contratarme y darme de comer. La señora Gustavson es una dama muy buena.
—Sí que lo es. Y mi familia mataría a cualquiera que intentara aprovecharse de ella o perjudicarla de algún modo.
—Me tomaré eso como una advertencia.
—Puede tomárselo como quiera —el caballo saltó una zanja y ella se agarró más a él. El potro castaño había alzado la cabeza y los miraba acercarse. Jace puso el caballo al paso.
Galahad.
Al menos Clara había elegido un nombre sensato. Hollis Rumford, el difunto y nada llorado esposo de su hermana Ruby, probablemente lo había llamado Archiduque Puffington de Rumfordshire o alguna tontería por el etilo. A Hollis le habían importado más sus malditos caballos que su esposa e hijas. La última vez que Jace viera a aquel bastardo estaba tumbado en un charco de sangre con tres agujeros de bala en el pecho. Jace sólo lamentaba que los tiros no le hubieran dado más abajo.
No había sido su intención quedarse el semental, pero se había dado cuenta de que viajar a caballo por campo abierto sería más seguro que hacerlo por el ferrocarril o en diligencia. Y a pesar de que no le gustaba atarse a nada, había acabado apreciando al animal. En cuanto Galahad había entendido quién era el amo, se había convertido en una compañía agradable. El hecho de que además fuera el caballo más veloz al oeste del Mississippi era una razón más para conservarlo.
—¡Pare! —Clara le apretó las costillas con los dedos. El potro los miraba con nerviosismo, dispuesto a correr a la menor señal de peligro. Jace detuvo al semental—. Quédese aquí —dijo la chica, saltando al suelo.
Jace la observó echar a andar. Tenía que admitir que poseía una gracia de amazona, un modo fácil de moverse como la oscilación de la hierba larga al viento. Los vaqueros manchados de barro, hechos probablemente para un chico, se pegaban a sus caderas y delineaban claramente sus nalgas firmes. El pelo le caía por la espalda en una masa gloriosa de rizos color caoba.
Clara tenía una figura de reloj de arena, con una cintura minúscula resaltando sus curvas de mujer. Jace no pudo evitar compararla con Eileen Summers, la sobrina del gobernador a la que había cortejado en Missouri. Eileen era delgada como un junco, con pelo color champán y un vestido de seda cubriendo casi siempre sus huesos elegantes. En sus dedos blancos y finos sostenía la llave a un mundo de poder e influencia, un mundo que se había evaporado para Jace con la llamada frenética de su hermana. No había tenido ocasión de decirle a Eileen lo que había pasado ni por qué tenía que irse. Pero probablemente hubiera sido mejor así.
No tenía dudas de que la noticia habría corrido como el viento después de su marcha. Y la elegante señorita Summers no querría tener nada que ve con un fugitivo acusado de asesinato.
—Tranquilo —Clara se acercó al potro nervioso con la hierba alta rozándole las piernas. En una mano sostenía la manzana pequeña que llevaba para tales emergencias. El forastero seguía en su caballo, observando todos sus movimientos.
Tanner. ¿Era su nombre o su apellido? No importaba, pues probablemente no era verdadero. Tenía el aire de un hombre que oculta algo. Tendría que hablar seriamente con su abuela. Mary Gustavson era demasiado confiada.
Quizá hablaría también con su padre. Judd Seavers probablemente lo echaría de allí con una escopeta. Pero entonces se iría también el semental. Y ella no quería perder la oportunidad de añadir su sangre a los potrillos de la primavera siguiente.
Su padre tenía muchas cosas en la cabeza. No lo molestaría con el forastero. Al menos todavía.
—Tranquilo… —tendió la mano con la manzana sobre la palma. Foxfire levantó las orejas y dio un paso hacia ella, acercando el morro al regalo—. Eso es. Buen chico —mientras el potro masticaba la manzana, Clara tomó las riendas con la mano libre. Se sentó en la silla, moviéndose con cautela.
El hombre que se hacía llamar Tanner le sonreía.
—Buen trabajo, señorita Clara —gruñó—. Yo mismo no lo habría hecho mejor.
—No necesita ser tan condescendiente, señor Tanner. No es muy difícil atrapar a un caballo al que he entrenado yo —volvió al potro hacia la última sección de valla abierta—. ¿Por qué no hace una puerta ahí? Siempre venimos por aquí a ver a mi abuela. Si no podemos pasar tendremos que dar la vuelta por el camino y hay el triple de distancia.
—No es mala idea. Pero necesito la aprobación de la jefa y ver lo que tengo en el cobertizo—. Entre tanto, ya que llevamos la misma dirección, espero que no le importe mi compañía.
Clara reprimió una respuesta cáustica. No le gustaban los modales paternalistas del forastero, pero había decidido averiguar más cosas sobre él. Aquélla era su oportunidad. Puso el potro al paso.
—Parece saber mucho de mí —dijo—. Pero yo no sé nada de usted. ¿De dónde viene?
Tanner entornó los ojos y miró a todas partes menos a ella.
—Me crié en Missouri —dijo al fin—. Pero lo que me retenía allí desapareció hace tiempo. Ahora voy de acá para allá. Y no voy a decir que me importe.
—¿No tiene familia?
Él negó con la cabeza.
—Ninguna a la que le haya seguido la pista. Mis padres murieron hace años y los demás siguieron su camino.
«¿Y la hermana a la que ha dicho que pertenece el semental?»
Clara tuvo la pregunta en la punta de la lengua, pero no la hizo. Así sólo lograría ponerlo en guardia. Era mejor permitirle que siguiera contándole mentiras. Ya había confirmado sus sospechas de que ocultaba algo. Si le daba cuerda suficiente, se ahorcaría solo.
Ella sólo necesitaba tener paciencia.
Pero él no se lo ponía fácil.
¿Por qué tenía que ser tan alto y tener hombros tan anchos? ¿Por qué tenía un rostro cincelado y ojos que parecían llamas azules? En aquel momento esos ojos la miraban como si pudieran quemarla a través de la ropa. Si un chico del pueblo la mirara así, se ganaría una bofetada.
Se recordó que aquel hombre era peligroso. Podía ser un fugitivo, un asesino incluso. Sería una tonta si lo dejaba acercarse mucho.
—Usted no habla como un vagabundo, señor Tanner —dijo—. Habla como un hombre que ha recibido una educación.
—Cualquier hombre que sepa leer tiene los medios de educarse a sí mismo. Y soy Tanner, no señor Tanner.
—¿Pero no tiene una profesión? ¿Un oficio?
—Si lo tuviera, ¿estaría aquí arreglando vallas? —le lanzó una mirada afilada—. ¿Le importaría decirme por qué es tan curiosa?
Clara lo miró a los ojos, resistiendo el impulso de apartar la vista.
—Soy muy protectora con mi abuela —dijo—. Es una mujer mayor y demasiado confiada.
—Y supongo que usted no es tan… confiada —ahora estaba jugando con ella, seguro de poder hacer lo que quisiera con ella. ¡Maldito embustero! Probablemente había seducido a su abuela del mismo modo.
Si no fuera por el semental, lo habría echado a patadas de la propiedad.
—Digamos que no soy ninguna tonta —replicó.
—Eso ya lo veo. Ni su abuela tampoco. Por algo tiene esa escopeta cargada detrás de la puerta. Si pensara que tengo intención de hacerle algo, ya me estaría sacando las balas del trasero.
—Eso ya lo veremos —Clara puso el potro al galope. Tanner no intentó seguirla, pero cuando galopaba por el prado, ella oyó un ruido a sus espaldas. No tuvo que volver la vista para saber lo que era.
El maldito se reía de ella.
Jace la miró alejarse con el trasero botando en la silla. La señorita Clara Seavers era una chica fiera. Había disfrutado haciéndola de rabiar, pero ahora tocaba dejarla en paz. Lo último que necesitaba eran problemas.
La señora Mary Gustavson era una buena mujer. Echaría de menos su conversación y su comida. Pero en cuanto terminara el trabajo que ella necesitaba, seguiría su camino. Habría otros pueblos, otras granjas, otras chicas bonitas a las que hacer de rabiar. Mientras hubiera un precio puesto a su cabeza, nada era para siempre. Tenía que seguir moviéndose o afrontar la muerte al extremo de una soga.
Al menos su hermana Ruby y sus dos sobrinitas estarían bien.
Hollis Rumford estaba considerado como un buen partido cuando su hermana se había casado con él diez años atrás. Era un hombre guapo y encantador, heredero de una empresa de equipamiento agrícola. Pero sus infidelidades, borracheras y malos tratos habían convertido la vida de Ruby en un infierno. Jace había visto los moratones y había secado las lágrimas a su hermana. Que Dios lo perdonara, pero no lamentaba nada que Hollis estuviera muerto. Aunque siempre se arrepentiría de no haber actuado antes. Quizá si se hubiera llevado a Ruby y sus hijas lejos de ese monstruo, tendría todavía su antigua vida… sus amigos, su piso bueno en Springfield, su trabajo de geólogo e ingeniero y un futuro en política que podía haberlo llevado hasta el puesto de gobernador de Missouri o al Congreso de los Estados Unidos. El matrimonio con Eileen Sumers, la sobrina del gobernador, le habría abierto muchas puertas. Ahora esas puertas se le habían cerrado para siempre.
Se recordó que no había obrado en vano. Ahora Ruby sería una viuda respetable con una buena casa y mucho dinero. Después de un periodo de luto apropiado, estaría libre para buscar un nuevo marido, un hombre decente, Dios mediante, que la tratara bien y fuera un buen padre para sus hijas.
Eso tenía que valer algo, ¿no?
Clara encontró a su abuela sentada en el porche en su vieja mecedora de mimbre y pelando patatas.
—Hola, querida —Mary era una mujer alta y huesuda, de pelo blanco recogido en un moño en la parte de atrás de la cabeza. Con sus rasgos fuertes y sus ojos azules como la flor del maíz, parecía una versión más vieja de su hija Hannah, la madre de Clara.
—Buenos días, abuela.
Clara saltó del caballo, pasó las riendas por la barandilla y subió a abrazar a su abuela. Mary había criado a siete hijos, enterrado un marido y un bebé y trabajado sola en la granja los últimos diecinueve años. Las pérdidas y los momentos duros habían dado a su espíritu un brillo sereno que irradiaba de su rostro. Clara y sus hermanos, Daniel y Katy, la adoraban.
—Estaba pensando en ti y llegas —a pesar de las muchas décadas que llevaba en Norteamérica, Mary hablaba todavía con acento noruego—. Siéntate un rato.
—Espera, te ayudaré con las patatas —Clara entró en la casa y volvió con una navaja. Se sentó en el borde del porche y tomó una patata.
—¿Cómo está la familia? —preguntó Mary—. ¿Todos bien?
—Sí. Daniel tiene una novia en el pueblo y no deja de darle la lata a papá para que le deje el coche y pueda llevarla a dar una vuelta.
Mary soltó una risita.
—No me lo puedo creer. Parece que era ayer cuando me desataba los lazos del delantal.
—Mi hermanito tiene ya dieciséis años. Yo tampoco lo puedo creer. Y Katy, a sus trece años, dice que jamás en la vida dejará que la bese un chico.
—Eso cambiará en un año o dos más.
Clara terminó de pelar la patata, la cortó, la echó en la cazuela y tomó otra.
—Espero que no demasiado pronto. A veces creo que tiene razón.
—¿Y tú?
Clara miró los ojos sabios de su abuela. Conocía bien su expresión. Mary siempre captaba cuándo la preocupaba algo. ¿Qué veía ahora? ¿Ojos brillantes? ¿Una cara sonrojada?
—Creo que has conocido a mi nuevo mozo — dijo su abuela.
Dos
Clara sintió que se ruborizaba y sabía que, si ella lo sentía, su abuela lo veía.
—Ha arreglado la valla del prado —dijo—. Por poco meto a Foxfire contra el alambre de espino nuevo. ¿De quién ha sido la idea? El alambre llevaba años caído.
—De Tanner. Pero cuando me lo consultó, me pareció bien. Me estoy haciendo mayor para espantar a las terneras de tu familia de mi huerto.
—¿Y por qué no has dicho nada, abuela? Si hubiéramos sabido lo de las terneras, mi padre habría arreglado la valla hace mucho.
Mary se encogió de hombros.
—Judd es un hombre ocupado. No quería molestarlo con pequeñeces. Pero da igual, ahora está arreglada.
—Le he sugerido a Tanner que ponga una puerta. Así podemos seguir cruzando por el prado cuando vengamos a verte.
—¿Ah? ¿Y qué te ha dicho?
—Ha dicho que tendrá que preguntarle a la jefa.
—¿Ha dicho eso? —Mary soltó una risita y tomó otra patata—. Debo decir que me gusta un hombre que sabe cuál es su sitio.
Clara suspiró. Aquello no iba nada bien.
—Abuela, ¿por qué lo contrataste? Es un vagabundo y no sabes nada de él. Podría ser un criminal que espera una ocasión para robarte.
—¿Y qué iba a robar? —preguntó Mary—. El poco dinero que tengo está en el banco. Si quiere comida, se puede llevar toda la que pueda transportar. Y por lo demás, mira a tu alrededor. ¿Qué tengo que merezca la pena llevarse? ¿Mi ropa? ¿Los cazos y las sartenes? ¿Las herramientas del jardín? —le brillaron los ojos—. ¿Mi honra, Dios no lo quiera? Mírame. Soy una mujer vieja. E independientemente de lo demás que pueda ser Tanner, es un caballero.
Clara resistió el impulso de apretar los dientes. La mirada que había visto en los ojos color cobalto de Tanner no era la de un caballero.
—¿Por qué dices eso? —preguntó.
—Le ofrecí dormir arriba, en el antiguo cuarto de los chicos, e insistió en extender su manta en el pajar. Dijo que no quería que la gente hablara.
Clara gimió en su interior. ¡Como si alguien fuera a hablar porque su abuela dejara a un mozo dormir arriba! Una excusa patética destinada a halagarla y ganarse su confianza. Probablemente dormía fuera por si tenía que salir corriendo. Cada vez se sentía menos inclinada a confiar en aquel hombre.
—¿Por qué no nos dijiste que necesitabas ayuda? —preguntó—. Te habríamos enviado a un par de hombres para hacer el trabajo. Les habría pagado mi padre.
—Lo sé, querida —Mary empezó a cortar la patata pelada—. Pero sabes que no me gusta aceptar favores, ni siquiera de mi familia. Tanner necesitaba trabajo y yo… —sonrió—. A decir verdad, ese joven me gustó en cuanto lo vi. Y disfruto de su compañía en la cena. Es agradable hablar con alguien.
Clara se obligó a respirar hondo antes de hablar.
—¿Cuánto tiempo piensa estar aquí?
—No hemos hablado de eso. Pero supongo que se irá en cuanto haga algo de dinero. No me parece que sea hombre que eche raíces —Mary miró la cazuela—. Creo que ya hay patatas de sobra. Dame un minuto para ponerlas al fuego.
Fue a levantarse, pero Clara ya había tomado la cazuela. Se incorporó y dejó la navaja en la barandilla.
—Ya voy yo, abuela. Tú descansa.
Entró en la cocina. El interior de la casa era viejo pero confortable. Mary podría haber comprado platos y muebles nuevos, pero los platos descascarillados, la mesa dañada y las sillas que no combinaban entre sí conservaban recuerdos de su esposo e hijos. Como a ella le gustaba decir, eran viejos amigos que la habían servido bien.
En la cocina, Clara lavó y cubrió las patatas con agua, añadió una pizca de sal y puso la cazuela a hervir en la gran cocina negra. Su abuela la esperaba fuera, pero la casa silenciosa la retenía en su cálido abrazo. Se acercó al salón, donde una de las paredes estaba casi cubierta por fotografías de la familia de Mary.
Clara los conocía bien. Allí estaban el reverendo Ephraim Gustavson, el hermano menor de su madre, que se había ido a África de misionero. Y a la izquierda había una fotografía de ellos diez años antes: Hannah, su madre, y Judd, su padre, atractivo y serio, con sus tres hijos. Daniel y Katy eran casi tan rubios como su madre. Clara, entre ellos, parecía una gitana. Pero su abuelo paterno había sido moreno. Había muerto mucho antes de que ella naciera, pero había visto una foto suya. Tom Seavers se parecía mucho a su hijo menor, Quint, el tío favorito de Clara.
Allí estaba la foto de su tío Quint el día de su boda. Era endiabladamente guapo, con pelo castaño oscuro, ojos marrones brillantes y hoyuelos como los de Clara. Su esposa, la tía Annie, era la hija segunda de Mary. Más delicada que su hermana Hannah, tenía cabello rubio, ojos grises inteligentes y un pragmatismo que equilibraba el carácter impulsivo de su esposo.
Clara adoraba a sus tíos y esperaba impaciente sus visitas ocasionales. No habían tenido hijos, llevaban una vida sofisticada en San Francisco y habían viajado por todo el mundo. Siempre llegaban al rancho cargados de regalos exóticos e historias emocionantes. En su última visita le habían llevado un rollo de seda blanca hindú, exquisitamente bordada con hilo de plata.
—Para tu boda, querida, cuando quiera que llegue —le había dicho su tía Annie.
La madre de Clara había guardado la tela, pero Clara la sacaba de vez en cuando del arcón de cedro, tocaba la seda con los dedos y se preguntaba si la usaría alguna vez. Muchas de las chicas que habían ido con ella a la escuela se habían casado ya, pero a ella siempre le habían interesado más los caballos que los chicos. La idea de comprometerse con un hombre el resto de su vida siempre le había parecido tan ajena como la de caminar por la luna. No porque no tuviera oportunidades.
En los bailes del pueblo nunca se quedaba sin pareja. Pero no le gustaba ninguno de los chicos de allí, ni siquiera los que había dejado que la besaran. Eran ambles, pero ninguno le resultaba interesante. No parecían tener curiosidad ni deseos de probar los límites de sus pequeñas y seguras vidas. Por otra parte, un hombre de ojos azules…
El sonido de voces en el porche la devolvió al presente. Al principio pensó que Tanner había ido a hablar con Mary. Estaba a mitad de camino de la puerta cuando se dio cuenta de que el que hablaba no era él, pero ya era demasiado tarde para agarrar la escopeta de Mary.
Al pie del porche había dos hombres de aspecto siniestro sentados a pelo en un caballo viejo. El que iba delante había amartillado un rifle del calibre 22 y apuntaba a Mary con él.
Y Tanner no estaba a la vista.
—Vuelve adentro, Clara —dijo Mary en voz baja y tensa.
—Ven aquí, preciosa —el hombre que iba delante sonrió bajo el sombrero mugriento y mostró los dientes manchados de tabaco—. Deja que te veamos.
Clara pasó delante de Mary hasta la barandilla del porche. Casi podía sentir las miradas de los hombres. Sentía sus pensamientos sucios como manos sobre su cuerpo. Tenía los nervios de punta, pero sabía que no debía mostrar miedo. Mantuvo la cabeza alta y la mirada directa.
—Buena chica —rió el mismo hombre—. ¿Por qué no te desabrochas esa camisa y nos dejas ver? —Clara vaciló y él bajó la voz y gruñó—: Hazlo o le meto un balazo a la vieja entre los ojos.
Clara luchó con los botones con manos temblorosas. El 22 era un arma de calibre pequeño, apropiado para conejos y alimañas. Unos asesinos endurecidos seguramente llevarían un arma más potente. Pero a corta distancia y con buena puntería, podía ser mortal. Y ella no podía correr riesgos con la vida de su abuela.
—Vamos, querida, no tenemos todo el día. Enséñanos las tetas.
Los dedos de Clara habían abierto la camisa hasta el borde de la camisilla. La fina tela dejaba poco a la imaginación, pero no tenía más remedio que continuar. El miedo le oprimía el vientre. Sabía que los hombres no se contentarían con verle los pechos. Sería muy fácil que uno de ellos la arrastrara al suelo y la violara mientras el otro apuntaba a Mary con el arma.
¿Y luego qué? ¿Las asesinarían a las dos para ocultar su crimen o simplemente por el placer de hacerlo? Tal vez el arma era sólo para asustar y en realidad mataban con navajas o cuerdas.
¿Dónde estaba Tanner cuando lo necesitaban?
Sus dedos habían llegado a la línea del cinturón. La camisa se abría hasta la cintura. El hombre del arma la miraba con lujuria.
—La ropa interior también, señorita. Vamos, no seas vergonzosa.
Clara tomó uno de los tirantes. Miró al segundo hombre, cuyas piernas largas abrazaban los flancos del caballo. Tenía pelo claro y la mirada apagada de una bestia. Se lamía los labios con la lengua con anticipación. A Clara se le oprimió el estómago.
—¡Basta! —a Mary le temblaba la voz—. Entren en la casa. Llévense lo que necesiten, pero dejen en paz a mi nieta. Es una chica inocente.