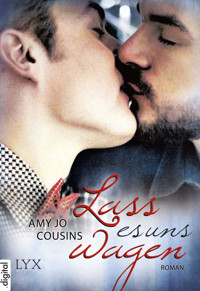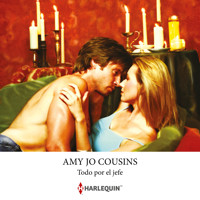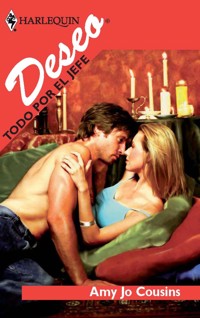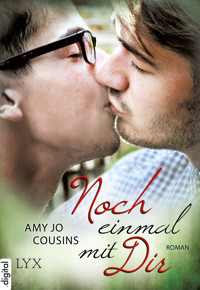2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Jamás habría esperado heredar el amor... En su testamento, la tía Adelaine le había dejado a Addie Tyler todas sus propiedades, incluyendo un enorme castillo y a su actual ocupante, el testarudo abogado Spenser Reed. La única condición que le imponía era que debía casarse antes de un año.... Addy no estaba dispuesta a dejarse presionar para casarse como si fuera una doncella del siglo diecinueve. Pero antes de que pudiera darse cuenta, se encontró en el altar aceptando como esposo a Spenser, el hombre más guapo y sexy que había visto en su vida. Se suponía que aquél era un matrimonio temporal y de conveniencia... pero las cosas fueron cambiando.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Amy Jo Albinack. Todos los derechos reservados.
UN LUGAR PARA EL AMOR, Nº 1407 - abril 2012
Título original: Sleeping Arrangements
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0045-8
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo Uno
–Reconozco que no esperaba un aspecto profesional, pero pensé que por lo menos estaría limpia.
Aquella voz áspera provocó un estremecimiento de aprensión en Addy, que se iba poniendo derecha a cada palabra que oía pronunciar. El orgullo y la rabia que siguieron le impidieron volverse de inmediato para responder al hombre que acababa de entrar en el despacho del bufete de abogados.
Se pasó la mano pensativamente por los sucios vaqueros. No tenía sentido intentar atusarse la despeinada melena rizada. Si se peinaba con los dedos no conseguiría quitarse las salpicaduras de barro, aunque en el espejo retrovisor de su camioneta había visto que se había quitado todas las pequeñas ramas. El resto de su indumentaria cubierta de barro era un caso perdido.
–Le dije a su secretaria que no me venía bien esta hora, pero insistió en que era la única que usted tenía disponible.
Cuando el abogado pasó a su lado para colocarse delante de la gastada mesa de madera, vio por primera vez al hombre que llevaba un mes dejándole mensajes cada vez más insistentes en el contestador automático de su teléfono.
Se preguntó si el señor Spenser Reed se cortaría alguna vez con la marcada raya de su pantalón. Desde luego el traje que llevaba, que parecía haber sido confeccionado a medida por algún sastre de Londres, debía de valer más que todo su vestuario. Incluso sus gafas de montura de carey eran más estilosas que nada de lo que ella hubiera poseído jamás. Así que paseó lentamente la mirada por su cara y su cuerpo con la insolencia de quien desea devolver un insulto.
El ondulado cabello rubio oscuro algo despeinado daba fe de que su peluquero era excelente. Sus pómulos altos indicaban su buena estirpe, y sin duda esa boca de labios firmes no pronunciaría palabras si no era para manejar a los tribunales y a los clientes a su antojo.
Su fría mirada de ojos azules claros resultaba difícil de ignorar. Se recordó a sí misma que los ojos oscuros de su familia siempre le habían resultado cálidos y bondadosos. El resumen de aquel hombre podría hacerlo utilizando algunas de las palabras que menos la atraían: superficial, culto, de clase alta.
Como no podía soportar la hipocresía, ni siquiera la suya, reconoció que podía añadir además un par de epítetos más a esa lista: atractivo, elegante, apuesto… La seducción nacida de una plena confianza en sí mismo. Si se molestaba en mostrarse encantador, seguramente ella sería un caso perdido.
La diferencia entre su apariencia y el aspecto destartalado de su oficina le llamó inmediatamente la atención. Don Elegante no encajaba en aquel cuartucho de muebles gastados… a Addy le dieron ganas de decir algo, pero decidió no abrir la boca.
–Estoy muy ocupado; además, a la mayoría de las personas las diez de la mañana le parecería una hora de lo más civilizada para celebrar una reunión de negocios.
–Yo no pertenezco a la mayoría.
–Está claro.
Addy dominó su genio, aunque no pudo controlar el rubor que tiñó sus mejillas. El ir vestida inapropiadamente para la ocasión, unido a la implicación de que el tiempo de aquel hombre era mucho más valioso que el suyo, provocaban en ella una vergüenza y una rabia que sin duda él habría adivinando por su expresión.
–Escuche, señor Reed. Es usted quien me ha llamado. ¿Qué es eso tan importante que me ha obligado a interrumpir mi trabajo para venir a verlo?
–Su trabajo. ¿A qué se dedica, a la lucha libre femenina en la modalidad de barro?
De pronto se le nubló la vista de la rabia que le entró. Addy era levemente consciente de que tal vez le hubiera escupido al tratar de darle la ácida respuesta lo más rápidamente posible. Observó su silencio perplejo, y entonces agarró el objeto contundente más cercano. Sólo su rápida reacción de agarrarla del brazo evitó que ella le lanzara la placa con su nombre bordeada en mármol a la cara.
–Lo siento –dijo él.
La rabia le impidió en un principio asimilar la disculpa de Reed.
–Lo siento –repitió–. No había necesidad de llegar a decir eso, y va totalmente en contra de la profesionalidad. He tenido una mañana larga y frustrante, pero ésa no es justificación para pagar mi mal humor con usted. ¿Podríamos empezar otra vez? Me llamo Spenser Reed ¿Le apetecería tomar un café?
Ella supuso que le tendía la mano para hacer las paces; y que la sonrisa de medio lado tendría la intención de apaciguarla. Consiguió callarse, pero se deleitó pensando en dónde podría meterse sus encantos.
–Guárdelos para alguien a quien todavía pueda causarle una buena impresión –le soltó en tono seco–. ¿Qué quiere?
El señor Reed suspiró y le echó una breve mirada por encima de la montura de sus gafas, como si se debatiera entre continuar disculpándose u olvidarlo. Ella cerró la boca cuando estaba a punto de pedirle que se quitara las gafas para ver si estaba tan guapo sin ellas como con ellas. Pasado un momento, se encogió de hombros y levantó un montón de papeles que había en una esquina de su escritorio. Asintió con la cabeza para indicarle que se sentara en la butaca que había delante de la mesa.
Addy negó con la cabeza. Fuera lo que fuera a decirle, prefería oírlo de pie. Acomodarse no era una opción.
–Espero no estar dándole una mala noticia –le dijo despacio–. El mes pasado, la señora Adeline O’Connell murió mientras dormía.
Addy se quedó muy sorprendida. Aunque no había vuelto a ver a la mujer desde que era pequeña, Addy era la sucesora del nombre de su tía abuela. No se había enterado de su muerte.
–Mi más sentido pésame a la familia.
–Usted es familia suya –le dijo con expresión dura, como reprendiéndola con la mirada.
–Señor Reed, la última vez que vi a mi tía abuela yo todavía llevaba pañales. No he sabido nada de ella desde hace mucho tiempo, y desde luego no la considero parte de mi familia –le dijo marcando las palabras mientras se miraba el reloj de pulsera de hombre que llevaba en la muñeca.
Todavía tenía tiempo de volver a sus hombres e intentar limpiar el desastre que había dejado en el solar en construcción.
–Tal vez usted no. Sin embargo la señora O’Connell aparentemente la consideraba a usted parte de la suya. La lectura de su testamento se llevó a cabo justamente después del funeral, y a usted le ha correspondido un legado significativo Retiró un documento de encima del montón y lo colocó sobre la mesa delante de ella.
–¿Éste es el motivo de esta visita? –su risa de sorpresa resonó entre las paredes del despacho pobremente amueblado–. Podría haber nos ahorrado mucho tiempo a los dos si me lo hubiera mencionado en los mensajes que me dejó –empujó los papeles sobre la mesa en dirección a él–. No me interesa nada de lo que esa mujer pudiera darme.
–No se apresure, señorita Tyler. Considérelo como un regalo.
–Oh, cállese –las palabras que se había guardado al oír el nombre de Adeline O’Connell estallaron en ese momento como un volcán–. Esa mujer trató a mi madre como una piltrafa toda su vida. Se complacía haciendo que los demás se avergonzaran de sí mismos –agarró la mochila que había abandonado despreocupadamente en el suelo, donde la había dejado caer al entrar–. No aceptaría ninguna cosa suya aunque me la rodeara de oro y me la adornara con un lazo. No gracias. Me largo de aquí ahora mismo.
Se echó la pesada mochila al hombro y se dio la vuelta hacia la puerta del despacho. Pero el señor Reed la siguió con mayor rapidez de la que habría esperado.
–Señorita Tyler –su nombre en sus labios encerraba la orden de que se detuviera, y plantó la palma de la mano en la puerta para que ella no la abriera–. Hay un legado en metálico de casi cincuenta mil dólares, además de la propiedad.
Esas palabras no le causaron ninguna impresión.
Spenser Reed estaba tan cerca de ella que al darse la vuelta lo rozó con el hombro. Y, como era más baja que él, le fastidió tener que levantar la cabeza para mirarlo. También le fastidiaba el hecho de que estar tan cerca de él, sin duda más cerca de lo que le hubiera gustado, y el saber que tenía la mano plantada en la puerta a sus espaldas, le acelerara el pulso de ese modo. En ese momento estaba entre el deseo y la antipatía.
–No me insulte –Addy dejó caer las palabras como piedras que caen en la superficie quieta de un lago–. No acepto sus disculpas, como tampoco acepto las de ella. No a todo el mundo se lo puede comprar.
Entrecerró levemente sus ojos azul claro mientras ladeaba un poco la cabeza.
–¿Sabe?, cuando no se está comportando con la finura de un camionero, es usted una mujer muy bella.
Echó los hombros hacia atrás y volvió la cara, consciente de pronto de que la besaría en unos segundos si no ladeaba la cabeza. Los dos permanecieron inmóviles unos segundos en los que, más que oírlo, Addy sintió que él suspiraba al tiempo que retiraba la mano de la puerta.
El momento había pasado, lo cual le permitió mirarlo de nuevo.
–No se engañe, abogado. No estoy en venta.
Con esas palabras, abrió la puerta y salió dando un portazo. Ése fue el momento más satisfactorio de toda la mañana. Aunque se habría sentido más complacida si hubiera podido cerrar la puerta antes de que él la siguiera.
–En mi experiencia, todo el mundo tiene un precio, señorita Tyler. Particularmente las mujeres.
Durante el camino de vuelta, dos ideas se debatían en su mente. Su consciente tiraba hacia lo que le importaba, que eran las dificultades a las que se había enfrentado esa mañana con la inspección geográfica claramente imprecisa de su última obra de ingeniería. El centro comercial era un proyecto complejo, con temas relacionados con fincas que quedaban inundadas con la crecida de un río, y en los que se requería una precisión absoluta. Repetidos problemas la habían obligado a dar el drástico paso de tener que ir ella al solar con los topógrafos y vadear por los montones de nieve acumulada durante las ventiscas de enero. Un arroyo derivado del que hasta ese momento no habían tenido constancia, escondido bajo capas y más capas de la nieve de Chicago, había dejado perpleja a Addy. En ese momento, continuaba echándole la culpa al señor Reed por hacerle pasar tanta vergüenza con la insistencia de interrumpir su jornada laboral.
En contraste con su mente consciente, la subconsciente le dejaba claro su total falta de control, mientras los pensamientos relacionados con aquel hombre y su insultante oferta continuaron dando vueltas en su mente a lo largo del día. Durante una reunión con uno de los jefes del proyecto, Addy se sorprendió a sí misma comparando las mechas cobrizas del cabello rubio rojizo del hombre con los intensos matices dorados del cabello de Spenser. Cuando se tomó media hora para revisar una propuesta nueva, la primera propiedad residencial que le ofrecían, se dio cuenta de pronto de que la propiedad que Reed había mencionado fuera tal vez una casa tan intrigante como la casa en la que le estaban pidiendo que trabajara. Incluso su descanso para almorzar fue interrumpido por constantes pensamientos de las ingeniosas y sarcásticas respuestas que se imaginaba utilizando con el abogado en una fantasía donde sus comentarios improvisados serían superiores en número a los de él.
«¡Basta!». Hizo una bola con el envoltorio del sándwich y la lanzó a la papelera que había en una esquina de su despacho. «No me interesa nada de lo que tenga que decirme ese hombre».
De todos modos resultaba deprimente que Spenser fuera el primer hombre desde hacía siglos en despertar en ella algo que no fuera aburrimiento. No era en absoluto su tipo, sin embargo… De todos modos había algo relacionado tal vez con la arrogancia, por no mencionar con el cuerpo, con la cara o con ese cabello de aspecto sedoso, que la empujaba a tirarse al suelo con él y practicar un poco de lucha libre.
Negó con la cabeza una vez y cortó sus impulsos sexuales de raíz.
Y ya bastaba de pensar en él como «Spenser». Uno no utilizaba el nombre de pila para dirigirse a sus enemigos.
–Adeline Marie Tyler, no te atrevas a entrar en mi casa con esas botas llenas de barro. Sal ahora mismo al porche.
La voz de su madre la sorprendió casi antes de que Addy hubiera cruzado la puerta de entrada. Cuando se agachó para desatarse los cordones de las botas, Susannah Tyler se plantó en la puerta, dispuesta a quedarse allí hasta que se quitara el ofensivo calzado.
Cuando el aire helado le enfrió los dedos, Addy se dio cuenta de que también tenía los calcetines mojados.
–Hola, mamá –Addy abrazó a su madre con tal fiereza que ésta la miró con preocupación.
–Hola –Susannah se miró la suciedad que se le había quedado pegada en la blusa y los pulcros pantalones vaqueros–. A lo mejor debería aprovechar y también llevarme el resto de tu ropa.
–De acuerdo. ¿Pero puedo entrar primero? –le preguntó Addy, sonriendo mientras le echaba a su madre el brazo por los hombros y accedía al calor de la casa que había sido su hogar.
–Pasa, pasa.
Su madre le dio un par de zapatillas mientras la empujaba suavemente hacia el cuarto de baño de invitados que había junto al vestíbulo. Addy entró y reapareció al momento con un grueso albornoz de felpa–. Santo cielo, chica. ¿Pero qué te ha pasado?
–Lucha libre femenina en barro –contestó con una risotada mientras se quitaba la ropa; el albornoz le produjo una deliciosa sensación de bienestar–. Es mi nueva profesión.
–Y pensar que nos podríamos haber ahorrado todo ese dinero en tu educación universitaria –le dijo su madre mientras regresaba a la cocina–. He puesto café, si quieres un poco antes de darte una ducha.
–Desde luego.
Se puso las zapatillas y siguió a su madre hacia la parte trasera de la casa. A través de la variedad de cursos de arquitectura que había hecho en la preparación para obtener su título de ingeniero de caminos, sabía que la casa de su familia era el ejemplo perfecto de bungalow de la zona de Chicago, y uno de los miles que había en los alrededores de la ciudad. Pero en el fondo sentía que su casa era única, y en ese momento, como le pasaba cada vez que regresaba, recorrió despacio las habitaciones, deteniéndose brevemente en cada una de ellas para saborear los recuerdos que evocaba cada metro cuadrado de espacio.
Y luego estaban las fotografías. En casi cada mesa, en la mayor parte de las paredes, en cualquier estantería donde hubiera un espacio libre, había fotografías que seguían la historia de la familia Tyler desde hacía años. Maxie con sus fabulosos e inauditos disfraces de Halloween. Su hermano Tyler dos segundos antes de llevar a cabo su amenaza de placar al fotógrafo. Su madre, Sarah y ella, sorprendidas un montón de veces durante distintos momentos y acontecimientos.
Pero sobre todo, lo que más le llamaba la atención eran las fotografías de su padre. Michael McKinley Tyler se había matado en accidente de coche cuando Addy tenía ocho años. Maxie ni siquiera había nacido todavía. Addy sabía que ella era la única de sus cuatro hijos que lo recordaba perfectamente; la única que recordaba sus brillantes ojos negros y la música que surgía de su saxofón como lluvia de oro en el salón pequeño de su casa. De modo que sentía un placer especial de poder recordar a su padre cada vez que contemplaba su sonriente fotografía.
Después de saludar a su padre y a la casa, Addy siguió el intenso aroma a pollo asado que surgía de la cocina.
En la mesa de madera maciza, esperaban dos tazas de café.
Addy agarró la taza de cerámica con las dos manos y se deleitó con el intenso aroma del café caliente. A los seis años había probado el café por primera vez, y lo único que había querido para su cumpleaños había sido que le permitieran ver a su padre tocando con su banda de música.
Sentada en un rincón del club, mucho después de la hora habitual de irse a la cama, esperando a que empezara la sesión, su madre había dejado que Addy se tomara un café con leche para no dormirse. Desde ese día, el humo, el jazz y el café estaban intrínsecamente ligados a ella.
–Creo que saldría corriendo por la puerta si cambiaras la decoración.
–¿Qué tal tu día? –le preguntó su madre, cambiando de tema–. Aparte de lo de la lucha libre en el barro.
–Complicado.
Su madre arqueó las cejas, invitándola a continuar. Addy se mordió el labio, mientras trataba de encontrar las palabras correctas a sus preguntas. Al final, la manera más sencilla le pareció la mejor.
–Mamá, ¿sabías que la tía abuela Adeline se había muerto?
Susannah cerró los ojos brevemente y agachó un poco la cabeza. Cuando volvió a mirar a su hija su mirada era serena.
–Sí, me había enterado.
–¿Y por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste?
Su madre hizo una breve pausa antes de continuar.
–Ni siquiera te acordarás de ella. No eras más que un bebé. Pero yo solía enviarle fotografías tuyas. De tus hermanos también, pero siempre esperaba que sintiera al menos algún tipo de vínculo especial contigo. Por la cosa de que te pusimos su nombre –se encogió de hombros–. De verdad, ni se me ocurrió pensar que fueras a enterarte.
–Sí, ha sido una sorpresa.
–¿Quién te lo ha dicho?
–El abogado de la tía Adeline.
–¿Cómo? –su madre la miró con una mezcla de sorpresa y confusión.
–Aparentemente tus esfuerzos tuvieron más éxito del que pensaste entonces. Me ha incluido en su testamento –Addy volvió a sentir rabia sólo de pensarlo–. Tal vez en su lecho de muerte pensara que ésa sería la mejor manera de ganarse tu perdón.
La taza de cerámica golpeó inesperadamente la mesa.
–Cuidado con lo que dices, Adeline Marie Tyler –la cólera quebró la voz de su madre–. Tal vez ya no vivas aquí, pero en esta casa no se le falta el respeto a los muertos, ni a su última voluntad –Susannah se puso de pie y empezó a sacar platos y vasos de un armario que le fue pasando a su hija mayor–. Si la tía Adeline ha cambiado de parecer y se ha muerto antes de poder decírnoslo, es lo más triste que he tenido que oír en mucho tiempo. Ve a poner la mesa, hija.
Addy tomó los platos, pero permaneció obstinadamente en el sitio.
–No quiero nada de ella; Adeline no significó nada para mí.
Su madre le puso la mano en la mejilla con suavidad.
En ese momento, el estridente timbre del teléfono resonó en la casa.
–Ve a contestarlo, y pon la mesa. Después podrás pensar en lo otro.
Su madre le acarició la mejilla y volvió a la cocina.
Dejó los platos en el comedor antes de dirigirse al teléfono que había en el hall de la entrada. Con la mente en otras cosas, a Addy la confundió oír aquella voz. Se retiró el auricular, lo miró un momento y volvió a pegárselo en la oreja.
–¿Perdone? ¿Quién es?
–Soy Spenser Reed, señorita Tyler. Quería decirle que…
–¿De dónde ha sacado este número? Ni siquiera es el de mi casa.
–Hay muchas maneras de obtener información si uno está dispuesto a costearlo. Pero en el caso del teléfono de su madre, su tía me lo dio hace años –respondió Spenser Reed con evidente impaciencia.
–Tía abuela –lo corrigió ella, que no quería darle más confianza de la absolutamente necesaria–. Habría sido mucho más amable por su parte utilizar ella misma el número para llamar a mi madre en los últimos veinte o treinta años. Y, por cierto, ¿por qué Adeline no le ha dejado lo que sea a mi madre? Ella es el pariente más cercano. ¿O por qué no también a mis hermanos? ¿Por qué sólo a mí?
Él hizo una pausa antes de contestar. Se lo imaginaba recostado en su enorme butaca de cuero, mirando al techo. Incluso reflexionaría hasta sus preguntas más insolentes con seriedad… Addy se preguntó por qué estaba tan segura de ello.
–Tal vez pensó que era demasiado tarde para reparar el daño que le había hecho a su madre, pero no demasiado tarde para intentarlo con usted. Y usted es la heredera de su nombre. Ella sentía ese vínculo con usted.
Su voz se había suavizado al pronunciar las últimas palabras, pero Addy se negaba a dejarse liar por los sentimentalismos.
–¿Y cómo iba usted a saberlo? ¿Es que tiene la costumbre de interrogar a sus clientes? No solamente se dedica a ser testigo de las cosas; tal vez insulta a los clientes como beneficio extra.
El hombro le dolía de tenerlo apoyado contra la pared, y sin darse cuenta empezó a enroscarse un mechón de cabello al dedo.
–Su tía abuela era para mí más que una cliente. ¿Por qué no quedamos a tomar una copa, o un café, después de que usted y su familia hayan terminado de cenar, y así podría hacerme todas las preguntas sospechosas que quiera?
Sin duda él le estaba tomando el pelo, y ella se alegró de que él no pudiera verla por el teléfono.
–Dígame la verdad. ¿A que está sonriendo un poco? –estuvo a punto de echarse a reír.
«¿Pero cuántos años tienes, Addy? ¿Doce?», pensaba ella mientras se ponía derecha y negaba con la cabeza con expresión ceñuda, fastidiada al ver la facilidad con que, a pesar de sí misma, había caído.
–No creo que…
Él la cortó inmediatamente.
–No diga nada. Estaré en Francesca’s a las nueve. ¿Conoce el sitio?
–Me da lo mismo lo bien que preparen el tiramisú, no pienso esperar una hora para sentarme a una mesa.
–Nada de esperar. Conozco al dueño.
–Pues claro.
El resto de los habitantes de la ciudad tenían que llamar días antes para hacer una reserva y rezar para que el maître estuviera de buen humor. Pero él conocía al dueño. Por supuesto.
–No me espere para pedir el café.
–Piénseselo mientras cena –dijo él.
Addy no colgó; sabía que él añadiría algo para presionarla un poco más.
–Vamos, venga a compartir algo dulce conmigo, señorita Tyler. Tal vez la sorprenda lo mucho que puede gustarle.
La ráfaga de aire helado que anunciaba la llegada de uno de sus hermanos le puso la piel de gallina bajo el albornoz de felpa. Cuando no se cortó la corriente de aire, Addy suspiró y fue hacia la puerta de entrada.
–Cerrad la puerta. No queremos que se meta la nieve en casa.
Sus hermanas se volvieron al unísono al oír a Addy. Maxie, la pequeña, murmuró algo más a Sarah antes de correr a darle un abrazo a su hermana mayor. Sarah, con las cejas arqueadas y expresión tensa, se volvió para cerrar la puerta.
–Ponte unos pantalones. Se te quitará el frío –le dijo Maxie a Addy con el mismo acento que utilizaría una malvada seductora rusa de una película de James Bond.
Levantó la vista para fijarse en la enorme columna de piel blanca que su hermana llevaba en la cabeza.
–Bonito sombrero, Ivana.
–¿Hoy soy rusa, nyet? –volvió su típico acento americano de siempre–. No pude resistirme, Addy; en cuanto lo vi, sólo se me ocurrió pensar en trineos tirados por caballos, en daschas en el bosque y en mucho vodka helado delante de una gran chimenea. ¿Te lo imaginas?
Incluso Sarah sonreía cuando se acercó a las dos; les echó un brazo por encima a cada una de ellas y las abrazó. Todos los miembros de la familia estaban acostumbrados a la imaginación de Maxie y a su tendencia a satisfacerle a través de la ropa.
–Por supuesto que podemos, Max –le dijo Sarah–. Y si quieres crearte mucho más ambiente puedes tomar prestado Anna Karenina o Guerra y paz. Pero, por favor, deja de intentar juntarme con ese tipo, ¿vale? Tal vez tú seas la primera de la escuela de bellas artes, pero yo me estoy partiendo el pecho para doctorarme en medicina veterinaria. No tengo tiempo para uno de esos romances tumultuosos. Por lo que he leído, parecen llevar mucho tiempo y energía.
–Por eso los llaman así, querida –dijo Maxie otra vez con aquel gracioso acento–. Y de las dos novelas prefiero que me dejes aquélla donde se describa más la moda, por favor.
–Guerra y paz –dijo Sarah con decisión.
–No sé cómo tienes tiempo para estudiar y para leer todos esos libros tan increíblemente largos –le susurró Addy a su hermana al oído mientras se daban la vuelta para abrazarse–. Prefiero un sencillo proyecto de ingeniería civil antes que cualquiera de esas cosas.
Los copos de nieve cubrían el cabello largo y liso de Sarah, la única de los hermanos que no había heredado las ondas y los rizos de sus padres. Señaló la melena de Addy, cubierta de barro.
–Así me mantengo sana. ¿A que te gustó Jane Eyre? Reconócelo.
–Sí, claro, estaba muy bien. ¿Pero sabes cuánto me costó leerlo?
Addy resopló, aunque lo cierto es que llevaba ya unas semanas pensando si le pedía o no consejo a su hermana para que le recomendara otro libro. La carrera de ingeniería de caminos no le había dejado demasiado tiempo para leer grandiosas y románticas historias de amor, y de pronto se había visto inmersa en la historia entre la gobernadora y la aristócrata, entre la tragedia y la alegría.
–Déjame adivinar. Hubo un fuego en una granja y tuviste que pararte a darte un revolcón por la cochiquera, ¿cierto? –las palabras de Maxie y el suave tirón que le dio del pelo le recordaron que aún tenía que ducharse antes de cenar.
–Confía en mí, y no preguntes.
Las cenas en la casa de los Tyler eran, como siempre lo habían sido, un asunto bullicioso, mientras cada uno contaba sus historias, exponía sus quejas o sus triunfos. Addy se preparó para su ración de opiniones y consejos cuando dejó caer su bomba particular.