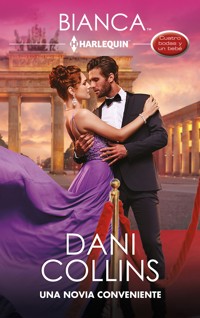2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Hoy te serán depositadas 100.000 libras esterlinas en la cuenta de tu obra de beneficencia, siempre y cuando te encuentre en mi cama esta noche. Aleksy Dmitriev buscaba la venganza. Sin embargo, el plan tuvo un efecto indeseado al descubrir que su última amante, Clair Daniels, era virgen, por lo que no podía haber sido la amante de Victor Van Eych. A pesar de no haber obtenido su venganza, Aleksy no se privó del disfrute de su nueva adquisición. Pero Clair estaba destinada a ser mucho más que un mero botín para el implacable ruso.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Dani Collins
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Un ruso implacable, n.º 2391 - junio 2015
Título original: The Russian’s Acquisition
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6291-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Echo de menos pasear contigo.
Clair Daniels se preguntó si alguien, algún día, le escribiría a ella algo tan romántico. Entonces pensó en los altibajos emocionales que había sufrido Abby durante meses debido a lo que se denominaba «amor». Ser independiente era más seguro y se sufría menos, se recordó a sí misma. Ya lo había pasado suficientemente mal durante las dos últimas semanas debido a la pérdida de un hombre que había sido únicamente su amigo y consejero.
A pesar de todo, ocultó la envidia que sentía y le devolvió la nota a Abby al tiempo que, con una sonrisa, dijo:
–Qué bonito. La boda es este fin de semana, ¿verdad?
Abby, la recepcionista de la empresa, asintió mientras volvía a colocar la tarjeta en el extravagante ramo de flores que Clair había admirado.
–Le estaba diciendo a todo el mundo que… –Abby indicó a las mujeres que estaban tomando el café de la mañana– le he enviado un mensaje por el móvil diciéndole que, a partir del sábado, podremos levantarnos juntos el resto de nuestras vi…
Abby se interrumpió al darse cuenta de con quién estaba hablando.
Las otras mujeres bajaron la mirada.
Clair se aclaró la garganta. Ella nunca se había acostado con nadie, pero no podía revelarlo. La cláusula de confidencialidad con Victor van Eych le impedía hacer semejante confesión.
No obstante, sabía que todo el mundo creía que la relación con su jefe había ido más allá de la relación profesional entre secretaria y jefe. Le habían molestado sobremanera las habladurías, pero las había permitido por respeto a un hombre cuya edad había mermado la confianza que había tenido en sí mismo. Victor había sido muy bueno con ella y la había animado a crear la fundación con la que llevaba soñando toda la vida. Le había parecido inofensivo permitir que la gente hubiera podido malinterpretar su relación.
Pero, a consecuencia de ello, la familia de Victor le había negado la entrada en su mansión. Ni siquiera le habían permitido ir a dar el pésame. La habían apartado como si fuera una apestada.
A Clair no le resultaba fácil abrirse a la gente; y ahora, la única persona en la que había empezado a confiar había muerto. Por suerte, contaba con un lugar en el que refugiarse durante una semana para superar la pérdida que sentía. Era irónico que ese lugar fuera el orfanato en el que se había criado, lo que le hizo pensar en lo importante que era tener un hogar, no solo para ella, sino para todas las criaturas tan solas como ella.
En ese momento, sometida al escrutinio de sus compañeras de trabajo, sentía esa soledad más que nunca y se esforzaba por no revelar el peso que sentía en el pecho y el nudo que se le había formado en la garganta. Y no era solo por la inesperada muerte de Victor, sino también por una especie de desesperación que la sobrecogía. ¿Estaba destinada a vivir siempre sintiéndose sola?
En ese sofocante momento, las puertas del ascensor se abrieron. Clair volvió la cabeza en un intento por dar escape a su angustia y lo que vio la hizo contener la respiración.
La única forma que se le ocurrió de describir a la tribu de hombres de sombríos semblantes fue la de una partida de caza de ejecutivos. El último que salió del ascensor, el más alto, era sin duda alguna el líder: un guerrero moreno con expresión de soldado herido en el campo de batalla. Lo primero en lo que se fijó fue en la cicatriz que le nacía de la raya del pelo, le atravesaba la ceja izquierda, se desviaba por el pómulo y le bajaba en dirección a la boca para desaparecer en la mandíbula.
El hombre parecía indiferente a su cicatriz, su energía estaba centrada en el nuevo territorio a conquistar, con el traje gris de impecable corte a modo de armadura que cubría su imponente figura. Solo necesitó pasear sus ojos ámbar por la estancia para que las mujeres se despidieran entre murmullos y se marcharan al instante.
Clair no podía moverse, parecía pegada al suelo. Alzó la barbilla, negándose a que él notara lo mucho que la intimidaba.
De repente, él le clavó los ojos y se sostuvieron la mirada brevemente antes de que él, despierto su interés, le acariciara la boca con ella y, mentalmente, la despojara de la gabardina y los botines de tacón bajo.
Clair apretó los dientes. Odiaba sentirse mujer objeto, pero no logró librarse de su momentánea parálisis. No era capaz de darse la vuelta mostrando su rechazo. Un profundo calor cobró vida en su vientre y le subió por el pecho hasta la garganta.
El hombre volvió a clavarle los ojos en el rostro con expresión de haber tomado una decisión: ella era algo que quizá quisiera.
Clair se ruborizó, aún incapaz de desviar la mirada. Se le hizo un nudo en el estómago cuando él habló con una voz achocolatada y, simultáneamente, amenazante.
Ella no le entendió.
Clair, sorprendida, parpadeó, pero él siguió sin hablar en inglés. Le había dado una orden a uno de sus compañeros; sin embargo, ella tenía la impresión de que, aunque no le hubiera hablado directamente a ella, sí había dicho algo respecto a ella.
Entonces, el hombre se dio media vuelta y se adentró en la zona de despachos como si el lugar le perteneciera. Uno de los hombres que había a su lado le habló en el mismo idioma que él había empleado.
–¿Hablaban en ruso? –preguntó Clair cuando los recién llegados se marcharon.
–Llevan viniendo toda la semana, aunque el alto es la primera vez que viene –Abby apartó la mirada del vestíbulo y bajó la voz–. Nadie sabe qué está pasando. Creía que tú podrías decírnoslo.
–No he estado aquí –le recordó Clair, que ni siquiera había estado en Londres–. Pero, antes de marcharme, el señor Turner me dijo que todo seguiría igual, que la familia iba a dejar las cosas como están hasta que solucionaran sus asuntos privados.
Clair miró hacia el vestíbulo y preguntó:
–¿Son abogados?
–Creo que algunos lo son –respondió Abby–. Nuestros abogados llevan reuniéndose con ellos toda la semana.
Abby miró a su alrededor antes de acercarse más a ella y añadió:
–Clair, siento mucho lo que he dicho. Sé que perder al señor Van Eych ha debido de ser muy duro para ti y…
–No te preocupes, déjalo.
Clair esbozó una leve sonrisa, no quería el consuelo de nadie. Había levantado una barrera alrededor de sí misma para protegerse y quizá a ello se debiera que nadie la enviara flores ni tarjetas declarándole su amor. No le resultaba fácil relacionarse con la gente, por eso era por lo que se había entregado a un falso romance con Victor. Él le había ofrecido compañía sin exigencias físicas ni intimidad sentimental. Una relación sin riesgos, había creído. Una relación sin sufrimiento.
¡Ja!
Ese ruso le exigiría mucho, pensó Clair. Y, al instante, se preguntó a qué se debía semejante ocurrencia. Jamás permitiría a alguien así acceder a su vida privada. Ese hombre podía destrozarle el corazón a cualquiera. Mejor olvidarle.
No obstante, le temblaron las piernas al mirar en dirección a su despacho, la misma dirección que él había tomado. No, era una tontería tener miedo. Ese hombre ya debía de haberse olvidado de ella.
–Iré a ver al señor Turner –dijo Clair con la sonrisa de confianza en sí misma que había perfeccionado como secretaria de Victor–. Si consigo averiguar algo, te lo diré.
–Gracias –respondió Abby con algo de alivio en la expresión.
Decidida a dejar de pensar en el ruso, Clair se alejó. Pero apenas había colgado la gabardina cuando, agachada para meter el bolso en el cajón de su escritorio, el señor Turner apareció en el umbral de la puerta.
Clair se enderezó y se le encogió el corazón al ver la sombría expresión del señor Turner.
–¿Qué pasa?
–Tienes que ir a presentarte al nuevo dueño –respondió el señor Turner pasándose una mano por el escaso cabello.
Aleksy Dmitriev acercó la papelera a sus pies, agarró un premio de la empresa en forma de placa que colgaba de la pared y lo arrojó a la basura. El ataque a la empresa le había resultado demasiado fácil. Ese sinvergüenza no había sobrevivido al colapso de su imperio. Van Eych había sucumbido tras entregarse a un estilo de vida a costa de hombres como su propio padre y, desgraciadamente, se había librado de padecer la venganza que tenía pensada.
La rubia del vestíbulo había sido la querida de ese perro, pensó mientras tiraba a la papelera otro premio.
–¿Qué demonios está haciendo? –le preguntó una voz cristalina.
Aleksy alzó la cabeza y un súbito deseo sexual se apoderó de él igual que quince minutos antes. La parte de su anatomía que no podía controlar volvió a contraerse.
Ahora que ya no llevaba la gabardina, pudo notar los cálidos contornos del cuerpo de ella. Tenía el cabello rubio, fríos ojos azules e inmaculado cutis. El suéter de color melocotón se ceñía a unos delgados brazos y a unos pechos más bien pequeños y erguidos. Era toda una mujer.
Controló su deseo, asqueado. ¿Cómo esa mujer podía haberse entregado a un viejo y, sobre todo, a ese viejo?
Su penetrante mirada la hizo parpadear con incertidumbre. Pero, al momento, ella enderezó los hombros y alzó la barbilla con gesto desafiante.
–Eso que ha tirado podría tener un gran valor sentimental para la familia del señor Van Eych.
Aleksy achicó los ojos. Esa mujer había sido una aliada de Victor van Eych y eso le daba derecho a odiarla, a odiarla de verdad. Hizo una mueca que tensó su cicatriz, consciente de que eso le daba un aspecto peligroso. Y lo era.
–Cierre la puerta.
Se irritó al verla vacilar. Estaba acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran al instante. No iba a aceptar que una mujer no lo hiciera.
–Estoy tirando todos los trofeos de Van Eych, señorita Daniels. Usted incluida.
Ella hizo una mueca, pero permaneció quieta y desafiante. Le miró a los ojos como en busca de confirmar si hablaba en serio.
Entonces, ella se dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Un inesperado sentimiento de pérdida le embargó.
Pero, antes de que pudiera darle tiempo a considerar el motivo, ella cerró la puerta, permaneciendo dentro. Una inexplicable satisfacción se apoderó de él. Se dijo a sí mismo que era porque se le presentaba una batalla que deseaba, ¿qué otra cosa podía esperarse de una mujer de su talante? No vivía como vivía renunciando a lo que quería sin más.
Con la mano en el pomo de la puerta, ella se echó el pelo hacia atrás y preguntó con aire autoritario:
–¿Quién es usted?
A regañadientes, Aleksy admiró la arrogancia de ella. Se limpió el polvo de las manos antes de ofrecer una desafiantemente.
–Aleksy Dmitriev.
La vio titubear de nuevo. Después, manteniendo alta la cabeza, le dio la mano. Estaba fría, pero era delgada y suave. Inmediatamente, él se imaginó a sí mismo bajando esa mano por su abdomen y sintiéndola alrededor de su miembro.
No solía reaccionar así con las mujeres, raramente permitía que el deseo sexual le nublara el entendimiento, pero no lograba controlar su atracción por ella.
Sobre todo, al sentirla temblar por el contacto. Ella parecía desconcertada, pero él sabía que esa mujer se había estado acostando con un hombre que, por la edad, podía ser su abuelo. Era una experta en fingir excitación sexual.
La deseaba, pero esa mujer ya se había entregado al enemigo.
Aleksy Dmitriev le soltó la mano e, insultantemente, se la pasó por los pantalones para limpiársela.
Clair se llevó la mano al vientre y la cerró en un puño. Ese hombre era devastador en todos los sentidos.
Se cubrió con el manto de la indiferencia, el que se había tejido en un colegio lleno de niños ricos.
–Señor Dmitriev, ¿qué le da derecho a dejarme sin mi trabajo?
–Su trabajo está muerto –la sonrisa de él lanzaba a gritos lo que creía que había sido su trabajo.
–Soy una secretaria –dijo ella con voz tensa–, la secretaria particular del presidente. ¿Ha tomado usted ese cargo?
–No acepto su invitación, no me sirven los desperdicios.
–¡No sea usted grosero! –le espetó ella, perdiendo su acostumbrada compostura.
La sonrisa burlona de él aumentó su ira.
–Yo trabajo de verdad –insistió ella–. No me dedico a hacer lo que usted ha sugerido. Me encargo de proyectos especiales…
Clair se interrumpió, preocupada de repente por su propio proyecto especial. Apenas faltaban unas semanas para el lanzamiento de la fundación. Después de pasar la semana anterior allí, sabía que el edificio en el que se había criado estaba muy deteriorado. El orfanato necesitaba dinero. Y la gente…
«Clair, ¿te pasa algo? Estás más callada que de costumbre», le había dicho la señora Downings la semana anterior al encontrársela subida a la escalera de mano, en el lugar en el que estaba pintando. Se habían sentado en un peldaño y, con el brazo de la señora Downings sobre sus hombros, se había confiado a ella.
Había vuelto con renovada energía y decidida a lanzar la fundación costara lo que costase. Tenía que lograr que gente como la señora Downings, gente con semejante capacidad de comprensión y compasión, pudiera ayudar a niños que sufrían lo que ella había sufrido.
–¿Va a cerrar la empresa? –preguntó Clair con súbito pánico.
–Eso es confidencial –respondió Aleksy fríamente.
Clair sacudió la cabeza.
–No puede despedir a todo el mundo sin más. De hacerlo, tendría que pagar una fortuna en indemnizaciones –era una suposición, pero con lógica. La empresa manejaba inversiones de cientos de clientes.
–Pero puedo despedirla a usted –dijo él asintiendo.
–¿En base a qué? –inquirió Clair con renovada ira.
–En base a que la semana pasada no vino a trabajar.
–Había reservado ese tiempo de vacaciones desde hace meses. ¿Cómo podía saber que mi jefe se iba a morir justo antes de que me marchara? –aunque no se habría marchado si la familia de Victor no la hubiera rechazado como lo había hecho, si alguien le hubiera dicho que se la necesitaba.
–Es evidente que le importaba más irse de vacaciones que ver si seguiría teniendo trabajo a su regreso.
El repaso de limpieza y reparaciones que se realizaba en el orfanato anualmente estaba muy lejos de ser unas vacaciones, pero a ese hombre eso no le importaba.
–Me ofrecí a quedarme –declaró ella–. El vicepresidente me dijo que no era necesario, que me fuera –presa de una sospecha, se cruzó de brazos y añadió–: ¿No me despediría si no me hubiera marchado?
–La despediría igualmente –respondió él brutalmente.
¡Qué hombre más odioso! Le extrañó que le resultara tan doloroso el desprecio de ese hombre por ella. Constantemente se esforzaba por agradar, consciente de que, por naturaleza, no era cariñosa ni espontánea.
–Antes de marcharme, el señor Turner me aseguró que me darían otro trabajo en la empresa. Llevo aquí casi tres años –logró decir con calma, con la suficiente dignidad como para ocultar el miedo que sentía.
–El señor Turner no es el dueño de la empresa. Yo decido quién se queda.
–Mi despido es un despido improcedente. A menos, por supuesto, que me ofrezca una indemnización –Clair sabía que esa esperanza la había puesto nerviosa y se le notaba. También sabía que su currículum distaba mucho de ser brillante. La idea de volver a realizar trabajos mal pagados y a sobrevivir a duras penas la aterrorizaba. Ese trabajo había sido el primer paso a tener cierta seguridad en su vida.
El ruso ladeó la cabeza con gesto paternalista.
–Los dos sabemos que ya ha recibido su indemnización, señorita Daniels. Que no haya ahorrado no es problema mío.
–Deje de hablar como si fuera…
–¿Qué? ¿La querida de Victor van Eych? Y usted deje de comportarse como si no lo hubiera sido –le espetó él antes de acercarse a la mesa de despacho para agarrar un expediente–. Según sus cualificaciones, solo sabe mecanografiar y archivar; sin embargo, ocupa un despacho de ejecutivo. Se le paga un salario superior al de secretaria personal, supongo que debido a su dedicación a los llamados «proyectos especiales» –Aleksy lanzó una burlona carcajada–. Vive en un piso de la empresa…
–Vivo en la casa del ama de llaves porque una de mis tareas es regar las plantas –se defendió ella.
–Los empleados de la limpieza pueden regar las plantas. Usted es una parásita, señorita Daniels, una parásita a la que su jefe ha mantenido. Tómese el día para recoger sus cosas.
«Una parásita». Aquel trabajo había supuesto su liberación, pero ella había intentado no aprovecharse de la generosidad de Victor. En ese momento, cuando estaba a punto de poder ayudar a otros en vez de concentrar todos los esfuerzos en su propia supervivencia, ¿ese hombre la llamaba parásita?
–Usted no tiene conciencia –dijo Clair temblando de los pies a la cabeza.
–¿Que no tengo conciencia? –repitió él encolerizado al tiempo que cerraba su expediente y agarraba otro archivo–. ¿Tiene usted idea de con quién se ha estado acostando? Lea esto y después dígame quién no tiene conciencia.
Capítulo 2
Aleksy se convenció a sí mismo de que solo quería saber si ella se había marchado. Después de leer el informe, Clair Daniels había palidecido, se había marchado y…
«Olvídate de ella», se ordenó a sí mismo. Pero no era fácil. Él no quería saber nada de mujeres que buscaban marido, solo le interesaban las que preferían el placer sexual y el dinero en vez del amor. Clair pertenecía a esa última clase de mujeres.
«Deja ya de pensar en ella». Estaba allí para organizar su nueva adquisición, nada más.
Tecleó el código de acceso al ático de la empresa y paseó la mirada por el opulento decorado. Las plantas estaban muy sanas; desgraciadamente, lo único bueno de ese lugar. El lujoso mobiliario, el cuero blanco y las alfombras de seda carecían de…
De la presencia de ella.
Acariciándose la mandíbula, cruzó el comedor y, al entrar en el dormitorio, vio que nadie había dormido en la cama. Tampoco vio ropa interior en el cuarto de baño. En la cocina, todo estaba limpio e impecable. Clair Daniels lo había dejado todo como si nunca hubiera estado allí.
¿Cómo iba a encontrar…?
Oyó el sonido ahogado de una voz femenina y, al fijarse, vio una puerta entreabierta que daba al cuarto de la lavadora. Enfrente de aquella puerta había otra que daba a una pequeña cocina que desprendía olor a tostadas. Detrás de la cocina descubrió un modesto cuarto de estar en el que había correo sin abrir, zapatos y en el que también vio a Clair Daniels. Ella estaba de espaldas terminando una conversación telefónica. Sus respingonas nalgas y sus delgados muslos enfundados en unos pantalones de yoga le dejaron sin respiración.
Clair Daniels se dio media vuelta y lanzó un grito.
Clair se llevó la mano a la boca al ver al ruso. En el fondo, sabía que había esperado que se presentara.
–¡Me ha dado un susto de muerte! –exclamó Clair en tono acusador.
–No le habría asustado si se hubiera marchado ya.
Él ya no llevaba la chaqueta del traje ni la corbata. La camisa gris apenas ocultaba los anchos hombros y los pronunciados bíceps. Se había remangado las mangas de la camisa y solo lucía un sencillo reloj de oro.
Le entró un súbito deseo de acariciarle el brazo para ver si era tan duro como parecía, cosa totalmente ridícula. Nunca había prestado demasiada atención a los hombres y le irritaban las mujeres que lo hacían. Por lo tanto, no reconocía en sí misma la reacción que estaba teniendo en presencia de ese hombre.
Sin embargo, continuó observándole con fascinación mientras él se miraba el reloj y lanzaba una mirada a la puerta abierta del dormitorio en el que había una maleta.
–Espero que, al menos, haya hecho las maletas.
–Sí, porque no me había dado tiempo de deshacer el equipaje después de las vacaciones.
–Bien, eso ahorra tiempo –dijo él con una falsa amabilidad.
–¿A quién? ¿A usted? ¿Ha venido para echarme?