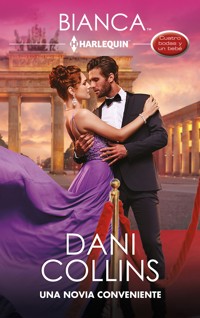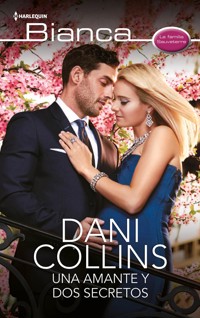
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Bianca
- Sprache: Spanisch
¡Embarazada de gemelos del millonario! Después de que su apasionada aventura con el afamado magnate Henri Sauveterre se hubiese apagado y todo el mundo lo hubiese sabido, Cinnia Whitley se enteró de que estaba embarazada... de gemelos. Todavía la abrasaban los recuerdos de sus caricias, pero estar esperando otra generación de la dinastía Sauveterre la ataría a Henri para siempre... a no ser que no dijera nada. Henri se puso furioso cuando se enteró del engaño de Cinnia. El secuestro de su hermana pequeña le había quitado todas las ganas de tener una familia, pero cualquier Sauveterre, fuera el que fuese, se merecía su protección. Tenía que casarse con Cinnia y le demostraría lo placentera que podía ser esa... unión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2017 Dani Collins
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una amante y dos secretos, n.º 174 - abril 2021
Título original: His Mistress with Two Secrets
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-385-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
CINNIA Whitley entró en la consulta desde la escalera y estuvo a punto de golpear con la puerta a una mujer que estaba allí. Murmuró una disculpa y pensó que había visto antes a esa mujer, pero no allí. Recordaría a una mujer tan alta, tensa y atenta a todo lo que pasaba a su alrededor.
¿Sería una guardaespaldas? Era un sitio muy raro para estar sin hacer nada. Quizá por eso le parecía conocida. Se había pasado dos años con unos hombres imperturbables que seguían todos sus movimientos y era posible que reconociera la actitud, no la cara.
Si era una familiar o una amiga que estaba esperando a una paciente, había una sala muy cómoda a la entrada de la consulta. La entrada trasera era para paranoicas como ella que entraban por el aparcamiento con la esperanza de que nadie viera que iba a visitar a su ginecóloga.
Le daba igual quién podría ser esa paciente tan famosa, tenía otras preocupaciones mayores. Quería hacerse una ecografía para que le confirmara las sospechas de por qué estaba… engordando.
Sin embargo, se negaba obstinadamente a aceptar el motivo más probable. Tenía mucho trabajo durante las veintidós semanas siguientes y le había costado encontrar un hueco para hacerse la prueba. Si las sospechas de la doctora eran acertadas, tendría que replantearse su porvenir.
¿Gemelos? No podía ser. Los nacimientos múltiples no tenían por qué ser hereditarios y, además, ella siempre había creído que esa característica solo la transmitían las mujeres. Un hombre con un hermano idéntico y dos hermanas idénticas entre sí no podía transmitirlo a su descendencia… ¿o sí?
Henri hacía lo que quería y ella lo sabía muy bien. No echaba de menos esa arrogancia ni a él, ni la vida que llevaba con guardaespaldas, como esa que estaba allí, pisándole los talones en todo momento.
Entonces, ¿por qué se pasaba las mañanas buscando páginas de cotilleos para leer todo lo que pudiera encontrar de él? Leer que Henri había vuelto a su vida disipada de antes era autodestructivo, pero, al menos, había muy poca cosa al respecto. Ramón, su gemelo, estaba robándole el protagonismo. Seguía corriendo en coche, y ganando, mientras iba de una mujer a otra.
Los Sauveterre eran muy discretos, aunque la prensa los seguía con mucho interés. Sin embargo, durante el tiempo que había pasado con Henri, ella se había dado cuenta de que Ramón siempre acaparaba la atención de la prensa cuando pasaba algo en la familia, como si lo hiciera intencionadamente.
Había roto con Henri hacía dos meses y ya era una noticia antigua. Debía de estar intentando cubrirle las espaldas a Angelique. Los hermanos protegían obsesivamente a sus hermanas pequeñas, algo comprensible si se tenía en cuenta que secuestraron a Trella cuando era una niña. Angelique era la única que aparecía en público últimamente, y estaba haciéndose famosa por su aventura con el príncipe de Zahmair… o, mejor dicho, con esa aventura y con la que también tenía con el príncipe de Elazar si se hacía caso a lo que se decía en Internet.
Cinnia frunció el ceño porque seguía pensando que había algo raro en la foto de Angelique con el príncipe de Elazar. Había pensado que la que salía en la foto era Trella, pero eso era imposible, porque Trella estaba recluida. Ella solo la había visto un par de veces en persona.
La enfermera estaba hablando por teléfono y por fin se fijó en ella. Cinnia le saludó con la mano e hizo un esfuerzo para sonreír, a pesar de los pensamientos que la abrumaban. Intentó no pensar ni en Henri ni en gemelos, era demasiado aterrador para asimilarlo, a no ser que tuviera que hacerlo. La enfermera le indicó a una auxiliar que Cinnia había llegado y la auxiliar se dio la vuelta para sacar la ficha de un fichero.
Cinnia se soltó la bufanda y empezó a desabotonarse el abrigo. Se alegró de sentirse seca y caliente cuando hacía un día espantoso, incluso aunque fuera finales de febrero y estuvieran en Londres.
Se abrió la puerta de una sala de reconocimiento que tenía detrás, dio un respingo y tuvo que apartarse mientras se daba la vuelta.
–Lo siento… –se disculpó la otra mujer.
–Es mi culpa… –empezó a decir Cinnia antes que quedarse boquiabierta al reconocer ese físico de modelo con rasgos aristocráticos–. ¡Dios mío! ¡Estaba pensando en ti!
–¡Cinnia!
Angelique sonrió de oreja a oreja y se abrazaron como si fuesen dos hermanas que no se veían desde hacía mucho tiempo. Se abrazaron con fuerza, con tanta emoción que Cinnia se olvidó de toda prudencia por su parte. Hasta que notó que la hermana de Henri se ponía rígida al notar el abultamiento bajo las capas de ropa. Rezó para que no le dijera nada a su hermano.
Se separaron.
–Dios mío… –repitió Cinnia con un susurro–. Te he confundido con tu hermana.
Ella siempre había sabido distinguir fácilmente a las gemelas. Había confundido a Trella con Angelique por la sorpresa y una presunción precipitada. Trella no salía nunca de la finca en España si no la acompañaba alguno de sus hermanos. ¿Quería decir eso que Henri estaba allí? Miró alrededor, pero solo vio a la guardaespaldas.
Naturalmente, por eso le había parecido conocida, la había visto en Sus Brazos, la casa familiar de los Sauveterre en España. Esa era Trella. Aunque no había nada físico que las diferenciara, ella captaba algo en su actitud. Angelique tenía el mismo aire reservado que Henri y Trella era tan radiante y efusiva como Ramón.
Entonces, cayó en la cuenta de que no solo era raro que Trella estuviese en público sin ningún familiar a la vista, también estaba en una clínica ginecológica.
¿Qué hacía en Londres la gemela Sauveterre que estaba siempre recluida? ¿Qué hacía con un frasco de vitaminas prenatales en la mano y una expresión de remordimiento en la cara? ¿Cómo era posible que se quedara embarazada una mujer que vivía como una monja y tenía guardaespaldas? ¡Henri iba a desquiciarse!
Trella escondió el frasco detrás de la espalda y abrió la boca, pero solo farfulló algo incomprensible.
Cinnia tenía los ojos tan abiertos que estaba segura de que iban a salírsele de las órbitas… y vio que Trella entrecerraba los suyos a medida que iba cayendo en la cuenta de dónde estaban. Las piernas le flaqueaban y la cabeza le abrasaba.
–¿Te… pasa algo..? –le preguntó Cinnia titubeante.
No sabía exactamente qué le había pasado a Trella cuando estuvo secuestrada, pero sí sabía que los hombres le habían dado miedo durante mucho tiempo, que muchas cosas le habían dado miedo.
Trella, que era muy resistente y que se quitaba importancia, dejó escapar una risa histérica y puso los ojos en blanco. Encogió los hombros con cierta resignación, como si estuviera sobrellevando un embarazo inesperado, pero que tampoco era fruto de nada traumático.
–¿Qué tal tú? –Trella miró el abdomen de Cinnia con el ceño fruncido–. ¿Es…?
Estaba preguntándole si era de Henri y ella levantó la mirada como si le rogara en silencio que no le contara nada. Ella también quería dejar escapar una risa histérica, pero tenía la garganta bloqueada.
Trella se puso muy recta, hasta que fue un poco más alta que Cinnia, y se apartó la melena oscura y ondulada de la cara.
–Podemos fingir que no ha pasado nada de todo esto.
Era una mujer impresionante de veintitantos años, pero parecía una niña de nueve que escondía un caramelo que había robado y que negaba obstinadamente que estuviera en la mano que tenía cerrada.
Esa era la hermana que Henri había conocido en su infancia, la que lo había vuelto loco al meterse en todo tipo de problemas, la que siempre había necesitado que interviniera su hermano mayor para arreglarlos. Quiso abrazarla otra vez, estaba muy orgullosa de Trella, aunque le esperara un futuro complicado por haber superado el pasado.
Además, quería compartir ese momento con Henri, sabía intuitivamente que, después de la impresión inicial, ese indicio de la curación de Trella sería muy bien recibido… o no.
Se preocupaba por todos los Sauveterre, echaba sobre sus espaldas la responsabilidad de ocuparse de su madre y sus hermanas, y por eso se oponía con tanta fuerza a casarse y tener hijos.
Contuvo un suspiro de añoranza. Era curioso que quisiera estar con él cuando su hermana le diera la noticia si sabía muy bien que le daría un ataque cuando ella le dijera que estaba esperando un hijo suyo.
Le dolió el corazón otra vez al recordar que él le había dicho, desde el principio y con desprecio, que no se casaría con ella.
–Señorita Whitley –le llamó la enfermera desde detrás de ella–. Puede pasar…
–Me alegro mucho de verte –Cinnia volvió a abrazar apresuradamente a Trella–. Os he echado de menos.
Casi toda la relación de Cinnia con la familia de Henri había sido a través de una tableta electrónica, pero lamentaba profundamente haber perdido esa relación con los Sauveterre.
–Te diría que les dieras recuerdos a todos, pero…
Cinnia no acabó la frase y Trella la abrazó con más fuerza. Se separaron lentamente e inclinó la cabeza hacia atrás. ¿Su hijo tendría los ojos de los Sauveterre? Se preguntó Cinnia con una punzada en las entrañas.
–Ahora, tú y yo podemos seguir en contacto –replicó Trella con un gesto cómplice, antes de ponerse seria otra vez–. ¿Puedo llamarte? Me gustaría saber por qué…
Cinnia sabía que ocultarle el embarazo a Henri era una batalla perdida. Solo quería tener algo pensado para que no se sintiera atrapada cuando lo averiguara. Trella estaba demasiado unida a sus hermanos como para disimular mucho tiempo su propio embarazo. Una vez que se supiera, no tardaría en saberse su estado. Si pudiera ganar un poco de tiempo para prepararse, para saber exactamente cuántos hijos estaba esperando…
–Podemos quedar a cenar si sigues en Londres a finales de la semana.
Capítulo 1
Hacía dos años…
Cinnia no era una arribista, pero Vera, su compañera de cuarto, sí lo era, y sin remordimientos ni reparos. Por eso, cuando consiguió que el dueño del club nocturno de moda de Londres le diera unas entradas para la inauguración, le exigió a Cinnia que la acompañara.
–Le dije que tienes un título nobiliario y gracias a eso aceptó que fuéramos.
–El título es de un tío abuelo mío al que no conozco y que no me reconocería aunque me tuviera delante de sus narices.
–Bueno, es posible que haya exagerado un poco vuestra relación, pero le hablé de la diadema de tu abuela y como el tema de la noche es «los gánsteres y sus chicas» y quiere atraer clientes, me dijo que podíamos ir como… empleadas. No hace falta que te contonees –Vera arrugó la nariz–, basta con que nos mezclemos con la gente y seamos las primeras en salir a la pista de baile.
Cinnia era reacia. Los fines de semana eran los únicos momentos que tenía fuera de la empresa de gestión de patrimonios donde trabajaba y quería aprovecharlos para ordenar las ideas y llegar a formar su propia empresa. Se había puesto septiembre como meta, y tenía un montón de cosas que hacer.
–Trabajas demasiado –insistió Vera–. Tómatelo como una posibilidad para conocer a futuros clientes. Estará abarrotado de la flor y nata de la sociedad.
–No se hace así…
La madre de Cinnia vio una posibilidad distinta cuando hablaron mediante la tableta electrónica.
–Dime que no puedo ponerme la diadema y así podré decirle e Vera que no tiene sentido.
–Bobadas. También sacaremos el vestido. Ya es hora de darle algún uso a las dos cosas… y a ti también, ya puestos.
En su décimo aniversario, su madre había celebrado una fiesta sobre «los locos años veinte» para poder ponerse la diadema, la modesta herencia de su abuela, y también se había hecho un vestido con flecos y cuentas de cristal para la ocasión.
–No me dejaste sacarla de la caja fuerte cuando estábamos arruinadas y quería venderla y ahora me dejas ponérmela en un club nocturno…
–Por eso la conservé, para que vosotras podáis usarla en ocasiones especiales. Diviértete, seguro que hay hombres agradables.
–¿Te refieres a maridos ricos? No se venden en una barra, mamá.
–Claro que no. Habrá una barra libre para ellos, ¿no?
Por eso sus hermanas y ella la llamaban La Celestina. Siempre estaba buscando la ocasión de oro para que encontraran un marido… y también había un motivo para que lo intentara con tanto ahínco. Los Whitley descendían de la aristocracia. La sangre azul estaba más que diluida por la roja, pero Milly Whitley estaba empeñada en que sus hijas encontraran buenos partidos y los Whitley recuperaran la posición elevada que habían disfrutado antes de que el señor Whitley falleciera y la frágil situación económica se desmoronara sobre ellos como un castillo de naipes.
Hasta entonces, asumirían el papel, se aferrarían a una casa que era un pozo sin fondo y asistirían a los acontecimientos que indicaban que seguían como siempre.
–Seguro que encuentras mejores pretendientes que tus habituales estudiantes o camareros –siguió su madre en un tono algo esnob.
Solo necesitaban un hombre con los bolsillos llenos. Cinnia, sin embargo, les había repetido infinidad de veces que también podían buscarse un empleo como las personas normales.
Sus dos hermanas intermedias lo calificaban de blasfemia.
Priscilla, la hermana que iba justo detrás de ella, era modelo. Era guapa, pero había terminado los estudios hacía dos años y no había trabajado casi. Según les aseguraba ella todo el rato, solo necesitaba un retrato mejor, ropa nueva o un cambio de peinado para que su carrera despegara.
Nell, la impresionante juerguista, no necesitaba un trabajo. Los chicos ya le regalaban cosas y sería ella la que decidiría cuál era el pez gordo cuando llegara el momento. Cinnia se conformaría con que acabara la educación secundaria sin quedarse embarazada.
Afortunadamente, Dorry, la menor de todas, tenía cerebro y ganas de utilizarlo. Había trabajado de niñera desde que pudo limpiarle la nariz a un niño y, en ese momento, trabajaba en una camioneta de pescado con patatas para espanto de su madre. Guardaba el dinero antes de que alguien pudiera verlo y solía tener la cabeza inclinada sobre un libro. Si le pasaba algo a Cinnia, tenía la certeza de que su hermana pequeña podría mantener a las demás.
Ella intentaba no descargar esa responsabilidad sobre la pobre Dorry. Después de haber intentado ayudar a su madre para que solucionara una serie de impuestos pendientes y otras deudas relacionadas con el patrimonio de su padre, se había especializado en herencias y testamentos. Se pagaba bien, era estable y flexible y a ella le parecía estimulante intelectualmente.
Su madre decía que era como una enterradora.
–Pase lo que pase, no le digas a ningún hombre que conozcamos lo que haces para ganarte la vida –le exigió Vera–. A menos que intentemos deshacernos de ellos.
Cinnia no tenía tanto interés como Vera en conocer hombres. Su perdición había sido que Milly no pudiera recurrir a ninguna profesión. Su madre solo podía acoger estudiantes y huéspedes porque tenía una casa grande. Así era como pagaba los gastos para su inmenso bochorno. Decía que era una originalidad cuando alguien le preguntaba algo el respecto, que le gustaba estar rodeada de jóvenes.
Cinnia estaba decidida a no sentirse nunca entre la espada y la pared de esa manera. Ya era autosuficiente y aunque sabía que era arriesgado tener una agencia propia, había tocado techo donde estaba. El paso siguiente era ser su propia jefa.
Por eso, estaba pensando en cómo hacerse una lista de clientes mientras Vera y ella charlaban con un músico sin pretensiones y un magnate de las redes sociales chiflado. Los dos eran inmensamente ricos y tímidos, y Cinnia suponía que por eso habían llamado a mujeres… chispeantes como Vera.
Además, miraba alrededor para no perderse detalle de algo que no volvería a ver en su vida. El club estaba en un edificio industrial rehabilitado con acero y cristal y decorado con arte moderno. Unos camareros uniformados servían las bebidas más exclusivas en copas de cristal tallado. La sala principal estaba abierta al segundo piso y el sitio parecía espacioso a pesar del gentío que había alrededor de la pista de baile.
Las mesas tenía manteles de terciopelo y se veían boas de plumas y pieles falsas por todos lados. Las luces rojas producían sombras sexys y daban un resplandor cálido a las caras. Se oía jazz clásico, mientras un portero impedía el paso a las escaleras que llevaban a una galería en el piso superior. Cuando llegaron, les dejaron echar una ojeada a esa zona deslumbrante y reservada para los invitados más selectos.
A juzgar por los actores de cine y famosos que no podían pasar, esa zona solo recibía a personas muy ricas y excepcionales. A Cinnia no le impresionaban ni el dinero ni la fama, pero le encantaría que alguno de ellos fuese su cliente. Desgraciadamente, a esa gente con tanto dinero no le interesaría una agencia pequeña y que acababa de abrirse. Había sabido desde el principio que lo único que sacaría en claro de esa noche serían unas horas desperdiciadas y una entrada honrosa en el diario de la diadema de su abuela.
Entonces, lo vio.
En realidad, los vio. Eran los gemelos Sauveterre, el mismo hombre impresionante por duplicado apareció en lo alto de las escaleras de entrada y miró hacia la parte inferior de la sala principal.
Se le paró el pulso.
Estaba fascinada por verlos en persona y, naturalmente, sentía curiosidad. Ella tenía once años cuando secuestraron a su hermana, era lo bastante mayor como para seguir la historia con el mismo interés que el resto del mundo. Le había impresionado muchísimo. Todavía se le encogía el corazón solo de pensarlo.
Desde entonces, el nombre de la familia había aparecido en un millón de historias en las revistas de cotilleos y en Internet. Por eso sabía, a pesar de que estaban lejos y la penumbra, que eran tan guapos como parecían desde allí.
Tenían un corte de pelo idéntico debajo de unos sombreros ligeramente inclinados hacia la izquierda. Si bien todos los demás hombres se habían puesto unos trajes amplios de rayas y una corbata roja y llevaban un estuche de violín, ellos dos llevaban una impecable camisa negra remangada, unos pantalones negros hechos a medida con tirantes blancos y unas llamativas corbatas también blancas. El conjunto resaltaba sus musculosas espaldas y sus estrechas cinturas, pero el corte estrecho de los pantalones dirigía la mirada hacia los botines blancos y negros. Parecían unos gánsteres de los que mataban solo con parpadear.
Tenían la misma expresión de resignación aburrida mientras miraban la habitación con las manos en los bolsillos.
Era curioso verlos moverse al unísono… hasta que uno se detuvo y giró la cabeza casi sin moverse. Sin embargo, fue como si hubiese notado que ella lo miraba y la miró a los ojos desde el extremo opuesto de club.
El corazón le dio un vuelco. Ver a los gemelos Sauveterre, aunque fuese en un sitio repleto de aristocracia y estrellas del rock, era impresionante. Sabía que eran normales a pesar de su reputación, nada como para perder la cabeza, pero le daba vértigo mantenerle la mirada a ese hombre.
«Ese es mi marido rico, mamá». Sonrió al pensarlo.
Él ladeó un poco la cabeza y le hizo un gesto muy leve, como si la saludara.
–¿A quién miras? –le preguntó Vera mientras miraba en esa dirección–. Dios mío…
Bajaron a la pista de baile y Cinnia se quedó tragando saliva e intentando reponerse de algo que no había sido nada.
–Tenemos que conocerlos –afirmó Vera.
–Shh… –Vera y ella deberían estar mezclándose con la gente y charlando de todo un poco–. ¿Quién quiere otro cóctel? –les preguntó a los hombres.
No estaba dispuesta a darse la vuelta para comprobar si ese hombre estaba mirándola. ¿Por qué iba a estar mirándola? Aun así, sentía un hormigueo muy intenso. Supo exactamente dónde estaba mientras los dos se movían de un lado a otro durante la media hora siguiente.
–Están en la barra –le comentó Vera al oído–. Vamos a ponernos para que nos vean.
–Vera.
–Solo podemos intentar saludarlos. Además, habrá una estampida para conseguir bebidas cuando llegue la hora del brindis. Deberíamos reponer las nuestras para que podamos salir a ver los fuegos artificiales.
Vera y ella se dieron cuenta inmediatamente de que habían estado nadando contracorriente para intentar acercarse a los gemelos… o a la barra. Ellos se habían dirigido a un sitio más seguro, a los pies de las escaleras, y se habían quedado con una expresión de interés mientras el dueño del club agradecía a todo el mundo haber acudido, o mejor dicho, Cinnia prestó atención educadamente a su anfitrión mientras Vera buscaba otras alternativas.
Vera ligaría con cualquiera. Le gustaba divertirse, era guapa y tenía un cuerpo impresionante, y todos los hombres se daban la vuelta para mirarla. Se habían conocido en la universidad y Vera no solo era leal, graciosa y cariñosa, también impedía que Cinnia se convirtiera en el muermo que ella le llamaba siempre.
Cinnia no tenía tantas curvas como Vera, pero también captaba la atención de los hombres. No le sacaba partido a su físico, como su madre creía que podría hacer, pero sabía que su melena rubia y ondulada y su aire aristocrático le daban ciertas ventajas. Además, era el contraste perfecto para el pelo moreno y los ojos oscuros de Vera, quien lo aprovechaba en beneficio propio.
Cinnia no ligaba tanto y era más bien la acompañante de Vera. Había salido esa noche sabiendo que lo más probable era que acabaran saliendo del club con quien se hubiera fijado Vera, pero si bien Vera se iba muchas veces a casa con hombres que no conocía casi, ella esperaba volver sola.
Cuando terminaron los discursos y anunciaron que los fuegos artificiales empezarían enseguida, se hizo un breve momento de tranquilidad.
–Ojalá encontráramos a un par de hombres que nos invitaran a una copa.
Era típico de Vera y lo decía, sobre todo, para incordiar a Cinnia. Sabía que eso le irritaba porque también sabía que ella creía que las mujeres no podían depender de los hombres para nada. Se ahorró el discurso sobre el feminismo para no darle el placer a su amiga de desquiciarla.
Entonces, se oyó la voz de un hombre detrás de ellas.
–¿Vais a subir…?
Henri se fijó en la rubia mientras se dirigían hacia las escaleras. Tenía un perfil sereno y una figura elegante con un vestido de época que, seguramente, sus hermanas admirarían. Ellas eran las expertas en moda, pero él podía distinguir la calidad en cuanto la veía.
Esa mujer transmitía refinamiento discreto. En ese mar de maquillajes llamativos y vestidos exagerados, ella llevaba un vestido corto y negro que brillaba con flecos de cuentas de cristal. Llevaba el pelo ceñido por una delicada diadema antigua con una sencilla hilera de diamantes y que estaba adornada en un costado con una pluma y una filigrana con forma de hojas.
Parecía elegante y femenina sin pretenderlo siquiera.
Ella le había sonreído antes, pero eso no era nada nuevo. La gente solía mirarle y comportarse como si lo conociera. En ese momento, por ejemplo, había varias cabezas giradas para mirarlo. Normalmente, no hacía caso, pero a ella la había mirado durante más de treinta segundos porque… ¿por qué no? Era hermosa y no había sido un sacrificio.
Además, no hacía falta que el vestido se le ciñera al cuerpo para que le resaltara el trasero respingón y los preciosos muslos. Era muy erótico porque solo insinuaba las curvas que ocultaba.
–¿Te apetece compañía?
Ramón, que tenía una libido tan despierta como la de su hermano Henri, siguió su mirada y vio a la morena pechugona que estaba al lado de ella.
–Buen ojo…
Se movieron como si fueran uno sin haberlo hablado siquiera. Henri se detuvo al lado de ellas justo cuando comentaban que les gustaría encontrar un hombre que les invitara a una copa.
Ramón pasó de largo para abrir la cadena que había al pie de las escaleras sin decírselo siquiera al portero. Todo el mundo los conocía solo con verlos.
–¿Vais a subir…?
Ramón miró a Henri. Había oído el comentario de ella, pero Henri se encogió levemente de hombros.
Siempre eran objetivos de cazafortunas y los dos habían aprendido a cuidar de sí mismo, pero eso no significaba que no pudieran pasárselo bien un rato.
La morena se sonrojó, sonrió y se puso muy recta. Estaba deslumbrada y muy… dispuesta.
–Sí, vamos a subir.
Ella lo afirmó con firmeza, aunque todo el mundo sabía quién podía subir al piso superior y quién no. La rubia frunció los labios. ¿Le daba vergüenza que la consideraran una mujer fácil? No hacía falta. A Henri le parecía que era una de los rasgos de una mujer que podía soportar mejor.
La música empezó a sonar otra vez y él tuvo más ganas todavía de alejarse del ruido y el gentío.
La rubia los miró con cautela, como si no supiera a cuál de los dos había mirado a los ojos antes.
Ramón y él no discutían por las mujeres, no tenía sentido porque ninguno de los dos quería tener relaciones duraderas. Aun así, las mujeres parecían considerarlos intercambiables y le irritaba la posibilidad de que la rubia decidiera irse con Ramón. Lo que había sido un mero impulso de mirar a una mujer hermosa se había convertido en el deseo de quedarse con esa en concreto.
–Podéis ver los fuegos artificiales desde nuestra suite –les invitó Ramón–. No quiero estar mirando a mi propia cara…
–¿Por qué ibas a mirar a tu hermano si estás viendo los fuegos artificiales? –preguntó la morena parpadeando con picardía–. A lo mejor, si no vistierais igual, no os parecería que estáis mirándoos a un espejo…
–No lo hacemos premeditadamente –Ramón le ofreció un brazo para subir las escaleras–. Nos pasa aunque estemos cada uno en una punta del mundo. Hemos dejado de intentar evitarlo.
–¿De verdad?
La pareja desapareció enseguida entre las sombras de la galería. La rubia miró la espalda de su amiga y se mordió el labio inferior. Entonces, relajó la boca y miró a Henri pasándose la lengua por los labios. Seguramente, lo hizo por nerviosismo, pero la boca le había quedado húmeda y delicada como unos pétalos de rosa con rocío, brillante y apetecible. Había sido un gesto muy seductor.
Se quedó mirándole la boca mientras la cabeza le daba vueltas a la placentera idea de besársela con avidez.
–¿Vamos…?
Ella dio un paso y se puso a su lado. No era la primera vez que ligaba con Ramón. Hacía mucho tiempo que habían decidido que si los etiquetaban como «los gemelos Sauveterre», iban a aprovecharse de sus ventajas. Eran impresionantemente guapos, tenían montones de dinero y eran famosos, en consecuencia, podían gozar de las acompañantes que quisieran.
–¿Era eso verdad? –le preguntó la rubia inclinándose para que la oyera–. ¿Os vestís igual siempre, no solo esta noche?
–Sí.
A Henri le espantaba hablar de sí mismo y aborrecía más todavía hablar de su familia, pero esa era una de las curiosidades inofensivas que encantaban a todo el mundo. El misterio de los gemelos era fascinante para quienes no lo eran. Él lo aceptaba y también había dejado de intentar evitarlo.