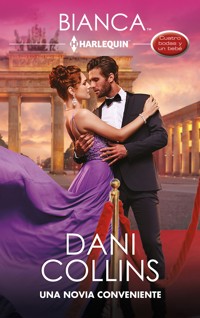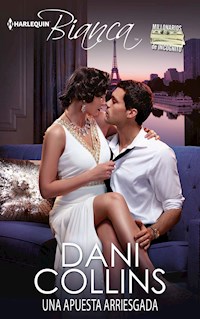
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Bianca
- Sprache: Spanisch
El magnate griego Stavros Xenakis debía pasar una temporada de incógnito para ganar una apuesta; esto le permitiría además huir de las exigencias de su abuelo para que se casara. Pero conocer a Calli, una encantadora ama de llaves, le demostró que una esposa de conveniencia era lo que necesitaba. A Calli le habían quitado a su bebé, por eso no confiaba en nadie. La proposición de matrimonio de Stavros le daba la oportunidad de buscar a su hijo. Sin embargo, no se esperaba que la luna de miel fuera tan sensual ni que la vida como la esposa temporal de Stavros fuera tan satisfactoria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2017 Dani Collins
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una apuesta arriesgada, n.º 144 - septiembre 2018
Título original: Xenakis’s Convenient Bride
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9188-692-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
STAVROS Xenakis echó sus fichas de veinte mil euros en el bote, menos satisfecho de lo que habitualmente se sentía después de un desafío, aunque no se debía ni a sus compañeros de juego ni a su mediocre mano.
Sebastien Atkinson, su amigo desde hacía muchos años, había organizado su habitual celebración posterior a la descarga de adrenalina. Solo estaban ellos cuatro, como era habitual. Muchos acudían a los eventos de deportes extremos, pero solo Antonio Di Marcello y Alejandro Salazar tenían tanto dinero como Sebastien y Stavros y su misma capacidad para apostar a aquel nivel.
Stavros no era un esnob como su abuelo, pero le resultaba difícil considerar a otros sus iguales. Aquellos hombres lo eran, razón por la que le gustaba estar en su compañía. Esa noche no era la excepción. Mientras se tomaban un whisky Macallan 1946 seguían excitados, después de haber desafiado a la muerte esa mañana.
Entonces, ¿por qué estaba tan inquieto?
Repasó mentalmente su ejercicio de salto de esquí, en el que había descendido esquiando por la ladera de una montaña hasta llegar al borde de un precipicio para saltar al vacío, volver a caer en la parte inferior de la ladera, seguir esquiando salvando peligrosas curvas y volver a saltar.
Había sido de una exigencia física similar a la de los retos anteriores, aunque probablemente el más temerario. Y él había vivido cada momento, que era su forma particular de meditar.
Esperaba eliminar la frustración que le perseguía, pero no había sido así. La había dejado de lado durante unas horas, pero volvía a corroerle.
Sebastien lo miró desde el otro lado de la mesa, sin duda para tratar de adivinar si se estaba marcando un farol.
–¿Cómo está tu esposa? –le preguntó Stavros para desviarlo de su propósito, pero también preguntándose cómo era posible que Sebastien estuviera felizmente casado.
–Bien y, desde luego, su compañía es mejor que la tuya. ¿Por qué estás tan huraño esta noche?
¿No era evidente? Stavros hizo una mueca.
–Todavía no he ganado –como estaba entre amigos, les contó lo demás–. Y mi abuelo me amenaza con desheredarme si no me caso pronto. Le diría que se fuera al infierno, pero…
–Está tu madre –intervino Alejandro.
–Exactamente.
Todos conocían su situación. Le seguía la corriente a su abuelo por su madre y sus hermanas. No podía renunciar a su herencia porque a ellas les costaría la suya.
Pero ¿sentar la cabeza? Su abuelo había intentado coartarlo desde los doce años y, últimamente, le exigía un heredero.
Stavros no lo aceptaba, por lo que estaba, una vez más, enfrentado al anciano. Normalmente conseguía evitar que lo condujera a golpe de látigo por el camino que deseaba, pero aún no había hallado una ruta alternativa propia. Era algo que lo mortificaba, sobre todo cuando su abuelo controlaba el conjunto de empresas farmacéuticas de la familia.
Aunque Stavros siempre buscara el enfrentamiento, su personalidad había conseguido grandes ganancias para Dýnami. Se hallaba más que dispuesto a tomar el timón. Una esposa e hijos constituían una carga innecesaria, pero su abuelo pensaba que demostrarían que era «maduro» y «responsable».
Stavros no sabía de dónde se había sacado el anciano que él no era ambas cosas. Subió la apuesta a cien mil euros, a pesar de que su mano no había mejorado. Pronto los perdió.
Jugaron un poco más y, después, Sebastien preguntó:
–¿No tenéis la impresión de que nos pasamos buena parte de la vida contando dinero y persiguiendo cosas superficiales en vez de algo con mayor significado?
Antonio lanzó un puñado de fichas y le dijo a Alejandro:
–Cuatro copas y ya está filosofando.
–Hablo en serio.
Sebastien era el único multimillonario de los cuatro hecho a sí mismo. Lo había criado una madre soltera con el dinero del paro, en un país donde la herencia familiar y los títulos valían más que la cuenta bancaria. Los pocos años en que los aventajaba le daban derecho a actuar como mentor de los otros tres. No temía dar su opinión, y pocas veces se equivocaba. Todos lo escuchaban cuando hablaba, pero era cierto que se ponía filosófico cuando llevaba una copa de más.
–A nuestro nivel –prosiguió– el dinero son cifras en un papel, puntos en un marcador. ¿En qué contribuye a nuestras vidas? El dinero no da la felicidad.
–Pero te proporciona sustitutos muy agradables –afirmó Antonio sonriendo con suficiencia.
Sebastien hizo una mueca.
–¿Como tus coches? –preguntó. Después miró a Alejandro–. ¿Como tu isla privada? Tú ni siquiera usas ese yate del que estás tan orgulloso –dijo dirigiéndose a Stavros–. Compramos juguetes caros y jugamos a peligroso juegos, pero ¿nos enriquecen la vida?, ¿nos alimentan el espíritu?
–¿Qué sugieres? –preguntó Alejandro al tiempo que se deshacía de una carta y la sustituía por otra–. ¿Que nos vayamos a vivir a un monasterio budista en la montaña? ¿Qué renunciemos a las posesiones materiales para buscar la iluminación interior?
–Vosotros tres no podríais vivir ni dos semanas sin el apoyo de vuestra fortuna y apellido. Vuestra dorada existencia os impide ver la realidad.
–¿Y tú podrías? –lo desafió Stavros al tiempo que lanzaba tres cartas–. ¿Nos estás diciendo que volverías a la época en que estabas sin blanca, antes de ganar una fortuna? Pasar hambre no es ser feliz. Por eso ahora eres una canalla rico.
–Pues resulta que he estado pensando en donar la mitad de mi fortuna a una obra social, a la creación de un fondo de búsqueda y rescate. No todos tienen amigos que lo desentierren con sus propias manos después de quedar sepultado por un alud.
Sebastien sonrió, pero los demás no lo imitaron.
El año anterior, Sebastien había estado a punto de morir durante uno de los desafíos que él y sus amigos se imponían. Stavros seguía teniendo pesadillas en las que revivía esos terribles minutos. Había acabado con los dedos congelados, pero había cavado de forma frenética para salvar a Sebastien, incapaz de ver morir de nuevo a un hombre. A un hombre cuya vida valoraba.
Sintió náuseas al recordarlo y tomó un trago de whisky para eliminarlas.
–¿Lo dices en serio? –preguntó Alejandro–. ¿Cuánto es eso?, ¿cinco mil millones?
–No podré llevármelos conmigo –Sebastien se encogió de hombros con despreocupación–. Monika está de acuerdo, pero yo todavía no he tomado una decisión. Os propongo algo –se inclinó hacia delante con la sonrisa traviesa que siempre esbozaba cuando les proponía lanzarse al agua desde una acantilado o alguna otra acción descabellada–. Si vosotros tres vivís dos semanas sin tarjetas de crédito, lo haré.
–¿Cuándo empezaríamos? Todos tenemos responsabilidades –le recordó Alejandro.
Tras una larga pausa, Sebastien ladeó la cabeza.
–Es cierto. Resolved lo que tengáis que hacer y estad preparados, cuando os llame, para vivir dos semanas en el mundo real.
–¿De verdad vas a apostar la mitad de tu fortuna en un desafío tan sencillo? –preguntó Alejandro.
–Si te apuestas tu isla, y vosotros, vuestros juguetes preferidos. Yo os diré dónde y cuándo.
Los tres bufaron muy seguros de sí mismos.
–Está tirado. Cuenta conmigo –afirmó Stavros.
Capítulo 1
Cuatro meses y medio después…
Ella flotaba en la piscina en la concha de una almeja gigante de color marfil. El dibujo geométrico rosa y verde de su bañador contrastaba con sus miembros ágiles y dorados. Su cabello negro se le extendía por los hombros y unos cuantos mechones flotaban en el agua. Llevaba gafas de sol y las uñas de los pies pintadas de rojo.
Estaba profundamente dormida.
Mientras Stavros contemplaba cómo el bañador le realzaba los senos y le marcaba las caderas, antes de perderse entre sus muslos, se excitó. Fantaseó con lanzarse a la piscina y acercarse a ella para tomarla en brazos, como si fuera un antiguo dios que robara a una ninfa, y poseerla en el sofá de mimbre que estaba a la sombra, detrás de la cortina de agua del extremo opuesto de la piscina.
El único sonido en el jardín rodeado de altos muros era el de la cascada, que manaba del borde del enrejado cubierto de hiedra que servía de techo a la zona del bar. El ruido del agua amortiguó el suspiro de Stavros al dejar la caja de herramientas, que contenía herramientas eléctricas, un mazo, paletas y elementos adhesivos.
Se irguió y echó otra ojeada.
Tal vez, hacer el papel de operario de mantenimiento de piscinas no estuviera tan mal.
La noche anterior había estado maldiciendo a Sebastien con vehemencia en un apartamento de soltero minúsculo, de ambiente cargado y sin aire acondicionado.
Su desafío de las dos semanas había comenzado y su nuevo hogar se hallaba encima de un tostadero de café. El olor era brutal. No sabía qué era peor, si abrir la ventana o cerrarla. La había dejado abierta mientras comparaba lo que tenía a su disposición con la foto de Antonio de dos semanas antes.
Al menos, gracias a su amigo, sabía lo que supondría el desafío. Como a Antonio lo habían mandado a Milán, Stavros supuso que a él lo enviarían a Grecia. Y allí estaba.
No le importaba perder el yate. Además, el gran gesto de Sebastien era algo que él también podía hacer. Se había tirado de tantos acantilados y aviones que no debería haber dudado a la hora de bajarse del ferry que lo había llevado a la isla en la que había nacido.
Pero lo había hecho.
Y la parecía que era un cobarde.
Se había obligado a desembarcar y a ir andando al apartamento, donde, al igual que Antonio, había descubierto que le habían proporcionado un teléfono móvil prehistórico y doscientos euros. Sin embargo, mientras que a Antonio le habían dado ropa de abrigo, a él le habían suministrado pantalones cortos.
Se suponía que tendría que vivir dos semanas sin su fortuna ni su reputación, pero parecía que también sin su dignidad. Al menos, su bañador no era como esos taparrabos tan populares en las playas europeas. El uniforme era chabacano: unos pantalones cortos de rayas blancas y amarillas con una camiseta amarilla a juego.
Stavros leyó el logo impreso en ella, en griego e inglés, y se sintió ofendido en ambas lenguas: Zante, Mantenimiento de Piscinas. Sebastien le había dicho que dejara todo en orden en casa y se tomara vacaciones, y lo había mandado a trabajar en el mantenimiento de piscinas.
En el teléfono tenía tres números de contacto: los de Sebastien, Antonio y Alejandro. Le había mandado a Antonio una foto de lo que había en su apartamento con un mensaje:
¿Esto va en serio?
Antonio le había contestado:
Si el resultado se parece al mío, te esperan todavía muchas sorpresas.
Antonio había descubierto que tenía un hijo. ¿Qué sorpresa mayor que esa podía haber?
Que Stavros tuviera un hijo en la isla sería un milagro, ya que se había marchado de allí a los doce años y, para entonces, solo había besado a una chica. Al llegar a Estados Unidos, comportarse de forma arriesgada se convirtió en la norma. A los catorce años perdió la virginidad con una chica mayor que él de su misma escuela, a la que le gustaba pintarse los ojos con una raya negra y los labios de rojo oscuro, además de los chicos más jóvenes que ella interesados en aprender a complacer a una mujer. Sus preferidos eran los que siempre buscaban pelea, y él era uno de ellos.
Un año después había conquistado a la secretaria de su abuelo y a la niñera que cuidaba de su hermana pequeña. No se enorgullecía de ello, pero tampoco lo lamentaba tanto como debiera. En aquel tiempo, el sexo había sido una de las pocas cosas que lo hacían feliz.
Tener sexo con la mujer de la piscina le haría mucho más llevadera la situación de ese día. De los catorce días, de hecho.
Volvió a sentir dudas. Aquella apuesta no consistía simplemente en fingir ser una persona normal durante dos semanas. Sebastien le había dejado una nota:
Supongo que recordarás la conversación que tuvimos el año pasado, cuando viniste a visitarme mientras me recuperaba del accidente del alud. Abriste una excelente botella de un whisky escocés de cincuenta y cinco años en mi honor. Te lo vuelvo a agradecer.
Me dijiste, entonces, que el hecho de haber perdido a tu padre te había dado fuerzas para cavar en la nieve y salvarme la vida. ¿Recuerdas que también me contaste cuánto te había molestado que tu abuelo te llevara a Nueva York y te obligara a responder cuando utilizaba tu nombre americano? Creo que lo que verdaderamente querías decirme es que no te parecía que merecieras ser su heredero.
Sebastien había reprochado a Stavros que no valorara a su familia y su herencia, ya que él no gozaba de esas ventajas. En la nota, continuaba diciendo:
Te voy a conceder tu deseo. Durante las dos semanas próximas, Steve Michaels, con toda su riqueza y su influencia, no existirá. Serás Stavros Xenakis y trabajarás para Zante Mantenimiento de Piscinas. Tienes que presentarte mañana, a las seis de la mañana, a tres manzanas de aquí.
Antonio aguantó las dos semanas sin darse a conocer, por lo que el primer tercio de mis cinco mil millones de dólares irá para el fondo de búsqueda y rescate. Haz lo mismo, Stavros. Podría salvar una vida. Y emplea este tiempo en hacer las paces con el pasado.
Sebastien
Stavros se quedó despierto hasta más tarde de lo que hubiera debido, a causa, en parte, del desfase horario, pero, sobre todo, a que estaba pensando de qué manera podía librarse de aquella apuesta. Además, no podía dormir en una habitación en la que hacía tanto calor, por lo que se dedicó a dar vueltas en la dura cama individual. Por fin, aceptó su suerte y se quedó dormido.
Más temprano de la hora a la que tenía que levantarse, el sol le dio directamente en los ojos y unos camiones de chirriantes frenos aparcaron bajo la ventana abierta de la habitación.
Enfadado, se tomó un tazón de cereales con leche y, de camino a su «trabajo», compró café.
Su jefe, Ionnes, le dio una tablilla con sujetapapeles que contenía un mapa, varios dibujos y los detalles del trabajo. Le dio unas llaves y le señaló un camión lleno de provisiones y herramientas para que los descargara antes de montarse en él.
Llegados a ese punto, Stavros podía haberse comprado un billete de vuelta, pero se había dejado las tarjetas de crédito en Nueva York, siguiendo las instrucciones de Sebastien. Llevaba superando con éxito todos los desafíos de su mentor desde su primer año de universidad, y ninguno de ellos había acabado con él.
Al guiarse por el mapa reconoció la carretera que subía y bajaba por las colinas, a pesar de los dieciocho años transcurridos. Su pesar fue aumentando con cada kilómetro que avanzaba, así como la opresión que sentía en el pecho.
Tal vez no estuviera desafiando a la muerte en aquella apuesta, pero enfrentarse a la pérdida de su padre le resultaba aún más difícil.
Se quedó sentado cinco minutos en el camión, detenido en el camino particular de la vivienda, intentando apartar los tristes recuerdos y fijándose en los cambios que había experimentado la casa en la que habían vivido él y su familia hasta que el hundimiento de una barca había modificado radicalmente sus vidas.
La villa estaba bien cuidada, pero era modesta para el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Había sido la casa de los sueños de su madre cuando se casó. Era una joven del pueblo de pescadores que había al sur de la isla y había insistido en que su esposo utilizara aquella casa como base de operaciones. Era un lugar donde podría disfrutar de sus hijos y dedicarles tiempo. Le decía que era un adicto al trabajo y que estaba perdiendo sus raíces, ya que pasaba demasiado tiempo en Estados Unidos, y la empresa familiar, en creciente expansión, dominaba su vida.
La villa no era nueva cuando la compraron, y había necesitado reparaciones. Su padre le había encargado a Stavros que pusiera adoquines nuevos en la entrada principal mientras su madre y sus hermanas plantaban buganvillas que ahora estaban cargadas de flores rosas que resaltaban sobre las blancas paredes.
Los recuerdos eran tan vívidos y dolorosos mientras estaba allí sentado que tuvo ganas de dar marcha atrás y huir de todo aquello.
Pero ¿adónde iría? ¿Volvería con su abuelo para que lo siguiera culpando y avergonzando? ¿Volvería para seguir desempeñando el papel de suplente, que detestaba, pero que representaba porque su padre no estaba allí para ser la estrella?
Volvió a maldecir a Sebastien antes de echar un vistazo a los detalles del trabajo para saber lo que tenía que hacer allí. No debía limpiar la piscina, sino reparar las baldosas rotas a su alrededor. La dueña de la casa le daría las indicaciones pertinentes.
Lanzó un bufido de desagrado. Después de llevar dos años soportando los dictados de su abuelo, que ahora le exigía que se casase, estaba más que harto de que le dijeran lo que tenía que hacer.
Nadie contestó al timbre de la puerta de la verja, así que entró y bajó unos escalones que conducían a un patio rodeado de muros blancos, salvo por uno de los lados, que daba al mar. Su llegada no había despertado a Venus de su sueño.
Volvió a mirarla. Si estaba casada, era un trofeo para su esposo. Sin embargo, no llevaba alianza.
«La dueña de la casa», había escrito Ionnes. Era una pena que semejante belleza estuviera reservada para el cliente de su jefe.
En su vida normal, eso no le habría impedido ir tras ella. Pero recordó que ahora tenía otra vida,
Se agachó para salpicar a la mujer.
Las gotas de agua en el rostro de Calli hicieron que se despertara sobresaltada. Intentó erguirse, pero, como estaba en la piscina, perdió el equilibrio inclinándose hacia un lado. Las gafas de sol se le deslizaron por la nariz y extendió los brazos para tratar de agarrarse a algo. Cayó al agua. ¡Qué susto!
Eso había sido obra de Ophelia, pensó.
Dándose cuenta de dónde estaba, salió a la superficie mientras farfullaba:
–Estás castigada. Vete a tu habitación.
Pero no era Ophelia quien la miraba desde una considerable altura al lado de la piscina, sino un guerrero alto e imponente, con el sol a su espalda, por lo que Calli tuvo que esforzarse para verlo bien. La camiseta y los pantalones cortos amarillos no quitaban méritos a su poderosa e intimidante figura. De hecho, la primera se le ajustaba como una armadura dorada a los hombros y el torso y acentuaba el bronceado de sus musculosos bíceps.
No le veía los ojos, pero sintió el peso de su mirada. Se olvidó de respirar y sintió calor, a pesar de estar sumergida en el agua hasta los hombros.
El calor se le extendió por el cuerpo, ese peligroso calor al que había aprendido a no prestar atención por instinto de supervivencia. Pero esa vez no desapareció, por lo que Calli tuvo un mal presentimiento. Aquel hombre la había hipnotizado, la había atrapado en un momento de fascinación sexual que parecía destinado a durar eternamente.
Él se cruzó de brazos, y dijo con humor:
–La sigo.
A su habitación, la de él, pensó ella. No era tanto una invitación como una orden.
Pensó que se estaba riendo de ella, lo que hizo que se sintiera vulnerable. No amenazada físicamente, pero sí en peligro a un nivel más profundo, donde residía su ego; donde su fracturado corazón se hallaba colocado en un alto estante para que nadie pudiera volver a tirarlo al suelo.
Llena de ansiedad, se secó los ojos a fin de verlo bien, de saber quién era y de entender por qué le había causado semejante efecto. En la camiseta llevaba el nombre de la empresa encargada del mantenimiento de la piscina, pero a él no lo había visto antes.
–No lo he oído entrar.
–Es evidente. ¿Se acostó tarde anoche?
–Sí –de pronto se dio cuenta de que no podía haber sido Ophelia quien la había despertado. Se había quedado dormida en la piscina porque había vuelto de madrugada después de dejar a la niña en casa de sus abuelos, en Atenas. Había conducido de noche y había echado una cabezada en el coche mientras esperaba la salida del ferri.
Takis no estaba en casa. No había nadie más que ella y aquel bárbaro.
–Estuve de viaje –se acercó a las escalera que había en la zona de la piscina en que se hacía pie–. Sabía que vendrían trabajadores y no quería dejar de hablar con ellos por estar durmiendo dentro. ¿Dónde está Ionnes?
–Me ha hecho a mí el encargo y me ha dicho que tengo dos semanas.
–Así es, ya que habrá una fiesta después.
Seguía sintiéndose alarmada, alarma que se triplicó cuando subió las escaleras y la sombra de él cayó sobre ella. Había agarrado el finísimo albornoz de la silla y se lo tendía como un caballero.
Pero no era un caballero. Ella no sabía lo que era, pero tenía la clara sensación de que era alguien importante, no una persona normal como ella.
Calli agarró el albornoz e intentó meter los brazos en las anchas mangas. ¿Por qué temblaba? ¡Ay! Ophelia no había elegido bien. ¿Por qué era transparente? Era un regalo de cumpleaños. Cuando Calli lo había abierto, le había parecido muy femenino, pero solo se cerraba a la altura del ombligo, por lo que servía más para provocar que para cubrir, ya que le dejaba todo el escote y los muslos al descubierto.
Él se dio cuenta y la examinó de la cabeza a los pies sin inmutarse. No era la primera vez que alguien la miraba así, pero los habitantes de la isla sabían que no le interesaban o la consideraban intocable. En el caso de los turistas, ella fingía no saber inglés si quería rechazar una insinuación.
En cualquiera de los dos casos, le resultaba fácil librarse de los hombres. Pero no ese día. Notaba su mirada, que la volvía del revés.
De nuevo se sintió indefensa. ¿Por qué? Estaba inmunizada contra las miradas de los hombres.
Aquel era increíblemente guapo. El hecho de estar a su mismo nivel no la hacía sentirse menos intimidada. Era grande y fuerte y, al ver su rostro con claridad, se quedó sin respiración. Iba sin afeitar ni peinar, pero sus pómulos y sus negras cejas eran perfectos. Sin embargo, no fue la belleza esculpida de su rostro lo que la atrajo más, sino el fiero orgullo y la masculinidad sin concesiones que proyectaba.
Fue el deseo, no disimulado, que brilló en sus ojos castaños cuando se fijaron en los de ella, la arrogante suposición de que podría poseerla.
¿Se debía a que se daba cuenta de la reacción que había producido en ella? La media sonrisa que esbozó le indicó que así era.
Calli no podía apartar la vista de su ancha boca, sus sensuales labios y su firme mandíbula.
–Dígame lo que desea –dijo él–. Estoy a su servicio.
Volvió a invadirla una oleada de calor, que contrastaba con la frialdad del traje de baño.
«Por favor, que crea que es el frío lo que me endurece los pezones», pensó ella. Pero era él. Y saberlo la asustó.
Retrocedió un paso, en un intento de escapar de su aura sexual, y estuvo a punto de caerse a la piscina. Él la agarró por los brazos para evitarlo. Fue una acción caballerosa, que la paralizó y la dejó temblando. ¿Qué le pasaba?
Trató de alzar la barbilla y mirarlo.
–Suélteme.
–Si es lo que desea –él esperó unos segundos y la soltó.
A ella le latía el corazón con tanta fuerza que estuvo a punto de llevarse la mano al pecho para calmarlo. En lugar de eso, cerró los puños y tragó saliva. Tenía la boca seca.
–Tiene un acento extraño. ¿De dónde es?
Él puso cara de póquer, por lo que ella dedujo que mentía cuando le dijo:
–Nací aquí.
–¿En Grecia o en esta isla? –Calli conocía a todos los habitantes de vista, cuando no de nombre–. No lo conozco. ¿Cómo se llama?
–Stavros. He vivido en el extranjero desde los doce años.
Ella se dio cuenta de dónde procedía el acento de su fluido griego.
–Es usted americano –estaba de vacaciones, por tanto.
La sangre le dejó de correr por las venas y se le helaron los huesos. No, otra vez no. No y no. Le daba igual lo guapo que fuera. No.
Como si él hubiera percibido una acusación en su tono de voz, echó la cabeza hacia atrás, ofendido.
–Soy griego.
Calli sabía que tenía un prejuicio, aunque ni siquiera era tal, ya que le gustaba charlar con los turistas americanos casados y con las mujeres americanas. Quería ir a Estados Unidos; a Nueva York, para ser precisos.
A los únicos a los que despreciaba era a los americanos que creían poder tratar a las mujeres de la isla como si fueran un parque de atracciones. Daba igual de dónde vinieran. Llegaban, actuaban y se iban. Las heridas de Calli seguían abiertas para demostrarlo.
El hombre que le había arrebatado todo, incluso la reputación, era americano, así que ese era el delito del que acusaba al que tenía frente a ella.
–Está usted aquí para arreglar las baldosas de la piscina –le recordó ella con una brusquedad que los duros golpes de la vida habían afilado–. Será mejor que se ponga a ello.
Capítulo 2
EL TERCER día, a Stavros le dolía todo. Hacía ejercicio de forma regular, pero no así. Después de diez horas rompiendo baldosas con un mazo y subiendo los trozos en una carretilla por unos escalones, había intercambiado unos mensajes con Antonio. La empresa de su amigo había construido algunos de los edificios más altos del mundo.
¿Puedo utilizar un martillo neumático?
Había incluido una foto.
No te lo recomiendo, ya que podrías dañar la piscina en su totalidad.
De todos modos, Stavros no tenía dinero para alquilar uno. De alquilar algo, sería un coche. Esa mañana le había acercado el camión del café y había hecho a pie el resto del camino. ¿Qué demonios creía Sebastien que aprendería con tanto ejercicio?