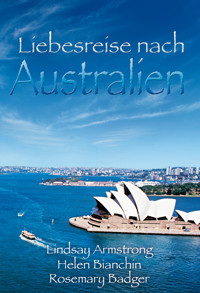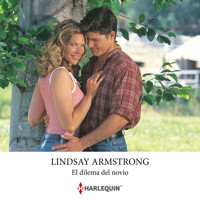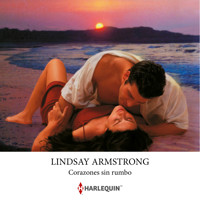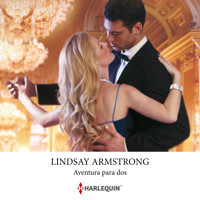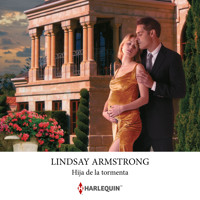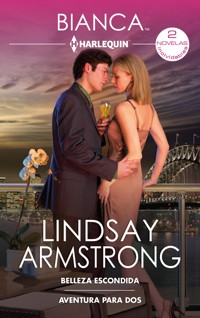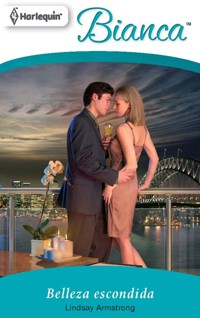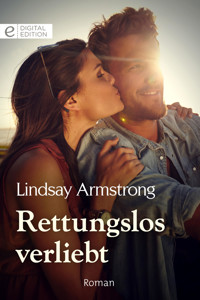2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Nunca, nunca, salgas con el jefe. El millonario de la minería Damien Wyatt vivía siguiendo una regla: nunca más de una noche. Pero cuando Harriet Livingstone, la mujer que había destrozado su coche deportivo, apareció ante él en una entrevista su asombrosa belleza lo tentó, así que le robó un beso y ella le borró la sonrisa de la cara de una buena bofetada. Harriet Livingstone no habría aceptado el trabajo si no estuviera desesperada, lo último que quería era involucrarse con el atractivo pero arrogante Damien. Mantener su relación fuera del dormitorio se estaba convirtiendo en una batalla… una que ninguno de los dos quería ganar en realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Lindsay Armstrong
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Una excepción a su regla, n.º 2321 - julio 2014
Título original: An Exception to His Rule
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4540-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
Damien Wyatt estaba en su despacho de la planta superior. Llevaba vaqueros, una camiseta caqui y botines de ante, visibles porque tenía los pies encima del escritorio.
Las ventanas estaban abiertas y las rosas del jardín de abajo en flor. También lo estaba el jazmín que trepaba por la fachada. Más allá, tras el muro del jardín, la playa se curvaba alrededor de una acogedora bahía azul. Se oía el ruido de las olas en la playa y se olía la sal en el aire.
–Espera –dijo, con el ceño fruncido–. ¿Cabe la posibilidad de que la señorita Livingstone de la que estamos hablando sea Harriet Livingstone? Porque, si es así, olvídalo, Arthur.
Arthur Tindall, experto en arte y con gusto por la ropa colorida, que llevaba vaqueros y un chaleco azul con elefantes negros sobre una camisa granate, lo miró con confusión.
–¿La conoces? –preguntó desde el otro lado del escritorio.
–No lo sé. Si hay dos Harriet Livingstone, puede que sí –dijo Damien con voz seca.
–Podría haberlas. Dos, quiero decir –replicó Arthur–. Al fin y al cabo, no estamos en África, donde era difícil que hubiera más de un doctor Livingstone apareciendo de repente.
–Te entiendo –Damien sonrió levemente–. ¿Cómo es tu Harriet? ¿Una chica alta y delgaducha, con pelo revuelto y gusto raro en el vestir? –alzó un ceja, inquisitiva.
–Alta, sí –Arthur lo pensó un momento–. Aparte de eso, bueno, no es gorda, y su ropa es... no recuerdo mucho sobre su ropa.
–¿La has visto en persona? –preguntó Damien con cierta ironía.
–Claro –Arthur pensó un instante y se animó–. Te diré una cosa: ¡tiene las piernas muy largas!
–También las cigüeñas –comentó Damien–. No puedo decir lo mismo de mi señorita Livingstone –añadió él–. Quiero decir que, al ser tan alta, es obvio que tiene las piernas largas, pero no sé si eran bonitas, porque estaban tapadas por una especie de falda larga y cruzada, de batik.
La mirada de Arthur se perdió en la distancia como si intentara recordar. Después, parpadeó.
–¡Gafas! –dijo, triunfal–. Grandes, redondas y de montura roja. Además... –frunció el ceño y se concentró– tenía un aire distraído, aunque eso podría ser la miopía, como si su mente estuviera en cosas más importantes, superiores –hizo una mueca.
–Si es la misma chica, chocó conmigo hace unos dos meses –Damien torció la boca con desagrado–. Entonces llevaba unas gafas grandes, redondas y de montura roja –añadió.
–¡Oh, cielos! ¿La del Aston? ¡Oh, cielos! –repitió Arthur.
–Eso es decir poco –Damien lo miró con ironía–. Solo tenía el seguro obligatorio, y el tanque que conducía apenas sufrió un arañazo.
–¿Tanque?
–Podría haberlo sido: un viejo todoterreno con barras delanteras –Damien encogió los hombros.
–¿Cómo ocurrió?
–Dio un volantazo para evitar a un perro y no fue capaz de rectificar a tiempo –Damien Wyatt tamborileó en el escritorio con los dedos.
–¿Alguien salió herido?
–El propietario del perro lo recuperó en perfecto estado. Ella solo se rompió las gafas.
Hizo una pausa al recordar la discusión de después del accidente y el curioso hecho, curioso porque lo recordaba, de que Harriet Livingstone tenía un par de ojos azules impresionantes.
–Eso no es tan malo –murmuró Arthur.
–Eso no es todo –lo corrigió Damien con acidez–. Yo me rompí la clavícula, y los daños a mi coche, bueno... –encogió los hombros–, el asunto me costó una pequeña fortuna.
Arthur se guardó de comentar que, por mucho que hubiera sido, no habría dejado huella en la enorme fortuna de Damien Wyatt.
–Por tanto, querido Arthur –siguió Damien con sarcasmo–, si hay la menor posibilidad de que sea la misma chica, entenderás que no esté dispuesto a dejarla suelta por aquí.
Arthur Tindall vio algo frío, e incluso sombrío, en los ojos oscuros de Damien, pero decidió que no estaba dispuesto a rendirse sin más.
Fuera o no fuera la misma chica, y parecía que sí, le había prometido a Patricia, su joven, deliciosa y manipuladora esposa, que conseguiría el empleo para su amiga Harriet Livingstone.
–Damien, incluso si es la misma chica, lo que aún no sabemos, es muy buena –se inclinó hacia delante–. La colección de tu madre no podría caer en mejores manos, créeme. Ha trabajado en una de las casas de subastas de arte más prestigiosas del país –agitó la mano para dar énfasis a sus palabras–. Su padre era un reputado restaurador de arte y sus referencias son impecables.
–Aun así, acabas de decirme que tiene un aire distraído –dijo Damien, impaciente–. ¡Y esa mujer se estrelló contra mí!
–Puede que se despiste con otras cosas, pero no en su trabajo. He comprobado que sabe mucho, no solo sobre pintura, sino también sobre porcelana, cerámica, alfombras, miniaturas... todo tipo de cosas. Y tiene experiencia en catalogar.
–Suena a mujer estrella de las antigüedades –comentó Damien, cáustico.
–No, pero es la única persona familiarizada con la mezcla de cosas que coleccionaba tu madre a quien puedo recomendar. La única que podría tener idea de su valor o saber quién podría tasarlas, determinar lo que necesita ser restaurado y hacerlo si es posible, que...
–Arthur, te entiendo –Damien alzó la mano–. Pero...
–Por supuesto –interrumpió Arthur, echándose hacia atrás–, si es la misma chica, es muy posible que nada la convenza para que trabaje para ti.
–¿Por qué diablos dices eso?
Arthur encogió los hombros y cruzó los brazos sobre el chaleco amarillo y negro.
–No dudo que serías bastante desagradable con ella después del accidente.
–Es cierto que le pregunté si había conseguido el carné de conducir en una tómbola –Damien se frotó la mandíbula.
–He oído cosas peores. ¿Eso fue todo?
–Es posible que dijera otras cuantas cosas poco halagadoras. En el calor del momento, claro. Mi coche quedó destrozado. Y mi clavícula.
–Las mujeres no necesariamente ven las cosas de la misma manera. Lo de los coches, quiero decir –Arthur volvió a agitar las manos en el aire–. Aunque un vehículo sea pura excelencia y elegancia, es posible que no las afecte tanto como a un hombre verlo destrozado.
Damien se mordisqueó el labio y levantó el teléfono, que zumbaba discretamente.
Arthur se levantó y fue hacia el ventanal. La vista era fantástica. De hecho, Heathcote, hogar de la dinastía Wyatt, era una propiedad magnífica. Criaban ganado y cultivaban nueces de macadamia en el distrito de Northern Rivers de Nueva Gales del Sur, pero lo que constituía la espina dorsal de su fortuna era la maquinaria agrícola y, últimamente, la maquinaria para la industria minera.
El abuelo de Damien había iniciado la empresa diseñando y fabricando un tractor, pero se decía que Damien había triplicado su fortuna invirtiendo en maquinaria para la minería. Y, en Australia, la industria minera estaba en auge.
Su conexión con los Wyatt se había iniciado gracias al padre de Damien y su interés por el arte. Juntos, habían reunido una colección de la que podían sentirse orgullosos. Hacía siete años, los padres de Damien habían fallecido en el mar cuando su yate se hundió. En consecuencia, él había heredado la colección.
Entonces, había salido a la luz la vasta colección de objetos de arte de su madre, que el resto de la familia había tendido a obviar. Pero Damien había tardado varios años en tomar una decisión al respecto y buscar su consejo.
La primera sugerencia de Arthur había sido que lo empaquetara todo y lo enviara a una empresa apropiada para que lo tasara. Sin embargo, Damien, con el apoyo de su tía, se había negado a que los tesoros de su madre salieran de Heathcote, y le habían pedido que buscara a alguien que hiciera el trabajo allí mismo.
No era tarea fácil, dado que Lennox Head, el pueblo más cercano a Heathcote, estaba muy lejos de Sídney, y bastante de Brisbane y Gold Coast, las ciudades más cercanas.
Por eso, cuando Penny le había presentado a Harriet Livingstone, le había parecido un regalo de los dioses.
Arthur se giró y estudió a Damien Wyatt, que había dado media vuelta a la silla y seguía hablando por teléfono. A sus treinta y un años, Damien era flexible, delgado y poderoso. Medía cerca de metro noventa, era ancho de espaldas y tenía la habilidad de parecer cómodo en cualquier sitio. Algo en él indicaba que, además de que se le daba bien estar al aire libre y batallar con los elementos, dirigir propiedades y todo lo mecánico, le iba bien con las mujeres.
Sin duda, tenía unos bonitos ojos oscuros que, a menudo, destellaban dando pistas de su viva inteligencia y de su personalidad mercurial.
Tal y como había comentado una vez Penny, la esposa de Arthur: no podía decirse que Damien fuera guapo, pero sí que era devastadoramente atractivo y viril.
Tenía el pelo oscuro y fuerte y un poderoso intelecto. Le gustaba salirse con la suya, y, a veces, lo hacía de forma cortante y con irritabilidad como, por lo visto, había comprobado la pobre Harriet Livingstone.
De repente, Arthur se preguntó por qué, si era la misma chica, había permitido que intercediera por ella ante Damien Wyatt. Tenía que haber reconocido el nombre. Y, seguramente, tenía recuerdos muy desagradables del incidente.
Sobre todo, tenía que resultarle muy difícil creer que él le ofrecería el trabajo sabiendo que había destrozado su adorado Aston Martin y hecho que se rompiera la clavícula.
Se preguntó a qué se debía su interés por volver a ver a Damien Wyatt. Tal vez tenía planes ocultos. Tragó saliva cuando se le ocurrió que era posible que planeara, si conseguía el empleo, robar algunos de los tesoros de la colección y huir.
–¡Eh!
Arthur, sobresaltado, volvió al presente y vio que Damien había terminado su llamada y lo miraba interrogante.
–Disculpa –se sentó rápidamente.
–¿Cómo está Penny?
Arthur titubeó. Aunque Damien siempre era extremadamente cortés con Penny, tenía la sensación de que no la miraba con aprobación.
O, tal vez, Damien veía con cierto cinismo que, tras años de soltería, hubiera caído en las redes del matrimonio. Estaba cerca de los cincuenta años y era veinte mayor que Penny.
Pensó que, probablemente, se tratara de eso. Sin embargo, Damien Wyatt no tenía por qué sentirse superior en ese sentido. Aunque no le hubiera sacado veinte años a su esposa, sí tenía un fracaso matrimonial en su pasado, un gran fracaso.
–Arthur, ¿que estás rumiando?
–¡Nada! –se defendió Arthur.
–Pareces estar a kilómetros de aquí –comentó Damien–. ¿Está bien Penny o no?
–Está bien. Muy bien –repitió Arthur. A su pesar, tomó una súbita decisión–. Mira, Damien, he cambiado de opinión respecto a Harriet Livingstone. No creo que sea la persona indicada. Dame unos días y buscaré a otra.
–Ese es un cambio de opinión de lo más repentino –Damien taladró a Arthur Tindall con una mirada penetrante y escrutadora.
–Sí, bueno, pero hasta un ciego vería que es muy improbable que vayáis a llevaros bien, así que... –Arthur dejó la frase inacabada.
–¿Dónde vas a encontrar a alguien a la altura de la señorita Livingstone? –Damien se recostó en su sillón–. ¿O es que habías exagerado sus cualidades? –preguntó con cierta sorna.
–¡Nada de eso! –negó Arthur–. Y no tengo ni idea de donde lo encontraré, pero haré cuanto esté en mi mano.
–La veré –Damien se frotó el mentón.
–Eh, espera un momento –Arthur se irguió, indignado–. ¡No puedes cambiar así de opinión!
–Hace unos minutos, tenías la esperanza de convencerme para que lo hiciera.
–¿Cuándo?
–Cuando dijiste que soy la última persona del mundo para quien ella trabajaría. Tenías la esperanza de que me molestara y despertara mi afán de batalla hasta el punto de hacerme cambiar de opinión –torció los labios–. Y lo he hecho.
–¿Y qué te ha llevado a hacerlo? ¿Tu enorme ego? –preguntó Arthur, tras pensarlo un momento.
–Ni idea –Damien sonrió–. Tráela para que le haga una entrevista mañana por la tarde.
–Damien –Arthur se levantó–, tengo que decir que no puedo dar garantías sobre la chica.
–¿Estás diciéndome que todo lo que me has contado sobre sus antecedentes, referencias y demás eran mentiras? –Damien enarcó las cejas.
–No –negó Arthur–. Comprobé todas las referencias que me dio y son reales, he hablado con ella sobre diversos temas artísticos, como he mencionado, pero...
–Sencillamente, tráela, Arthur –lo interrumpió Damien–. Tráela.
A pesar de haber repetido la orden, tras la marcha de Arthur, Damien Wyatt se quedó inmóvil unos minutos, preguntándose por qué había hecho lo que acababa de hacer.
La única respuesta sensata que se le ocurrió fue que se había sentido obligado a hacerlo, aunque no por nada de lo que había dicho Arthur.
Quizás por curiosidad. Se preguntaba por qué Harriet Livingstone podía querer tener algo que ver con él después de, tenía que admitirlo, lo desagradable que había sido con ella. ¿Tal vez por algún tipo de venganza?
Pensó, con cinismo, que era más probable que fuera un truco para acercarse a él. Razón de más para haberse negado a ver a la chica.
Reflexionó sobre qué otras razones podían haber influido en su proceso mental. ¿Quizás el aburrimiento? Lo dudaba. Tenía bastante entre manos para mantener a seis hombres ocupados. En un par de días iba a viajar al extranjero, y sin embargo...
Su mirada se perdió en la distancia. Aún cabía la posibilidad de que no fuera la misma chica.
A las tres de la tarde del día siguiente, Harriet Livingstone y Arthur Tindall fueron guiados al salón de Heathcote por una alta y angulosa mujer, de pelo corto y gris como el acero. Arthur la llamó Isabel y la besó en la mejilla, pero no la presentó. Arthur parecía preocupado y abstraído.
Damien Wyatt entró del exterior por otra puerta, acompañado por una perra grande.
Dejó las gafas de sol en una mesa auxiliar y le dijo algo a la joven y fuerte lebrel escocesa, que se sentó y, alerta, miró a su alrededor.
–Ah –le dijo Damien Wyatt a Arthur tras estudiar, breve pero exhaustivamente, a Harriet y comprobar que era la misma chica–. Volvemos a encontrarnos, señorita Livingstone. Casi me había convencido de que no sería la misma persona, o de que, si lo era, no vendría.
–Buenas tardes, señor Wyatt –dijo ella con voz casi inaudible.
Damien estrechó los ojos y lanzó a Arthur una mirada interrogante. Como siguió impasible, volvió a centrarse en Harriet Livingstone.
Ese día no llevaba una falda cruzada de batik, sino un vestido de lino azul marino. Ni muy largo, ni muy corto, ni muy apretado, pero hacía que sus ojos parecieran aún más azules. De hecho, el vestido era discretamente elegante, al igual que los zapatos, de cuero azul marino y tacón bajo. Sus labios se curvaron al pensar que ella rara vez se pondría tacones altos. Se preguntó cómo sería para una chica ser igual de alta, si no más, que muchos de los hombres que conocía. Pero no era más alta que él.
Luego estaba su pelo. Largo hasta los hombros, rubio y con tendencia a rizarse, ya no daba la impresión de que la hubieran arrastrado entre zarzales marcha atrás. Estaba recogido con un lazo negro. Su maquillaje era mínimo. De hecho, el conjunto era elegante, clásico y discreto: era fácil imaginársela en un renombrado salón de subastas de arte y antigüedades o en un museo.
Pero, y eso le hizo arrugar la frente en vez de sonreír, la mayor diferencia entre la chica que había chocado con él y la Harriet Livingstone que tenía delante era que ya no estaba tan delgada. Esbelta, tal vez, pero no esquelética.
A pesar de haber pasado de delgaducha a esbelta y de su aspecto más compuesto, era obvio que seguía tan tensa como una cuerda de piano.
También era obvio, sus ojos se ensancharon cuando recorrió su cuerpo de arriba abajo, que tenía unas piernas sensacionales.
–Bueno –dijo–, tenías razón, Arthur, pero vayamos al grano. He colocado algunas cosas de mi madre en el comedor. Por favor, venga y deme su opinión sobre ellas, señorita Livingstone.
Dio un paso, y la perra se levantó y fue hacia él, no sin antes pararse a mirar a Harriet con una curiosidad casi humana. Cuando Harriet devolvió la mirada al animal, parte de su tensión pareció abandonarla.
Al percibirlo, Damien estrechó los ojos.
–Disculpe, olvidé las presentaciones: esta es Tottie, señorita Livingstone. Su nombre completo es mucho más complicado. Algo me dice que le gustan los perros.
–Sí –Harriet extendió una mano para que Tottie la olisqueara–. Es una de las razones por las que lo conocí –murmuró–. Pensé que había atropellado al perro y me quedé paralizada.
Arthur chasqueó la lengua.
–Supongo que eso le pareció peor que matarme a mí, ¿no? –Damien Wyatt parpadeó.
–Claro que no –Harriet Livingstone dejó que Tottie le lamiera la mano–. No fue así. Lo siento, pero no tuve tiempo de pensar en usted ni en nada más, fue todo demasiado rápido.
–Ya. Bueno, será mejor que empecemos ya.
–Si se lo ha pensado mejor, lo entendería –dijo ella con voz educada, pero con un destello poco cortés en la mirada.
«Él no le cae bien», pensó Arthur, frotándose la cara. «Entonces, ¿por qué hace esto?». Pero lo sorprendió aún más la respuesta de Damien.
–Al contrario, después de lo que Arthur me ha contado sobre usted, estoy deseando verla en acción. ¿Me sigue?
Sin esperar su respuesta, salió de la sala seguido por Tottie.
Harriet dejó el exquisito melocotonero de jade en la mesa con un suspiro de placer. Recorrió con la mirada el resto de los tesoros que había sobre la mesa del comedor.
–Son todos fantásticos, su madre tenía un gusto maravilloso. Y muy buen juicio –se quitó las gafas de montura roja.
Damien estaba apoyado en la repisa de la chimenea con los brazos cruzados.
–¿Esas gafas son nuevas o las ha hecho arreglar? –preguntó él, obviando su admiración por la colección de su madre.
Harriet, confusa, lo miró un momento.
–Ah, solo se rompió un cristal, así que pude cambiarlo.
–Gafas rojas –la miró de arriba abajo–. No cuadran mucho con la elegancia contenida de lo demás que lleva puesto, hoy, quiero decir.
–Ah, pero hace que sea más fácil encontrarlas –una leve sonrisa torció los labios de Harriet. Por un momento pensó que él también iba a sonreír, pero su expresión siguió siendo seria. Harriet desvió la mirada.
–¿Cómo las catalogaría? –preguntó, un momento después–. No son más de una décima parte de la colección, por cierto.
–Las fotografiaría en secuencia y escribiría un resumen inicial de cada pieza. Después, cuando todas estuvieran descritas –Harriet entrelazó los dedos– seguramente las organizaría por categorías, sobre todo para localizarlas con más facilidad, y escribiría una descripción más detallada de las piezas, su estado, lo que hubiera descubierto sobre ellas, el trabajo que requeriría su restauración, etcétera. También, si su madre dejó cualquier tipo de recibo o documentación, intentaría casarla con las piezas.
–¿Cuánto cree que tardaría en hacer eso?
–Es difícil decirlo sin ver la colección completa –Harriet encogió los hombros.
–Meses –apuntó Arthur con convicción.
–¿Era usted consciente de que tendría que alojarse aquí, señorita Livingstone? –inquirió Damien–. Estamos en el campo, y quien haga el trabajo tendría que destinar un tiempo excesivo a viajar si no viviera aquí.
–Sí, Arthur me lo explicó. Tengo entendido que hay un viejo establo que ha sido transformado en estudio y tiene un apartamento encima. Pero... –Harriet hizo una pausa– tendría los fines de semanas libres, ¿verdad?
–¿No se lo dijo Arthur? –Damien enarcó una ceja.
–Lo hizo –corroboró Harriet–, pero necesitaba comprobarlo.
–¿Algún novio al que echaría demasiado de menos? –Damien no esperó su respuesta–. Si eso va a ser un problema y va a estar pidiendo días libres para pasarlos con él...
–En absoluto –lo interrumpió Harriet.
–En absoluto, ¿significa que no estaría siempre pidiendo días libres, o que no hay novio? –inquirió Damien. Arthur tosió.
–Damien, creo que no... –empezó a decir, pero Harriet lo interrumpió.
–No importa, Arthur –se volvió hacia Damien–. Permita que le tranquilice, señor Wyatt. No hay prometido, esposo o amantes; resumiendo: no hay nadie en mi vida que pueda distraerme en ese sentido.
–Bueno, bueno –farfulló Damien–, no solo es un ejemplo a seguir en su profesión, sino también en su vida privada.
Harriet Livingstone se limitó a mirarlo pensativamente con sus ojos azul intenso; después, se dio la vuelta y encogió los hombros, como si él fuera un bicho raro al que no entendía.
«Diablos, ¿quién se cree que es?», pensó Damien Wyatt, enderezándose. «No se conforma con destrozar mi coche y lesionarme durante semanas, encima...».
Su pensamiento quedó interrumpido cuando Isabel asomó la cabeza por la puerta y les ofreció el té.
–Muchas gracias, Isabel, pero me temo que no tengo tiempo. Penny quiere que esté en casa a las cuatro –dijo Arthur tras mirar su reloj. Hizo una pausa–. ¿Qué dices tú, Harriet? Hemos venido en dos coches –le explicó a Damien.
Harriet titubeó y miró a Damien.
Él, que estaba concentrado en la esbelta y alta chica, vio que volvía a tensarse y aferraba el bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dijo algo que no había esperado decir.
–Si quiere una taza de té, quédese, señorita Livingstone. Además, no hemos terminado con la entrevista.
Ella titubeó y, después, le dio las gracias.