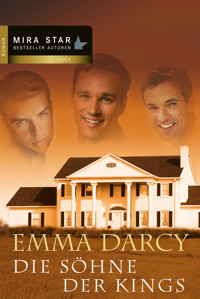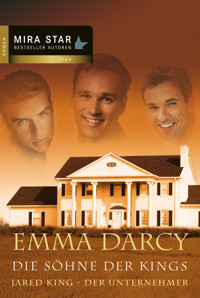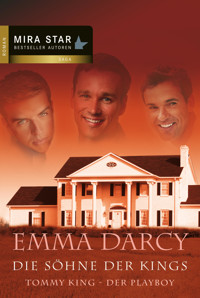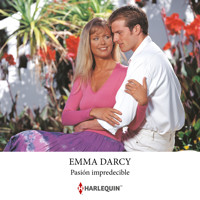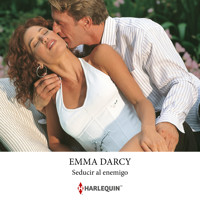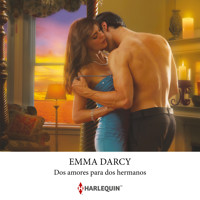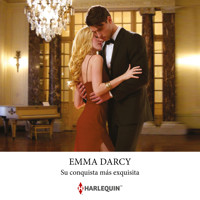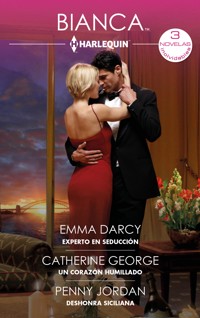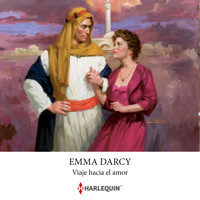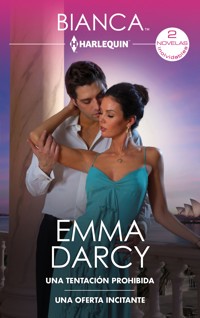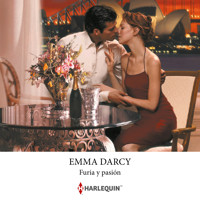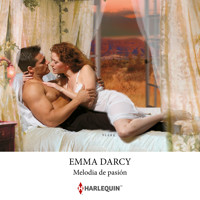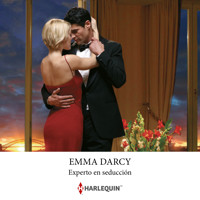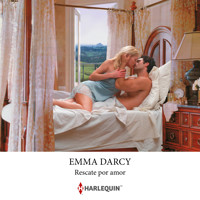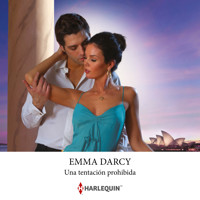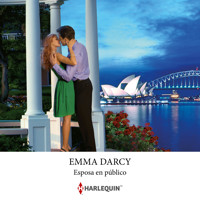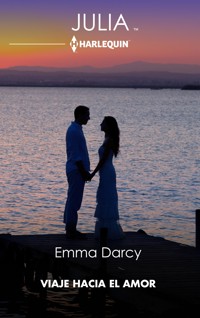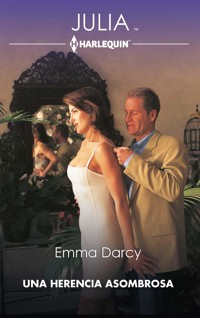
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Julia 968 A mi nieto, Beau Prescott, le dejo la mansión de Sidney, y encomiendo a su cuidado a mis fieles servidores: el ama de llaves, el jardinero y la niñera. ¿Niñera? Desde el primer momento, Beau desconfió de aquella intrusa. ¿Para qué demonios habría contratado un hombre sin niños a una niñera? Puede que la hubiese acogido en su hogar sencillamente por lástima... seguramente sería una estirada solterona venida a menos. Sin embargo, la espléndida mujer que le recibió en la casa hizo que se revolucionaran todas las hormonas de su cuerpo. Margaret Stowe era la joven más hermosa que había visto en su vida. ¿Qué significaba todo aquello?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 1998 Emma Darcy
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una herencia asombrosa, julia 968 - febrero 2023
Título original: INHERITED: ONE NANNY
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo, Bianca, Jazmín, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411416221
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
UNA niñera?
Beau Prescott no se había podido quitar de la cabeza aquel asunto durante las catorce horas que había durado el vuelo transoceánico desde Buenos Aires a Sidney. En realidad, llevaba dándole vueltas desde que leyó la cláusula en la que se hacía referencia a la misma en el testamento que le había enviado el notario de su abuelo. Ahora que estaba a punto de regresar a su país, presentía que, muy pronto, iba a obtener la respuesta a todas sus preguntas.
¿Qué sería lo que había impulsado a su abuelo a contratar una niñera hacía tan sólo dos años? Y, sobre todo, ¿por qué habría decidido incluirla en el testamento como otra de las responsabilidades a heredar por Beau, junto con el resto del personal doméstico?
Los servicios de una niñera no tenían ningún sentido, ya que no había ningún niño viviendo en la mansión de su abuelo. Por lo menos, que él supiera… Al menos, no se había nombrado a ninguno en el testamento. Por más que pensaba en ello, no veía motivo aparente para incluir una niñera, quienquiera que fuera, entre el resto del personal de quien Beau tendría que hacerse cargo por lo menos un año más, sino durante el resto de sus vidas.
Con los otros empleados no había ningún problema. Para empezar, estaba más que dispuesto a cuidar de la anciana señora Featherfield, el ama de llaves, que era toda una institución en la mansión del abuelo. Sedgewick, el mayordomo, y Wallace, el chófer, llevaban trabajando en la casa casi tanto tiempo como ella. En cuanto al señor Polly, el jardinero jefe, sería poco menos que un crimen separarle de sus amados rosales. Cada uno de ellos tenía su función en la casa, y merecían toda su consideración… pero, ¿qué iba a hacer con aquella misteriosa niñera?
Beau se puso a pensar en su nombre: Margaret Stowe. Margaret le sonaba pasado de moda, muy adecuado para una solterona, se dijo. Seguramente se trataría de alguna de aquellas severas niñeras a la vieja usanza que, en su vejez, necesitaría ayuda económica. Era muy propio del carácter de su abuelo haberla amparado, aunque a Beau le parecía más que generoso que, después de haberla mantenido durante dos años, la incluyera en el testamento.
—Aterrizaremos en el aeropuerto de Mascot a la hora prevista —anunció el piloto por el altavoz—. El cielo está despejado y la temperatura exterior es de diecinueve grados. La previsión para hoy…
Beau se quedó mirando por la ventanilla, sintiendo que se le encogía el estómago ante el avance de la oleada de dolor que había estado intentando reprimir desde que le dieran la noticia de la muerte del anciano. A lo lejos se recortaba en el horizonte la silueta de los edificios más conocidos de Sidney. Aquella vista le anunciaba que había vuelto a casa, pero también evocaba la figura de Vivian Prescott, su abuelo, el hombre que no sólo le había dado un hogar cuando, a los ocho años, se quedó huérfano, sino que, también había puesto el mundo en sus manos.
Iba a ser difícil llenar el vacío que había provocado en su interior la súbita muerte de quien consideraba no sólo un gran hombre, sino la mejor persona que había conocido. Vivian Prescott había vivido intensamente, poniendo el alma en todo lo que hacía, por lo que aún le resultaba difícil creer que hubiera desaparecido tan repentinamente.
Vivian… aquel era un nombre poco corriente que hubiera disgustado a muchos hombres. Curiosamente, la familia Prescott siempre había mostrado cierta predilección por los nombres inusuales, pero mientras Beau a veces renegaba del suyo, su abuelo lo llevaba con orgullo y alegría.
—Mira, hijo, significa vida —le había dicho muchas veces—, y para mí la joie de vivre es lo único importante.
Aquel era en verdad su lema, se dijo Beau, recordando su optimismo, el inimitable estilo que le había caracterizado, la vivacidad de su mirada… Era casi imposible creer que aquella energía hubiera desaparecido para siempre; sobre todas las cosas, le dolía no haber podido despedirse de él.
¡Maldita sea! ¿Por qué había tenido que morirse sólo con ochenta y seis años? Siempre había dicho que duraría por lo menos cien, y que hasta entonces seguiría fumando sus habanos favoritos, bebiendo todo el champán francés que se le antojara, y acudiendo a todos sus compromisos y galas benéficas con alguna hermosa mujer del brazo. Le gustaba demasiado la vida como para dejarla de forma tan intempestiva.
Beau suspiró, intentando relajar la tensión que le agarrotaba la garganta. Se dijo que era una estupidez reprocharle nada a su difunto abuelo, cuando la culpa era solamente suya: él y sólo él había dejado pasar casi tres años sin volver a su casa. Siempre se había disculpado alegando que estaba demasiado ocupado en Sudamérica, pero eso no era excusa suficiente. En realidad, nunca se le había pasado por la cabeza que la salud del anciano fuera a fallar de forma tan repentina.
Nunca le había dicho nada en sus cartas… en las que tampoco había mencionado a la niñera. Beau frunció el ceño, intrigado de nuevo ante aquel enigma: si su abuelo había estado enfermo, habría contratado una enfermera, no una niñera… ni siquiera aunque al final se hubiera vuelto completamente senil.
En cuanto el avión aterrizó, Beau se levantó de su asiento para buscar su bolsa de mano, dispuesto a salir cuanto antes.
—¿Quiere que le ayude, señor Prescott? —le preguntó la atractiva azafata que, desde que iniciara el vuelo, se había mostrado más que deseosa de atender hasta sus mínimos deseos.
—No, muchas gracias —respondió Beau amablemente. Aunque aquella chica era un encanto, no tenía la menor intención de seguirle el juego. Tenía que ocuparse de asuntos demasiado serios, no podía entretenerse.
La vio marchar por el pasillo del avión sin poder reprimir un suspiro de pesar… no en vano había pasado mucho tiempo solo, diseñando una carretera que cruzaba la selva del Amazonas. Por suerte, nunca había tenido muchos problemas para seducir a las mujeres cuando lo había deseado: alto y musculoso, llamaba la atención allí donde fuera, incluso aunque en aquel momento su aspecto denotara a las claras que había pasado una larga temporada en algún lugar completamente alejado de la civilización.
Recordó con una sonrisa las palabras de su abuelo al respecto:
—Lo tienes demasiado fácil, muchacho: si continuas mariposeando como hasta ahora, nunca tendrás oportunidad de sentar cabeza con la mujer adecuada.
—No tengo ningún interés en hacerlo, abuelo —había respondido entonces. Y aunque tres años después seguía siendo cierto, no pudo evitar que le viniera a la memoria la réplica que le había dado su abuelo entonces.
—Ya tienes treinta años: es hora de que empieces a pensar en tener hijos. Eres el único descendiente de nuestra familia, y no me gusta la idea de que el apellido muera contigo. La única inmortalidad posible consiste en tener hijos que nos sobrevivan.
A Beau se le ocurrió que quizá entonces Vivian estuviera ya pensando en su propia muerte.
—Pero, abuelo, ¿es que no sabes que un hombre no tiene límite de edad para tener hijos? —había bromeado—. Charlie Chaplin fue padre a los noventa. ¿No se te ocurre que quizá tú mismo puedas tener uno?
—No te hagas el gracioso y piénsalo bien, Beau. Tus padres no eran mucho mayores de lo que eres tú ahora cuando murieron al estrellarse su avión en la Antártida. No tuvieron una segunda oportunidad. Y si tú no sacas algo de tiempo entre tanto ir y venir para casarte y fundar una familia, puede que también sea demasiado tarde para ti.
Demasiado tarde… efectivamente lo había sido para despedirse de aquel hombre extraordinario que le había dado tanto, para agradecerle lo que había hecho por él… incluso para asistir al funeral, que había tenido lugar cuando aún estaba en el Amazonas.
Todo lo que podía hacer era hacerse cargo de lo que su abuelo le había pedido en el testamento, aunque eso supusiera mantener durante un año en su empleo a una niñera inútil. Durante ese tiempo, Rosecliff, la mansión de los Prescott, sería su residencia.
Quizá esto último fuera a fin de cuentas la forma que había encontrado su abuelo para atar en corto a su nieto, hacer que permaneciera en un lugar el tiempo suficiente como para casarse. Sacudió la cabeza intentando olvidar semejante idea: todavía no se sentía preparado para el matrimonio, no lo necesitaba. Provocarlo sería la forma más segura de hacerle desgraciado. Además, tenía pensado pasar una larga temporada en Europa, por lo que sería una completa irresponsabilidad por su parte fundar un hogar para abandonarlo casi inmediatamente.
Dando largas zancadas adelantó al resto de pasajeros que se dirigían a la aduana. Tras pasar aquel trámite, fue a buscar su maleta que, por suerte, fue de las primeras en salir por la cinta transportadora.
Cuando bajaba por las escaleras mecánicas hacia la salida divisó a Wallace, el chófer de su abuelo, impecablemente uniformado como de costumbre.
Al verlo, sintió que por primera vez desde hacía días le inundaba una sensación de calidez. Era Wallace quien le había enseñado todo lo que sabía sobre los coches, el que había escuchado sus confidencias de adolescente. Para Beau era más que un simple chófer, desde que tenía ocho años le consideraba alguien de la familia.
—Me alegro mucho de verlo, señor —le saludó Wallace con los ojos húmedos por la emoción.
Beau le dio un cariñoso abrazo, intuyendo que, por una vez, era el callado hombrecillo que tenía delante el que necesitaba consuelo. Debía haber sentido la muerte de Vivian Prescott tanto como él mismo sino más. Ya debía andar por los cincuenta y tantos, y aunque siempre había demostrado la mayor eficiencia en su trabajo y continuaba en plenitud de facultades, lo cierto es que le resultaría muy difícil empezar de nuevo. Como poco, su futuro parecía incierto. Beau se prometió que, de un modo u otro, se encargaría de solucionárselo.
—Siento mucho no haber estado aquí, Wallace —dijo retirándose un poco.
—No podría haber hecho nada por él, señor —replicó rápidamente el criado—. No se preocupe: murió después de una fiesta mientras dormía, como siempre había querido. Como dijo la niñera Stowe, el ángel de la muerte se lo llevó dulcemente.
—Le encantaban las fiestas, ¿verdad? —dijo Beau con una sonrisa.
—Sí, señor, siempre le gustaron.
—Sin embargo, me hubiera gustado estar aquí al menos para organizar el funeral…
—No se preocupe, señor, la niñera Stowe se ha encargado de todo.
—¿Sí?
Aunque procuró disimular su sorpresa, Beau estaba atónito. ¿Cómo se atrevía una simple niñera a organizar los funerales de su abuelo? El encargado de hacerlo tenía que haber sido Sedgewick, que había sido el mayordomo de Vivian Prescott durante treinta años, y no aquella dichosa niñera Stowe, por mucho que se las hubiera arreglado para que el anciano la mencionara en el testamento. Beau estaba empezando a estar harto de aquella solterona metomentodo. ¿Quién demonios se habría creído que era?
—En fin, vámonos a casa. Cuanto antes lleguemos, mejor —dijo, dispuesto a acabar con la supremacía que Margaret Stowe había alcanzado en la casa.
—¿Le llevo las maletas, señor?
—Toma esto —repuso Beau dándole su bolsa de viaje—. Yo llevaré el resto.
—Si lo desea, podemos buscar un carrito.
—Mejor no perder más tiempo —dijo el joven dirigiéndose decididamente hacia la salida—. Quiero que me cuentes cómo fue el funeral —añadió, pensando para sus adentros que sería mejor enterarse de todos los horrendos detalles de la ceremonia antes de enfrentarse a la niñera.
—Nos esforzamos mucho, señor —contestó el criado, evidentemente complacido por la pregunta—. Como dijo la señorita Stowe, tenía que ser un gran funeral para un gran hombre. Y, efectivamente, así fue.
—¿Cómo de grande exactamente, Wallace? —preguntó Beau, dudando seriamente de que aquella mujer entendiera por grandeza lo mismo que el difunto.
—Bueno, señor, empezamos con una ceremonia muy solemne en la catedral de San Andrés. Asistió tanta gente que muchos se tuvieron que quedar fuera. La señorita Stowe avisó personalmente a todos los comités de caridad a los que pertenecía su abuelo, y a todos sus amigos, desde los políticos a los artistas. Fue todo un acontecimiento —por lo menos, en eso había estado acertada, concedió Beau—. Ya sabe lo mucho que a su abuelo le gustaban las rosas rojas… —continuó Wallace.
Efectivamente, aquella flor era como un símbolo para Vivian.
—Nunca se habían visto tantas como las que se juntaron aquel día en la catedral. La señorita Stowe dejó sin existencias a todas las floristerías. Cada uno de los asistentes al funeral recibió una como recuerdo.
Beau tuvo que reconocer que aquel había sido un bonito detalle.
Salieron del edificio del aeropuerto a la brillante y despejada mañana. Beau dejó que Wallace encabezara la marcha hacia el coche.
—¿Y cómo fue la ceremonia? —insistió el joven.
—Pues bien, señor, para empezar, el coro de niños cantó estupendamente. Lo primero fue Prepara el camino para el Señor, del musical Godspell. Como sabe, era una de las obras favoritas del anciano señor.
—Sí, le encantaba —asintió Beau, empezando a sentir un poco más de respeto por aquella desconocida. Evidentemente, no se le había escapado nada. Su abuelo hubiera estado muy satisfecho por la elección de aquella música.
—Después, Sir Roland, del Consejo para las Artes, hizo un maravilloso discurso…
Era el mejor amigo de Vivian, sin duda, la elección más obvia para el elogio fúnebre.
—El obispo se extendió un poco en el sermón, pero las lecturas de la Biblia fueron muy emotivas. Las había elegido la niñera Stowe, y todas hacían referencia a la generosidad de espíritu.
—Mmmm… —musitó Beau entre dientes, preguntándose si aquella Margaret demostraría una generosidad semejante con él.
Wallace había aparcado el Rolls en una zona prohibida, como de costumbre. Por enésima vez, Beau se preguntó cómo conseguía hacerlo sin que le multaran.
—El coro terminó con Amazing Grace —continuó el chófer mientras colocaba el equipaje en el maletero—. Durante el entierro, un gaitero tocó algunas tonadas. Fue a Sedgewick a quien se le ocurrió, pues se acordaba de que a su abuelo le gustaban mucho, especialmente cuando empinaba un poco el codo, si me permite la expresión, señor.
—Bien por Sedgewick —concedió Beau sin reservas. ¡Aquella mujer había pensado en todo! Era todo un detalle por su parte, sobre todo teniendo en cuenta que era más que improbable que hubiera visto al abuelo empinando el codo—. ¿Y cómo fue la recepción? —preguntó curioso.
—¡Oh, señor! ¡Se sirvieron todos los platos favoritos de su abuelo! Caviar, salmón ahumado, champán, huevos rellenos… las cosas que más le gustaban. La señora Featherfield y Sedgewick hicieron la lista, y la señorita Stowe lo organizó todo. Dijo que el dinero no importaba. Espero que tuviera razón, señor.
—Sí, Wallace, tenía mucha razón.
Aunque tenía pensado revisar las cuentas, no podía por menos que admitir que su abuelo se había merecido eso y más, aunque semejante derroche no cuadraba con la imagen que se había hecho de la niñera. Esperaba que no se hubiera quedado con parte del dinero para su provecho…
También confiaba en que el albacea de su abuelo hubiera estado un poco pendiente de las cosas mientras él llegaba, y que no se hubiera limitado sólo a enviarle los documentos legales a Buenos Aires.
Durante el trayecto a la mansión, Beau decidió que primero vería a la misteriosa niñera y después se ocuparía de los asuntos legales. Sin embargo, había una pregunta que le venía atormentando desde que empezara el viaje.
—Dime, Wallace, ¿por qué contrató mi abuelo una niñera?
—Bueno, señor, ya sabe lo bromista que era: decía que quería tener una niñera a mano, para que lo cuidara durante su segunda infancia. Creía que, tarde o temprano, acabaría perdiendo la cabeza por la edad.
Desde luego, a eso se le podía llamar extremar las precauciones.
—¿Acaso dio alguna muestra de demencia senil, Wallace? Por favor, sé sincero.
—Nada de eso, señor. El señor Prescott mantuvo intactas todas sus facultades hasta la misma noche en que falleció.
—Y, sin embargo, retuvo a la niñera en la casa —dijo Beau, esperando un poco más de información.
—Sí, señor. Decía que le sentaba mejor que un gin—tonic.
—Ella no le prohibiría beber, ¿verdad? —preguntó ansiosamente.
—¡Ni se le pasó por la imaginación! —Wallace parecía sinceramente sorprendido—. La señorita Stowe es de lo más sociable.
Seguramente, aquella mujer sabía bien lo que la convenía, pensó Beau ominosamente. No tenía sentido seguir con aquel interrogatorio, pues, evidentemente, también le había sorbido el seso a Wallace. No iba a decir nada malo de ella, a pesar de que, evidentemente, había mantenido su puesto en la casa cuando no tenía nada que hacer en ella. Estaba deseando verla para formarse su propio juicio.
—¿Le importa que use el teléfono del coche para avisar a Sedgewick, señor? Me insistió para que le avisara cuando estuviéramos a punto de llegar.
—Seguro que la señorita Stowe está deseando saberlo también —replicó Beau sin poder resistirse.
—Sedgewick se lo dirá seguramente.
—Pues llama entonces, Wallace. No quiero privar a nadie de la oportunidad de preparar mi bienvenida.
Estaba deseando ver a aquella mujer cara a cara.
Capítulo 2
SINTIÉNDOSE muy nerviosa ante la perspectiva de conocer al fin a Beau Prescott, Maggie no dejaba de estudiar atentamente la foto que le había dado Vivian.
—Este es mi chico, Beau. El niño salvaje.
No pudo por menos que sonreír al recordar el epíteto que el anciano aplicaba a su nieto. La foto había sido tomada tres años antes, durante la fiesta por el ochenta y dos cumpleaños de Vivian. Aquel atractivo joven plantado al lado del abuelo difícilmente podía ser considerado un niño, pero sí era cierto que mantenía un aire de rebeldía juvenil en su expresión, y un brillo salvaje en la mirada.
Tenía los ojos verdes, que parecían aún más brillantes de lo que eran por contraste con su piel bronceada y el cabello rubio. Tenía los rasgos de la cara muy marcados, con pómulos altos y mandíbula cuadrada. La boca era muy bonita, con labios bien definidos, ni demasiado llenos ni demasiado finos. En definitiva, era un hombre muy guapo, aunque, se recordó, la belleza no lo era todo para ella…
—Dómalo hasta conseguir que se case contigo y dale un hijo, y Rosecliff y todo lo que contiene será vuestro, Maggie —le había propuesto Vivian en innumerables ocasiones a lo largo de aquellos dos años. Siempre había pensado que no se trataba más que de una broma entre ellos. Nunca había podido tomárselo en serio.
—¿Y para qué lo quiero? Has conseguido que no me gusten los chicos jóvenes, Vivian. Ninguno de los que conozco tiene ni tu savoir faire ni tu carisma. Creo que tu nieto no me gusta, Vivian, y no pienso casarme con un hombre que ni siquiera me atrae un poco.
—Todas las chicas están locas por Beau —replicó el anciano obstinadamente.
—También puede ser que yo no le guste —insistió Maggie.
—Eso es imposible.
Cuando llegaban a ese punto, Maggie normalmente se callaba. No le gustaba que le regalaran los oídos y menos después de haber sufrido en numerosas ocasiones el menosprecio de los demás; habían llegado a decirle que no valía nada. Todas las decepciones sufridas en el pasado le habían hecho endurecerse, ya no confiaba en que gustar o no a los demás fuera una cosa tan sencilla como Vivian creía.
Sin embargo, desde que había llegado a la mansión, todo el mundo la había recibido con los brazos abiertos, literalmente como si fuera un miembro de la familia. Vivian había dicho que era su niñera, y a pesar de su evidente excentricidad al contratarla, todo el personal de la casa la había tratado como tal.
Igualmente, todos en la casa habían considerado perfectamente natural la loca idea de Vivian de que se casara con el niño salvaje para asegurar que el linaje de los Prescott heredara Rosecliff.
Era una idea completamente descabellada… que, de repente, había dejado de serlo, convirtiéndose en una pesada responsabilidad
Maggie sacudió la cabeza incómoda. No había podido hacer nada en contra de aquella idea fija, ni siquiera rechazarla con determinación, pues si lo hacía, heriría los sentimientos de las personas con las que vivía.
—No estabas aquí: no tienes ni la menor idea de lo que te vas a encontrar —dijo acusadoramente al joven desconocido de la foto—. No deberías haber pasado tanto tiempo en la selva, Beau Prescott.
Habían tenido que hacer frente a todos los trámites sin él. Los días siguientes al fallecimiento habían estado tan ocupados preparando el funeral que no habían tenido tiempo de pensar en lo que iba a pasar después. Tras el entierro habían recibido la visita del notario, quien les había comunicado las disposiciones testamentarias de Vivian.
Al enterarse de la cláusula que hacía mención al año de residencia que podían pasar en la casa los criados, todos ellos fueron conscientes por primera vez de que Vivian se había ido para siempre, y que la casa pertenecía a partir de entonces a su nieto. Como sea que éste se pasaba la mayor parte del año viajando, lo más probable era que la vendiera transcurrido aquel primer año.
Maggie era consciente de que acabaría encontrando otro lugar donde instalarse. A los veintiocho años, todavía era lo suficientemente joven como para adaptarse a un nuevo entorno sin muchos problemas. A fin de cuentas, la flexibilidad era su punto fuerte. Sin embargo, no por ello resultaría menos duro dejar aquella magnífica casa y, sobre todo, a las personas con las que había vivido esos dos años y que le habían hecho sentir que por fin tenía una familia.
Sería como el fin del mundo para Sedgewick, Wallace, el señor Polly y la señora Featherfield. Dada su edad, les resultaría muy difícil, por no decir imposible, volver a colocarse. ¿A dónde irían si Beau Prescott decidía vender la casa?
Aquel era sin duda su hogar, no había derecho a que tuvieran que terminar sus días entre extraños, viviendo de sus exiguas pensiones. Y tampoco eran tan viejos, les quedaban al menos otros buenos veinte años, si no más.
El pánico se sumó al peso de su dolor.
Recordó entristecida la conversación que había mantenido con Sedgewick y los demás poco después del funeral.
El mayordomo había ido a verla, impecablemente vestido y manteniendo su calma característica.
—Niñera Stowe, usted es la única que puede salvarnos. El señor Vivian quería que lo hiciera —le había recordado.
—Lo siento mucho —respondió meneando la cabeza tristemente—. Ay, Sedgewick, yo no tengo el poder de cambiar las cosas….
—Usted se lo prometió… yo se lo oí… la noche en la que el señor Vivian murió. Fue justo antes de que llegaran los invitados a la fiesta, cuando me pidió que les subiera una botella de champán, ¿lo recuerda?
—Sí, pero sólo estábamos bromeando.