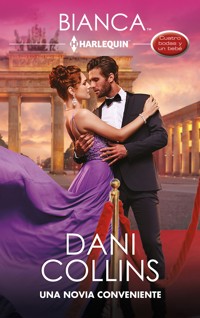2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Era solo un acuerdo conveniente… hasta que él se dio cuenta de que la quería para siempre. Habían contraído matrimonio en secreto, y los dos habían terminado con el corazón destrozado. Travis no quería volver a verla jamás. Pero, cuando Imogen se desmayó sobre una gélida acera cubierta de nieve en Nueva York, ¡el millonario Travis acudió al rescate delante de todo el mundo! Para evitar un escándalo mediático, acordaron fingir una reconciliación temporal que durase, al menos, hasta Navidad. Pero la pasión intensa que despertaba el uno en el otro seguía ardiendo, y Travis acabó sintiendo la tentación de reclamar a su esposa… ¡para siempre!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Dani Collins
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una reconciliación temporal, n.º 2747 - diciembre 2019
Título original: Claiming His Christmas Wife
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-705-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EL SEÑOR Travis Sanders?
–Sí –contestó, molesto. Su asistente había interrumpido una reunión al más alto nivel y quería que aquella desconocida fuera al grano–. ¿De qué se trata?
–Imogen Gantry, ¿es su esposa?
–Estamos divorciados –contestó, bajando la voz y mirando a su alrededor–. ¿Es usted periodista?
–Estoy intentando localizar a su familiar más cercano. Lo llamo desde…
Y le dio el nombre de uno de los hospitales públicos más desbordados de Nueva York.
La ira que había despertado la sola mención del nombre de su ex explotó, dejándolo ciego, cayendo por un precipicio, con el viento atronándole los oídos y sin que el aire pudiera entrarle en los pulmones.
–¿Qué ha ocurrido? –consiguió decir.
Tenía los ojos cerrados, pero ella estaba justo delante de él, riendo, sus ojos verdes brillando, el pelo un halo de llamas flotando alrededor de su piel de nieve. Tan encantadoramente hermosa pero, de pronto, tan llena de ira. Tan herida y vulnerable aquella última vez que la había visto.
Le había dicho que no quería volver a verla, aunque en el fondo esperaba que no fuese así.
En la distancia oyó que la mujer seguía hablando.
–Se desmayó en la calle. Tenía fiebre y quedó inconsciente. ¿Sabe si está tomando alguna medicación? Está esperando tratamiento, pero…
–¿No ha muerto?
Sabía que había sonado como si aquel fuera el resultado que preferiría, pero Imogen se las pintaba sola para hacerle creer una cosa, retorcer sus emociones a extremos insoportables y luego enviarlo en dirección contraria.
–¿Y la han llevado a ese hospital? ¿Por qué?
–Creo que es el que estaba más próximo. No llevaba teléfono, y su nombre es el único que he podido encontrar en su bolso. Necesitamos saber qué hacer en cuanto al tratamiento y al seguro. ¿Puede usted facilitarnos esa información?
–Pónganse en contacto con su padre –contestó, acercándose a la puerta de la sala para decirle a su asistente–: Busca el número del padre de Imogen Gantry. Trabaja en el mundo editorial. Me parece que su nombre empieza por W. ¿William?
No lo conocía. Solo la había oído mencionar su nombre en un par de ocasiones. ¡Quince años desde que se casaron, y apenas sabía nada de ella!
–¿Wallace Gantry? –adivinó su asistente–. Parece ser que falleció hace unos meses –respondió, leyendo en la pantalla del ordenador. En el obituario se decía que había sido precedido por su esposa y su hija mayor, y que solo quedaba viva la menor, Imogen.
Perfecto.
Sabía que no debería dejarse arrastrar a su órbita, pero ¿qué otra cosa podía hacer?
–Estaré ahí cuanto antes.
Imogen recordaba haberse sentado en la acera. No se trataba de una de esas preciosas avenidas recién lavadas por la lluvia, con un trozo de césped bien cortado bajo olmos centenarios, frente a una amplia escalera que diera acceso a una puerta de doble hoja.
No. Se trataba de una acera gélida e inmunda del centro de la ciudad, en la que la pila de nieve se había transformado ya en un montón de barro sobre la mugre de cien años adornada con chicles y otras porquerías, y ni siquiera el frío podía disimular el mal olor que salía de la alcantarilla que tenía a los pies. No debería haber tocado el poste al que se había agarrado por evitar sentarse y que un coche le seccionara las piernas, o por lo menos que la bañara con el charco de la nieve derretida.
Pero no le había importado. Sentía un lado de la cabeza dos veces más grande que el otro. El oído de ese lado le dolía y había comenzado a pitar tan fuerte que el sonido parecía salir también por su boca.
Había tenido que sentarse para no acabar cayéndose. La fiebre era la forma natural del cuerpo para matar un virus, ¿no? Entonces, ¿por qué no había acabado con la infección de oído? ¿Y quién se desmayaba por una cosa tan tonta?
Es que había empezado a ver todo borroso, y se sentía tan mal que no le importaba estarse calando con la nieve. Su único pensamiento había sido «así es como me voy a morir». Un final que a su padre le habría gustado: tirada en la calle como un perro una semana antes de Navidad. Incluso Travis habría llegado a la conclusión de que tenía lo que se merecía. Si es que alguna vez se enteraba, lo cual no era muy probable.
Sucumbir había supuesto un tremendo alivio. Luchar era duro, especialmente si se trataba de una batalla perdida. Claudicar era mucho más fácil. ¿Por qué no lo habría hecho antes?
Así que, aquello era morir.
Ya estaba muerta. Bueno, lo más probable era que aquello no fuera el cielo, y no es que esperase ir allí. Seguramente sería el infierno. Había mucho ruido. El cuerpo le dolía y el oído malo lo sentía como lleno de agua. Tenía la boca tan seca que no podía tragar. Intentó formar palabras, pero lo único que salió de sus labios fue un gemido de tristeza.
Un peso se levantó de su brazo, un peso cálido del que no había sido consciente hasta que lo perdió y que le dejó una honda sensación de pérdida. Oyó pasos y luego una voz masculina.
–Se está despertando.
Conocía aquella voz… los ojos le escocieron, y el aire que había estado respirando tan fácilmente se tornó denso y duro de respirar. El miedo y la culpa le contrajeron el pecho. No se podía mover, pero interiormente se encogió.
No cabía ninguna duda: había ido al infierno.
Un ruido de pasos más ligero y rápido se acercó. Abrió los ojos y el brillo de la luz le hirió. Estaba en una habitación de esas decoradas con un buen gusto aséptico, pintada en colores plácidos. Podría ser una de las que su padre había ocupado los últimos meses de su vida. La habitación de un hospital privado. ¿Por una infección de oído?
–Yo…
«Yo no puedo permitirme esto», intentó decir.
–No intente hablar aún –dijo amablemente la enfermera, dedicándole una sonrisa de dientes muy blancos que relucían junto a su piel marrón oscura. Le tomó la muñeca para controlarle el pulso. Su tacto era delicado y cálido. Maternal. A continuación comprobó su temperatura–. Mucho mejor –sentenció.
Tenía miedo de volver la cabeza sobre la almohada y encontrarse con él. Iba a doler, y aún no se sentía capaz.
–¿Cómo he acabado aquí? –consiguió articular.
–¿Agua? –le ofreció la enfermera de un vasito con una pajita en ángulo recto.
Tomó dos tragos.
–Despacio. Déjeme que avise al doctor de que ya está despierta, y le daremos otro poco de agua y algo de comer.
–¿Cuánto tiempo…?
–Ingresó ayer.
La enfermera salió tras dedicarle una sonrisa al observador del otro lado de la cama.
Volvió a cerrar los ojos. Qué infantil. Puede que su padre tuviera razón y que fuera, simple e irrevocablemente, mala.
Un zapato rozó el suelo. Se había acercado más. Le oyó suspirar como si supiera que lo estaba evitando.
–¿Por qué estás aquí? –preguntó.
En sus sueños más secretos, aquel reencuentro ocurría en terreno neutral. En un café, o en algún sitio con unas bonitas vistas. Tendría un cheque en la mano que rellenaría con el importe que le habían concedido en el acuerdo de divorcio, un dinero que él pensaba que le había robado. En su fantasía le explicaba por qué lo había aceptado y él, si no la perdonaba, al menos dejaba de despreciarla.
Quizás no fuera para tanto. Al fin y al cabo estaba allí, ¿no?
Oyó una cremallera y el sonido le hizo abrir los ojos.
–¿Has estado mirando en mis cosas?
En su pequeña bolsa roja que había pertenecido a su madre llevaba todo lo que tenía de valor: el permiso de conducir, la tarjeta de crédito, la llave de su habitación, la única foto en la que aparecían su madre, su hermana y ella y el certificado de matrimonio en el que se decía que Travis Sanders era su esposo.
–La enfermera buscaba a tu pariente más cercano.
Qué bien se le daba a aquel hombre mostrar desdén en la voz. Ella conocía bien el desprecio por la cantidad de veces que lo había experimentado en la vida, y a él le importaba un comino ser la única persona que quedase en el mundo con la que tenía una conexión, ya que su breve relación le asqueaba.
–Es el único documento identificativo que tengo.
–¿Y la partida de nacimiento? –sugirió.
Quemado años atrás después de una discusión con su padre. Qué idiotez.
Quiso cubrirse los ojos con el brazo, pero las extremidades le pesaban una enormidad y al intentar moverlo se dio cuenta de que tenía una vía saliendo de él.
Se miró el brazo, luego el techo y luego a él.
Dios, qué dolor. Aún era más perfecto. Sus facciones se habían marcado más y desprendían mayor cantidad de arrogancia y poder. Estaba recién afeitado, y no con aquella barba de unos días que le hacía parecer humano y que era como ella lo recordaba cada vez que se atrevía a evocar su pasado: el pelo revuelto, el pecho desnudo y caliente cuando se apoyaba en ella y la hundía en la cama.
Vestía un traje de tres piezas en gris marengo con corbata del mismo color y apretaba los labios firmemente, mirándola como quien contemplase la ropa del tambor de la lavadora antes de haber pasado por el aclarado. Así de atractiva se sentía, mientras que él… él era Travis.
–¿Hay alguien a quien deba llamar?
Sus ojos eran dos dólares de plata. Cuando se conocieron, pensó que sus ojos grises resultaban increíblemente cálidos y penetrantes. El modo en que la había mirado era más que halagador. Llenaba un vacío en su interior.
Pero en aquel momento resultaban tan fríos y desprovistos de emoción como los ojos azules de su padre. No era nada para Travis. Absolutamente nada.
–Ya has hecho bastante –contestó, convencida de que él era la razón de que estuviera en aquella habitación de cinco estrellas. Miró por la ventana. Nevaba. La vista era como una manta blanca sobre un jardín de serenidad.
–De nada –replicó.
¿Se suponía que debía darle las gracias por salvarle la vida empobreciendo al mismo tiempo lo que quedaba de ella?
–Yo no te he pedido que te involucraras.
Aunque en realidad sí que lo había hecho al ir por ahí llevando su certificado de matrimonio en lugar de los papeles del divorcio, que por cierto, no sabía dónde andaban.
–Vaya, así que yo tengo la culpa de esto –dijo sin disimular su ira–. Yo he venido pensando que… pero bueno, no importa. He cometido un error. Tú, Imogen, eres el único error de mi vida, ¿lo sabías?
Capítulo 2
TRAVIS la oyó contener la respiración ante semejante golpe. Lo cierto era que no se sentía particularmente mal por acosarla estando ingresada. Le había dicho la verdad, y ella no parecía apreciar su ayuda cuando podía perfectamente haber colgado el teléfono al oír su nombre.
Y debería haberlo hecho. Imagen Gantry era la viva imagen de una mimada princesa de Nueva York, egoísta, manipuladora y decidida a aprovecharse de cualquiera.
En aquel momento no lo parecía, desde luego. ¿Qué narices habría estado haciendo para acabar en una sala de urgencias desbordada y mal atendida, incapaz de pronunciar palabra?
–Date por contenta con que haya hecho que te trasladen. ¿Sabes dónde te llevaron cuando recogieron tu cuerpo congelado de la acera? ¿Y qué hacías en esa parte de la ciudad, por cierto?
–Si te lo dijera, no me creerías –respondió, mirándolo a los ojos y debatiéndose sobre si decírselo o no.
Al final decidió no hacerlo, y la luz se apagó en sus ojos verdes.
Drogas, se había imaginado él cuando le dijeron dónde la habían encontrado y al ver en qué estado se encontraba. Parecía la única explicación posible, pero en los análisis de sangre no había salido nada, y tampoco tenía marcas ni presentaba síndrome de abstinencia.
Lo que sí tenía era una fiebre altísima a causa de una infección de oído que afortunadamente respondió bien al antibiótico intravenoso.
Se lo habían administrado al ser trasladada a aquel hospital privado, cien veces mejor equipado. Había intentado recordar la fecha de su nacimiento y había buscado detalles sobre ella en Internet, pero parecía no existir en ningún registro. Solo en carne y hueso, de modo que había tenido que dar la suya y comprometerse a sufragar los gastos del tratamiento. Había encontrado un puñado de publicaciones antiguas en las que se la veía en fotos con otras famosas en los clubes que frecuentaba más o menos en la fecha en que se casaron, pero aparte del obituario de su padre, no había nada reciente sobre ella online.
Los medicamentos que le habían administrado la habían dejado dormida durante veinticuatro horas, pero a juzgar por los círculos oscuros que rodeaban sus ojos y a la coloración oliva de su piel, lo necesitaba. Las mejillas hundidas debían responder al deseo de estar esquelética para seguir los dictados de la moda, pero llevaba las uñas descuidadas y tenía el pelo apagado y sin arreglar.
Sintió lástima por ella. Lástima e ira. Sabía que cometía un error casándose con ella. ¿Por qué lo había hecho?
En aquel momento llegaron el médico y la enfermera.
–Está agotada –le dijo tras explicar que tenía que acabar de tomar por vía oral el antibiótico además de hierro, ya que estaba anémica–. Le voy a dar la baja durante unas semanas, unos complejos vitamínicos y comida decente. Tiene que recuperar las fuerzas.
«¿Baja de qué?», se preguntó Travis. No había tenido un trabajo de verdad en su vida.
–Gracias –contestó Imogen con una sonrisa forzada, y dobló la receta por la mitad antes de tendérsela a Travis.
Él le acercó la vieja bolsa de seda que era todo lo que llevaba consigo cuando se desmayó. Veinte o treinta años antes habría sido de buena calidad, pero estaba desgastada y fea.
–¿Puedo irme? –preguntó.
–Uy, no, por Dios. Tenemos que ponerle otra dosis de antibiótico y hierro. Ya hablaremos del alta mañana, pero yo creo que hasta últimos de semana…
–Yo no puedo permitirme pagar todo esto –lo interrumpió–. Por favor, quítenme esto –rogó, levantando el brazo.
–Señora Sanders…
–Gantry –dijo al mismo tiempo que Travis–. Estamos divorciados.
El médico los miró perplejo.
–Mi exmarido no va a pagar el tratamiento. Lo haré yo.
Travis enarcó las cejas por la sorpresa, que fue mucho menor que la que suscitaron sus siguientes palabras.
–Y no puedo pagarlo, de modo que por favor, déjenme salir de aquí del modo más rápido y barato posible.
–No está usted bien –dijo el médico con firmeza–. No lo está –añadió mirando a Travis.
–Pagaré yo –dijo él, mordiendo las palabras, en un tono tan despectivo que Imogen se encogió–. Ya me lo devolverás.
–Yo me ocupo de mis gastos –respondió, también con desdén–. Pero aquí se acaban las facturas. Tráiganme lo que tenga que firmar y quítenme esta aguja del brazo. ¿Dónde está mi ropa?
–La tiré –contestó Travis.
–¿Qué? ¿Pero quién te crees…? ¡genial! Voy a necesitar un pijama –dijo, mirando a la enfermera–. Y qué narices… también una comida caliente, ya que voy a gastar como un marinero borracho.
–Al más puro estilo Imogen Gantry –la corrigió Travis en voz baja.
–No quiero entretenerte más –replicó ella.
Tuvo el valor de hacerle al médico un gesto con la cabeza para que saliera a hablar con él al pasillo.
–¡Ni se te ocurra hablar por mí! –le prohibió cuando ya salían–. ¿Ves lo que acaba de ocurrir?
–Déjeme que le ponga esta dosis de medicación antes de quitarle la aguja. Voy a traerle un plato de sopa.
Imagen se quedó dormida en el tiempo que le costó a la enfermera volver, pero se sintió un poco mejor después de tomarse la sopa y beber un vaso de zumo vegetal. Parte de la debilidad que la había acosado en la calle era hambre. Al parecer, el cuerpo necesitaba comer cada día, y distraer unas cuantas guindas del bar mientras fregabas el suelo no contaba. #CosasQueNoTeEnseñanEnElColegio.
La enfermera le quitó la aguja y le dio unas pastillas antes de ayudarla a ducharse y a vestirse con un pantalón de pijama y una camiseta decorada con unos pájaros amarillos.
Después de tanta actividad, incluso peinarse le era demasiado, de modo que se recogió el pelo con una goma que le pidió a la enfermera y se dejó caer en una silla temblando por el esfuerzo para ponerse unas finas zapatillas que iban a costarle cien dólares.
Firmó el alta voluntaria y agradeció que Travis no le hubiera tirado las botas. De camino a la salida, tomó una manta de un carro, pero aun así iba a ser un camino largo hasta su casa. No tardaría en oscurecer y seguía nevando, ya casi a oscuras aun siendo las tres de la tarde. Su tarjeta de crédito combustionaría si intentaba siquiera sacar un billete de metro, así que no tenía elección.
–Adiós –se despidió al pasar por el control de enfermería–. Añadan esto a la cuenta –dijo, mostrando la manta–. Gracias.
–Señora Gantry –protestó la enfermera–, de verdad que debería descansar.
–Lo haré en cuanto llegue a casa –mintió. Tenía que pasar por el bar de moteros en el que le daban trabajo después de haberse saltado el turno de la noche anterior con aquella inesperada visita a la zona buena de la ciudad.
Dejó atrás el calor abrasador del espacio que separaba los dos pares de puerta automáticas y el invierno le golpeó en la cara, arrancándole el noventa por ciento de la energía que le quedaba. El frío penetró en ella antes de que hubiera dado diez pasos, pero siguió adelante por el acceso circular que daba a la verja y que protegía aquel lugar como el paraíso que era.
Llegar siquiera a la carretera ya era un largo camino y se detuvo, quitó la nieve de un banco dedicado a un benefactor del hospital y se sentó para recuperar las fuerzas. Era tan patética que los ojos se le llenaron de lágrimas. Menos mal que el oído no le dolía como antes.
Pero el pánico comenzó a abrirse paso mientras el aire que exhalaba se convertía en humo delante de su cara. Temblaba y le castañeteaban los dientes. ¿Cómo iba a seguir?
Pues día a día, se dijo, cerrando los ojos. Un paso detrás de otro.
Antes de que pudiera levantarse, un coche negro se detuvo en la curva delante de ella. El chófer se bajó y abrió la puerta de atrás. Ya sabía quién iba a bajarse e intentó fingir que estaba aburrida en lugar de destrozada.
Ni siquiera su padre la aplastaba con tanta eficacia como lo lograba una mirada de aquel hombre. Llevaba un sombrero de fieltro y un fantástico abrigo de lana hecho a medida.
–Pareces un gánster –le dijo, examinando sus perfectos pantalones y sus zapatos italianos–. No tengo tu dinero, así que vas a tener que partirme las piernas.
–¿Te sirven para subir al coche, o también voy a tener que hacerlo por ti?
El aire era tan frío que respirar le hacía daño en los pulmones.
–¿Y a ti qué te importa?
–No me importa –replicó, brutal.
Imogen volvió la mirada al hospital. Como siempre, había llegado demasiado lejos y tenía que lidiar con el resultado.
–Le dije al médico que te llevaría a tu casa si insistías en marcharte y que me aseguraría de que algún vecino pasara a verte.
¿El traficante de drogas que vivía enfrente? Genial.
Apretó la bolsa contra el pecho dentro de la manta que sujetaba con las dos manos y bajó la mirada para contemplar los copos de nieve que le caían en las rodillas para que él no pudiera ver hasta qué punto estaba al borde de las lágrimas.
–Puedo ir sola a mi casa.
Travis, que era un hombre de acción, no dijo una palabra. Tanta prisa se dio en tomarla en brazos, meterla en el coche y subir él que Imogen apenas tuvo tiempo de saber lo que pasaba.
Dios, qué maravillosamente bien se estaba allí dentro, tanto que tuvo que contener un gemido de placer.
–A ver –dijo él, mientras cerraba la puerta y tiraba de los puños de la camisa–. ¿Dónde está tu casa exactamente?