
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones SM
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
El presente es tan escurridizo que cuando nos damos cuenta ya se convirtió en pasado. Diez años después de que todos se fueran de la residencia, Darío es capaz de volver a los últimos días con Sarah, una amiga cuya desaparición, paradójicamente, ayudó a llenar la vida de Darío, un joven torpe en el amor, bueno en la cocina y aún mejor para viajar en bicicleta y a través de la memoria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
A Sofía y Alaide
UNA MAÑANA Sarah apareció en la puerta de mi cuarto para invitarme a dar un paseo en bicicleta. Por ese entonces no tenía idea de lo que “un paseo” significaba entre los miembros de la residencia. Lo que sí sabía era que sus ojos no eran tan fuertes en realidad. Eran incluso pequeños y tenían algo de asustados, pero el discreto maquillaje ahumado que utilizaba alrededor de ellos los hacía lucir seductores.
Con la yema del índice aplicaba la base para sombras en los párpados y debajo del ojo. Luego tomaba una sombra nacarada y la aplicaba encima, de abajo arriba. Solía usar el negro, el morado y distintos tonos de violeta. Pero siempre, para la base, empezaba con un negro obsidiana, cubriendo toda la almendra del ojo, y después, con un pincel para difuminar, mezclaba ambos colores hasta casi alcanzar la ceja mientras las tonalidades se iban confundiendo en su piel.
Igualaba la intensidad de las sombras en ambos ojos, dejándolos más o menos oscuros, según su humor. Con la punta del lápiz negro trazaba una delgada línea debajo, yendo siempre de dentro hacia afuera. Y, por último, enchinaba levemente sus pestañas con una escobetilla cargada de un color más oscuro que todos los tonos que había usado antes. Podía hacer toda esta operación en cuestión de minutos mientras conversaba y durante una buena parte del proceso ni siquiera se veía en el espejo.
Recuerdo que esa mañana cuando entró a mi cuarto y me invitó al paseo había algo distinto en ella, una presencia diferente y un nuevo color lima en su maquillaje que la hacía parecer más alegre y vivaz, tornándola aún más bella. Creo que Sarah percibió mi fascinación y mi deseo por ella, porque al mirarme me sonrió de una forma especial. No con la falsa autosuficiencia que empleaba para sus coqueteos de anzuelo por los pasillos de la escuela, sino con una mirada color de fruta.
—¿Vienes al paseo o no? —me insistió, fastidiada por mi usual indecisión.
—Voy —le respondí, pero no porque realmente tuviera deseos de hacerlo (en esos tiempos gozaba de largos encierros), sino porque sabía que era lo que ella quería escuchar y para mí era imposible negarle algo.
—Tengo la boca helada —me dijo Sarah, pero yo no le hice mucho caso porque estaba buscando mi playera con el dibujo de una galaxia estampada; era una ilustración burda en la que se señalaba la posición de la Tierra y por alguna razón yo le había tomado cariño y la llevaba casi todo el tiempo.
—Te dije que tengo la boca helada —insistió.
—¿“La boca helada”? —Cuando terminé la frase sentí sus labios juntarse con los míos. Fue un movimiento veloz y, por supuesto, no lo esperaba. Nos besamos y en un principio sentí una suerte de relámpago que no me dejó pensar en nada más, pero a los pocos segundos di un paso atrás por miedo de que apareciera Elise y nos descubriera. Era un temor absurdo, porque si Elise, de pura casualidad, nos hubiera encontrado en medio de esa escena, se habría soltado a reír.
Con la piel todavía erizada vi los ojos negros de Sarah —tan oscuros que era imposible distinguir en ellos el iris— y los sentí acercarse hacia mí sin parpadear. Tal vez pensó que no la estaba tomando en serio, y esto no podía permitírselo, o tal vez sentía que en mis contradicciones se veía a sí misma en un espejo; no sé qué habrá pasado por su mente, pero se me acercó, apretó su cuerpo contra el mío y sentí la presión de sus pechos sobre mí. Abrí ligeramente los labios y sentí un temblor interno cuando se juntaron nuestras lenguas. Justo en el momento más intenso me empujó de forma brusca. Traté de tomarla de nuevo, pero me esquivó entre risas y salió corriendo de mi habitación.
En esos primeros días, en la residencia donde llegué a vivir casi por azar, pasaron muchas cosas. María José, la del cuarto de arriba, por ejemplo, aceptó su amor por Rolf, que ocupaba el del cuarto de la planta baja. “Se perdieron el asco”, decía Alejandro, que era como el administrador de la casa, por ser el más grande y porque, decía la leyenda, sus padres eran los dueños.
Rolf y María José se mudaron a un mismo cuarto y la recámara desocupada con vista al pequeño jardín se convirtió en el consultorio de María José, que todavía no terminaba su carrera de psicología pero atendía ya pacientes a los que todos espiábamos. Chepino, un norteño apuesto que también estaba en uno de los cuartos de abajo, comenzó a cobrar más presencia en la casa debido a sus conflictos con las mujeres: no podía evitar intentar toquetearlas. “¡Es que no me puedo aguantar!”, decía con su acento norteño en medio de apologías tan divertidas que ayudaban a que siempre lo terminaran perdonando.
Creo que no se le puso un ultimátum hasta que se le ocurrió organizar una tumultuosa fiesta que terminó con trastes rotos, una taza de baño fracturada, tres chapas descompuestas, un sofá sin una pata, media hortaliza de la cochera derrumbada por algún borracho y una queja formal de parte del comité de vigilancia de los vecinos de la privada. Y lo peor llegó cuando Alejandro se dio cuenta de que había desaparecido un ejemplar de Acerca del destino, de Plutarco. Montó en cólera y decidió que era tiempo de expulsarlo.
Le avisaron que debía salirse y no lo hizo, así que llegado el día quince aventamos sus pocas pertenencias a la cochera. Sus objetos permanecieron tirados junto a los huacales y cuando apareció los juntó todos con discreción y los llevó, en silencio y con aires de ofendido, de regreso a su habitación, donde se mantuvo tranquilo por unos días. Se le veía poco, no hablaba con nadie, salía temprano y regresaba muy tarde sin hacer escalas. Luego fue por aquí y por allá, dando regalitos y pidiendo disculpas a su manera.
—Bajo perfil —me explicó—. Ando volando bajo por esta residencia para que no me corran en la siguiente junta.
Su estrategia funcionó, porque sobrevivió a los debates de la siguiente reunión y pronto su risa estruendosa volvió a llenar todo el espacio de la sala. Cesó sus intentos de toquetear a las chicas, aunque seguía chiflándoles y aventándoles piropos cada vez que coincidía con ellas.
También fue por esos primeros días de mi mudanza a la residencia cuando casi me volví un asesino. Este asunto comenzó de forma inesperada. En un principio, Chepino, que más que vivir en su recámara lo hacía en la sala para poder ver películas en las madrugadas, dijo que había visto “una rata tamaño hamburguesa”. María José también dijo haber visto “algo muy grande” que corría muy veloz por el piso de la cocina, pero no fue hasta nueve noches después cuando Rolf la escuchó por la sala y logró capturarla debajo de una cubeta de plástico justo en medio de la sala.
Debatimos sobre qué debíamos hacer. Chepino y Elise eran de la idea de voltear la cubeta y ahogar al animal llenándola de agua, Alejandro decía que era menos cruel envenenarla ahí mismo. Sarah y yo pedíamos que la dejáramos ir hacia la calle. La discusión, la única pelea de verdad que recuerdo que hayamos tenido, sucedió de forma intempestiva y todos empezaron a elevar el tono: que si la liberábamos iba a regresar; que no volvería; que era peligrosa; que podía entrar a las recámaras y morder a alguien; que eso era imposible; que por qué no; que las ratas tenían una enorme capacidad de reproducción; que era demasiado grande; que era un foco de infección; que si tenía colmillos; que si su cola infecta; que eres un exagerado.
Alejandro propuso arreglar la disputa como atenienses. Un orador, por matarla; otro, por echarla viva a la calle; un acusador y una defensa con tiempo limitado. Luego cada quien se colocaría junto al orador de su preferencia y la decisión popular sería respetada. Los mismos argumentos y las mismas réplicas. Alejandro fue el acusador; Sarah, la defensa.
La votación se inclinó por levantar la cubeta y matarla sin contemplaciones, de preferencia con un solo golpe propinado con la pala que había en la cochera. Se organizó un sorteo para ver quién ejecutaría el veredicto. Sarah se negó a tomar parte del crimen.
—¡Consenso no es democracia! —gritaba, y Elise, la californiana de rastas, por vez primera se puso en su contra.
Mientras se debatía el método para asesinarla, el animal, como si supiera que su final estaba cerca, orinó algo tan ácido que el ambiente se enrareció de forma abrupta, lo cual precipitó los argumentos. Sarah convenció a todos de que pasáramos a una segunda ronda de discusión. Votamos de nuevo, con prisas, y el resultado fue el mismo: Sarah y yo, por dejarla; los otros, por matarla.
—¡Los atenienses sabían que iban a batirse a muerte! ¡Los que votaban también iban a la guerra! —le gritaba Sarah a Alejandro—. Si no tienen el valor de matarla, no pueden votar. —Y Alejandro, cada vez más asqueado por los orines que se expandían, le replicaba.
Las uñas del animal empezaron a rasgar las paredes de la cubeta de plástico.
—Mira —le decía Alejandro—. La estás haciendo sufrir. —Rolf, luchando por mantenerla prisionera sin pisar los líquidos que se expandían, terminó machucándole la cola y el animal emitió un chillido horrendo. Sarah me miró fijamente y yo creí comprender que, de forma silenciosa, me decía: “Termina ya con ella…”.
Fui a la cochera, tomé la pala que usábamos para la composta y regresé determinado a matar. Sarah se cubrió los ojos. Chepino ya me conocía bastante y me creía capaz, así que tomó la cubeta y comenzó a contar, ante la expectativa de los demás. Preparé todas mis fuerzas. Si le iba a quitar la vida no quería que quedara nada, le temía más a sus miembros desperdigados, a las contorsiones de algo a medio morir que a una masa inerte. Amacicé bien la herramienta…
—Uno… dos… ¡tres!
Al soltar el palazo descubrí que era un tejón (no una rata) y traté de desviar el golpe. El metal de la pala chocó contra el piso y el animal salió corriendo con torpeza en todas direcciones. Se topaba con el sillón, corría hacia la puerta de la terraza, iba hacia el comedor, chocaba con una silla e iba de vuelta al sillón.
Sus uñas producían un ruido desesperado al rasgar el piso y todos brincaban encima de los muebles. Rata, tejón o chamuco, entre los gritos daba igual. Por fin, el animal halló la puerta de la cochera y se escabulló hacia la calle. Sarah y yo éramos los únicos que no estábamos encima de algún mueble.
Ahora pienso que tal vez fue esa noche cuando Sarah comenzó a sentir verdadero afecto hacia mí, porque tres horas después me la encontré en la cocina, me abrazó y me dio las gracias por haber saboteado el asesinato. Ella creyó que yo había fingido que la iba a matar, pero que la idea de no hacerlo siempre estuvo dentro de mí. Y yo no la iba a contradecir, pues tal vez había algo de verdad en ello.
Esa noche cocinamos y cenamos una crema de la calabaza a la que le habíamos echado mucho ajo. Era extraño que la casa se quedara sola, considerando cuántas personas vivíamos allí, pero así sucedió aquella vez. Para el postre, Sarah me regaló una de las galletas tan codiciadas que les mandaba la madre de Elise desde California. Sus ojos, que siempre parecían estar la mar de tristes, esa noche lucían en paz. A esas alturas ya me había acostumbrado a verla sin maquillaje, e incluso me gustaba más así.
Después de limpiar y lavar la cocina, acercó su cuerpo al mío. Nos mantuvimos abrazados durante varios minutos. Olí su cuello y respiré el aroma de su cabello. Pude también sentir su respiración ir y venir. Me abrazó con mucha fuerza, como si en torno a nosotros hubiera un abismo y ella tuviera miedo de caer. Lloró algunos minutos y luego se relajó. Permanecimos abrazados sin decirnos nada.
Cuanto más vivía en la residencia, más cómodo me sentía. A lo largo de mi vida había conocido a mucha gente y convivido con diversos grupos, pero ninguno como aquel. Para empezar, cada madrugada salíamos todos a hacer ejercicio. La cita era a las cinco y media de la mañana, cuando todavía estaba oscuro.
Seguíamos durmiendo de lo más profundo cuando escuchábamos un suave toc-toc en la puerta. Diez minutos después, cuando Venus brillaba en el cielo, calentábamos nuestros músculos con los movimientos que Rolf había aprendido en su infancia en Alemania y que, según el consenso, eran los más apropiados para calentar. Quince minutos después tomábamos las bicicletas o salíamos trotando para seguir los vericuetos más extraños.
Nunca repetimos la misma ruta. Si Alejandro veía a otros deportistas por los jardines de Ciudad Universitaria o sentía que ya habíamos hecho cierto trazo, daba quiebres abruptos que nos causaban risa. A Elise, que era la que estaba en mejor forma y la que menos faltaba, le gustaba bautizar las sendas. La recuerdo junto a mí mientras nuestros brazos se rozaban al correr y nuestras bocas producían vapor en medio de esas madrugadas frías.
—Esta es la Ruta de los Papagayos —me decía Elise, y al otro día podía ser el Trayecto de Pedro Navaja, el Camino de los Tamarindos, la Peregrinación de los Caprichos, la Senda Memoriosa, la Ruta de los Arrepentidos, el Camino de los Borrachines, el Trayecto de la Juma… Alejandro iba por donde se le antojaba, igual que Elise con sus bautizos. Al final, cuando ya todos estábamos rendidos, caminábamos de regreso mientras Elise, con su largo cuerpo, hacía sprints…
Treinta o cuarenta minutos después, cuando el sol ya lo había inundado todo, estábamos en la residencia cocinándonos un desayuno abundante en el que todos cooperaban con algo. El guiso también lo disfrutaban los que no habían logrado despertarse. Alejandro era un buen cocinero, le venía de familia, así que era él quien proponía las recetas y coordinaba todo.
Los chilaquiles con verduras a la parrilla eran los más populares; pelábamos los ajos, escaldábamos los jitomates, cortábamos la cebolla, el perejil y le sacábamos las venas al chile. Alguien ponía a hervir los tomates para preparar la salsa. Elise o Sarah partían las verduras y les untaban mantequilla, agregábamos pimienta, sal en grano y cocíamos todo mientras horneábamos las tortillas a trescientos grados.
Mientras todo esto sucedía, aprovechábamos para platicar. Si no estaba Sarah, Elise nos contaba chismes sobre su intimidad con ella, y lo mismo entre Rolf y María José. Rolf y Alejandro asociaban las anécdotas y los conflictos con personajes del cine o la literatura. Cada mañana debatíamos acerca de cualquier tema, por absurdo que fuera. Y si se nos cerraban las puertas de los cotilleos internos, abríamos las de los pacientes de María José, a los que todos podíamos escuchar con claridad desde la sala. En un principio fue mal visto confesar que espiábamos, pero con el tiempo descubrimos que María José, como terapeuta de alguna línea poco ortodoxa, no creía en los secretos; se lo dejaba claro a sus pacientes desde el principio y también a nosotros, así que espiarla en su consultorio se convirtió en una actitud moralmente aceptable.
Rolf divulgó un día su teoría sobre lo que le sucedía a una de las pacientes más jóvenes, y su interpretación fue tan ingeniosa que ya nadie se resistió a esforzarse por hacer sus propias interpretaciones agudas. Creo que María José saboreaba nuestras opiniones. La mayoría de sus pacientes eran universitarios sin muchos recursos. A todos, por más grandes que fueran sus problemas, con solo ir durante unos meses, se les veía mejorar en buena medida. Algunos llegaban por cuestiones sentimentales o problemáticas de vida; otros, al parecer, por la simple necesidad de tener a alguien a quien contarle sus problemas.
Había desde alumnas que no podían subir a puentes sin sentir terror hasta hombres incapaces de superar alguna relación. Un estudiante de ingeniería muy alto, por ejemplo, llegó a causa de una depresión fuerte y confesó que no podía dejar de chuparse el dedo ni era capaz de sentirse cómodo con las mujeres. Contó cómo él y su hermana habían crecido en provincia y cómo ella, en la adolescencia, comenzó a escaparse por las noches de la casa.
Él la había descubierto y la quiso acusar, pero ella le advirtió que los dos se llevarían unos golpes y posiblemente a ella la encerrarían. Esta hermana había terminado en la cárcel recientemente y ahora él no podía vivir tranquilo. Se sentía muy ligado a ella y a su tragedia. En el desayuno, con mucha seriedad, hablábamos sobre el caso.
Poco a poco las sesiones del estudiante pasaron de ser una narración de heridas a anécdotas de lo más divertidas. María José, como terapeuta, no intervenía mucho; por momentos parecía como si ni siquiera estuviera presente o como si se hubiese quedado dormida, pero de vez en vez hacía un breve comentario que ocasionaba un silencio pesado del que a veces los pacientes no se recuperaban tan fácilmente. Algunos salían del consultorio para no regresar nunca; otros le pedían a María José explicaciones y ella se quedaba callada, obligándolos a responderse a sí mismos.
Una paciente que retumbó como un trueno en las discusiones matutinas de la residencia fue una maestra de antropología recién divorciada cuyo adjunto estaba enamorado de ella. De vez en cuando ella permitía una relación, muy brusca y pasional, para luego torturarlo académica y amorosamente. Disfrutaba ocasionándole celos, humillándolo en clase y fuera de ella, y lo confesaba sin reparos. “No sé por qué este adjunto hace que salga lo peor de mí”, decía.
Un buen día la maestra contó cómo se puso a coquetear, para provocarlo, con una de sus alumnas, pero entre juego y juego la estudiante le resultó cautivadora y terminó sintiendo por ella algo incontrolable. Respetaba mucho a esta estudiante, no deseaba involucrarse en más conflictos con sus colegas, decía tener suficiente con los rumores en torno a su relación con el adjunto, así que esperó a que terminara el semestre para acercarse. Salieron juntas y la maestra se atrevió a expresar algo de sus sentimientos, pero la estudiante le confesó que estaba ya en una relación, algo secreto para ella, pues era precisamente con su adjunto.
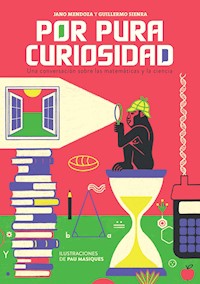














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













