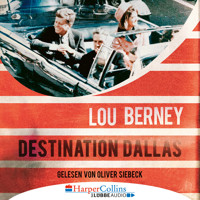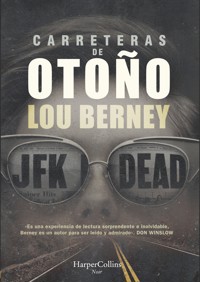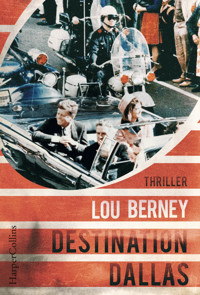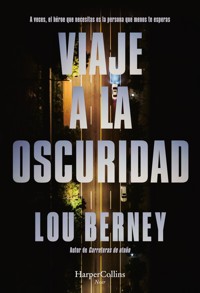
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
A sus veintiún años, Hardy Hardly Reed, un chico tranquilo, bondadoso y aficionado a los porros, que trabaja como actor en el pasaje del terror de un parque de atracciones, va a la deriva por la vida. Un día, se fija en dos niños pequeños que están solos en un banco. Hardly se acerca a ellos para asegurarse de que están bien y descubre que ambos tienen heridas. Denuncia el caso al Servicio de Protección de Menores, y ahí debería acabar el asunto. Pero no consigue quitarse de la cabeza a esos niños. Y cuanto más indaga, menos confía en el Servicio de Protección de Menores. Por primera vez en su vida, decide luchar por algo: tiene que ayudar a esos niños. Poco a poco, con ayuda de aliados inesperados, aprende a investigar y se da cuenta de que es más listo y capaz de lo que imagina. Pero también descubre que el padre maltratador no solo es abogado; también dirige una red de narcotráfico. La madre afirma que quiere escapar con los niños, pero Hardly no sabe si fiarse de ella. Enfrentado a una faceta de su personalidad que desconocía, Hardly se niega a darse por vencido, pero su empeño en salvar a los niños podría acabar con la vida de los pequeños y con la suya propia. «No quería que este libro se acabara, y siguió acompañándome mucho después de terminar de leerlo. Lou Berney es un escritor magnífico, con talento a raudales». Don Winslow «Emocionante y desgarradora a un tiempo, pero también es, en última instancia, un canto a la vida». S. A. Cosby, autor de Lágrimas como navajas y Maldito asfalto «Conmovedor, divertido y trepidante». Lisa Unger, autora de Mentiras piadosas y Bajo mi piel «Una novela de suspense que rebosa corazón y alma, con todos los ingredientes para convertirse en un clásico instantáneo». Steph Cha, autora de Your House Will Pay «Un thriller salvaje, divertido, intenso, encantador y escrito con brillantez». Lisa Lutz, autora de Spellman & Asociados y The Passenger «Espléndido (...). Pocos lectores terminarán este libro sin haberse emocionado». Publisher's Weekly «Vale la pena leer toda la novela solo por la conmovedora belleza del párrafo final». Kirkus «Berney consigue dar un toque humano emocionante a una historia que atrapa al lector desde el principio y ya no lo suelta». CrimeReads
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Viaje a la oscuridad
Título original: Dark Ride
© 2023, Lou Berney
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Brian Moore
Imagen de cubierta: © Liao Xie/Getty Images
ISBN: 9788410640122
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Agradecimientos
Notas
Si te ha gustado este libro…
Para Steve Harrigan
1
Estoy perdido, vagando sin rumbo fijo, un poco ciego. Este aparcamiento, cuando estás en medio, parece mucho más espacioso y extenso que desde la calle. ¿O será que yo parezco mucho más insignificante? Esa es la cuestión. La eterna pregunta.
Es julio y hace un calor de cojones. Miro arriba. El cielo pálido, como de papel, parece a punto de echar a arder.
¿Cómo le describirías el cielo a alguien que no lo ha visto nunca? Tendrías que explicarle que es distinto cada día. Todas esas tonalidades de azul y gris… Y no digamos ya el amanecer o la puesta de sol. ¡Y las nubes! ¿Cómo describirías las nubes?
—¿Necesitas ayuda?
—¿Qué? —digo yo.
Un tío trajeado está a punto de subirse a su coche. Es más o menos de mi edad; seguramente hará un par de años que acabó los estudios, pero, con el traje y ese corte de pelo, parece todo un hombre de negocios. Yo llevo bermudas, chanclas y una camiseta antigua de Van Halen que me compré por cinco pavos en Goodwill. Hace siglos, o casi, que no me corto el pelo, y trabajo dando sustos en el pasaje del terror de un parque de atracciones por el salario mínimo.
Pero ¿quién es más feliz? ¿Él o yo? Bueno, a ver, espero que él sea feliz, pero yo también lo soy. No necesito gran cosa. No aspiro a gran cosa. Tengo todo lo que necesito y lo que quiero. El equilibrio perfecto.
—Como estás ahí parado… —dice el del traje.
—Sí. No. Estoy bien. Gracias.
—¿Puedes apartarte para que salga marcha atrás?
—Ah, sí. ¿Sabes dónde están las oficinas nuevas de los juzgados municipales?
Señala el otro extremo del aparcamiento.
—Vale —le digo—. Gracias.
El nuevo edificio municipal no es nuevo, en realidad. Son las antiguas oficinas municipales dentro de otro edificio antiguo. El interior es tan lúgubre como el de cualquier oficina de la Administración. Techos bajos y fluorescentes moribundos, suelos arañados y puertas abolladas, huellas de manos borrosas que trepan por las paredes como enredaderas. La gente va de acá para allá por el largo pasillo. Una mujer murmura para sí misma.
—Al inspirar, calmo mi cuerpo —dice al pasar a mi lado—. Al inspirar, calmo mi cuerpo.
Me pongo a la cola de la ventanilla de infracciones de aparcamiento. Tengo que tramitar una multa hoy antes de las cinco, o sea, dentro de once minutos. Casi seguro que me va a tocar esperar más, pero, si estás en la cola a menos diez, suelen atenderte.
Avanzamos poco a poco. En el pasillo, a mi derecha, un tipo da patadas a una puerta cerrada. La mujer sigue yendo de acá para allá y murmurando. Dos tíos que hay en la cola, detrás de mí, discuten en voz alta, iracundos, primero sobre un quarterback, después sobre un político y a continuación sobre las hamburguesas de Sonic y las de Whataburger. Debe de ser agotador tener opiniones tan firmes. Yo solo tengo preferencias tibias, y normalmente ni eso.
La mujer de delante de mí mira su teléfono, preocupada por un bulto sospechoso que tiene en la axila. Cómo me alegro de haberme fumado un porro en el coche. La maría hace que me sienta como si una gran goma de borrar me estuviera extrayendo suavemente de este instante.
En el pasillo, a mi izquierda, hay un par de críos sentados solos en un banco de madera. Me fijo en ellos porque el banco es muy grande y ellos muy pequeños. ¿Tendrán seis, siete años? Un niño y una niña. Me alucina lo bien que se portan. No se mueven, ni se pelean; ni siquiera balancean los pies. A su edad, yo habría estado arrastrándome por el suelo y lamiendo los chicles fosilizados pegados a la parte de abajo del banco.
La cola sigue avanzando poco a poco. Por fin me llega el turno en la ventanilla.
—¿Pago o aplazamiento? —pregunta el funcionario.
—Aplazamiento.
Me sella la multa de aparcamiento, autorizando mi solicitud de treinta días de prórroga. Me aparto de la ventanilla. Ya que estoy aquí, pienso, debería pedir otra prórroga para otra multa que me cumple la semana que viene. Pero el tío de detrás de mí parece nervioso, así que le cedo la ventanilla. Una buena acción, decía siempre mi madre, nunca le hace daño a nadie.
Al salir, vuelvo a ver a los dos niños sentados solos en el enorme banco. ¿No es un poco raro que estén solos? Miro alrededor por si veo a algún padre o a alguien que esté cuidando de ellos, pero todo el mundo está a lo suyo. Nadie los mira siquiera.
No es asunto mío y no tengo ni idea de desarrollo infantil, pero me parecen demasiado pequeños para estar solos, sobre todo en un sitio así, con tanta gente rara yendo y viniendo, mascullando y dando patadas a las puertas.
Me acerco al banco. Les dejo espacio suficiente y me agacho para no cernirme sobre ellos como Godzilla en Tokio. Porque, a fin de cuentas, técnicamente, yo también soy uno de esos tíos raritos.
—Hola, chicos —les digo—. ¿Qué tal?
El niño mira más allá de mí, por encima de mi hombro. La niña, por encima de mi otro hombro. Son hermanos, no hay duda. ¿Mellizos? Puede ser. Tienen el mismo pelo rubio claro, la misma frente ancha, los mismos ojos verdes y enormes. No parecen asustados. Es como si fueran en el autobús al trabajo, con los brazos cruzados, viendo pasar el mismo paisaje tedioso de todos los días.
—¿Está vuestra madre o vuestro padre por aquí? —les pregunto.
No reaccionan. Lo mismo que antes: Este autobús, esta ruta, qué pesadez… Decido, sin ninguna base científica, que el niño tiene seis años y la niña siete. Llevan deportivas y vaqueros en miniatura. El niño lleva una minicamiseta de rugby a rayas azules y amarillas. La niña, una minicamiseta con la palabra Happy! escrita con lentejuelas, aunque le faltan unas cuantas lentejuelas, así que solo pone Happy.
Muevo la cara unos centímetros a la derecha para que el niño no se lo pierda. Ni siquiera pestañea. Soy invisible. Tiene los ojos como desconectados, abiertos pero vacíos, solo una luz tenue y muchas sombras.
Y lo mismo su hermana. Qué inquietante. Son unos niños muy monos. Me encantaría que sonrieran o se rieran. Hasta me conformaría con que fruncieran el ceño o me miraran con enfado.
¿Es normal que estén tan flaquitos? ¿Que tengan tan estrechos, tan delicados, el cuello y el pecho, las muñecas y los tobillos? Parecen dibujos hechos con palotes, más que niños humanos de verdad.
Me fijo en el tobillo de la niña, en la piel desnuda entre el calcetín y los vaqueros: tres puntos redondos del tamaño de botones de camisa. ¿Son lunares? Es lo primero que pienso. Pero los puntos son todos del mismo tamaño y perfectamente redondos. Luego me digo: ¿será tinta? Pero ¿cómo van a tener tatuajes a esa edad?
Vistos de lejos, los puntos parecen negros, pero cuando me inclino un poco veo que en realidad son de color rojo muy oscuro, con el borde negro.
Quemaduras de cigarrillo. Eso es lo que son. Reconozco enseguida las quemaduras de cigarrillo porque, en el instituto, un estudiante de segundo que estaba pirado se tomó un ácido en una fiesta y se creyó que tenía la piel de nailon balístico. «Mirad esto», dijo, y se apretó un cigarro contra la cara interna de la muñeca. No paró de chillar ni cuando la gente encontró un poco de mantequilla con la que untarle la piel.
Noto que se me retuerce el estómago. ¿Quemaduras de cigarrillo? El niño tiene los calcetines subidos, así que no le veo los tobillos. Pero entonces veo tres puntos perfectamente alineados a lo largo de su clavícula, justo debajo del cuello de la camiseta de rugby. Las quemaduras son de un rojo más vivo que las de la niña y con el borde negro más fino. Más recientes.
Me levanto y doy un paso atrás. Una quemadura de cigarrillo podría ser un accidente, quizá. Pero ¿que tenga tres la niña y tres el niño? ¿En fila y a intervalos regulares? Eso no puede ser un accidente. Me noto mareado. A mi alrededor, todo el ruido, el eco de las voces, el taconeo de los pasos y el zumbido de los fluorescentes, se difumina y, un segundo después, vuelve a sonar el doble de fuerte. Los niños siguen sin mirarme. Están ahí sentados, con la mirada perdida.
Una mujer sale de un despacho. Se acerca a toda prisa al banco. Es la madre. Tiene que serlo. Se parece a los niños: el mismo pelo rubio, los mismos ojos grandes. Blusa, falda. No sé si trabaja aquí o si es una ciudadana que ha venido a resolver algún trámite municipal. Lo que más me llama la atención es lo afilada que es, tanto su cara como su cuerpo, todo esquinas y aristas, como de origami.
—Vamos, chicos —les dice a los niños.
Se mueven por primera vez. La niña se desplaza despacito por el banco y se desliza hasta el suelo. El niño observa los movimientos de su hermana y los reproduce con precisión.
La madre me está mirando. Desconfía, como es lógico. ¿Quién eres tú, con esas greñas y esas bermudas, y qué haces mirando a mis hijos? Pero entonces detecto un movimiento y miro hacia abajo. Está tirando del cuello de la camiseta de rugby del niño, recolocándosela, y me doy cuenta de que intenta ocultar las quemaduras de cigarrillo de su clavícula.
¡¿Qué?!
La madre se interpone entre los niños y yo para taparlos de mi vista y se los lleva a toda prisa. Sucede todo muy rápido. Mi mente se ha quedado rezagada, lleva tres minutos de retraso; está procesando todavía ese primer vistazo a las quemaduras de cigarrillo. Al final del pasillo, la luz del sol centellea cuando se abren las puertas de cristal del edificio. Antes de que me dé tiempo a pensar o a moverme, o hasta a pensar en moverme, la madre y los niños han desaparecido.
Miro alrededor en busca de ayuda, pero la gente que tengo más cerca está enfrascada en su teléfono o bostezando, distraída. Antes había un guardia de seguridad dando vueltas por la planta baja, ¿no? Puede que esté junto a los ascensores. Corro en esa dirección, pero luego me digo que quizá debería seguir a la madre y a los niños. Doy media vuelta y vuelvo por el otro lado. Las puertas de cristal tardan un siglo en abrirse lo justo para que pueda colarme de lado.
Hay un par de personas vapeando fuera del edificio, en medio de una nube de vapor con olor a melocotón. En el aparcamiento no hay ni rastro de la madre y sus hijos. El resplandor de los parabrisas me da de lleno en los ojos.
Un coche azul oscuro sale de una plaza, no muy lejos de donde estoy. Es un Volvo, creo. La ventanilla del copiloto está bajada: es la madre, con la mirada fija al frente. A su lado va conduciendo un hombre. No consigo verlo bien. En el asiento de atrás, veo la coronilla de dos cabecitas.
¿Y ahora qué? Otra vez me quedo paralizado. El Volvo gira hacia la salida. Puedo perseguirlo por el aparcamiento. Seguramente podría alcanzarlo. Pero ¿qué haría después?
La matrícula. ¡La matrícula! Me pongo a intentar memorizar los números, pero entonces la niña levanta la cabeza, se vuelve en el asiento y mira por la luna trasera. Me sobresalto cuando me mira directamente a los ojos. Mientras el coche acelera y se aleja, es como si se levantara un extraño hechizo y yo ya no fuera invisible.
2
Vuelvo adentro. Tengo que localizar enseguida a alguien capaz de hacerse cargo de la situación. Porque yo, desde luego, no soy el más indicado para afrontarla. No tengo ninguna habilidad ni ningún talento especial, y nadie me ha puesto nunca a cargo de nada. Trabajar de actor en el pasaje del terror de un parque de atracciones no implica mucha responsabilidad. Ni tampoco repartir comida a domicilio con DoorDash o Grubhub, los otros empleos que figuran en mi currículum. En el instituto, era segundo suplente del equipo de baloncesto. Y en el año y medio que pasé en la universidad, hace cuatro años, aprobé todas las asignaturas con un flamante notable bajo.
Que, por mí, perfecto. Me gusta ser del montón. La falta de presión me mola. Pero ahora mismo estoy superagobiado. ¿Qué debo hacer? El Volvo azul oscuro se ha ido. La madre y los niños se han ido. Intento inspirar para calmar mi cuerpo. Funciona, vagamente. Pero el puto guardia de seguridad sigue escaqueado, no hay ni rastro de él.
La madre ha salido de una oficina. Voy a empezar por ahí. Me acerco. El cartel de la puerta dice ACREDITACIÓN DE CONDUCTORES. Ajá. Conozco este sitio, del antiguo edificio municipal. Es donde tuve que demostrar que había completado los cursos de educación vial hace un par de años.
Dentro, la sala de espera está desierta: solo sillas vacías y una chica gótica ojeando su teléfono detrás del plexiglás del mostrador de recepción.
—¿Sabes algo sobre verrugas anales? —me pregunta cuando me acerco.
—¿Qué?
—Internet está lleno de consejos contradictorios.
Se está quedando conmigo.
—Oye —le digo—, ¿puedo hablar con alguien, por favor?
—Apúntate.
Me acerca un portafolios con el codo para no tener que soltar el teléfono. Tiene la piel extremadamente suave y blanca, como si la acabaran de verter con una jarra o un cucharón, mientras que todo lo demás —su pelo, la sombra de ojos, los labios— es de un negro intenso y espeso. En el trabajo deben de obligarla a llevar ropa de paisano, un vestido vintage con flores y volantes en las mangas, pero su collar de plata dice en letra pequeña: Satán me ama, eso lo sé.
—No vengo por una cita —le digo—. ¿Estabas aquí hace cinco minutos?
—Apúntate.
—Escúchame. Había una mujer aquí, hace cinco minutos. La he visto salir. Rubia, unos treinta y cinco años, como muy… afilada. Como de origami.
La chica gótica levanta la vista del teléfono. Me presta atención un momento, sin mucho interés, como si se hubiera fijado en un perro con sombrero.
—¿De origami? —dice.
Una mujer mayor sale de un cubículo, detrás de la recepción. Tiene paso de supervisora, la barbilla levantada y hacia fuera, el pelo de color acero inoxidable. Menos mal. He aquí una señora que vive para gestionar situaciones difíciles.
—¿En qué puedo ayudarle, señor? —me pregunta.
Le explico lo de los niños, las quemaduras de cigarrillo, la madre. La supervisora asiente varias veces y luego, cuando termino de hablar, menea la cabeza.
—Mmm —dice—. Hay que dar parte a las autoridades competentes.
Espero a que diga algo más. Pero eso es todo. La supervisora levanta las cejas: Así que si no se le ofrece ninguna otra cosa…
—Pero ustedes son las autoridades —le digo—. Ya estoy dando parte.
—Esto es el ayuntamiento —contesta—. Tiene que hablar con las autoridades estatales. Con el Departamento de Servicios Sociales. Servicio de Protección de Menores, imagino.
Supongo que tiene razón. Por lo menos ya sé a quién llamar.
—¿Cómo se llama la madre, para que pueda denunciarlo a Servicios Sociales?
—Lo lamento, pero no puedo darle esa información —me dice—. Nuestros archivos son estrictamente confidenciales. Es una cuestión de responsabilidad legal.
¡¿Qué?!
—¿Cómo voy a denunciarlo a Servicios Sociales si no me da el nombre de la madre? —le digo. Se lo pregunto de verdad, no con intención de ser un capullo.
La supervisora parpadea despacio para que me dé cuenta de la paciencia que está teniendo conmigo. Luego da media vuelta, se aleja y vuelve a desaparecer en su cubículo. Me quedo allí de pie, pasmado.
—Apúntate —repite la chica gótica.
—¿En serio? —le digo.
—Tío. —Me mira y luego mira el portafolios. Vuelve a mirarme y vuelve a mirar el portafolios—. Firma la hoja.
Ah. Ah. Ya lo pillo. La hoja sujeta al portafolios está casi llena. Le echo un vistazo, hasta abajo. Muchas de las firmas son garabatos, pero el último nombre, el más reciente, no me cuesta distinguirlo. Tracy Shaw.
Es ella. La madre. Tracy Shaw. La chica gótica me enseña su teléfono: un gif de una multitud enloquecida en las gradas de algún encuentro deportivo, celebrando una victoria. Agarro el bolígrafo mordisqueado que hay pegado con velcro al portafolios y me apunto el nombre de la madre en la palma de la mano.
—Gracias —le digo a la chica gótica y ella me enseña otro gif: un corredor tropezando y cayendo de bruces al cruzar la línea de meta.
En el coche, busco el Departamento de Servicios Sociales y llamo al número de atención al público. El sistema automatizado me derrite el cerebro. Pulso varios números. Vuelvo a menús anteriores. Por la razón que sea, acabo siempre en el buzón de voz de Angela Prince-Stover, coordinadora de Personas Mayores, Armonía e Informática. ¿Cómo? ¿Coordinadora de qué?
Por fin consigo hablar con el Servicio de Protección de Menores. Como son más de las cinco, tengo que dejar un mensaje. Lo explico todo. Digo el nombre de Tracy Shaw y luego lo deletreo. Digo mi nombre y también lo deletreo. Dejo mi número.
—Llámenme si tienen alguna pregunta o, bueno, si necesitan más información — añado—. Muchas gracias.
Cuelgo, aliviado. Yo ya he cumplido. El Servicio de Protección de Menores se hará cargo de esos niños y yo vuelvo a tener cero preocupaciones.
3
Nadie quiere ser el Sheriff Muerto. Comparado con otros puestos, el factor molestia es extremo. Los colonos necrófagos, los forajidos zombis y los fantasmas del cementerio de Boot Hill se pasan casi toda la noche tranquilitos, pegando la hebra y comiendo gominolas de maría mientras esperan a que pase el siguiente grupo. En cambio, el Sheriff Muerto siempre está en acción, siempre interactuando con la gente. Y, además, al final de cada pase los forajidos zombis se lo llevan a rastras, como un pelele. Ni siquiera tiene un buen final.
Llevo casi dos años trabajando en Frontera Embrujada, así que sé cómo pasar desapercibido y ahorrarme mosqueos y esfuerzos innecesarios. Aun así, hoy llego veinte minutos tarde. Entro intentando que no me vea nadie, pero el encargado de turno me descubre y se planta delante de mí.
—Vaya, vaya, hola, tú —dice Duttweiler.
Un par de forajidos zombis se ríen de mi desgracia. Hago como que no oigo a Duttweiler. Cojo un chaleco y un par de botas de vaquero y me siento en un coche de choque averiado. Los actores del pasaje del terror usamos lo que antes era la hojalatería del parque como vestuario. Los del bar la usan para almacenar los bolsones flácidos del Mountain Dew sobrante.
Duttweiler me lanza la insignia dorada.
—Mi héroe.
—Duttweiler, Duttweiler… Mi contribución al equipo es mucho más provechosa desempeñando otras tareas. —Como relajarme, por ejemplo. O comer gominolas de maría—. Por favor.
Se aleja. Salvador se levanta de un salto y se ofrece voluntario para ser mi ayudante. Dos colonos necrófagos le lanzan botellas de agua de plástico. Los forajidos zombis se parten de risa. Salvador solo tiene dieciséis años, todavía está en el instituto. Es demasiado ansioso, grita demasiado y parece un insecto palo con aparato en los dientes. Por alguna razón misteriosa, y totalmente en contra de mi voluntad, se ha autoproclamado mi leal y fiel vasallo.
Duttweiler me mira. Me tirará un hueso y, si yo quiero, mandará a Salvador a meterse en una tumba. Pero yo sé que los otros fantasmas del cementerio se pasarán toda la noche tirándole pegotes de tierra. Y me siento mal por él. En realidad, casi nunca tiene la culpa de ser tan cargante.
—Vale —le digo a Salvador—. Te vienes conmigo. Vamos.
Recogemos al primer grupo en el centro del parque. Bella América es una imitación de Disneylandia que lleva al borde de la quiebra desde los años setenta u ochenta. Antes, Frontera Embrujada era una atracción que se llamaba América Fronteriza, pero estaba en tan mal estado que acabó cayéndose a pedazos y entonces alguien de la dirección pensó «Oye, ¿sabes qué? Podemos sacarle partido a eso, a la ruina y el deterioro».
—Hola, amigos —les digo a los usuarios poniendo acento de vaquero—. ¿Listos para un viaje aterrador al Salvaje Oeste?
—¡Hola, amigos! —grita Salvador justo al lado de mi oído.
Hago un repaso de las normas. Una mujer menuda pero de aspecto feroz, como un pit bull enano, ya está refunfuñando.
—No sé por qué tenemos que pagar una entrada aparte por esto —dice—. Más vale que merezca la pena pagar los ocho dólares de más.
Qué va, podría decirle yo, ni mucho menos. Pero me llevo la mano al Stetson, compruebo que tienen todos su pulserita y echo a andar. De día, Frontera Embrujada es un sitio triste y deprimente, con las ventanas rotas, los balcones a medio caerse y las fachadas de madera astilladas. Pero cuando anochece el poblado se vuelve de verdad espeluznante. Las sombras se alargan inesperadamente, la oscuridad se derrama y se encharca. Casi no hay iluminación (la dirección recorta gastos donde puede).
Un par de colonos necrófagos sale de la tienda tambaleándose y gimiendo. Yo cuento la historia del Barranco Infernal. Tormenta de invierno, masacre, canibalismo y tal. Mi mente divaga mientras suelto el rollo. Pienso en los niños de las oficinas municipales. ¿Tú sabes lo que debe de doler una quemadura de cigarrillo? ¿Y más tres?
Esos pobres niños… Sé de otra persona a la que le costaría olvidarse de ellos: mi madre. Le daba dinero a cada indigente con el que se encontraba por la calle. Se paraba cada vez que veía que a alguien se le había pinchado una rueda y engatusaba a cada perro abandonado para que se subiera al asiento trasero de nuestro coche. Recuerdo que una vez vimos a un perro paralizado de miedo en medio de un cruce. Los coches pasaban zumbando sin que nadie frenase. Mi madre paró y se fue corriendo a por el perro. Pasamos una hora o más recorriendo el barrio calle por calle y llamando a los timbres hasta que dimos con los dueños del perro.
Me recuerdo a mí mismo que a los niños del banco no va a pasarles nada. Ya están en buenas manos. El Servicio de Protección de Menores: el mismo nombre lo dice, ¡es su razón de ser!
Delante aparecen de repente más necrófagos, chillando y lanzándose hacia nosotros. Arriba, en el cementerio de Boot Hill, lo mismo. El Preso Ahorcado gesticula y gruñe.
—De momento, esto no vale ocho dólares —refunfuña el pit bull enano.
Volvemos al pueblo. Tres chicas de instituto borrachas se sacan del bolso unas botellas de White Claw de mango que han metido a escondidas en el parque y se ponen a beber.
—Eh, oye, lo siento, pero eso no está permitido, por favor —les digo. Nada de bebidas alcohólicas es una de las normas que he repasado no hace ni diez minutos—. Tenéis que guardarlo.
No me hacen ni caso. Un tío que está haciendo fotos con flash —Prohibidas las fotos con flash durante el recorrido es otra de las normas— también pasa de mí. Pero no puedo hacer nada. Mi insignia es falsa y mi pistola también, y tengo autoridad para hacer cumplir la ley. Oficialmente, el Sheriff Muerto tiene que echar a quien incumpla las normas. Pero extraoficialmente no puede echar a nadie porque entonces la gente pediría que le devolvieran el dinero y presentaría reclamaciones. Y el lema oficial del servicio de atención al cliente del parque es ¡Dale a cada cliente tu mejor sí!
Las adolescentes borrachas se están haciendo ahora selfis con flash. Será para Instagram o TikTok, digo yo. ¿O para otra cosa más nueva? A mí no me van las redes sociales. Requieren demasiado esfuerzo. Es la impresión que tengo.
Aquí viene la banda de forajidos zombis. Salen de la cárcel tambaleándose con aire amenazador.
—Oh, maldición —digo—. Esto tiene mala pinta.
—¡Ya lo creo que tiene mala pinta! —grita Salvador, y se da sin querer una manotazo en la cara al espantar un mosquito.
Una de las chicas borrachas vomita un chorro de Hard Seltzer mezclado con algodón de azúcar azul. El olor es repugnante. Sus amigas chillan de placer. Aunque se supone que no debo hacerlo, le paso a la que ha potado un par de pulseras gratis para otra visita al parque. Está claro que ahora mismo no se encuentra muy bien.
Una colona necrófaga se arranca un globo ocular y se lo aplasta en la palma de la mano. Las primeras veinte veces que lo ves impresiona.
No puedo decir que me encante trabajar en Frontera Embrujada, pero la verdad es que tampoco lo odio. El sueldo no es gran cosa, pero cubre mis necesidades, y el trabajo me exige muy poco, cero esfuerzo intelectual. Cuando salgo del parque por la noche, me olvido de que existe. En cambio, mi hermano Preston, que trabaja en la oficina municipal de urbanismo, tiene que llevarse el portátil del trabajo a casa todas las noches y todos los fines de semana y se pasa la vida rechinando los dientes y rasgándose las vestiduras; cuando no es por un plazo de entrega, es por un ascenso.
Yo estoy contento donde estoy. El primer forajido zombi me alcanza y caigo sin luchar.
4
Es por la mañana. Bueno, casi, todavía no. Estoy tumbado en la cama. Me gusta despertarme despacio, poco a poco, y empezar el día sin prisas. El despertador del móvil es un invento enviado desde un futuro distópico para destruirnos. Cojo la pipa de mi mesilla de noche —que en realidad es una caja de plástico, de las de botellas de leche, puesta del revés— y la enciendo.
Mi madre nació en 1972, así que le gustaba la música de los ochenta, la de su adolescencia. Le encantaban Madonna y Prince, las Go-Go’s, U2, Whitney Houston y los Beastie Boys. Todas las mañanas, antes del colegio, ponía una canción a toda tralla para despertarme, y cantaba y saltaba en mi cama. Tenía una canción para cada día de la semana. Manic Monday los lunes, por supuesto. Vacation, los viernes. Era nuestra tradición inquebrantable. Hasta que murió, cuando yo tenía nueve años, creo que no falló ni un solo día.
Intento imaginar cómo es el despertar de los dos niños de las quemaduras de cigarrillo. ¿Hay algún momento en que no sepan muy bien dónde están? ¿En que quizá tengan la esperanza de que todo lo que les ha pasado haya sido solo un sueño?
Miro mi teléfono. ¿Es semipreocupante que el Servicio de Protección de Menores no se haya puesto en contacto conmigo? No. Solo han pasado dos días desde que dejé el mensaje. Hay que darles tiempo, ¿no? Y a lo mejor no necesitan hablar conmigo. Es muy posible que ya tengan toda la información que necesitan.
Me imagino otra vez ese Volvo azul oscuro, con los niños detrás. Llegan a casa. Entran en el garaje. Quizá los niños puedan relajarse mientras van en el coche. Quizá allí no les pase nada malo. Puede que las cosas malas solo ocurran cuando llegan a casa.
¿Es la madre la que les hace daño, o es el que conducía el Volvo, el padre o el novio? La madre, desde luego, sabe lo de las quemaduras. Era evidente que intentaba taparlas para que yo no las viera. ¿Significa eso que se siente culpable? ¿O significa simplemente que no quiere que la pillen? Si se siente culpable, ¿es porque es ella quien les hace las quemaduras, o porque deja que se las haga otra persona?
Me levanto del futón y me pongo algo de ropa. Vivo en un apartamento-garaje que es literalmente eso: una habitación que antes era un garaje de dos plazas. Está bien, es muy espacioso. Una alfombra grande cubre casi todo el suelo de cemento y tengo un calefactor para el invierno y un ventilador para el verano. Hace tiempo que quiero decorarlo un poco. Tengo un póster pegado a la pared, encima del futón. Me lo regaló mi amiga Mallory cuando me mudé. Es una reproducción de un cuadro famoso, Paisaje con la caída de Ícaro: un labriego arando un campo mientras a lo lejos, en el mar, un tipo —Ícaro, se supone— ha caído al agua. Solo se ven dos piernecitas desnudas, pataleando. El campesino no se entera. Eso es lo que más me impresiona del cuadro, cómo está compuesto. Tardé un montón de tiempo en fijarme en esas piernas desnudas.
¿Por qué no me han llamado aún los de Protección de Menores? Hoy no tengo nada urgente que hacer, solo pasar el rato en la piscina con Nguyen y Mallory, y, como el Departamento de Servicios Sociales está solo a quince minutos en coche de casa, decido pasarme por allí para asegurarme al cien por cien de que lo de los niños está arreglado. ¿Qué daño puede hacer?
Rebusco en la nevera, cojo un trozo suelto de pizza que huele pasablemente y me voy. Tardo más de lo que esperaba en cruzar la ciudad, el tráfico se traga mi viejo Kia Spectra igual que la lava se tragó Pompeya. El paisaje no es muy estimulante. Vivo en un área metropolitana de tamaño medio, en medio de los Estados Unidos. Es una ciudad llana y extensa, muy parecida a muchos otros lugares, sin ningún rasgo distintivo, ni geográfico ni de otro tipo. Si mi ciudad fuera sospechosa de un crimen, a los testigos les costaría describirla. Seguramente podría decirse lo mismo de mí.
Doy con la oficina del Servicio de Protección de Menores después de equivocarme solo un par de veces. Es casi igual que la Oficina de Acreditación de Conductores, solo que el suelo de la sala de espera está enterrado debajo de montones de carpetas. Avanzo esquivando el desorden y encuentro a un tipo agachado a cuatro patas detrás del mostrador. Está hojeando carpetas, ordenando una torre gigantesca y dividiéndola en dos más pequeñas, pero igual de tambaleantes.
Me inclino sobre el mostrador.
—Hola —le digo—. Disculpe.
Se pone lentamente de pie. El pelo se le empina en sitios raros y el faldón de la camisa se le ha salido de los pantalones de pinzas. Tiene cara de haberse despertado hace cinco minutos o de llevar varios días sin dormir, una de dos.
—Fantástico —dice.
—¿Perdón?
—Nada. ¿En qué puedo ayudarte?
—Me llamo Hardly Reed. Hardy Reed, oficialmente, aunque todo el mundo me llama Hardly[1]. Les dejé un mensaje de voz el lunes. Hace dos días. Sobre un par de niños que vi.
—¿Y en qué puedo ayudarte?
Tengo la sensación de que acabo de explicárselo, pero vuelvo a probar.
—Les dejé un mensaje de voz hace dos días. Sobre las cinco y cuarto o así. Era una situación un poco preocupante. Solo quería saber cómo va la cosa, creo.
Sonríe, luego sonríe más aún y después se echa a reír.
—¿Dejaste el mensaje hace dos días?
—Sí.
—¿Y cómo de rápido crees que giran los engranajes de la justicia por aquí?
—No lo sé.
Esta vez lo hace al revés: de la risa a la sonrisa, y de la sonrisa a la cara de llevar varios días sin dormir.
—Puedes hacer una declaración delante de un trabajador social, si quieres.
—Claro. De acuerdo.
Recorremos un pasillo hasta un despachito. Cierra la puerta, se sienta detrás de la mesa y se pone a toquetear una aplicación de su teléfono.
—Probando, probando, probando —dice, y luego lo reproduce. Probando, probando, probando. Abre un cajón de la mesa y saca un bloc de notas—. Vale. Cuéntame.
—¿Tú eres el trabajador social? —pregunto.
—Dan, para servirte. Cuéntame.
Le explico lo que pasó. Toma notas en el bloc. De vez en cuando levanta un dedo para ponerme en pausa y hacer una pregunta.
—¿Has dicho que los niños tenían seis y siete años?
—Creo que sí, pero no estoy seguro.
—¿Y estás seguro de que las marcas que observaste en ellos eran quemaduras de cigarrillos?
—Muy seguro, sí.
Le estoy hablando del Volvo cuando de pronto suena la sintonía de su móvil. Son diálogos y efectos de sonido de una película de submarinos o un videojuego. ¡Inmersión, inmersión, inmersión! ¡Ahuuuu! ¡Ahuuuu!
Para la grabadora y coge la llamada.
—Hola, Richard —dice—. No, Richard. Sí, supongo que sí. Con todo el respeto, Richard, me cuesta creerlo.
Cuando cuelga, se disculpa por la interrupción y echa un vistazo a sus notas.
—Entonces…, estábamos hablando de…
—¿No tienes que volver a encenderlo? —le digo señalando el teléfono, encima de la mesa.
—Sí, claro. —Vuelve a encender la grabadora—. Bueno, a ver… Has dicho que en el coche, con la mujer y los dos niños, había también otro pasajero, un varón.
—He dicho que conducía él. El hombre. No era un pasajero.
Frunce el ceño y tacha una palabra en el bloc. Y luego sigue tachándola —trazos diagonales hacia delante, trazos diagonales hacia atrás y florituras apretujadas—, hasta taparla completamente.
—¿Cuántos casos crees que tengo asignados ahora mismo? —pregunta.
—¿Qué? —digo yo.
—A ver si aciertas. Voy a darte una pista. Se supone que debo tener un máximo de doce en cualquier momento dado. Esa es la norma. Un máximo de doce casos por trabajador social. Bueno, pues, ¿cuántos casos crees que tengo asignados ahora mismo?
No tengo ni idea. No sé por qué me lo pregunta.
—Pues…
Levanta un dedo para detenerme.
—Te pido disculpas —dice—. No importa. Vamos a seguir.
En cuanto acabo de responder a las preguntas de Dan, vuelve a sonar su teléfono. ¡Inmersión, inmersión, inmersión! ¡Ahuuuu!
—Vuelvo enseguida —dice—. Un minuto.
—No te preocupes.
Oigo voces apagadas desde el pasillo o desde otro despacho. Dos voces, dos hombres. Una, la más fuerte, dice algo así como: «¿En serio? ¿En serio?».
Un golpe sordo. Pisadas. Se abre la puerta. Me incorporo. No es Dan, es otro tío con camisa y pantalones de pinzas con cinturón. Es un poco mayor que Dan y tiene el mismo pelo alborotado, aunque menos abundante. Se sienta en la silla de Dan.
—Excelente. —Endereza el bloc de notas de Dan que tiene delante—. Gracias por su declaración. Permítame explicarle cuál es el procedimiento. Abriremos un expediente. Reuniremos pruebas y las evaluaremos con todo cuidado. Puedo asegurarle al cien por cien, absolutamente, que tratamos con la mayor seriedad todas las denuncias de maltrato infantil.
—Disculpe —le digo—, ¿dónde está Dan?
—Dan ha decidido probar suerte en otro sector profesional.
—¿Que ha decidido… qué? —Yo esperaba que dijera «Dan ha tenido una emergencia en casa y ha tenido que marcharse» o «A Dan le ha sentado mal el chili y se ha ido corriendo al baño»—. ¿Quiere decir que se ha despedido? ¿Ahora mismo?
El nuevo trabajador social tiene una manera muy incómoda de mirarte fijamente a los ojos. Alarga la mano por encima de la mesa y al principio temo que vaya a apretarme la mano o la muñeca, o a darme una palmadita en la mejilla. Pero en lugar de eso da unos golpecitos con los nudillos en la formica.
—No se preocupe —me dice—. Vamos a dedicar toda nuestra atención a este caso. Se lo puedo asegurar al cien por cien, absolutamente.
5
Cuando por fin llego a su urbanización, sobre las tres, Nguyen y Mallory aún no han bajado a la piscina. Están fumándose un bong y viendo un episodio antiguo de The Office. Nguyen está explicando su teoría de que Stanley, de The Office, en realidad está muerto y toda la serie está ambientada en su infierno particular.
—¿Y qué pasa con el viaje a Tallahassee? —dice Mallory—. A ver cómo explicas eso, amigo mío. Stanley se pone loco de contento cuando el equipo de Dunder Mifflin va a abrir la tienda de Sabre. ¿Cómo va a estar en el infierno?
Nguyen se da por vencido con un encogimiento de hombros y luego vacía el bong con fuerza pulmonar sobrehumana, como un trompetista sosteniendo una nota toda una estrofa.
—Este híbrido es la hostia —dice. Vuelve a cargar la pipa de agua y me la pasa—. Tiene mucho CBD, pero hace que se te salgan los ojos de las órbitas.
Doy una calada. No soy un experto como Nguyen. Podría pensarse que lo soy, con toda la maría que he fumado a lo largo de mi vida. En general, prefiero el equilibrio y la pegada, pero, aparte de eso, todo lo que me dé Nguyen me parece bien.
Terminan los anuncios. Vuelve a empezar The Office. Vemos a Dwight haciendo de las suyas. A Jim, a su bola. Es relajante. Las caladas que le doy al bong son relajantes. Empiezo a separarme lentamente de mi cuerpo físico, un suave guante de seda que me quito dedo a dedo.
Aun así, mi experiencia en el Servicio de Protección de Menores me sigue molestando. Menuda cagada, ¿no? No solo lo de Dan, el trabajador social que se despidió cuando yo estaba con mi declaración a medias, sino todos esos montones de expedientes. Cada carpeta debe de ser un caso. ¿Cuántos trabajadores sociales tiene el Servicio de Protección de Menores? No los suficientes, si Dan decía la verdad. ¿Y por qué el trabajador social que le sustituyó estaba tan emperrado en tranquilizarme? No era nada tranquilizador.
Aunque ¿qué sabré yo? Puede que el que un trabajador social dimita de repente, en plena jornada laboral, sea un hecho insólito y nada frecuente. Y todas esas carpetas de la sala de espera podrían ser casos cerrados, investigaciones concluidas con éxito.
Puede que mi hermano Preston, el gran hombre, tenga información privilegiada sobre el Servicio de Protección de Menores. Como trabaja en la administración municipal… Salgo para llamarle.
—¿Cómo es que no has venido últimamente? —me dice—. Ven a cenar algún día esta semana.
—Lo intentaré. Tengo que trabajar.
—¿En el presunto parque de atracciones?
—¿Cómo que «presunto»? Es literalmente un parque de atracciones, Preston.
—Lo presunto es que tenga algo de atractivo. Si tuvieras un trabajo de verdad, una profesión, tendrías un horario normal, ¡sabes! Podrías tener una vida social normal, una novia. Una familia, algún día.
Resisto el impulso de colgar. Técnicamente, Preston es mi hermano de acogida. Cuando murió mi madre y me mandaron a vivir con una familia, él, que es dos años mayor que yo, ya estaba allí en acogida. Pasamos los siete años siguientes, hasta que se fue a la universidad, compartiendo habitación. En casi todos los sentidos somos polos opuestos. Él es negro; yo soy blanco. Yo soy tranquilo; él, nervioso. En octavo, yo empecé a fumar marihuana. Él, en octavo, inventaba y dibujaba meticulosos y complicadísimos planos de metrópolis eficientes.
—¿Qué sabes del Servicio de Protección de Menores? —le pregunto—. ¿El de aquí, el de la ciudad?
—¿El Servicio de Protección de Menores? ¿Por qué te interesa el Servicio de Protección de Menores?
—Da igual. De todos modos, no creo que sepas nada. La mayoría de la gente solo sabe de su propia rama de la Administración.
Preston se precia de saberlo todo y jamás se consideraría «la mayoría de la gente». Pero hay que tener cuidado cuando se apela a su ego. Él es consciente de que es su punto flaco.
—Extraoficialmente —dice—, yo no dejaría ni que me cortaran el césped la mayoría de los memos que trabajan en Protección de Menores.
—Pero alguno habrá bueno, ¿no?
—Claro. Seguramente habrá un par de agujas en el pajar, si duran más de un año o dos. ¿Por qué te interesa el Servicio de Protección de Menores?
—Por nada.
Vuelvo a entrar, más intranquilo que antes. No es el resultado que esperaba.
Nuestra experiencia en el hogar de acogida, la mía y la de Preston, fue positiva. Tuvimos suerte. Nuestros padres de acogida no eran las personas más afectuosas, cariñosas o consideradas del mundo, que digamos, pero teníamos comida suficiente, ropa y sábanas limpias y llegábamos a tiempo al colegio. Y nunca nos pegaban. Gritaban mucho, eso sí, pero, cuando nos castigaban, eran castigos razonables. Nada de tele para mí y, para Preston, restricciones en sus visitas a la biblioteca. No teníamos que preocuparnos de que alguien fuera a quemarnos la piel con cigarrillos.
—Por otro lado —está diciendo Mallory—, Stanley al final se ve obligado a marcharse de Tallahassee y a volver a Scranton, lo que hace que su tormento eterno sea aún más insoportable.
Nguyen se concentra y vuelve a concentrarse.
—Exacto —dice—. Eso es exactamente lo que digo.
—Me pasó una cosa hace un par de días —digo yo—. Cuando fui a tramitar una multa de aparcamiento.
—¿El qué? —pregunta Mallory.
Les cuento a ella y a Nguyen lo de los niños del banco. Cuando describo las quemaduras de cigarrillo, Mallory coge el mando y quita el volumen a The Office.
—Joder, tío —dice Nguyen cuando termino—. Qué fuerte.
—Tío… —añade Mallory—. O sea… ¿Qué cojones…?
Nos quedamos callados un rato; luego Mallory menea la cabeza y vuelve a poner el volumen a The Office. Nguyen recarga el bong.
—¿Creéis que debería hacer algo más? —les pregunto.
—¿Como qué? —dice Mallory.
—No lo sé.
—¿Qué más puedes hacer? —dice Nguyen.
Tiene razón. He hecho todo lo que he podido. Podría intentarlo con la policía, pero seguro que me mandarían otra vez a Servicios Sociales.
—Vivimos en un universo predeterminado y el libre albedrío es una ilusión —dice Mallory—. Nuestras decisiones ya están tomadas. Somos quienes somos y eso nada va a cambiarlo, porque somos quienes somos.
No es la primera vez que me explica esta filosofía. Tiene su atractivo, desde luego. La falta de libre albedrío le quita mucho estrés a la vida. Déjate llevar por la corriente porque la corriente sabe adónde va. Estás donde tienes que estar. El universo predeterminado quiere que me fume esta pipa. El universo predeterminado lo exige.
—Ayudar a esos niños no está en mi mano —digo.
—Ayudar a esos niños no está en tu mano —repite Mallory.
Cuando llego a casa esa noche fumo más maría y juego un rato al Far Cry en la Xbox, liberando puestos de avanzada solo con el tubo de enchufe y granadas de humo. He jugado tantas veces a esta campaña que me la conozco al milímetro, cada bucle de cada PNJ. Mis dedos hacen todo el trabajo automáticamente, pulsando los botones por su cuenta. Es muy contemplativo y apacible.
Hasta que deja de serlo.
Tiro el mando al futón y busco en Google Servicio de Protección de Menores. Después de unos cuantos enlaces a agencias oficiales de la Administración, el primer resultado es un artículo del año pasado acerca de los problemas crónicos de falta de personal, escasez de recursos y exceso de trabajo de los Servicios de Protección de Menores en todo el país. Una trabajadora social de Texas dice que tiene asignados tantos casos —veintisiete familias— que no sabe si todos los niños están o no a salvo. Una directora de Ohio dice que se necesitan dos años enteros para formar como es debido a los trabajadores sociales, que luego dejan el trabajo, por término medio, al cabo de solo tres años. En Nevada, el retraso es tal que pueden pasar semanas antes de que se investigue una llamada a una línea de socorro.
Otro artículo, de hace tres meses, dice básicamente lo mismo. Las oficinas de protección de menores carecen de recursos para recabar pruebas de maltrato. Y, sin pruebas suficientes, no pueden intervenir para proteger a los niños.
¿Mi testimonio sobre las quemaduras de cigarrillo será prueba suficiente? Seguramente no, me digo. Es suficiente para abrir la investigación. Si es que llega a abrirse. ¿Y si esta es una de esas veces en que los Servicios Sociales la cagan? ¿Y si los niños acaban siendo una carpeta movida de acá para allá, traspapelada, olvidada y perdida para siempre?
Abro un último enlace. En 2017 hubo en los Estados Unidos 1720 casos de menores fallecidos como consecuencia de maltrato y abandono. Más de una cuarta parte de esos niños —¡más de una cuarta parte!— ya estaban dentro del sistema de protección de menores, bajo la presunta tutela de una agencia de bienestar infantil.
Hago clic en otro enlace. En Kentucky, una niña de cinco años recibió una paliza tras otra a manos de sus padres, que, por último, la empujaron de un coche en marcha. Un mes antes de que muriera, el último trabajador social del Servicio de Protección de Menores —el cuarto que tenía la niña— se encargó de hacer el seguimiento de una llamada que hizo una enfermera a una línea de socorro. Pero el trabajador social se equivocó de dirección y cuando por fin dio con la casa, una semana después, los hematomas de la niña se habían curado. Anotó en su informe: No se aprecian indicios de riesgo.
Un niño de seis años en Pensilvania. Dos hermanas gemelas de siete años en California. Un trabajador social a cargo de treinta y nueve familias. Otra trabajadora social que sospechaba que había maltrato pero no tenía forma de demostrarlo. Cada vez que se pasaba por allí sin avisar, los padres no abrían la puerta y hacían como que no había nadie en casa.
Cada enlace que abro inunda la pantalla agrietada de mi móvil con la misma mierda fea, absurda y horripilante. Pasado un rato, ya ni comprendo los párrafos o las oraciones completas. Solo veo palabras y frases sueltas, detalles que me corren por las venas como veneno. Deja de hacer clic, deja de leer. Pero no puedo. Antes de que me dé cuenta, han pasado dos horas y me he quedado sin batería.
Busco a Tracy Shaw en internet. Hay más de una docena en la ciudad. Es un nombre muy corriente. Y no parece que ninguna de las que encuentro pueda ser la madre de los niños.
Miro mi póster de Paisaje con la caída de Ícaro. Ícaro se está ahogando y nadie presta atención al pataleo de esas piernas desnudas. El labriego ara su campo. Un pastor de ovejas mira hacia otro lado. ¡Y su perro, lo mismo! Hay también otro tipo, un pescador, creo que es, en la esquina de abajo, a la derecha. Es el que está más cerca de Ícaro. Lo tiene justo delante. El pescador podría salvar a Ícaro de ahogarse. Solo tiene que levantar la vista y tirarse al agua.
Estos dos últimos días se me han hecho eternos, como un siglo o dos. A través de la bruma del tiempo casi no puedo distinguir al funcionario que me selló la multa de aparcamiento, ni a las chicas del White Claws de mango. La única imagen que sigue nítida es el coche alejándose y la niña en el asiento trasero, mirándome fijamente a los ojos. ¿Y si su hermano y ella no tienen a nadie más que a mí?
Este no es el giro argumental que le hacía falta a mi vida. Ojalá no me hubiera fijado en los niños del banco. Ojalá no me hubiera acercado. Desearía, sobre todo, existir en una versión del multiverso en la que herir a niños con la punta de un cigarrillo encendido quedara muy lejos de los límites de la imaginación humana.
Pero no, no es así.
6