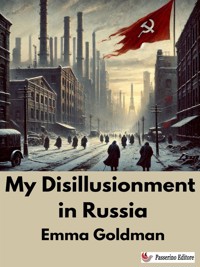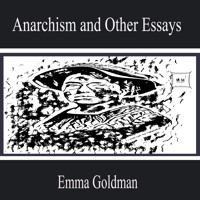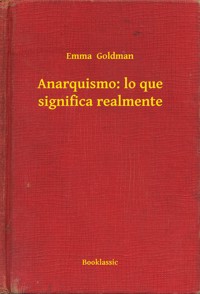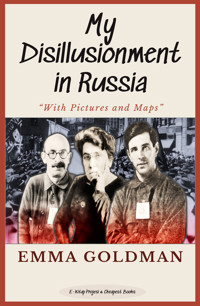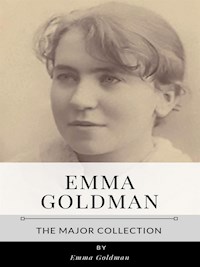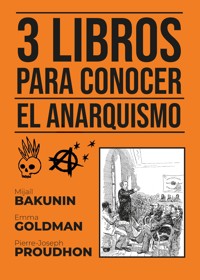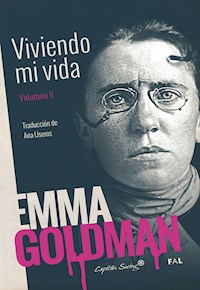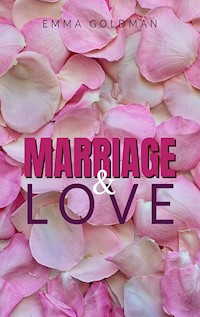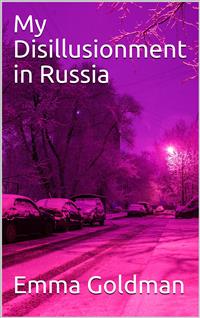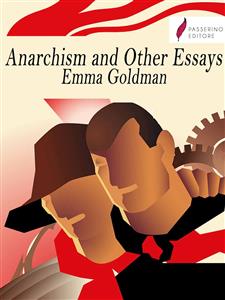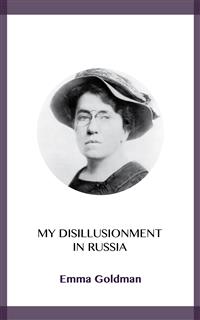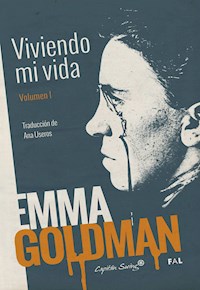
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Probablemente la mujer más odiada en su país de adopción, Emma Goldman fue una de las pensadoras y activistas más interesantes de comienzos del siglo XX. Claramente adelantada a su época, sus escritos y conferencias abarcaron una amplia variedad de temas, incluyendo las prisiones, el ateísmo, la libertad de expresión, el militarismo, el capitalismo, el matrimonio, el amor libre, el control de la natalidad y la homosexualidad; desarrollando incluso nuevas maneras de incorporar la política de género en el feminismo y el anarquismo. Desde su llegada a Nueva York como costurera a los 20 años de edad procedente de la Rusia zarista hasta su paso por los enclaves socialistas del Lower East Side de Manhattan, consagró su vida al activismo y la agitación pública. Goldman recuerda su niñez en Lituania, su inmigración a los EE.UU. cuando era una adolescente, sus audaces aventuras como mujer independiente en el nuevo mundo, el apoyo a las huelgas obreras, sus viajes por Europa… Su importante e influyente presencia en remotos acontecimientos geopolíticos tales como la Revolución Rusa y la Guerra Civil española, hacen de ella una de las personas con más historia del siglo XX. Viviendo mi vida es una de las grandes biografías del siglo y un fascinante relato de una época de turbulencias políticas e ideológicas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1073
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En reconocimiento
Saint-Tropez, Francia
Enero de 1931
Apenas había yo comenzado a vivir ya me sugerían que escribiera mis memorias y siguieron haciéndolo durante años y años, pero nunca presté atención a la propuesta. Vivía mi vida con intensidad, ¿qué necesidad tenía de escribir sobre ella? Otra razón para mi reticencia era la convicción de que solo debe escribirse sobre la vida cuando ya no se está en medio de su corriente. «Cuando se alcanza una edad filosófica» solía decirles a mis amigos, «capaz de contemplar las tragedias y las comedias de la vida de manera impersonal y distante, en especial las de la propia vida, es posible crear una autobiografía que merezca la pena». Como aún me sentía joven y adolescente a pesar de mi avanzada edad, no me juzgaba competente para emprender esa tarea. Además, nunca tenía el tiempo necesario que requiere concentrarse en la escritura.
Mi forzosa inactividad europea me dejó tiempo para leer muchísimo, incluyendo biografías y autobiografías. Descubrí con gran desconcierto que la vejez, lejos de ofrecer sabiduría, madurez y sosiego, suele ser fuente de senilidad, estrechez de miras y rencores. No podía arriesgarme a esa calamidad y empecé a pensar seriamente en escribir mi vida.
La mayor dificultad a la que me enfrentaba era la falta de datos históricos para mi trabajo. Casi todo el material que había acumulado durante los treinta y cinco años de mi vida en Estados Unidos, los libros, la correspondencia y cosas similares, había sido confiscado por los saqueadores del Departamento de Justicia y nunca me habían devuelto nada. Ni siquiera tenía mi colección personal de la revista Mother Earth, que había editado durante doce años. Se trataba de un problema al que no veía solución. En mi escepticismo había subestimado el poder mágico de la amistad que tantas veces había movido montañas en mi vida. Mis fieles amigos Leonard D. Abbott, Agnes Inglis, W. S. Van Valkenburgh y otros pronto me hicieron avergonzarme de mis propias dudas. Agnes, fundadora de la Biblioteca Labadie en Detroit, que alberga la colección de material radical y revolucionario más rica de América, acudió en mi ayuda con su habitual presteza. Leonard cumplió con su parte y Van dedicó todo su tiempo libre a investigar para mí.
Para los datos europeos yo sabía que podía confiar en los dos mejores historiadores de nuestras filas: Max Nettlau y Rudolf Rocker. Con estos colaboradores, ya no tenía de qué preocuparme.
Y aun así no me sentía tranquila. Necesitaba algo que me ayudara a recrear el ambiente en que había transcurrido mi propia vida: los acontecimientos, grandes o pequeños, que me habían agitado emocionalmente. Un viejo vicio mío acudió a rescatarme: verdaderas montañas de cartas que había escrito. A menudo mi colega Sasha, también conocido como Alexander Berkman, y otros amigos, se metían conmigo por mi proclividad a explayarme epistolarmente. Al final, no se vio recompensada la virtud sino esa debilidad mía que me aportó lo que más necesitaba, el ambiente en que realmente habían transcurrido mis días del pasado. Ben Reitman, Ben Capes, Jacob Margolis, Agnes Inglis, Harry Weinberger, Van, mi tierno admirador Leon Bass y muchos otros amigos respondieron con diligencia a la petición que les hice de que me reenviaran las cartas que yo les había escrito. Mi sobrina, Stella Ballantine, había conservado todo lo que le había escrito durante mi estancia en la prisión de Missouri. Ella, al igual que mi querida amiga Eleanor Fitzgerald, había conservado también la correspondencia que había enviado desde Rusia. En resumen, enseguida me encontré en posesión de más de mil muestras de mis efusiones epistolares. Tengo que confesar que muchas de ellas eran de lectura dolorosa, pues en la correspondencia íntima nos abrimos más que en ningún otro lugar, pero para mis propósitos eran valiosísimas.
Con este material me instalé en Saint-Tropez, un pintoresco pueblo de pescadores situado en el sur de Francia, en compañía de Emily Holmes Coleman, que sería mi secretaria. Demi, como se la llamaba familiarmente, era un salvaje duendecillo del bosque, con un temperamento volcánico, pero también era un ser tierno, sin rastro de malicia ni rencor. Su esencia era poética, Demi era enormemente imaginativa y sensible. El mundo de mis ideas le era ajeno, pero ella era por naturaleza rebelde y anarquista. Chocamos con furia, muchas veces hasta el punto de mandarnos mutuamente al fondo de la bahía de Saint-Tropez, pero su encanto, su profundo interés en mi trabajo y su certera comprensión de mis conflictos internos no tienen comparación.
Nunca me ha resultado fácil la escritura y esta tarea no consistía únicamente en escribir. Suponía revivir mi pasado ya olvidado, resucitar recuerdos que no deseaba desenterrar del fondo de mi conciencia. Supuso dudar de mi capacidad creativa, momentos de bajón y desánimo. Durante todo este periodo, Demi aguantó con valor y los ánimos que me dio entonces fueron la inspiración y el consuelo del primer año de mi lucha.
En conjunto he sido muy afortunada por la cantidad de amigos que se dedicaron a allanarme el camino para llegar a escribir Viviendomi vida. La primera persona que contribuyó a la creación de un fondo para librarme de la preocupación material fue Peggy Guggenheim. Otros amigos y camaradas siguieron su ejemplo y compartieron generosamente sus limitados recursos económicos. Miriam Lerner, una joven amiga americana, se ofreció voluntaria para reemplazar a Demi cuando esta tuvo que marcharse a Inglaterra. Dorothy Marsh, Betty Markow y Emmy Eckstein mecanografiaron partes del manuscrito sin pedir nada a cambio. Arthur Leonard Ross, el hombre más amable y desprendido que he conocido en mi vida, fue mi representante y consejero legal sin ahorrar esfuerzo. ¿Cómo podría yo alguna vez recompensar tanta amistad?
¿Y Sasha? Cuando empezamos a revisar el manuscrito, me asaltaron muchos recelos. Temía que le irritara el retrato que yo hacía de él. Me preguntaba si podría distanciarse lo suficiente, ser lo bastante objetivo como para acometer esa tarea. Y, teniendo en cuenta que él es una parte muy importante de mi vida, lo hizo increíblemente bien. Durante dieciocho meses, Sasha trabajó codo con codo conmigo, como en los viejos tiempos. Crítico, por supuesto, pero siempre atento y con la mente abierta. Sasha fue también quien sugirió el título del libro: Viviendo mi vida.
Mi vida tal y como la he vivido debe todo a quienes, se quedaran mucho o poco tiempo, llegaron a ella y después se marcharon. Su amor, así como su odio, ha hecho que mi vida valiera la pena.
Viviendo mi vida es mi homenaje y mi agradecimiento a todos ellos.
01
El día 15 de agosto de 1889 llegué a la ciudad de Nueva York. Todo lo que hasta entonces había sido mi vida quedaba ahora atrás, desechado como un vestido viejo. Ante mí se abría un mundo nuevo, desconocido y aterrador, pero yo poseía juventud, salud y apasionados ideales. Estaba decidida a enfrentarme sin pestañear a lo que me deparara lo nuevo.
Recuerdo muy bien ese día. Era domingo. El tren de la Costa Oeste, el más barato, el único que podía permitirme, me había llevado de Rochester, una población situada en el noroeste del estado de Nueva York, a Weehawken a las ocho de la mañana. Desde allí crucé en ferry a la ciudad de Nueva York. No tenía allí amigos, pero llevaba tres direcciones: una de una tía mía casada, otra de un joven estudiante de medicina al que había conocido en New Haven el año anterior, cuando yo trabajaba allí en una fábrica de corsés, y la dirección de Die Freiheit, el periódico anarquista alemán que publicaba Johann Most.
Mis posesiones consistían en cinco dólares y una pequeña maleta. También había facturado mi máquina de coser, que me ayudaría a ser independiente. Ignorante de la distancia entre la calle Cuarenta y dos y el barrio Bowery, donde vivía mi tía, y no consciente del calor sofocante de un día de agosto en Nueva York, emprendí el camino a pie. ¡Qué confusa e interminable le resulta una gran ciudad a un recién llegado! ¡Qué fría y hostil!
Después de seguir muchas indicaciones correctas e incorrectas y hacer muchas paradas en cruces desconcertantes, tres horas más tarde, llegué a la galería fotográfica de mi tía y mi tío. Cansada y sofocada, en ese primer momento no percibí la indignación contenida de mis parientes ante mi llegada inesperada. Me rogaron que me pusiera cómoda, me dieron de desayunar y me asaetearon a preguntas. ¿Qué hacía en Nueva York? ¿Había roto definitivamente con mi marido? ¿Tenía dinero? ¿Qué pensaba hacer? Me dijeron que, por supuesto, podría quedarme con ellos. «¿Dónde si no podría ir una mujer joven sola en Nueva York?» Aunque tendría que buscar inmediatamente un trabajo. El negocio no iba bien y la vida estaba muy cara.
Aletargada, yo escuché todo aquello. Después de haber pasado viajando la noche en vela y haber recorrido media ciudad bajo el calor del sol, que aún pegaba fuerte, estaba agotada. Las voces de mis parientes sonaban distantes, como el zumbido de las moscas, y me mareaban. Con mucho esfuerzo me recompuse y les aseguré que no había acudido para imponer mi presencia, que tenía un amigo en Henry Street que me estaba esperando y que él me alojaría. Mi único deseo era salir, escapar de ese escalofriante parloteo. Cogí mi maleta y me fui.
El amigo que había inventado para escapar de la «hospitalidad» de mis parientes era apenas un conocido, un joven anarquista llamado A. Solotaroff, a quien había escuchado una vez dar una charla en New Haven. Emprendí su búsqueda. Después de dar muchas vueltas encontré su casa, pero el inquilino se había marchado. El conserje, al principio muy brusco, advirtió mi desesperación. Me dijo que preguntaría por la dirección que dejó la familia al mudarse. Enseguida regresó con el nombre de la calle, pero sin el número. ¿Que podía hacer yo? ¿Cómo encontrar a Solotaroff en esa enorme ciudad? Decidí detenerme en todos los portales, primero por un lado de la calle, después por el otro lado. Arriba y abajo, seis pisos de escaleras, subí y bajé con el corazón desbocado y los pies agotados. Aquel opresivo día llegaba a su fin. Finalmente, cuando estaba a punto de abandonar la búsqueda, lo encontré en Montgomery Street, en la quinta planta de una casa de vecinos bulliciosa y atestada.
Había pasado un año desde nuestro primer encuentro, pero Solotaroff no me había olvidado. Su bienvenida fue jovial y cálida, como la de un viejo amigo. Me dijo que compartía su pequeño piso con sus padres y su hermano pequeño, pero que podía quedarme en su habitación: él dormiría unas cuantas noches con un compañero de estudios. Me aseguró que yo no tendría problemas para encontrar alojamiento; de hecho, conocía a dos hermanas que vivían con su padre en un piso de dos habitaciones. Estaban buscando a otra joven para que viviera con ellas. Mi nuevo amigo me ofreció té y un delicioso pastel judío que había horneado su madre y después me contó cosas de las personas que podría conocer, las actividades de los anarquistas yiddish y otros temas interesantes. Yo le estaba muy agradecida a mi anfitrión, más por su amistosa preocupación y camaraderie que por el té y el pastel. Olvidé la amargura que me había invadido el alma ante el cruel recibimiento que me había dado mi propia familia. Nueva York ya no me parecía ese monstruo que me había parecido durante las horas interminables de mi dolorosa caminata por el Bowery.
Más tarde, Solotaroff me llevó al café Sachs situado en Suffolk Street que, según me informó, era el cuartel general de los radicales, socialistas y anarquistas del East Side, así como de los jóvenes poetas y escritores yiddish. «Todo el mundo se reúne aquí», señaló. «Seguro que están también las hermanas Minkin».
Para alguien que acababa de huir de la monotonía de una ciudad de provincias como Rochester y cuyos nervios estaban de punta después de un viaje nocturno en un vagón atestado, el ruido y la marabunta que nos acogió en Sachs no era lo más tranquilizador. El local tenía dos espacios, ambos hasta arriba. Todo el mundo hablaba, gesticulaba y discutía, en yiddish y en ruso, todos compitiendo entre sí. Esta extraña mezcolanza humana casi me supera. Mi acompañante localizó a dos muchachas en una mesa. Me las presentó como Anna y Helen Minkin.
Eran dos jóvenes obreras judeorrusas. Anna, la mayor, tenía más o menos mi edad; Helen, quizá dieciocho. Enseguida nos pusimos de acuerdo para que yo viviera con ellas y así terminaron mi angustia y mi incertidumbre. Tenía un techo sobre mi cabeza; había encontrado amigos. Ya me daba igual que Sachs fuera un manicomio. Empecé a respirar más libremente, a no sentirme tan ajena.
Mientras cenábamos los cuatro y Solotaroff me señalaba a las diversas personas del café, de repente oí una voz estentórea que pedía: «¡Un filete extragrande!» «¡Otra taza de café!». Mi capital era tan pequeño y mi necesidad de ahorro tan grande que tamaño derroche me sobresaltó. Además, Solotaroff me había dicho que los clientes de Sachs eran solo estudiantes pobres, escritores y trabajadores. Me pregunté quién sería ese insensato y cómo podía permitirse tanta comida. «¿Quién es el glotón?», pregunté. Solotaroff se rio en voz alta. «Es Alexander Berkman. Capaz de comer por tres. Pero pocas veces tiene dinero para tanta comida. Cuando sí tiene, acaba con las provisiones de Sachs. Te lo presentaré».
Ya habíamos terminado de comer y algunas personas se acercaban a nuestra mesa a hablar con Solotaroff. El hombre del filete extragrande seguía engullendo como si tuviera hambre atrasada de semanas. Cuando estábamos a punto de marcharnos, se acercó a nosotros y Solotaroff nos presentó. Apenas era un muchacho, de unos dieciocho años, pero con el cuello y el torso de un gigante. Su mandíbula era fuerte y sus labios gruesos la hacían aún más pronunciada. Su rostro era casi severo, de no ser por su frente amplia y despejada y sus ojos inteligentes, su rostro habría sido bastante rudo. Un jovenzuelo resuelto, pensé. Un momento después, Berkman me comentó: «Johann Most habla esta noche. ¿Quieres venir a escucharlo?».
¡Qué cosa tan extraordinaria, pensé, que en mi primer día en Nueva York tenga la oportunidad de ver y de escuchar a la fiera humana a la que la prensa de Rochester calificaba como la personificación del diablo, un criminal, un demonio sediento de sangre! Yo tenía pensado visitar en algún momento a Most en las oficinas de su periódico, pero que la ocasión se presentara de una forma tan inesperada me dio la impresión de que algo maravilloso estaba a punto de ocurrir, algo que iba a decidir el curso entero de mi vida.
Por el camino al salón de actos, yo estaba demasiado inmersa en mis pensamientos como para atender la conversación que mantenían Berkman y las hermanas Minkin. De repente tropecé. Habría caído al suelo si no fuera porque Berkman me agarró del brazo y me ayudó a sostenerme. «Te he salvado la vida», bromeó. «Espero ser capaz de salvar la tuya algún día», contesté rápidamente.
El lugar de reunión era una pequeña sala situada en la parte trasera de un bar que había que atravesar. Estaba lleno de alemanes bebiendo, fumando y charlando. Johann Most no tardó en entrar. Mi primera impresión fue de repulsión. De estatura mediana y cabeza grande, coronada por una mata de pelo gris, su mandíbula izquierda estaba desencajada y su cara quedaba como retorcida. Solo sus ojos, azules y compasivos, transmitían calma.
Su discurso fue una denuncia ardiente de las condiciones laborales en Estados Unidos, una sátira mordaz de la injusticia y brutalidad de los poderes dominantes, una diatriba apasionada contra los responsables de la tragedia de Haymarket y la ejecución de los anarquistas de Chicago en noviembre de 1887. Habló con gran elocuencia y de manera muy viva. Como por arte de magia, su deformidad desaparecía, su falta de distinción física se olvidaba. Parecía transformarse en una especie de potencia primitiva, que irradiaba odio y amor, fuerza e inspiración. Su discurso torrencial, la música de su voz y los destellos de su ingenio se combinaban para producir un efecto casi abrumador. Me conmovió en lo más profundo de mi ser.
Arrastrada por la muchedumbre que avanzaba en oleadas hacia el estrado me vi delante de Most. Berkman estaba a mi lado y me presentó, pero me quedé muda por la emoción y el nerviosismo, colmada con el tumulto de emociones que el discurso de Most me había suscitado.
Aquella noche no pude dormir. Volvía a revivir los acontecimientos de 1887. Habían pasado veintiún meses desde aquel Viernes Negro del 11 de noviembre, cuando aquellos hombres de Chicago habían sufrido su martirio. Y aun así cada detalle seguía nítido en mi mente y me afectaba como si hubiera ocurrido el día anterior. Mi hermana Helena y yo nos habíamos interesado por el destino de esos hombres durante su juicio. Los artículos aparecidos en la prensa de Rochester, descaradamente tendenciosos, nos irritaban, confundían y enfadaban. La violencia de la prensa, la amarga denuncia a los acusados, los ataques a todos los extranjeros, nos hicieron solidarizarnos con las víctimas de Haymarket.
Nos habíamos enterado de que en Rochester había un grupo socialista alemán que se reunía los domingos en Germania Hall. Empezamos a asistir a esas reuniones. Mi hermana mayor, Helena, alguna que otra vez. Yo, con regularidad. Los encuentros no solían tener interés, pero ofrecían una vía de escape del gris tedio de mi existencia en Rochester.
Un domingo se anunció que Johanna Greie, una famosa oradora socialista de Nueva York, hablaría sobre el juicio de Chicago. El día señalado llegué la primera al salón de actos. Aquella enorme estancia se llenó hasta la bandera de hombres y mujeres ávidos de sus palabras, los muros se vieron rodeados de policías. Yo nunca había asistido a una reunión tan multitudinaria. Había visto a los gendarmes en San Petersburgo dispersar pequeñas asambleas de estudiantes, pero que, en el país que garantizaba la libertad de expresión, policías armados con largas porras pudieran invadir una reunión pacífica hizo sentir muchísima consternación y espíritu de protesta.
El moderador presentó a la oradora. Era una mujer entrada en la treintena, de aspecto pálido y ascético, con unos ojos grandes y luminosos. Habló con enorme seriedad, con una voz que vibraba de intensidad. Su actitud me cautivó. Me olvidé de la policía, del público y de todo lo que me atañía. Solo era consciente de esa frágil mujer vestida de negro que acusaba con pasión a las fuerzas que estaban a punto de acabar con ocho vidas humanas.
Todo el discurso trató de los agitados sucesos de Chicago. Empezó contando el fondo histórico del asunto. Habló de las huelgas obreras que habían estallado por todo el país en 1886 para exigir la jornada de ocho horas. Chicago era el centro del movimiento y allí la lucha entre los trabajadores y sus jefes había sido más intensa y enconada. La policía atacó una reunión de los empleados que se habían declarado en huelga de la McCormick Harvester Company; hombres y mujeres fueron golpeados y varias personas asesinadas. Para protestar por esa infamia, se convocó una reunión multitudinaria en la plaza de Haymarket el 4 de mayo. Allí tomaron la palabra Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer y otros y todo transcurría tranquila y pacíficamente. Así lo comprobó Carter Harrison, el alcalde de Chicago, que asistió al encuentro para ver qué se cocía por allí. El alcalde se fue, convencido de que todo estaba bien y así se lo dijo al comisario del distrito. Se estaba nublando, empezó a lloviznar y la gente comenzó a dispersarse, apenas quedaba nadie cuando uno de los últimos oradores se dirigió al público. Entonces el comisario Ward, acompañado por un fuerte dispositivo policial, se presentó de repente en la plaza. Ordenó que la gente se dispersara inmediatamente. «Es una asamblea pacífica», replicó el moderador, ante lo cual la policía cargó sobre la gente, aporreándolos sin piedad. Entonces algo brilló en el aire y, al explotar, asesinó a varios oficiales de policía e hirió a otros cuantos. Nunca se supo con certeza quién había sido el verdadero culpable y las autoridades, al parecer, no se esforzaron mucho para intentar descubrirlo. En lugar de ello se cursó inmediatamente la orden de arrestar a todos los oradores de la reunión celebrada en Haymarket y a otros conocidos anarquistas. Toda la prensa y la bourgeoisie de Chicago y del país entero clamaban por la sangre de los presos. La policía emprendió una verdadera campaña de terror, a la que la Citizen Association prestó todo su apoyo moral y financiero, para así culminar su plan mortífero de acabar con los anarquistas. La opinión pública estaba tan encendida por las historias atroces que circulaban en la prensa contra los líderes de la huelga que un juicio justo era algo impensable. De hecho, el juicio resultó ser el peor montaje de la historia de Estados Unidos. El jurado se escogió según sus convicciones; el fiscal de distrito anunció ante el tribunal que no solo se acusaba a los hombres allí arrestados sino que «se juzgaba la anarquía» y que había que exterminarla. El juez criticaba contantemente a los presos desde su estrado, predisponiendo así al jurado en su contra. Los testigos fueron comprados o aterrorizados y el resultado fue la condena de ocho hombres, inocentes del delito y en ningún modo relacionados con él. La manipulación de la opinión pública y los prejuicios contra los anarquistas, emparejados con la feroz oposición de los patronos al movimiento que exigía las ocho horas, contribuyeron a crear el ambiente que propició el asesinato judicial de los anarquistas de Chicago. Cinco de ellos —Albert Parsons, August Spies, Louis Lingg, Adolph Fischer y George Engel— fueron condenados a la horca; Michael Schwab y Samuel Fielden, a cadena perpetua; a Neebe le cayó una condena de quince años. La sangre inocente de los mártires de Chicago clamaba venganza.
Al final del discurso de Greie yo ya había confirmado lo que siempre había imaginado: los hombres de Chicago eran inocentes. Los iban a ajusticiar por sus ideales. Pero ¿cuáles eran sus ideales? Johanna Greie se refería a Parsons, Spies, Lingg y el resto como socialistas, pero yo ignoraba el verdadero significado del socialismo. Lo que había oído a los oradores locales me había resultado insípido y mecanicista. Por otro lado, los periódicos llamaban a estos hombres anarquistas, arrojabombas. ¿Qué era el anarquismo? Todo era muy desconcertante, pero ahora no era el momento de especular más. La gente empezaba a marcharse y yo me levanté para salir. Greie, el moderador y un grupo de sus amigos estaban aún en el estrado. Cuando me giré hacia ellos, vi que Greie me hacía un gesto. Yo me sobresalté, mi corazón latía con fuerza y mis pies parecían de plomo. Cuando me acerqué, me cogió de la mano y dijo: «Nunca había visto una cara en la que se reflejara tal torbellino de emociones. Sin duda sientes con intensidad la tragedia que nos amenaza. ¿Conoces a esos hombres?». Con voz temblorosa, le contesté: «Por desgracia no, pero siento este caso con cada fibra de mi ser, y cuando te he oído hablar, sentí que sí los conocía». Ella me puso la mano en el hombro: «Intuyo que terminarás conociéndolos mejor cuando conozcas sus ideales y también que harás tuya su causa».
Volví a casa caminando entre nubes. Mi hermana Helena ya estaba dormida, pero yo deseaba compartir mi experiencia con ella. La desperté y le relaté toda la historia, le reproduje casi palabra por palabra el discurso. Debí de sonar muy dramática, porque Helena exclamó: «Dentro de poco me contarán que mi hermanita es también una peligrosa anarquista».
Unas semanas más tarde, visité a unos conocidos, una familia alemana. Los encontré muy nerviosos. Alguien de Nueva York les había hecho llegar un periódico alemán, Die Freiheit, editado por Johann Most. Estaba lleno de noticias sobre los sucesos de Chicago. El lenguaje empleado casi me dejó sin respiración, tan diferente era de lo que escuchaba en las reuniones socialistas e incluso de la charla de Johanna Greie. Parecía lava que escupía llamas de mofa, desprecio y desafío; respiraba un profundo odio por los poderes que estaban maquinando el crimen en Chicago. Empecé a leer regularmente Die Freiheit. Encargué los libros que se anunciaban en el periódico y devoré cada línea sobre el anarquismo que pude obtener, cada palabra sobre esos hombres, su vida, su obra. Leí sobre su heroico comportamiento durante el juicio y sobre su maravillosa defensa. Un mundo nuevo se abría ante mí.
Aquello que todos temíamos, pero que a la vez esperábamos que no ocurriera, ocurrió. En ediciones especiales de los periódicos de Rochester se destacaba la noticia: ¡los anarquistas de Chicago habían sido ahorcados!
Helena y yo estábamos destrozadas. La noticia conmovió a mi hermana: solo podía retorcer las manos y llorar en silencio. Yo estaba como en un trance: me invadió el estupor, aquello era algo demasiado horrible como para verter lágrimas. Al caer la noche fuimos a casa de nuestro padre. Todo el mundo hablaba de los sucesos de Chicago. Yo estaba totalmente inmersa en lo que sentía como una pérdida personal. Y entonces escuché la basta risa de una mujer. Con una voz penetrante dijo burlona: «¿A qué viene tanto lamentarse? Esos hombres eran asesinos. Bien está que los ahorquen». De un salto me abalancé sobre la garganta de la mujer. Después noté que me apartaban. Alguien dijo: «Esta niña se ha vuelto loca». Forcejeé para liberarme, agarré una jarra de agua de una mesa y la arrojé con todas mis fuerzas a la cara de la mujer. «¡Fuera! ¡Fuera o te mato!», le grité. La mujer, aterrorizada, salió por la puerta y yo me desplomé en un ataque de llanto. Me llevaron a la cama y caí enseguida en un sueño profundo. A la mañana siguiente, me desperté como si saliera de una larga enfermedad, pero sin el entumecimiento y el abatimiento que había sufrido durante aquellas horribles semanas de espera que desembocaron en la conmoción final. Tenía la clara sensación de que algo nuevo y maravilloso había nacido en mi alma. Un gran ideal, una fe ardiente, la decisión de dedicar mi vida a la memoria de mis camaradas mártires, de hacer de su causa la mía, de dar a conocer al mundo sus hermosas vidas y su heroica muerte. Johanna Greie no intuyó siquiera cuán certera había sido su profecía.
Ya había tomado una decisión. Iría a Nueva York, a Johann Most. Él me ayudaría a prepararme para mi nueva tarea, pero ¿cómo recibirían esta decisión mi marido y mis padres?
Llevaba solo diez meses casada. El enlace no había traído la felicidad. Me había dado cuenta, casi desde el principio, de que mi marido y yo estábamos en polos opuestos, que no teníamos nada en común, ni siquiera a nivel sexual. Esa certeza, como todo lo demás que me había ocurrido desde que había llegado a América, había resultado muy decepcionante. América, «la tierra de la libertad y el hogar de los valientes», me parecía una farsa. Y, sin embargo, ¡me había peleado tanto con mi padre para que me dejara emigrar a América con Helena! Al final había ganado yo y, a finales de diciembre de 1885, Helena y yo habíamos salido de San Petersburgo en dirección a Hamburgo y allí habíamos embarcado en el vapor Elbe rumbo a la Tierra Prometida.
Hacía unos años nos había precedido otra hermana, que se había casado y vivía en Rochester. Había escrito repetidamente a Helena para que fuera a vivir con ella, se sentía sola. Finalmente Helena decidió partir, pero yo no podía soportar la idea de separarme de una persona a la que amaba incluso más que a mi madre. Helena también aborrecía la idea de dejarme atrás. Conocía la amarga fricción que se producía entre nuestro padre y yo. Se ofreció a pagar mi billete, pero nuestro padre no consentía en que me fuera. Supliqué, imploré, lloré. Finalmente amenacé con tirarme al Neva y entonces cedió. Con veinticinco rublos —todo lo que el viejo me quiso dar—, me fui sin dolor alguno. Desde que era capaz de recordar, nuestra casa había sido sofocante, la presencia de mi padre aterradora. Mi madre, aunque mucho menos violenta con los niños, nunca fue muy cariñosa. Siempre había sido Helena quien me había dado afecto, quien había puesto la poca alegría que había habido en mi infancia. Continuamente asumía las culpas de sus hermanos. Muchos golpes destinados a mí y a mi hermano se los llevó Helena. Ya estábamos juntas y nadie podría separarnos.
Viajamos en tercera clase, donde los pasajeros se apiñaban como un rebaño. Mi primer contacto con el mar fue aterrador y fascinante. La libertad que suponía abandonar nuestra casa, la belleza y la maravilla de aquella infinita extensión de humor tan cambiante, y la emocionante expectativa de lo que podría ofrecer la nueva tierra estimulaban mi imaginación y me hacían hervir la sangre.
El último día de nuestro viaje está aún vivo en mi recuerdo. Todo el mundo estaba en cubierta. Helena y yo nos abrazamos, maravilladas por la vista del puerto y de la Estatua de la Libertad que surgía de repente entre la neblina. Ahí estaba, ¡el símbolo de la esperanza, de la libertad, de las oportunidades! Alzaba su antorcha para iluminar el camino hacia el país libre, asilo para los oprimidos de todas las regiones. Nosotras también, Helena y yo, encontraríamos nuestro lugar en el generoso corazón de América. Estábamos muy emocionadas, nuestros ojos se llenaron de lágrimas.
Unas voces gruñonas interrumpieron nuestra ensoñación. Nos rodeó gente que gesticulaba, hombres iracundos, mujeres histéricas, niños gritando. Los guardias nos empujaron con brusquedad una y otra vez, nos ordenaron a gritos que nos preparáramos para ser trasladados a Castle Garden, el centro de inmigración.
Las escenas que se sucedían en Castle Garden eran devastadoras, el ambiente estaba cargado de hostilidad y rudeza. Ningún funcionario mostraba ningún gesto compasivo en su rostro; no había nada previsto para que los recién llegados, ni siquiera las mujeres embarazadas y los niños pequeños, pudieran estar cómodos. El primer día en suelo americano resultó ser una violenta conmoción. Nos poseía un único deseo: escapar de ese lugar horrible. Habíamos oído que Rochester era la «ciudad de las flores» del estado de Nueva York, pero llegamos allí una fría y desolada mañana de enero. Mi hermana Lena, ya en avanzado estado de gestación de su primer hijo, y la tía Rachel fueron a recibirnos. Las habitaciones de Lena eran pequeñas, pero impecables y luminosas. La habitación que había preparado para Helena y para mí estaba llena de flores. Durante todo el día la gente entraba y salía: familiares hasta entonces desconocidos, amigos de mi hermana y de su marido, vecinos... Todos querían vernos, saber cosas del viejo país. Eran todos judíos que habían sufrido mucho en Rusia; algunos habían incluso pasado por pogromos. La vida en el nuevo país, me decían, era dura; aún los dominaba la nostalgia por un hogar que nunca había sido un hogar.
Algunos de los visitantes habían prosperado. Un hombre presumía de que sus seis niños estaban todos trabajando, vendían periódicos, limpiaban zapatos. A todo el mundo le preocupaba qué íbamos a hacer. Un tipo de aspecto rudo concentró su atención sobre mí. Estuvo toda la tarde mirándome, examinándome de arriba a abajo. Incluso se acercó y me intentó palpar el brazo. Tuve la sensación de estar desnuda en medio de la plaza del mercado. Me sentí insultada, pero no quería ofender a los amigos de mi hermana. Me sentía totalmente sola y me escapé de la habitación. Me invadió la nostalgia por lo que había dejado atrás —San Petersburgo, mi amado Neva, mis amigos, mis libros y música—. Reparé en unas fuertes voces en la habitación contigua. Oí decir al hombre cuya actitud tanto me había irritado: «Puedo conseguirle un trabajo en Garson & Mayer’s. El salario será bajo, pero pronto encontrará un tipo que se case con ella. Una chica tan pechugona, con esas mejillas sonrosadas y esos ojos azules no tendrá que trabajar mucho tiempo. Cualquier hombre la pillaría y la mantendría entre seda y diamantes». Me acordé de nuestro padre, que había tratado desesperadamente de casarme cuando cumplí quince años. Yo había protestado y suplicado que me dejara continuar estudiando. En su furia, arrojó mi gramática francesa al fuego gritando: «¡Las chicas no deben aprender mucho! Todo lo que necesita saber una hija judía es cómo preparar pescado gefüllte, cortar finos los fideos y dar muchos hijos a su hombre». Yo no quería ni escuchar esos planes suyos: yo quería estudiar, conocer la vida, viajar. Además, solo me casaría por amor, sostenía firmemente. La verdad era que yo había insistido en viajar a América para escapar de los planes de mi padre. Y resultaba que los intentos de casarme me perseguían incluso en la nueva tierra, pero no me iba a dejar fácilmente. Trabajaría.
Mi hermana Lena había viajado a América cuando yo tenía unos once años. Yo solía pasar mucho tiempo con mi abuela en Kaunas, mientras que mi familia vivía en Popelan, una pequeña población en la región báltica de Curlandia. Lena siempre se había mostrado hostil hacia mí y un día, por sorpresa, descubrí la razón. Por aquel entonces yo no tendría más de seis años y Lena era dos años mayor. Estábamos jugando a las canicas. Por alguna razón mi hermana Lena creyó que yo estaba ganando demasiadas veces. Le dio mucha rabia, me dio un fuerte golpe y gritó: «¡Igual que tu padre! ¡Él también nos estafó! Nos robó el dinero que nuestro padre nos había dejado. Te odio. No eres mi hermana».
Su arranque me dejó petrificada. Durante unos instantes me quedé sentada, como atornillada al suelo, mirando en silencio a Lena; después la tensión dejó paso a un ataque de llanto. Corrí hacia mi hermana Helena, a ella le confiaba todas mis penas infantiles. Quería saber qué había querido decir Lena al decir que mi padre le había robado y que yo no era su hermana.
Como de costumbre, Helena me tomó en sus brazos, intentó consolarme y trató de quitar importancia a las palabras de Lena. Fui a ver a mi madre y ella me contó que había habido otro padre, el de Helena y Lena. Había muerto muy joven y entonces mi madre había elegido a mi padre, el mío y el de mi hermano pequeño. Dijo que mi padre era también el padre de Helena y Lena, aunque fuera su padrastro. Era cierto, explicó, que nuestro padre había empleado el dinero que heredaron las dos chicas. Lo había invertido en un negocio que había quebrado. Su intención había sido el bien de todos. Pero las palabras de mi madre no mitigaron mi enorme dolor. «¡Mi padre no tenía derecho a usar ese dinero! Ellas son huérfanas. Es un pecado robar a las huérfanas. Me gustaría ser mayor para poder devolverles el dinero. Sí, hay que devolvérselo. Tengo que expiar el pecado de mi padre».
Mi niñera alemana me había dicho que quien robara a los huérfanos nunca iría al cielo. Yo no acababa de concebir ese sitio. Mi familia, aunque conservaba los ritos judíos y acudía a la sinagoga el sábado y las fiestas de guardar, apenas nos hablaba de religión. Yo saqué mi idea de Dios y el diablo, el pecado y el castigo, de mi niñera y de nuestros siervos campesinos rusos. Estaba convencida de que nuestro padre sería castigado si no pagaba su deuda.
Habían pasado once años desde aquel incidente. Yo había olvidado hacía tiempo el dolor que me había producido Lena, pero no sentía por ella, ni mucho menos, el gran afecto que sentía por mi querida Helena. Durante todo el viaje hacia América, me había inquietado qué sentiría Lena por mí, pero cuando la vi, embarazada de su primer hijo, con su carita pálida y encogida, mi corazón se abrió a ella como si nunca hubiera habido ninguna sombra entre nosotras.
El día siguiente a nuestra llegada nos quedamos a solas las tres hermanas. Lena nos contó que se había sentido muy sola, que nos había echado de menos a nosotras y los nuestros. Nos enteramos de la vida tan dura que había llevado, primero como criada en casa de la tía Rachel, después cosiendo ojales en la fábrica de ropa de Stein. ¡Qué feliz era en aquel momento, por fin con su propia casa y con la alegría de estar esperando un bebé! «La vida es aún difícil», decía Lena. «Mi marido gana doce dólares por semana como latonero, trabajando en los tejados bajo el sol abrasador y el viento frío, siempre en peligro. Empezó a trabajar a los ocho años en Berdychiv, Rusia, y desde entonces no ha parado de trabajar».
Cuando Helena y yo nos retiramos a nuestra habitación acordamos que ambas buscaríamos enseguida trabajo. No podíamos ser una carga más para nuestro cuñado. ¡Doce dólares a la semana y un bebé en camino! Unos días más tarde, Helena consiguió un trabajo retocando negativos, que había sido su oficio en Rusia. Yo encontré un empleo en Garson & Mayer’s cosiendo abrigos Ulster diez horas y media diarias, a cambio de dos dólares y cincuenta centavos semanales.
02
Yo ya había trabajado antes en una fábrica, en San Petersburgo. En el invierno de 1882, cuando mi madre, mis dos hermanos pequeños y yo salimos de Königsberg para reunirnos con mi padre en la capital rusa, nos encontramos con que había perdido su empleo. Había sido gerente de la sedería de su primo, pero justo antes de nuestra llegada el negocio quebró. La pérdida de su empleo fue una tragedia para nuestra familia, puesto que mi padre no había conseguido ahorrar nada. La única que traía dinero a casa era entonces Helena. Madre tuvo que recurrir a un préstamo de sus hermanos. Los tres mil rublos que nos adelantaron se invirtieron en una tienda de comestibles. Al principio, el negocio no daba para nada y fue necesario que yo buscara empleo.
Los chales tejidos estaban por entonces muy de moda y un vecino le indicó a mi madre dónde podrían darme trabajo para hacer en casa. Dedicándome a la tarea muchas horas al día, a veces hasta altas horas de la noche, me las apañaba para ganar doce rublos al mes.
Los chales que tejía para ayudar a sostener a la familia no eran obras maestras, pero daban el pego. Odiaba el trabajo y mis ojos se debilitaban bajo la presión de su uso constante. El primo de nuestro padre cuya sedería había quebrado entonces era dueño de una fábrica de guantes. Se ofreció a enseñarme el oficio y darme trabajo.
La fábrica estaba muy lejos de casa. Había que levantarse a las cinco de la mañana para estar en el trabajo a las siete. Las estancias eran oscuras, cargadas y poco ventiladas. La luz venía de lámparas de aceite, el sol nunca entraba en el taller.
Éramos seiscientas mujeres, de todas las edades, fabricando unos guantes hermosos y caros día sí día también por una paga muy pequeña. Pero nos dejaban tiempo suficiente para almorzar y para tomar un té dos veces al día. Podíamos hablar y cantar mientras trabajábamos; no nos empujaban ni acosaban. Así era San Petersburgo en 1882.
Y ya me encontraba en América, en la ciudad de las flores del estado de Nueva York, en una fábrica modelo, según me decían. Sin duda, los talleres de ropa de Garson eran una gran mejora con respecto a la fábrica de guantes de la Vassilevsky Ostrov. Las salas eran amplias, luminosas y aireadas. Teníamos espacio suficiente como para poder movernos un poco. No emanaban esos olores apestosos que me producían náuseas en el taller de mi primo. Pero el trabajo era más duro y la jornada, con solo media hora para comer, se me hacía interminable. La disciplina de hierro impedía cualquier libertad de movimiento (no se podía siquiera ir al baño sin permiso) y la vigilancia constante del encargado me pesaba como una piedra en el corazón. Al final de la jornada me encontraba consumida, con la energía justa para arrastrarme hasta la casa de mi hermana y trepar a la cama. Y así continuaba, con una monotonía mortal, semana tras semana.
Lo que me resultaba sorprendente es que a nadie más en la fábrica parecía afectarle tanto como a mí, excepto a mi compañera, la frágil y pequeña Tanya. Era pálida y delicada, se quejaba a menudo de dolor de cabeza y muchas veces rompía a llorar cuando la tarea de manipular la pesada tela ulster le resultaba excesiva. Una mañana, cuando levanté la vista de mi trabajo, la encontré tirada sobre un fardo. Se había desmayado y caído. Llamé al capataz para que me ayudara a llevarla a los vestuarios, pero el ruido ensordecedor de las máquinas ahogaba mi voz. Algunas chicas que estaban cerca me oyeron y empezaron a gritar. Dejaron de trabajar y se precipitaron junto a Tanya. La parada repentina de las máquinas atrajo la atención del encargado y se acercó. Sin ni siquiera preguntar la razón del alboroto, gritó: «¡Volved a las máquinas! ¿Cómo se os ocurre parar ahora? ¿Queréis que os despida? ¡Volved ya mismo!». Cuando percibió el cuerpo desvanecido de Tanya, aulló: «¿Qué demonios le pasa?». «Se ha desmayado», le dije, haciendo un esfuerzo para controlar mi voz. «De eso nada», dijo con desdén. «Está fingiendo».
«¡Eres un mentiroso y un bruto!», grité, incapaz ya de contener mi indignación.
Me incliné sobre Tanya, aflojé su cinturón y exprimí en su boca entreabierta el jugo de una naranja que tenía en mi cesta del almuerzo. Su cara estaba blanca y su frente llena de sudor frío. Parecía tan enferma que incluso el encargado se dio cuenta de que no estaba fingiendo. Le perdonó el resto del día. «Yo me voy con Tanya», le dije. «Puedes deducirme las horas de sueldo». «¡Puedes irte al infierno, gata salvaje!», gritó mientras nos marchábamos.
Fuimos a un café. Yo misma me sentía vacía y a punto de desmayarme, pero, entre las dos, solo teníamos setenta y cinco centavos. Decidimos gastar cuarenta en comida y emplear el resto para coger el tranvía hasta el parque. Allí, al aire libre, entre las flores y los árboles, nos olvidamos de nuestras temidas tareas. El día que había empezado agitado tuvo un final tranquilo y pacífico.
A la mañana siguiente, la enervante rutina comenzó de nuevo y continuó así durante semanas y meses, interrumpida solo por la llegada del nuevo miembro de la familia, una niña. La niña se convirtió en el único interés de mi oscura existencia. A menudo, cuando el ambiente de la fábrica de Garson amenazaba con vencerme, el pensamiento del adorado ratoncillo que me esperaba en casa me reanimaba. Las noches ya no eran tediosas y sin sentido. Pero, aunque la pequeña Stella trajo la alegría a nuestro hogar, aumentó también la angustia material de mi hermana y mi cuñado.
Lena nunca, ni con palabras ni con actos, me hizo sentir que el dólar y cincuenta centavos que le daba por el alojamiento y la comida (el tranvía eran sesenta centavos por semana, los restantes cuarenta centavos eran para los gastos personales que yo pudiera tener) no cubrían mis gastos, pero yo había escuchado en secreto a mi cuñado quejarse de que los gastos de la casa aumentaban. Y me parecía que tenía razón. No quería que mi hermana se preocupara, estaba criando a su bebé. Decidí pedir un aumento de sueldo. Sabía que no tenía sentido hablar con el encargado, así que pedí una reunión con el señor Garson.
Me pasaron a una lujosa oficina. Sobre la mesa había rosas American Beauties. En más de una ocasión, me había detenido para contemplarlas admirada en las floristerías y, una vez, incapaz de resistir la tentación, había entrado a preguntar el precio. Costaban un dólar y medio cada una, más de la mitad de mi sueldo semanal. En el hermoso jarrón de la oficina del señor Garson había muchas.
No me invitaron a que tomara asiento. Durante un instante me olvidé de mi misión. La bella habitación, las rosas, el aroma del humo azulado del cigarro del señor Garson me fascinaban. Me trajo de vuelta a la realidad la pregunta de mi patrón: «Y bien, ¿qué puedo hacer por ti?».
Venía a pedirle un aumento, le dije. Los dos dólares y medio que ganaba no llegaban para pagar mis gastos, ya no digamos algo más, como un libro o una entrada de teatro de veinticinco centavos de vez en cuando. El señor Garson contestó que yo tenía gustos bastante extravagantes para una chica de fábrica, que todas sus «manos» estaban muy satisfechas, que parecía que se apañaban bien y que yo también me las apañaría para conseguir trabajo en otra parte. «Si te subo el sueldo, tendría que subir el de las otras también y no me lo puedo permitir», dijo. Decidí dejar el empleo en Garson.
Unos días después apalabré un trabajo en la fábrica de Rubinstein a cuatro dólares por semana. Se trataba de un taller pequeño, no muy alejado de donde vivía. El edificio estaba en medio de un jardín y solo empleaba a una docena de hombres y mujeres. La disciplina y la presión de Garson brillaban por su ausencia.
Junto a mi máquina trabajaba un hombre joven y guapo que se llamaba Jacob Kershner. Vivía cerca de casa de Lena y solíamos volver paseando juntos del trabajo. Poco después empezó a ir a buscarme por la mañana. Charlábamos en ruso, mi inglés era aún muy limitado. Escucharlo hablar ruso era para mí como escuchar música; era el primer ruso, aparte de Helena, que oía en Rochester desde mi llegada.
Kershner había llegado a América en 1881 procedente de Odessa, donde había terminado el bachillerato. Como no tenía un oficio, se convirtió en un «operario» de abrigos. Pasaba casi todo su tiempo libre, me dijo, leyendo o asistiendo a bailes. No tenía amigos porque sus colegas de trabajo en Rochester le parecían únicamente interesados en hacer dinero, su ideal era tener un taller propio. Se había enterado de nuestra llegada, la de Helena y mía, incluso me había visto varias veces por la calle, pero no sabía cómo presentarse a nosotras. Ahora ya no se sentiría solo nunca más, dijo alegremente: podríamos visitar lugares juntos y él me prestaría sus libros para leer. Mi propia soledad ya no dolía tanto.
Hablé a mis hermanas de mi nueva amistad y Lena me pidió que lo invitara un domingo. Cuando llegó Kershner, a Lena le causó una buenísima impresión, pero a Helena le resultó antipático desde el primer momento. No comentó nada durante mucho tiempo, pero yo lo notaba.
Un día Kershner me invitó a bailar. Sería mi primer baile desde que llegara a América. La idea me emocionó y me trajo recuerdos de mi primer baile en San Petersburgo.
Yo tenía entonces quince años. El patrón de Helena le había invitado al German Club, un local de moda, y le había dado dos entradas, así que me llevó con ella. Poco tiempo antes mi hermana me había regalado un corte de un hermoso terciopelo azul para hacer con él mi primer vestido largo, pero antes de poder hacerlo, nuestro criado campesino se escapó con el tejido. Mi pena por la pérdida me hizo enfermar varios días. Si tuviera un vestido, pensaba, mi padre consentiría en que fuera al baile. «Yo te conseguiré más tela para un vestido», me consoló Helena, «pero me temo que padre se negará». «Pues entonces lo desafiaré», declaré.
Compró otra pieza de tejido azul, no tan hermosa como el terciopelo, pero no me importaba: me sentía demasiado feliz ante la perspectiva de mi primer baile, ante la dicha de bailar en público. De algún modo Helena consiguió el consentimiento de nuestro padre, pero en el último momento él cambió de opinión. Yo era culpable ese día de alguna trastada y declaró categóricamente que tendría que quedarme en casa. Y entonces Helena dijo que ella tampoco iba. Pero yo estaba resuelta a desafiar a mi padre, fueran cuales fueran las consecuencias.
Con la respiración contenida esperé a que mis padres se retiraran a dormir. Entonces me vestí y desperté a Helena. Le dije que viniera conmigo o me escapaba de casa. «Podemos regresar antes de que padre se despierte», le presioné. ¡Querida Helena, siempre tan tímida! Tenía una infinita capacidad de sufrimiento, de aguante, pero no podía luchar. En esa ocasión se dejó arrastrar por mi desesperada decisión. Se vistió y salimos sigilosamente de casa.
En el German Club todo era luz y alegría. Nos encontramos con el patrón de Helena, cuyo nombre era Kadison, y con algunos de sus jóvenes amigos. Me pidieron bailar todos los bailes y bailé dejándome llevar por la euforia. Se hacía tarde y mucha gente se iba ya cuando Kadison me sacó a bailar una vez más. Helena insistió en que yo ya debía de estar demasiado cansada, pero yo me empeñé. «¡Voy a bailar!», anuncié. «¡Voy a bailar hasta morir!» Me ardía la piel, el corazón me latía con violencia mientras mi pareja me hacía dar piruetas por la sala de baile, sosteniéndome con firmeza. Bailar hasta morir, ¡qué glorioso final!
Hacia las cinco de la madrugada llegamos a casa. Todos dormían. Con la excusa de una jaqueca, al día siguiente me levanté tarde y, en secreto, me recreé de mi triunfo por haber sido más lista que el viejo.
Con el recuerdo de aquella experiencia aún vivo en mi memoria acompañé a Jacob Kershner a la fiesta, llena de esperanza. Mi decepción fue amarga: no era un hermoso salón de baile, ni había mujeres hermosas, hombres atractivos ni pizca de alegría. La música era chillona, los bailarines patosos. Jacob no bailaba mal, pero carecía de fuego y pasión.
Conocía a Jacob Kershner desde hacía unos cuatro meses cuando me pidió en matrimonio. Yo admití que él me gustaba, pero no quería casarme tan joven. Apenas nos conocíamos. Él dijo que esperaría tanto como yo quisiera, pero que ya se estaba hablando de cuánto tiempo pasábamos. «¿Por qué no nos comprometemos?», suplicó. Finalmente consentí. El rechazo de Helena a Jacob se había convertido casi en una obsesión: lo odiaba. Pero yo me sentía sola y necesitaba compañía. Finalmente me impuse sobre mi hermana. Su gran amor por mí hacía que no pudiera negarme nada u oponerse a mis deseos.
El final del otoño de 1886 llevó al resto de nuestra familia a Rochester: padre, madre y mis hermanos Herman y Yegor. La situación en San Petersburgo se había vuelto insoportable para los judíos, y el negocio de la tienda de comestibles no alcanzaba para los sobornos cada vez más grandes que padre tenía que pagar para que se le permitiera existir. América era la única salida.
Helena y yo habíamos preparado una casa para nuestros padres y, cuando llegaron, nos fuimos a vivir con ellos. Nuestras ganancias no bastaban para cubrir los gastos. Jacob Kershner se ofreció a alojarse con nosotros, lo que nos sería de alguna ayuda, y poco tiempo después se mudó allí.
La casa era pequeña, se componía de una sala de estar, una cocina y dos dormitorios. Uno de ellos era para mis padres, el otro para Helena, para mí y para mi hermano pequeño. Kershner y Herman dormían en la sala de estar. La proximidad de Jacob y la falta de privacidad me tenían en un estado de irritación constante. Pasaba noches sin dormir, tenía pesadillas y me agotaba en el trabajo. La vida se estaba volviendo insoportable y Jacob insistía en que necesitábamos una casa para nosotros.
Con el tiempo, ya conociéndolo mejor, sentí que éramos demasiado diferentes. Su interés por la lectura, que era lo que primero me atrajo de él, se había desvanecido. Ahora compartía las costumbres de sus compañeros de trabajo: jugar a las cartas y asistir a aburridos bailes. Yo, por el contrario, estaba llena de aspiraciones y ganas de luchar. En espíritu yo seguía aún en Rusia, en mi amado San Petersburgo, viviendo en el mundo de los libros que había leído, las óperas que había escuchado, el círculo de estudiantes que había conocido. Odiaba Rochester mucho más que antes. Pero Kershner era el único ser humano que había conocido desde mi llegada. Llenaba un vacío en mi vida y me atraía mucho. En febrero de 1887 nos casamos en Rochester ante un rabino, bajo el rito judío, que por entonces era considerado válido por las leyes del país.
Mi febril emoción de ese día, mi suspensa y ardiente expectativa se trocó por la noche en un sentimiento de inmensa rabia. Jacob yacía tembloroso a mi lado: era impotente.
Las primeras sensaciones eróticas que yo recuerdo me habían sobrevenido cuando tenía unos seis años. Mis padres vivían entonces en Popelan, donde los niños no teníamos un hogar en el sentido propio del término. Padre tenía una posada, constantemente atestada de campesinos borrachos y pendencieros y de funcionarios del gobierno. Madre estaba muy ocupada supervisando a los criados de esa casa grande y caótica. Mis hermanas, Lena y Helena, estaban ahogadas por el trabajo. Yo pasaba sola la mayor parte del día. Entre la plantilla del establo había un joven campesino, Petrushka, que pastoreaba nuestras ovejas y vacas. A menudo me llevaba con él a los prados y allí le escuchaba tocar dulcemente la flauta. Por la tarde me llevaba de vuelta sobre sus hombros, a caballito. Jugaba a que era un caballo, corría lo más rápido que le permitían sus piernas y después, de repente, me lanzaba al aire y me cogía en sus brazos y me apretaba contra él. Eso solía darme una curiosa sensación: a la enorme exultación que sentía seguía una gozosa liberación.
Me hice inseparable de Petrushka. Le tomé tanto afecto que empecé a robar bizcochos y fruta de la despensa de madre para él. Estar con Petrushka en los prados, escuchar su música, cabalgar sobre sus hombros, se convirtió en la obsesión de mis días y mis noches. Un día padre tuvo una discusión con Petrushka y despidió al muchacho. Su pérdida fue una de las mayores tragedias de mi niñez. Durante semanas seguí soñando con Petrushka, sus prados, su música, y reviviendo la alegría y el éxtasis de nuestros juegos. Una mañana me arrancaron violentamente de mis ensoñaciones. Madre estaba inclinada sobre mí y agarraba con fuerza mi mano derecha. Con una voz airada me gritó: «¡Si alguna vez vuelvo a encontrarte la mano ahí te azotaré, niña mala!».
La llegada de la pubertad trajo la conciencia del efecto de los hombres sobre mí. Yo tenía once años entonces. Una mañana de verano me desperté con intensos dolores. La cabeza, la columna vertebral y las piernas me dolían como si me desmembraran. Llamé a madre. Ella apartó la sábana y de repente sentí un agudo dolor en la cara. Me había abofeteado. Proferí un grito mirando a mi madre con ojos aterrorizados. «Las niñas, cuando se hacen mujeres, necesitan esto para protegerse de la vergüenza», me dijo. Intentó entonces abrazarme, pero yo la rechacé. Me retorcía de dolor y estaba demasiado escandalizada como para dejarme tocar. «¡Me voy a morir!», aullé. «Quiero que venga el Feldscher (practicante)». Mandaron llamar al Feldscher. Era un hombre joven, recién llegado al pueblo. Me examinó y me dio algo para hacerme dormir. A partir de ese momento mis sueños fueron con el Feldscher.
Cuando tenía quince años, trabajaba en una fábrica de corsés en el Pasaje Ermitage de San Petersburgo. Después de la jornada laboral, salía del taller junto con el resto de muchachas. Los jóvenes oficiales y los civiles rusos nos abordaban. La mayoría de las jovencitas tenían citas; solo una chica judía amiga mía y yo nos negábamos a que nos llevaran a la konditorskaya (pastelería) o al parque.
Solíamos pasar ante un hotel cerca del Ermitage. Uno de los botones, un guapo joven de unos veinte años, se fijó en mí. Al principio le rechazaba, pero poco a poco me empezó a producir cierta fascinación. Su perseverancia minaba lentamente mi orgullo y acepté su cortejo. Solíamos reunirnos en algún lugar tranquilo o en una pastelería apartada. Tenía que inventar todo tipo de historias para explicar a mi padre por qué volvía tarde de trabajar o salía después de las nueve. Un día me espió en el Jardín de Verano y me vio en compañía de otras jóvenes y de algunos estudiantes varones. Cuando regresé a casa, me empujó con violencia contra las estanterías de nuestra tienda, estrellando así contra el suelo los tarros de la riquísima varenya (mermelada) de madre. Me golpeó con los puños y gritó que no toleraría una hija descarriada. Esa experiencia hizo que mi casa fuera aún más insoportable y sintiera la necesidad de escapar más acuciante.
Durante varios meses mi admirador y yo nos reunimos a escondidas. Una día me preguntó si no me gustaría entrar en el hotel para ver las lujosas habitaciones. Yo nunca había estado en un hotel, la dicha y alegría que me imaginaba tras las soberbias ventanas me encandilaban cuando pasaba por allí de camino al trabajo.
El muchacho me condujo por una puerta lateral, por un pasillo alfombrado, hasta una enorme habitación. Estaba muy iluminada y amueblada exquisitamente. En una mesa junto al sofá había flores y una bandeja de té. Nos sentamos. El joven sirvió un líquido de color dorado y me propuso brindar por nuestra amistad. Me llevé la copa a los labios. De repente me encontré en sus brazos, con el corpiño abierto y sus besos apasionados cubrían mi cara, mi cuello y mi pecho. Hasta que no sentí el violento contacto de nuestros cuerpos y el insoportable dolor que me produjo, no recuperé el sentido. Grité y golpeé salvajemente el pecho del hombre con los puños. De repente oí la voz de Helena en el recibidor. «¡Seguro que está aquí, seguro que está aquí!» Me quedé muda. El hombre también estaba aterrorizado. Su abrazo se relajó y nos quedamos escuchando, en un silencio angustiado. Después de lo que nos parecieron horas, la voz de Helena se fue alejando. El hombre se levantó. Yo me puse de pie mecánicamente y mecánicamente abotoné mi camisa y me cepillé el pelo.
Curiosamente no sentía vergüenza, solo una enorme conmoción ante el descubrimiento de que el contacto entre un hombre y una mujer podía ser algo tan brutal y tan doloroso. Salí caminando aturdida, herida en cada nervio de mi cuerpo.
Cuando llegué a casa, me encontré a Helena inquieta y temerosa. Había estado muy preocupada por mí, sabía que me había citado con aquel muchacho. Se había propuesto averiguar dónde trabajaba y, cuando vio que yo no regresaba, había ido al hotel a buscarme. La vergüenza que no había sentido en los brazos del hombre me abrumaba ahora. No conseguí reunir el valor para contarle a Helena mi experiencia.
A partir de aquello, siempre me sentía entre dos fuegos en presencia de los hombres. Mi atracción hacia ellos era aún poderosa, pero se mezclaba siempre con una violenta repulsión. No podía soportar que me tocaran.
Esas imágenes pasaban vívidamente por mi mente mientras yacía junto a mi marido en nuestra noche de bodas. Él se había dormido profundamente.
Pasaron las semanas. No hubo cambios. Presioné a Jacob para que consultara a un médico. Al principio se negó, pedía paciencia, pero finalmente fue. Le dijeron que llevaría mucho tiempo «construir su virilidad». Mi propia pasión había remitido. La angustia material de llegar a fin de mes excluía todo lo demás. Yo había dejado de trabajar: se consideraba deshonroso que una mujer casada fuera al taller. Jacob ganaba quince dólares a la semana. Su pasión por el juego se comía una parte considerable de nuestros ingresos. Se había vuelto celoso y sospechaba de todo el mundo. La vida se volvió insoportable. Lo que me salvó de la desesperación fue mi interés por los sucesos de Haymarket.
Tras la muerte de los anarquistas de Chicago, insistí en separarme de Kershner. Él se negaba terminantemente, pero finalmente cedió. Nos concedió el divorcio el mismo rabino que había celebrado nuestra ceremonia de matrimonio. Y después me fui a New Haven, Connecticut, para trabajar en una fábrica de corsés.
Durante todo el tiempo que luché por liberarme de Kershner, la única que siempre estuvo a mi lado fue mi hermana Helena. Ella se había opuesto denodadamente al matrimonio desde el principio, pero no solo no me hizo ni un solo reproche sino que me prestó ayuda y cariño. Defendió ante mis padres y Lena mi decisión de divorciarme. Como siempre, su devoción por mí no tenía límites.