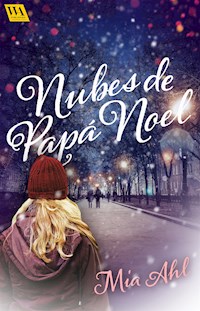9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Word Audio Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un día, cuando Vendela llega a casa, se encuentra a su madre sentada frente a su puerta. Dice estar harta y que ha dejado a su marido, Karl. Este es solo el primero de una larga serie de acontecimientos que despiertan los recuerdos de Vendela y que la hacen pensar en las decisiones que ha tomado en su vida y cómo han afectado a las personas que la rodean. La librería de la familia debe sufrir grandes cambios si quieren que sobreviva. Para Karl, que siempre ha tenido la última palabra, el cambio será difícil. Vendela, a quien nunca le ha importado el negocio familiar, se ve involucrada cuando sus cuñadas le piden ayuda. Vendela vive sola con su hija, Tilda, de diez años. La relación con Måns, el padre de Tilda, es complicada, pero Vendela procura hacer todo lo posible para que su hija tenga contacto con su padre. Cuando Måns un día le dice que ha conseguido un trabajo en Estados Unidos y que se mudará a Boston, Vendela ve cómo la poca libertad que tiene como madre soltera se desvanece por completo. ¿Ahora qué pasará con Tilda? ¿Y cómo va a conseguir salir del celibato en el que ha vivido durante tanto tiempo? En “Whisky y tortitas con mermelada”, la secuela independiente de “Ojos azules y magia negra”, podemos seguir la vida de Vendela durante un mes lleno de acontecimientos, después del cual nada volverá a ser lo mismo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Whisky y tortitas con mermelada
Mia Ahl
Traducido por Francisca Jiménez Pozuelo
Copyright © Mia Ahl y Word Audio Publishing, 2022
Título original: Whisky och plättar med sylt
Series: Amigas en Gotemburgo, 2
Traducción: Francisca Jiménez Pozuelo
Diseño portada: Maria Borgelöv
ISBN: 978-91-80003-48-3
Publicado por Word Audio Publishing Intl. AB
www.wordaudio.se
«Whisky: procedente del gaélico uisge-beatha, cuyo significado aproximado es “el agua de la vida”; de uisge, “agua”, y beatha, “vida”. Bebida alcohólica elaborada a base de cereales originaria de Escocia e Irlanda. La graduación alcohólica es superior al cuarenta por ciento».
Enciclopedia Nacional Sueca. 1996
Capítulo uno
Gotemburgo. Viernes, 1 de marzo de 2012
Cuando Vendela salió de la clínica, poco después de las cinco de la tarde, caía una copiosa nevada. Los bellos y grandes copos se estrellaban como pilotos kamikazes contra la acera, donde se destruían y se convertían en lodo sucio de color marrón. Era como si el invierno hubiera hecho un último esfuerzo, arrojando toda la nieve que quedaba para dejar espacio libre en los estantes del cielo.
Vendela esperaba que fuera la última nevada antes de la primavera, pero suponía que el invierno iba a recuperar el territorio perdido al menos dos veces más en marzo y una en abril. ¿Por qué la primavera era siempre una estación tan indecisa? El verano llegaba de puntillas, sin que nos diéramos cuenta, hasta que ya estaba allí con todo su esplendor floral, y el otoño entraba poco a poco con la lluvia y el viento que barría las hojas amarillas; solo la primavera daba un paso adelante y dos atrás.
Apartó los grises pensamientos. Su ropa estaba seca, llevaba los pies bien abrigados y tenía por delante un fin de semana sin niños que contenía todo lo que ella deseaba.
En primer lugar, una noche fuera de casa con amigos. El sábado lo dedicaría a las tareas de casa y a la cultura, y el domingo tendría una buena dosis de ejercicio combinado con más charlas con amigas y más trabajo doméstico. Y lo mejor de todo: el domingo a las seis de la tarde volvería Tilda, ansiosa de hablar, y ambas estarían felices de haber celebrado el fin de semana cada una por su lado, pero más contentas aún de volver a encontrarse.
Vendela cruzó la calle en diagonal y siguió por la calle Pusterviksgatan hacia el puente del canal de Rosenlund. Gotemburgo le mostraba su peor lado, y ella tenía la cara fría y los pies mojados cuando entró en «su» tienda de comestibles.
A la mañana siguiente pensaba quedarse en la cama hasta tarde y luego pondría en la mesa de la cocina un bonito mantel amarillo, una vela, una taza de café y un platito. Cocería un huevo, se prepararía varias tostadas con mantequilla, queso y mermelada y haría té. Podía imaginar lo agradable que iba a ser.
Con la bolsa de la compra en una mano, se dirigió a duras penas a Kungsgatan y subió las escaleras que llevaban a la calle Norra Liden.
Después subió con rapidez las escaleras hasta el cuarto piso, donde estaba su apartamento. El edificio tenía ascensor, pero Vendela procuraba hacer ejercicio todos los días. Las suelas de sus zapatos, que iban dejando huellas de suciedad, rasparon ligeramente en los escalones. Al llegar al rellano, se detuvo sorprendida.
En la puerta de su apartamento, sentada en una silla pequeña de patas finas y torneadas, había una mujer que tendría poco más de sesenta años. Su cabello era corto y gris, vestía un abrigo oscuro y botas negras y sostenía el bolso en su regazo con ambas manos, como una ardilla sostiene una avellana. Junto a ella había una maleta pequeña. Tenía el rostro enrojecido, como si hubiera llorado, pero al ver a Vendela sonrió animosa.
—¡¿Mamá?! —exclamó Vendela.
Capítulo dos
Borås. Verano de 1969 a Navidad de 1971
Cuando Iris Andersson entró en la Librería Mörck aquel día de julio de 1969, no tenía la menor idea de que todo su futuro se iba a planear en ese preciso instante. Si lo hubiera sabido, probablemente se habría detenido, habría mirado la película del futuro, después habría murmurado algo acerca de un malentendido y habría intentado marcharse lo antes posible.
Sin embargo, permaneció un rato de pie junto a la puerta antes de reunir el coraje suficiente para acercarse al mostrador.
—Buenos días —dijo haciendo una reverencia, aunque la mujer que estaba al otro lado no debía ser mucho mayor que ella.
—Buenos días —respondió Lisbeth Mörck, que era la que estaba allí.
En realidad, tenía solo cuatro años más que Iris y era la segunda hija de la pareja de libreros Mörck. Llevaba un anillo de compromiso de oro e incluso estaba embarazada, lo que implicaba que la boda era más inminente de lo previsto.
—Me llamo Iris Andersson y soy la nueva asistente —se presentó Iris, aunque enseguida le pareció que sonaba excesivamente pretencioso.
—¡Oh! Bienvenida —dijo Lisbeth con una amplia sonrisa, porque era una persona amable que podía imaginar con facilidad cómo se sentía Iris en ese momento.
Le indicó dónde podía colgar el abrigo si era necesario y cambiarse de zapatos. Luego miró a Iris, que llevaba un vestido corto de algodón sin mangas y zapatos planos, y añadió que hacían hincapié en el comportamiento educado y en el uso de una vestimenta adecuada. Iris entendió que se refería a mangas que cubrieran el brazo por lo menos diez centímetros, a llevar medias todo el año y a no tutear a los clientes. Y tenía toda la razón. Poco a poco, Iris aprendió que podía tutear a Lisbeth si nadie lo oía, pero debía dirigirse siempre a los clientes como «señor» y «señora».
En realidad, Iris no tenía intención de trabajar en una librería, ya que no le gustaban los libros y prefería la revista Bildjournalen. El único libro que había leído con atención, aparte de los libros de texto, era El libro para ti, de Kerstin Thorvall. Casi se lo sabía de memoria.
Iris había buscado trabajo en primer lugar en una de las tiendas que vendían ropa de señora, pero ninguna necesitaba una dependienta joven e inexperta. Tampoco tuvo suerte en la floristería ni en la tienda de regalos. Podía haber trabajado para la señorita Björk, propietaria de la tienda de telas, pero era muy puntillosa, y eso Iris lo sabía bien porque solía comprar allí.
Entonces apareció lo de la librería. Iris no había recurrido en ningún momento al Servicio de Empleo, se había limitado a ir de tienda en tienda con un sobre marrón que contenía una copia certificada de las calificaciones de sus estudios y a preguntar. También tenía referencias, ya que había cuidado los niños de tres familias del vecindario y todos podían dar fe de que era responsable, honesta y de trato agradable.
Iris se encontraba a gusto en la librería, aunque durante el primer verano le dolieron mucho las piernas y los pies hasta que se acostumbró a caminar y a estar todo el día de pie con zapatos de tacón.
Le gustaba colocar los libros en el orden correcto y también los papeles, sobres y lápices en sus respectivos estantes. Lisbeth dejó de trabajar en septiembre y, aunque Iris a veces se sentía insegura con los clientes, que le parecía que la veían como una niña, la confianza en sí misma aumentó. Era una auxiliar de librería que sabía exactamente qué había en el almacén y qué se podía pedir en caso de que el cliente lo solicitara.
Cuando Iris se dio cuenta de que Karl Mörck la estaba cortejando, se sintió halagada y aterrorizada a la vez. Había salido antes con chicos, como es natural, incluso había besado a algunos, pero eso era diferente. Un día empezó a tutearla en la cocina. Iris solía llevar sándwiches para el almuerzo y se sentaba en el parque a comerlos, pero ese día estaba lloviendo y le faltaba una semana para cobrar el sueldo, por lo que no tenía dinero para almorzar en el café. Ganaba ocho coronas por hora y no estaba mal. De su sueldo pagaba en casa doscientas coronas al mes y luego ingresaba casi lo mismo en una cartilla de ahorro de la caja postal. El resto desaparecía en ropa nueva, revistas, maquillaje, discos y visitas al cine. Y medias de nailon, que en la librería se rompían con mucha facilidad al estar llena de estantes molestos y puntiagudos.
De todos modos, ese día se sentó en la mesita de la cocina para comerse los sándwiches con paté de hígado y pepinillo. El pepinillo lo había preparado su madre porque, como la buena chica que era, Iris vivía todavía en la casa de sus padres.
Y al rato entró él a servirse una taza de café. Karl Mörck siempre iba a casa de su madre a almorzar, pero luego solía tomarse un café en la cocina antes de volver a la tienda. Al llegar él, Iris tuvo la sensación de que la pequeña cocina se estrechaba de repente. Ella se levantó, cogió una taza y un platito y le sirvió café de la cafetera.
Luego se lo puso delante y dijo:
—Aquí tiene, señor Mörck.
—Iris, no debería decirme señor —la corrigió él sonriendo.
—No —dijo ella en voz baja.
—Llámame Karl.
—Karl —repitió ella dándose cuenta de que, como quiera que lo llamaran, no debía ser por su diminutivo, Kalle.
Luego se sentó, cogió la revista y dio un mordisco al sándwich.
—¿Qué estás leyendo? —preguntó él.
Ella le mostró la portada de la revista mientras masticaba frenéticamente para no tener que decir Bildjournalen con la boca llena de comida, ya que tal vez salpicara sobre la mesa y sería terrible.
Cuando sus miradas se encontraron por encima de la mesa, ella palideció; en parte al ver sus bellos ojos marrones y en parte porque le daba vergüenza estar sentada en una librería leyendo una revista para chicas. Y porque él tenía una preciosa sonrisa con sus dientes blancos y anchos, con uno de los delanteros un poco torcido y montado sobre el otro. Y porque miró el sándwich que ella acababa de morder y se fijó en la huella perfecta de su dentadura en el paté de hígado. En realidad, el paté de hígado no suele ser especialmente atractivo desde el punto de vista estético, pero ese era horrible. Se sonrojó de repente y Karl, que no tenía ni idea de que ella estuviera pensando en patés, volvió a sonreír y dijo:
—Deberías leer libros en vez de eso. Tenemos ejemplares de lectura.
—Ah, ¿sí? —dijo Iris tomando aire.
A partir de entonces se encargó de coger un libro los días que comía en la cocina, pero casi siempre llevaba también una revista, que era lo que leía en realidad.
Ese año por Navidad recibió un regalo de Karl. Al ver el pequeño paquete plano se sonrojó, porque ella no tenía ningún regalo para él. También recibió un sobre con varios billetes nuevos de diez coronas como bonificación. Esa misma tarde abrió el sobre para añadir el dinero a sus recursos destinados a los regalos de Navidad, pero el libro delgado no lo abrió hasta Nochebuena.
Era Un refugiado sobre sus límites, de Aksel Sandemose.
Le decepcionó un poco. Empezó a leer el libro, pero nunca podía terminarlo, así que tuvo que leer el último capítulo para ver cómo acababa, aunque tampoco le aclaró mucho las cosas. Y lo de la ley de Jante nunca lo entendió, pero no se lo dijo a nadie y menos aún a Karl Mörck.
Le dio las gracias por el libro al volver al trabajo después de las vacaciones de Navidad. Entonces él le preguntó si podía invitarla al cine.
Al principio estaba aterrorizada —era muy viejo, diez años mayor que ella según había averiguado—, pero también se sintió halagada. Era un hombre de verdad. Tenía buen aspecto, llevaba trajes con corbata y olía a Old Spice. Percibía en él ese leve halo de peligro que desprenden los hombres mayores cuando una chica tiene diecisiete años, casi dieciocho.
Así que Iris accedió. Fueron al cine y después, a una confitería, donde pidieron café y pasteles. Pero Iris estaba tan nerviosa por la cercanía y el olor de Karl que no podía comer, así que solo se quedó allí sentada, dando vueltas y vueltas al pastel milhojas con el pequeño tenedor, que era como un cuchillo por uno de los lados.
—¿No está bueno? —preguntó Karl.
—Sí que lo está —contestó ella rápidamente con una risita mientras se llevaba a la boca un trozo de masa desmenuzada.
Después de tragarlo, él se inclinó hacia ella y le pasó el dedo por una de las comisuras de la boca.
—Tenías un poco de pastel ahí —dijo.
Iris sintió que iba a desmayarse de éxtasis.
Karl la cortejó de forma lenta y decidida durante todo el año. En la Navidad de 1970 recibió de regalo la obra del ganador del premio Nobel de ese año y al siguiente, un brazalete como regalo de cumpleaños. Cumplía diecinueve y todos, en especial Karl y su madre, pensaban que estaban comprometidos.
El resto, los anillos de boda y la celebración, solo era una formalidad. Iris se dio cuenta de que estaba enamorada. Apreciaba a Karl porque era cuidadoso y correcto, pero además tenía buen aspecto. Era un chollo para cualquier chica.
Capítulo tres
Gotemburgo. Viernes, 1 de marzo de 2012
Vendela se apresuró a abrir la puerta y empujó a su madre al vestíbulo. En ese momento oyó el teléfono y se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo sonando, ya que en el aire se percibía el temblor especial de los ansiosos tonos de llamada. Cogió el pequeño teléfono inalámbrico que tenía en el recibidor mientras su madre desaparecía en el cuarto de baño con un suspiro de alivio y vio aparecer en la puerta del cuarto de baño el indicador rojo como una señal de advertencia.
—Vendela Mörck al habla.
—¡Oh! —Alguien contuvo el aliento en el otro extremo. Después habló—: ¡Vendela! Soy Rigmor. Ha ocurrido algo terrible.
Rigmor era la cuñada de Vendela, casada con Sven, el mayor de los hijos Mörck. De mediana estatura, tenía las medidas exactas de la media nacional y un aspecto tan corriente que cualquiera de sus características se adaptaba a la mayoría de las mujeres suecas, excepto a Anita Ekberg o a Birgit Nilsson posiblemente.
—Rigmor, ¿de qué se trata?
—¡Iris se ha marchado!
—¿Qué?
—Se ha ido. Karl fue hoy a la consulta del doctor y, mientras tanto, ella desapareció. Salió de la sala de espera y se marchó sin decir una palabra. Y, cuando Karl salió, ya no estaba.
Vendela pensó tanto que casi le empezó a doler la cabeza.
—En la consulta del doctor —repitió, porque fue lo único que se le ocurrió decir.
—Sí, hoy tenía control. Y, como Karl ha sido un buen chico, todo estaba bien y el médico estaba satisfecho. —Rigmor sonaba como si hablara de un niño que había logrado saltar con una pierna y dibujar un muñeco en el control de los cuatro años. Luego continuó—: Pero, cuando salió, Iris se había marchado. Y desconocemos dónde está. ¿Y sabes lo que dijeron los de la comisaría?
—No —murmuró Vendela.
—Pues que, al tratarse de una mujer adulta, no hacen nada hasta que pasen un par de días.
—Parece razonable.
—¿Razonable? ¡No puedo creer que tú digas eso!
Bueno, ahí estaba el dardo que Vendela esperaba.
—Es una persona adulta.
—Iris nunca desaparecería así, debe estar secuestrada. O se habrá puesto enferma. Hemos preguntado en todas partes en el hospital, pero no estaba allí.
—¿Secuestrada?
Vendela miró hacia el cuarto de baño; el letrero rojo seguía levantado, pero no se oía nada en el interior, ni siquiera el burbujeo del agua en el lavabo. Supuso que Iris estaba al otro lado de la puerta escuchando casi sin respirar. Vendela miró el rellano de la escalera y vio que el bolso de su madre estaba junto a la sillita de patas finas en la que estaba sentada cuando ella llegó. En el suelo también vio la bolsa con la comida que había comprado en el 7-Eleven, incluso alcanzó a ver el cartón de huevos. Un viento frío sopló por el hueco de la escalera y poco después oyó que la puerta de abajo se cerraba de golpe. Respiró hondo y dijo rápidamente:
—Rigmor, deja ya de preocuparte. Sé dónde está.
—¿Lo sabes?
—Sí.
—¿Dónde? ¿Qué le ha ocurrido? —Entonces lo entendió todo y la voz de Rigmor se hizo más dura—. ¡Está en tu casa! —exclamó después—. ¿Puedo hablar con ella? ¡Qué desconsiderado de su parte! Irse así…, de ese modo. —Rigmor tartamudeaba de excitación, pero no dejaba de hablar—. ¿No se dio cuenta de que íbamos a preocuparnos por ella? Estamos todos aquí, en casa, esperando a que llame.
—No, no puedes hablar con ella. Sé dónde está, pero en este momento no puedo acceder a ella.
Y era cierto. Iris pensaba que, cuando una señora estaba en el cuarto de baño, no se podía hablar con ella. Era como si no estuviera, y lo que allí hiciera era casi innombrable. Vendela sabía que, si intentaba llamar a la puerta o hablar con ella a través de la misma, recibiría el silencio por respuesta o, como mucho, el discreto ruido del agua al correr por el lavabo. Si la casa empezara a arder y los bomberos con todo su equipo se pusieran a apalear la puerta del baño con hachas, Iris probablemente se quitaría las medias con rapidez y fingiría que estaba lavando algunas cosas a mano.
—¿No? —Rigmor sonaba poco sincera, pero enseguida se recuperó y dijo—: Tu padre quiere hablar contigo.
De mala gana, Vendela aceptó su destino.
—¡Vendela! —Karl parecía estar muy ansioso.
—Sí.
Oyó el silbido del ascensor que subía por el hueco, pasó el cuarto piso y siguió su camino. Se preguntó qué pensarían los que iban en su interior al ver la bolsa de la compra en la puerta, la pequeña maleta con ruedas de Iris y la endeble silla, pero su padre no tenía ni idea de lo que a ella le estaba pasando por la cabeza y le dijo lo que era importante para él en ese momento.
—Simplemente se marchó. El doctor dijo que estaba contento conmigo, que los valores estaban muy bien. Y ella va y me hace eso. La enfermera dijo que se había ido de repente, en cuanto entré en la consulta del doctor, sin decirle a nadie adónde iba. Y fue complicado, porque había tanto tráfico en el aparcamiento que estuve a punto de chocar con un hombre que venía en dirección contraria. Tuvo la desfachatez de decir que era yo quien conducía mal. —Karl tuvo que recuperar el aliento antes de continuar—. Y, cuando llegué a casa, tampoco estaba allí.
—Papá, hablaré con ella —prometió la hija con paciencia.
—¿Está contigo? ¿Por qué? ¿Puedo hablar con ella?
—No es posible. En este momento no puedo acceder a ella, pero en cuanto lo haga le transmitiré lo que acabas de decir —prometió Vendela en un tono de voz más agudo, el que solía utilizar con los pacientes pediátricos cuando se les ocurría algún motivo para posponer el tratamiento uno o dos minutos.
—¿Y qué le dirás?
—Que es incómodo para ti que se haya ido —respondió, percibiendo lo cortante que había sonado.
Pero Karl tenía piel de cocodrilo y se limitó a decir:
—Pero es que realmente es incómodo.
—Papá, tenemos que concluir la conversación. Estoy de pie en el recibidor con la puerta de la entrada abierta.
—¿Y por qué haces eso?
—Porque habéis llamado justo cuando llegaba a casa del trabajo.
—Sí, el trabajo, sí. Bueno, saludos a la pequeña Tilda. Y dile a tu madre que me llame lo antes posible, que estoy enfadado con ella.
—Se lo diré.
Se imaginó a su padre en el sillón de relax delante del televisor, a sus hermanos y cuñadas en los sofás y a sus sobrinos correteando alrededor, jugando a la guerra o gritando sin parar. Por lo general, alguien intentaba tranquilizarlos —normalmente, su madre— para que jugaran a algo más tranquilo o salieran fuera a hacer ruido.
Rigmor habría puesto la mesa para tomar juntos café y unos sándwiches, ¿o estarían en la cocina? Su cuñada solía cuidar las alfombras y la tapicería hasta en las situaciones críticas.
Vendela vivía en un apartamento de tres habitaciones y cocina que le pareció muy grande cuando se mudó hacía más de siete años, pero Tilda había crecido y ahora ocupaba más espacio.
Las habitaciones estaban alineadas y las ventanas daban al patio. Las paredes eran claras y los suelos, de madera. Todas las habitaciones, excepto la de Tilda, estaban amuebladas según el estilo austero de Vendela que, en parte, se debía al hecho de que a ella simplemente no le importaba demasiado mientras tuviera un sofá donde recostarse y libros para leer. Así que en el cuarto de estar había un sofá rinconera, pagado al contado, y una pared llena de estanterías en las que los libros estaban ordenados en orden alfabético por autor.
El único objeto que no era discreto era la lámpara de lava, que estaba en una mesa en un rincón, al lado de la puerta del dormitorio de Vendela. Cuando estaba encendida, iluminaba con un brillo rosado, soltando unas burbujas rojas que a Vendela siempre le hacían pensar en hemorragias. La lámpara de lava era suya, pero fue Tilda quien decidió que se pusiera en ese rincón porque podía verse desde la cocina y desde el cuarto de estar. También era ella la que solía encenderla.
Vendela metió la bolsa de comida y la maleta, pero dudó qué hacer con la silla. ¿De quién sería? No la había visto nunca, al menos que ella recordara. Era de color blanco grisáceo, con las patas delgadas, el respaldo ovalado y un grueso cojín de color azul, bordado a punto de cruz con unas rosas amarillas y rojas que resaltaban como un repollo entre hojas verdes y puntiagudas.
¿Había viajado su madre de Borås a Gotemburgo con una silla? ¿Y por qué?
Iris no se acercó hasta que vio que Vendela estaba en la cocina sacando las cosas de la bolsa. Estaba recién peinada y se había pintado los labios, pero aun así parecía tan cansada y triste que Vendela le dio un largo abrazo.
Se quedaron un rato de pie y luego Vendela le acercó una silla.
—¿Tienes hambre?
—Sí —dijo Iris, casi avergonzada.
Vendela abrió la puerta del frigorífico, aunque sabía que estaba casi vacío. Había planeado hacer la compra el sábado y solo tenía huevos, leche y pan. Podía hacer una tortilla —bien batida para que quedara esponjosa y de consistencia suave— y servirla con pan y unas rodajas de tomate, pero no le parecía adecuada. En esa cocina se iba a llevar a cabo una reunión de crisis, y las crisis reales requieren alimentos que no sean tortillas esponjosas, sino algo con grasa y azúcar.
—¿Quieres tortitas? —preguntó Vendela—. Tortitas con mermelada. Tengo nata para montar y también ya preparada que podemos ponerles.
—Sí, gracias. Con las tortitas será suficiente —respondió Iris mientras aparecía una pálida sonrisa en la comisura de sus labios.
Vendela abrió la puerta del armario donde guardaba los productos secos y no tuvo que ponerse de puntillas para llegar al segundo estante de arriba. Era alta y delgada, casi escuálida. Tenía los pies y las manos grandes y los dedos largos y un poco nudosos. Sus ojos eran de color azul grisáceo y el cabello, que quizá era lo mejor de ella, era claro y muy lacio. Cuando era más joven, llevaba una trenza larga en la espalda, pero se cortó el pelo cuando Tilda era un bebé y desde entonces lo mantenía así. Le decía a la gente que era más práctico, pero no era del todo cierto. A Vendela le gustaba ir a la peluquería porque le gustaba oír el ruido de las tijeras afiladas cuando le cortaban el pelo de alrededor de las orejas y le encantaba sentir las manos de alguien profesional en su cuero cabelludo.
Detrás de la bolsa de harina había una botella.
—¿Quieres un poco de whisky? —preguntó Vendela, sosteniendo una botella triangular.
—¿Bebes whisky?
—En realidad, no. Me la regaló mi jefe, que no bebe. Se la regaló un paciente y no se atrevió a no aceptarla, así que me la dio a mí.
Vendela tampoco había bebido mucho, solo se había tomado una copa en noviembre cuando contrajo una fuerte gripe. Todos decían que el whisky era un buen remedio cuando estabas enfermo, pero no había notado ningún efecto, aparte de sentir la cabeza todavía más confusa. Tal vez había que tomar un buen trago y luego irse a dormir, pero no lo podía hacer porque tenía a Tilda. Podría haber dejado que la niña se quedara viendo la tele y haberse metido en la cama con la puerta entreabierta, pero ¿y si llamaba alguien por teléfono y Tilda respondía?
«Mamá no puede ponerse al teléfono. Está durmiendo porque ha bebido». Es probable que los niños de nueve años que no están acostumbrados a que sus madres beban suelten algo así. Vendela sabía que las madres solteras tenían que ser mucho más cuidadosas que el resto para lograr la aprobación.
De todos modos, Vendela no bebía alcohol, pero no entró en ninguna discusión sobre eso y sencillamente le sirvió un vaso a su madre, que tomó un sorbo e hizo un gesto de desagrado. Luego se quedó mirando el vaso, que en realidad era de Tilda y estaba decorado con motivos de La Sirenita en la versión de Disney. El vaso que Iris sostenía en la mano tenía un dibujo del cangrejo Sebastian. El whisky llegó a los ojos de Sebastian, dando la impresión de que este tuviera ictericia o estuviera a punto de ahogarse. Iris bebió otro sorbo para liberarlo de tales problemas.
Vendela también se sirvió un vaso, más que nada para hacer compañía a su madre. En el suyo se veía a Ariel. El último vaso estaba adornado con la imagen del príncipe, pero él tuvo que quedarse en el armario.
—Tengo que hacer una llamada —dijo en un tono de disculpa después de batir la masa de las tortitas.
Fue al recibidor y marcó un número que se sabía de memoria.
Vendela conocía a Myran desde el primer día de clase cuando iban a la escuela Trandaredskolan en Borås. En realidad, su nombre era Miranda, pero nadie la llamaba así, ni siquiera su madre. Myran y Vendela sabían todo la una de la otra, lo que solo saben dos buenas amigas, y lo habían compartido todo hasta el día en que ingresaron en sus respectivas universidades en Gotemburgo.
En la actualidad hablaban por teléfono todas las semanas y sabían todavía más la una de la otra, por lo que Henrik, el marido de Myran, se sentía muy incómodo.
—Myran, soy Vendela. Quería decirte que esta noche no podré ir.
—¿Qué? ¿Al malvado Måns se le ha ocurrido que este fin de semana tampoco se va a quedar con Tilda?
—Sí. Bueno, no. Oh, no es eso. Es mi madre.
—¿Tu madre? ¿Se ha puesto enferma? ¿Qué le ocurre? ¿Vas a ir a verla? Puedo quedarme con Tilda, ya lo sabes. ¿Necesitas que te lleve o algo?
—No, no. No es nada de eso. Mi madre está aquí. —Vendela respiró profundamente y luego explicó—: Dice que se ha escapado de casa.
—¿Se ha escapado de casa? —repitió Myran con voz temblorosa a causa de la risa—. Las madres no huyen de casa, solo Kerstin Thorvall. Ella sí huyó.
—De todos modos, mi madre dice que lo ha hecho.
Había algo en la voz de Vendela que hizo que su amiga dejara de reír, pero solo un momento. Luego habló:
—Puedo ir si quieres. Llevaré una botella de vino y algo de comida preparada. Me estoy marchitando en casa.
Myran estaba de baja por maternidad de su tercer hijo y se había dado cuenta de que lo que ella creía que iba a ser un buen descanso era en realidad una carrera bastante empinada, una especie de destierro a una zona residencial donde no había nunca nadie en casa.
Vendela sabía que no podría soportar a Myran esa noche, porque su amiga a veces era tan terca e irritante como una hormiga y tan ciega a las posibilidades que había a su alrededor que podía esforzarse para caminar en línea recta por una ramita sin descubrir todo el espacio libre que había justo a su izquierda. Si Vendela dudaba si rechazarla un solo momento, Myran empezaría a avanzar con su pequeño taladro, seguiría hablando de vino, comida preparada y de su propia frustración hasta que Vendela, a sabiendas de su error, cediera. Luego, Iris y Vendela pasarían el resto de la noche escuchando a Myran contar anécdotas sobre su vida como madre de tres hijos hasta que su madre pusiera los ojos en blanco y se fuera a la cama, y Vendela sabía que esa noche Iris merecía toda su atención.
—¿Podemos posponer nuestra velada una semana? —propuso Vendela en el mismo tono que utilizaba con los pacientes que querían unos dientes blancos, muy blancos, en la prótesis.
—Está bien —suspiró Myran, reconociendo en su tono de voz que quería decir «Estoy abierta a la discusión, pero no pienso ceder ni un centímetro».
—Abraza a los niños de mi parte y comparte la botella de vino con Henrik. Hablamos la semana que viene.
—Se habrá quedado dormido viendo el programa Siguiendo la pista. Además, no me agrada nada estar con él —murmuró Myran.
Concluyeron la conversación y Vendela preparó las tortitas para su madre y para ella. Las pusieron en los platos formando un círculo y vertieron un poco de mermelada en cada una, antes de doblarlas y cortarlas con la ayuda de cuchillo y tenedor y llevárselas a la boca. Iris se bebió el whisky y Vendela le sirvió más, aunque solo probó un sorbo del suyo.
Al final, cuando ya estaban satisfechas y casi habían acabado con las tortitas, Vendela dejó los cubiertos y miró a Iris. Se dio cuenta de que su madre había envejecido mucho durante los dos meses que habían transcurrido desde la última vez que la había visto.
—Mamá —dijo con gesto serio—, tienes que contarme qué ha ocurrido. ¿Por qué has venido?
Iris también dejó los cubiertos. Apretó la servilleta de papel y respondió:
—Va a dejar el grupo de conversación al que asistía todos los miércoles, ya sabes. Le ha ido muy bien y yo tenía un poco de libertad.
—Lo sé, lo sé —dijo Vendela, mordiéndose el labio.
—El miércoles llegó a casa y dijo que ya no lo necesitaba, que ha aprendido todo lo que necesitaba saber, como si fuera un curso de…, bueno, de cualquier cosa. —Sollozó—. Se le veía muy contento y ahora va a dejarlo, con lo satisfecho que estaba. Como si hubiera superado algo difícil. ¡Oh, Vendela! No sabía adónde ir —añadió.
Empezó a llorar otra vez. Vendela rodeó con el brazo a su madre, que continuó sollozando en su hombro.
Capítulo cuatro
Borås. 1972-1978
En realidad, estar casada no era tan divertido como Iris pensaba.
El sexo, sobre todo, no era para nada lo que imaginaba. Era incómodo y pringoso y a Karl, que en general era atractivo, lo veía bastante ridículo cuando lo miraba desde abajo. Sudaba y gemía al terminar y la hacía rodar, exclamando satisfecho:
—¡Oh, qué gusto!
Después solía buscar los pantalones del pijama y darle a ella un besito en la mejilla antes de acostarse en su sitio. El acto duraba en total tres minutos, luego se dormía profundamente resoplando un poco. Iris no sabía que la gente hiciera tanto ruido al dormir. Karl roncaba a menudo y a veces se tiraba un pedo. Nadie la había preparado para eso.
Iris había leído algo sobre el sexo y una vez se llevó a escondidas la novela La canción del rubí rojo para leerla durante la primavera, como preparación para el matrimonio.
La novela era en parte bastante aburrida, y también trataba mucho de sensaciones y excitación; pero Iris no sentía nada de eso, simplemente permanecía allí tumbada esperando a que Karl terminase. Ella lo quería, sin ninguna duda, pero era más agradable antes, cuando se sentaba en sus rodillas y se besaban. Ahora, si lo besaba o se sentaba en sus rodillas, él la rechazaba o, peor aún, se reía y se la llevaba al dormitorio.
Lo que en realidad hizo que se implicara emocionalmente como esposa fue la comida. Iris lloraba a veces porque no sabía qué hacer de cena. Todos los días a las seis y media, cuando Karl llegaba a casa, tenía que haber comida en la mesa. Ella no había cocinado nunca, excepto cuando iba a las clases de cocina de la escuela. Después de dos semanas ya había preparado todos los platos que había aprendido allí, así que tuvo que empezar de nuevo.
En ese momento se arrepintió de no haber asistido a las clases de la Escuela Doméstica, como indicaba el Libro para ti.
Cuando uno de los días más calurosos de agosto sirvió sopa de guisantes, Karl se rio, pero al día siguiente llegó a casa con la versión actualizada del Almanaque de cocina del ama de casa. Iris se quedó un poco sorprendida y aliviada a la vez.
Lo mejor del libro era que le proporcionaba una especie de esquema de tareas del hogar con el que llenar sus días. Ella creía que seguiría trabajando en la librería después de que se casaran, pero Karl se negó.
—Mi esposa no tiene necesidad de trabajar —dijo.
Iris comprendió que era bueno y considerado, aunque se aburría a menudo. No había suficientes cosas que hacer para llenar el tiempo cuando Karl no estaba en casa. Y luego estaba el tema económico. Karl le daba dinero para los gastos del hogar, pero era difícil que alcanzara. Se lo dejaba debajo del mantel de la mesa de la cocina todos los viernes después de desayunar, y a Iris eso le parecía lo mismo que cuando, una de las pocas veces que salieron a cenar, le dio una propina a la camarera.
—Ahora tendrás que encargarte de que esto dure toda la semana —advirtió.
Lamentablemente, él también quería que llevara un libro de caja, lo que era un problema para Iris debido a que no conseguía que la cantidad resultante coincidiera con lo que le quedaba en el monedero. Era importante recordar dónde había estado y qué había comprado. Lo peor era que en la pescadería no le daban recibo. Una vez en la que le faltó mucho dinero escribió «ballena» en el libro de caja. A ella le pareció ingenioso, pero Karl no se rio.
Al llegar el otoño ya se había acostumbrado a la rutina y llenaba los días con tareas domésticas y largos paseos. Y una mañana de septiembre se sintió mal por el olor a café. Se quedó de pie junto al fregadero y, cuando llegó Karl, se la encontró jadeando.
Él sonrió con tanta satisfacción que Iris se sorprendió mucho, pero luego miró el calendario y se dio cuenta de que era probable que tuviera razón.
Sven nació el 5 de mayo de 1973 y desde entonces Iris nunca tuvo dificultades para llenar sus días. Le asombró comprobar que una persona tan pequeña pudiera mantenerla ocupada no solo todos los días, sino también por las noches. Nunca había estado tan cansada, pero tampoco tan feliz. Sven era un niño dulce de cabello rubio y rizado. Iris sacó su máquina de coser y le cosió una ropa muy bonita.
La siguiente ocasión en la que se sintió mal, ya estaba preparada. Göte nació en junio de 1975, y tres años después llegó Vendela, en octubre. Por entonces ya se habían mudado a un pequeño chalé de tres dormitorios en Trandared, y cuando Iris rompió aguas, estaba en lo alto de la escalera con una barra de cortina en las manos.
A Iris le iba bien. Estaba satisfecha con su vida, aunque esta no fuera como en La canción del rubí rojo o alguna otra novela de la editorial Allers. La vida para Iris era más como en el Almanaque de cocina del ama de casa.
Capítulo cinco
Gotemburgo. Viernes, 1 de marzo de 2012
Vendela preparó la cama de Tilda para su madre.
Iris metió su pequeña maleta y empezó a sacar las cosas y a colocarlas en los cajones, lo que preocupó un poco a Vendela. Le parecía estar viendo la escena de una película en la que la heroína llega caminando con zapatos de tacón por el borde de la carretera, con solo una maleta en la mano en cuyo interior lleva ropa para seis meses, los utensilios para hacerse la permanente en casa y secretos turbios. Vendela sabía que no tenía sentido que su madre se fuera a vivir por un período largo de tiempo con su única hija y su única nieta, pero ese no era el momento de decírselo, cuando las lágrimas de su madre aún no se habían secado de los hombros de su suéter.
—Mamá, ¿vas a tomar más whisky esta noche o prefieres que baje y compre alguna golosina? —preguntó esforzándose por cambiar de tema.
—¿Golosinas?
A Iris le sorprendió la pregunta. Vendela era dentista, oírla hablar de dulces era un poco como oír maldecir a una maestra de preescolar. No era del todo imposible, aunque difícil de imaginar.
—Sí, ya me entiendes. Bombones de praliné y gominolas. ¿Regaliz salado?
—Chocolate —dijo Iris con un suspiro de placer.
En el pasillo, Vendela se detuvo.
—Mamá, ¿de dónde has sacado esta silla?
—Oh, fue ese vecino tuyo tan amable.
—¿Göransson?
Vendela había visto a su vecino algunas veces en la escalera. Era de su edad, subía corriendo las escaleras y siempre le decía «hola». En una ocasión se saludaron en condiciones, cuando él estaba manipulando la llave y ella volvía cargada con bolsas de la compra.
—Björn, Björn Göransson —se presentó él, tendiendo la mano.
—Vendela Mörck —dijo ella.
No se sentía cómoda diciendo su nombre de pila. No le gustaba, le parecía que Vendela sonaba como algo sacado de un libro de geografía antiguo o de un folleto turístico.
Por ejemplo: «La Vendela boscosa en la parte noroeste de Ucrania» o «La pequeña localidad de Vendela es conocida principalmente por sus bonitos objetos de cerámica».
Con abreviaturas tampoco funcionaba. Vendela sonaba a vendaje ortopédico y Adele, como Myran sugirió en una ocasión, hacía pensar en una anciana que tiene bastones de piruleta en un tarro de vidrio sobre la mesa de café.
Björn Göransson era alto. «Por lo menos un metro noventa», pensó Vendela, que se había percatado de ello como hacen las chicas altas. Su rostro era curiosamente irregular, pero lo más singular en él era que tenía un ojo azul y otro marrón.
Vendela también había reparado en su buena dentadura y en sus encías sanas y firmes.
Iris le explicó:
—Sí, Göransson. Salió del ascensor y llevaba la silla. Me preguntó qué hacía yo allí, claro, y le dije que te estaba esperando. Sabe que te llamas Vendela.
—Ah, ¿sí? —dijo Vendela con curiosidad por saber más acerca de la silla.
¿Cómo podía llevar alguien que parecía tan masculino algo tan femenino? Le daba la impresión de que él era más bien de sillón de cuero, pero, claro, no puedes llevar un sillón de cuero por la ciudad. Aunque ¿por qué habría ido Göransson a dar un paseo por ahí con una silla?
—Sí, también me dijo que tardarías unas horas en volver, y yo le contesté que ya lo sabía. Entonces me invitó a tomar una taza de café en su casa y luego me prestó la silla.
—¿Así que volvió a dejarte fuera?
—Pues sí. Según dijo, iba a visitar a su hija en Uddevalla y tenía que tomar un tren. Le dije que me las arreglaría bien sola.
¿Una hija? Vendela volvió a mirar la silla, que siguió pareciéndole fea.
—¿Cuándo se la vas a devolver?
—El domingo tal vez. Dijo que volvería entonces.
—Bien.
—¿Verdad que es bonita?
—Mamá, es horrible. Si las sillas fueran perros, sería un caniche enano blanco, que no sirve para nada y al que hay que cuidar.
Capítulo seis
Gotemburgo. Sábado, 2 de marzo de 2012
El sábado por la mañana, Vendela le llevó a su madre el desayuno a la cama.
—¡Qué detalle! —dijo Iris, encantada. Después de comerse la mitad de un huevo pasado por agua y un sándwich, continuó—: No he vuelto a desayunar en la cama desde que te fuiste de casa.
—¿Y los cumpleaños? ¿Y el Día de la Madre?
—Bueno, ya sabes cómo es tu padre. —Después de carraspear, añadió—: Karl siempre tiene mucho que hacer.
—Entonces, ya va siendo hora. —Vendela evitó tocar temas difíciles—. Mamá —dijo poco después—, ¿te acuerdas de Annelie? ¿La que vivía en Borås tres casas más allá de la nuestra?
Iris resplandeció.
—Claro que la recuerdo. Siempre era amable y educada. Ahora también vive aquí, en Gotemburgo. —Bajó la voz y, como si alguien las estuviera escuchando a escondidas, anunció—: Se divorció. Su marido encontró a otra, aunque no duró mucho —añadió en un tono de triunfo.
—Lo sé. Vive en este edificio, al otro lado del patio. Nos vimos en Año Nuevo.
Vendela había vuelto a casa completamente exhausta después de celebrar la Navidad en Borås. Tenía la sensación de que todos los huesos del cuerpo se le habían ablandado y que solo haciendo un enorme esfuerzo resistiría el camino que llevaba desde la puerta de la calle hasta la de su casa, que estaba al otro lado del patio grande. Vivía en un bloque rodeado por un patio, donde había columpios y un pequeño parque para jugar con arenero y tobogán. Había también suficientes caminos asfaltados para que Tilda aprendiera a montar en bicicleta y a patinar. Pero el penúltimo día de diciembre de 2011, un viento helado barrió el patio, convirtiéndolo en una cuesta arriba casi tan imposible de subir como la montaña K2.
Vendela pagó al taxista y después puso su gran maleta sobre la nieve y empezó a tirar. En casos normales rodaba bien, más o menos como Pluto con la cola levantada y las orejas alerta, pero la nieve convertía a Pluto en un perro pachón reacio que clavaba las patas en el suelo y se dejaba arrastrar. En la otra mano llevaba el bolso, innecesariamente grande, y una bolsa con algo de comida, sobre todo bebida que Iris había metido para ella y para Tilda.
Mientras tiraba de la maleta con dificultad, alguien comentó en un tono desenfadado:
—Parece que necesitas ayuda.
Y, en un pispás, esa persona le quitó la pesada maleta de la mano y empezó a caminar con ella.
Era Annelie, pero en realidad no se miraron bien hasta que metieron todo en el ascensor y Vendela, que calzaba el cuarenta y uno, puso los pies en el poco espacio que quedaba.
—¡Vendela! —exclamó Annelie con alegría—. Vendela, la chica del librero —añadió mientras sostenía la puerta del ascensor, y parecía que no tuviera intención de soltarla.
—Hola, Annelie —dijo Vendela, poniendo un dedo en el botón del ascensor.
—¿Vives aquí?
—Sí. ¿Y tú?
—También, nos mudamos el verano pasado. Supongo que lo sabrás, nuestras madres suelen hablar. Pero ahora estoy bien.
—Entiendo —dijo Vendela, moviendo un poco la mano para que Annelie se diera cuenta de que intentaba ir a su casa.
—No te voy a entretener, pero sería agradable que pudiéramos vernos de nuevo.
—Por supuesto —mintió Vendela, que solo quería estar en paz después de pasar un fin de semana con la familia.
—Te llamaré —prometió Annelie, soltando al fin la puerta del ascensor.
Y, aunque Vendela suponía que Annelie se había vuelto terca y decidida —como suele ocurrir cuando te deja tu marido—, se sorprendió al oír el timbre de la puerta el día de Año Nuevo. Abrió con una mano en la manija, preparada para cerrarla con rapidez en caso de que fueran los testigos de Jehová o la vieja amargada del segundo, que seguramente querría hablar de quienes subían corriendo las escaleras en general y de Tilda en particular.
Pero era Annelie. Tenía las mejillas sonrosadas y los ojos resplandecientes, y se había puesto una bufanda azul clara que hacía juego con sus ojos, también azules.
—Feliz Año Nuevo —dijo Annelie sonriendo.
—Igualmente —respondió Vendela, sin retirar la mano de la puerta.
—He pensado que tú, igual que yo, estarías de pie en la ventana a las doce de la noche prometiendo empezar a hacer ejercicio y que un paseo por el bosque de Slottskogen nos vendría bien.
Vendela se echó a reír.
—Adelante —dijo, haciéndose a un lado—. Me pondré ropa un poco más abrigada.
Fueron al parque y pasearon varias horas por allí junto con parejas que iban de un lado a otro agarrados de los guantes. Observaron a las familias que llevaban a sus hijos en cochecito o trineo y a las madres que, de pie y dando patadas en la nieve, cuidaban de sus hijos bien abrigados, que avanzaban lentamente como astronautas.
En ese primer paseo hablaron mucho, pero también silenciaron muchas cosas. Annelie le dijo que solía hacer ejercicio en interior, en un gimnasio cercano.
—Sabes dónde está, ¿no? En cuanto bajas del tranvía, se puede ver a la derecha. —Vendela sí lo sabía, Tilda iba allí a bailar jazz, así que asintió en voz baja—. Voy a power yoga. Es genial —dijo Annelie, dando un salto como para demostrar que estaba en buena forma.
Al volver a caer en la nieve resbaló, como era de esperar, y tuvo que agarrarse al brazo de Vendela. A partir de ese día empezaron a hacer ejercicio juntas una vez a la semana. Vendela, sin querer, se sintió atraída por el power yoga y del mismo modo se dio cuenta de sus beneficios.
Iris sonrió a su hija esperando una continuación, pero Vendela no le contó cómo fue el momento en el que ella y Annelie volvieron a encontrarse, solo dijo:
—Annelie trabaja en una gestoría con Vanja. Supongo que la recordarás, iban siempre juntas.
Iris asintió y volvió a su café.
—¿No prefieres té? —preguntó Vendela de repente.
—No, no. El café está perfecto —mintió Iris.
—De acuerdo. —Vendela percibió la mentira como el gesto amistoso que pretendía ser. Luego añadió—: Uno de los clientes de Annelie tiene una galería.
Vendela pensó que debía ser agradable que los clientes conocieran tu existencia. En cambio, ella ni siquiera podía demostrar que conocía a los suyos —a los que se denominaba pacientes— en caso de ver alguno de ellos por el centro de la ciudad. Tenía que mantener el secreto profesional hasta en su tiempo libre.
—¿Una galería? —preguntó Iris con curiosidad.
—Sí. Hoy es la inauguración. Y estamos invitadas.
—¿Las dos? —quiso saber Iris, que no era ninguna estúpida.
—Bueno, en realidad solo yo, pero en una ocasión así es bueno que vaya mucha gente.
Iris reflexionó acerca de las palabras de su hija mientras tomaba un sorbo de café.
—De acuerdo, suena bien —asintió, decidida.
—No es hasta la una. Antes tengo que comprar comida y tal vez limpiar.
Lo último lo dijo con segunda intención, esperando que su madre exclamara: «¡Entonces, te ayudaré!». Pero no fue así. Suspiró levemente, apartó la bandeja y dijo:
—Me quedaré en la cama si no te importa.
—No, no, por supuesto —aseguró Vendela.
En ese momento sonó el teléfono.
—Probablemente sea Karl —señaló Iris.
Tenía razón. Vendela levantó el auricular y tuvo que tragarse algunas palabras bien elegidas acerca de la gente que llamaba antes de las nueve de la mañana. Comprendía que su padre estaba muy afectado por lo inaudito de la situación.
—Familia Mörck —respondió Vendela.
Karl no se molestó en saludar.
—¿Has hablado con ella? ¿Cuándo va a volver a casa?
—A la primera pregunta respondo que sí. A la segunda, que no lo sé —dijo Vendela.
—¡Pero dijiste que hablarías con ella!