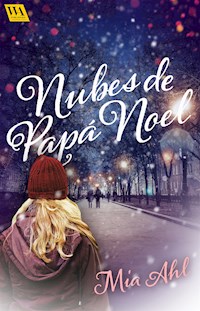
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Word Audio Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La amistad de tres mujeres de Gotemburgo, Jessika, Jenny y Sofia, es puesta a prueba durante la Navidad, cuando Jessika se da cuenta de que sus dos aliadas sabían que su marido la engañaba con otra y que ella, de hecho, es la última en enterarse. Además de los niños, lo único que últimamente alegra a Jessika es su nuevo trabajo detrás del mostrador de una joyería, en la que su jefe hace todo lo posible para que se sienta apreciada. Pero, a pesar de tener que lidiar con un exmarido y su novia ensimismada, una madre que a veces la pone de los nervios, así como con las nubes en forma de Papá Noel que parecen estar por todos lados, puede que las fiestas le brinden un nuevo y positivo comienzo. “Nubes de Papá Noel” es una historia divertida y reconfortante con aroma a Navidad, escrita por Mia Ahl, la autora de “Ojos azules y magia negra”.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Nubes de Papá Noel
Viviendo las fiestas, 1
Mia Ahl
Traducido por Francisca Jiménez Pozuelo
© Mia Ahl, 2017
Título original: Skumtomten
Traducido por: Francisca Jiménez Pozuelo
Diseño de cubierta: Maria Borgelöv
ISBN 978-87-02377-12-5
© de esta edición: Word Audio Publishing International/Gyldendal A/S, Copenhague 2022
Klareboderne 3, DK-1115
Copenhague K
www.gyldendal.dk
www.wordaudio.se
Esta es una obra de ficción. Todos los personajes, organizaciones y eventos retratados en esta novela son productos de la imaginación del autor o se utilizan ficticiamente.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Capítulo uno
Viernes, 1 de diciembre
Jenny miró la sopa de pescado que estaba tomándose. Tenía un delicioso olor a azafrán y llevaba vieiras y algo que parecía un trozo de langosta. Sin embargo, se arrepintió de su elección. Lo mejor de la dieta baja en carbohidratos era que podías ponerle toda la salsa bearnesa que quisieras al bistec y lo peor, que no podías acompañar la sopa con un trozo de pan. Pero, como Sofia ya se la había tomado, Jenny pensó que debía hacer lo mismo. Todo resultaba más fácil cuando seguía el ejemplo de Sofia, porque así no tenía que justificar ni defender sus elecciones. Jenny se bebió el vino y pescó una vieira con la cuchara.
Sofia masticó un trozo de pescado, se lo tragó y luego dijo sin más:
—La verdad es que deberíamos hacer algo por la pobre Jessika.
—¿Qué?
Jenny, que acababa de meterse una vieira en la boca y no debía hablar, se secó los labios a toda prisa mientras asimilaba las palabras de su amiga.
Sofia continuó:
—Sí. Se nos tendrá que ocurrir algo. Jessika está pasándolo fatal. Le pregunté si quería acompañarnos hoy, pero dijo que no, que tenía que trabajar. Y, cuando le comenté que podíamos dejarlo para otro momento, me contestó —Hizo una pausa retórica para subrayar la cita y luego añadió—: «No puedo permitirme el lujo de ir a esos sitios. Si salgo a comer, tiene que ser en un bufet tailandés».
—Bufet tailandés —repitió Jenny.
—Sí, eso dijo.
Jenny pensó que el bufet tailandés no tenía nada que ver con la dieta que hacían, pero estaba rico y tenía muchos platos distintos, como gambas fritas con corteza de pan crujiente y brochetas de pollo con salsa de cacahuete. Aunque no lo dijo en voz alta porque sabía lo que pensaba Sofia sobre esos bufets. Tomó una cucharada de sopa y, después de dejar la cuchara, bebió agua. Estaban comiendo en el restaurante Dorsia. Antes solían ir a Kometen o a otros sitios, pero, desde que Sofia vio un anuncio de Dorsia en el periódico, siempre iban allí.
—¿Qué estás pensando? —preguntó a Sofia—. ¿Que la invitemos a almorzar?
—No, nada de eso. Es demasiado…, demasiado sencillo. No, vamos a hacer algo menos corriente.
Sofia miró de soslayo la mesa de al lado, y luego se inclinó hacia delante y susurró:
—Pensaba en sexo. Hace meses que no tiene. Y eso siempre espabila.
Tal vez el fuerte seseo de Sofia al pronunciar la palabra o, simplemente, el modo en que se inclinó hacia delante al susurrarla, hizo que las señoras que estaban en la mesa de al lado aguzaran el oído, según pudo ver Jenny. Y, aunque intentaron fingir que no habían oído nada, sus rostros y el hecho de que ambas se quedaron calladas las delataron. Estaban escuchando a escondidas. Jenny se retorció de incomodidad.
—¿Cómo? —preguntó Jenny—. ¿Quién hace esas cosas? ¿Un gigoló? Deben ser muy caros.
Por un momento, Jenny evocó la imagen de Richard Gere. Había bajado tanto la voz que Sofia casi había tenido que leerle los labios para entender lo que decía.
—No lo sé —admitió Sofia, encogiéndose de hombros—. Ya se me ocurrirá algo.
Jenny tomó una cucharada de sopa y masticó pensativa. Pensó qué le gustaría recibir a ella de regalo de Navidad. Más sexo no figuraba en la lista. Tal vez levantarse tarde algún día. O una buena sesión en las piscinas Hagabadet con masaje, tratamiento facial y pedicura. No tenía sentido pedir que le hicieran la manicura. Jenny prefería no ver sus pobres manos de uñas cortas y sin pintar. Trabajaba para su marido, que era dentista y tenía una clínica privada en una zona cara. Jenny pensaba que deberían tener más beneficio, pero Magnus decía que iba aumentando de forma bastante uniforme y que la única razón era que no tenía que pagar el sueldo de una enfermera. Hablaba mucho de préstamos estudiantiles y amortizaciones. Las pocas veces que ella le sugirió que tuvieran otro hijo, él se solo se dedicó a hablar de pérdida de ingresos y de gastos. Tenían una hija y para él era suficiente. Sobre todo porque Clara iba a ir a la universidad de Lundsberg, igual que hizo él, y le había ido bien, o al menos eso pensaba. De todos modos tardaría un tiempo, pues Clara solo tenía diez años.
—Masaje —propuso Jenny—. Un día entero en Hagabadet. ¡Así podremos acompañarla! —añadió entusiasmada.
Sofia sacudió la cabeza.
—Nada de bobadas cursis, sino algo de verdad. Porque supongo que no te refieres al masaje con final feliz, ¿verdad?
—¿Final feliz?
Sofia sonrió.
—Lo que quieren los hombres cuando van a un centro de masaje tailandés.
Jenny se echó hacia atrás e hizo una mueca.
—No. Solo que la cuiden un poco.
—Estoy hablando de sexo —dijo Sofia, y en ese momento las señoras de la mesa de al lado aguzaron tanto el oído que se pusieron coloradas—. Estoy elaborando un plan, pero tengo que pensar un poco más. ¿Me apoyas?
Jenny sintió ganas de decir algo gracioso, pero sabía que a su amiga no iba a gustarle. Solo esperaba que no planeara algo demasiado caro como un viaje a un destino exótico. Quería ayudar a Jessika. Las tres eran amigas desde que Jessika dejó a su hija Molly en el centro de preescolar donde Jenny trabajaba. Eso fue hace doce años y desde entonces habían pasado muchas cosas. Tanto Jenny como Jessika habían cambiado de trabajo y también de estilo de vida. Pero, para Jenny, el dinero a veces era un problema y no quería que Sofia lo supiera. Comió un poco más y comprobó aliviada que las señoras de al lado habían reanudado la conversación.
Sofia no tenía problemas de dinero. En realidad, parecía no tener ningún problema en absoluto. Ni siquiera con su hija Chloe, de catorce años.
—La verdad es que tengo remordimientos —confesó Sofia—. Debería haberlo entendido. Tanto tú como yo tendríamos que habernos dado cuenta al verla tan contenta la pasada primavera cuando Robert les regaló un viaje a ella y a los niños para las vacaciones de Pascua. Él juró que tenía que trabajar, y yo sabía que no era cierto.
—Hum. —Jenny sintió en el estómago un pellizco de vergüenza.
—Y, cuando le dije a Henry que deberíamos invitar a Robert a casa porque tal vez estaba solo, él se rio y dijo que Robert ya debía tener suficiente compañía.
Sofia se bebió el vino y se tocó un poco el cabello de mechas claras recién hechas. Se miró las manos y giró el anillo de brillantes para que se viera bien.
—Al principio, no puedes creer que sea cierto —se justificó Jenny, mirando hacia abajo—. Y esperas que pase, pero fue una guarrada que no se lo dijéramos cuando empezamos a darnos cuenta. Y Robert no se lo confesó hasta las vacaciones de verano.
Giró también su anillo para que se viera el brillante. No era tan grande como el de su amiga, pero sí lo bastante bueno. Luego bebió un sorbo de vino y tomó un poco de sopa mientras Sofia la miraba con atención.
—Aunque no habría servido de mucho —dijo Jenny con voz más firme—. Quiero decir que, si Jessika lo hubiera sabido, se habría puesto triste y las vacaciones se habrían estropeado. Tal vez ni siquiera hubiera viajado. Y a los niños tampoco les habría gustado. Viéndolo así, es mejor que no lo supiera hasta después.
Sofia murmuró algo asintiendo con la cabeza y después hizo un gesto mirando su copa vacía.
—¿Más vino?
Jenny sacudió la cabeza.
—Solo es la hora del almuerzo —dijo.
—¿Qué importa? Tengo la tarde libre. ¡Y tú también! Mañana tendré que encargarme de arreglar lo de Jessika. —Sofia levantó su copa al camarero que pasaba. Él asintió y sonrió.
Cuando se acercó el camarero con la botella de vino, Jenny dudó un momento, pero se bebió lo que quedaba en la copa y le indicó que también quería más.
Escuchó las explicaciones de Sofia acerca de un viaje que estaba planeando y no volvió a pensar en Jessika hasta avanzada la tarde.
Capítulo dos
Sábado, 2 de diciembre
El teléfono sonó en el bolso. Jessika deslizó la cremallera y logró sacarlo en el mismo instante en que dejó de sonar. Miró la pantalla y vio que era su madre. Pensó que podía esperar hasta que llegara a casa y se quitara las botas. Guardó el móvil y empezó a contar los pasos. Solía ayudar en tardes como esa. Añoraba su casa después de un largo día de trabajo detrás del mostrador de la joyería en la que trabajaba. Su hogar estaba en una casa de finales del siglo pasado ubicada en el distrito de Krokslätt. Jessika alquilaba allí el piso superior a una pareja de ancianos que vivía en la planta baja. Fue su madre, Birgitta, quien le facilitó el contacto. Jessika y los niños solo llevaban cuatro meses viviendo allí, y todo les parecía nuevo; a veces, de forma agradable y otras, no.
Mientras caminaba por la calle, miró hacia arriba y vio los erguidos candelabros de Adviento y las estrellas que colgaban en casi todas las ventanas, e intentó recordar en qué caja estaban sus adornos navideños, pues todavía no lo había desempaquetado todo. El tiempo se le escapaba de las manos, cada día se repartía entre una serie de cosas más o menos importantes que debía hacer. El trabajo le ocupaba más tiempo que antes y los niños también. Los deberes, el lavado de la ropa, la comida que había que comprar y preparar y la basura que había que tirar. Los nuevos amigos de los niños, que había que controlar con discreción debido a que, con la mudanza, habían cambiado de escuela. Y su madre, que se sentía sola en otoño cuando empezaba a oscurecer.
En realidad, no había nada en su casa que revelara que se acercaba la Navidad, solo tres magníficos calendarios de Adviento que el padre de sus hijos les había regalado y la vela de Adviento que Jessika se compró a sí misma.
Así que los candelabros de Adviento no le habían parecido importantes hasta el otro día, cuando su hija Molly se los pidió y Jessika decidió buscar los candelabros y la estrella. Sin molestarse en preguntarle a Robert si los quería, los había guardado de forma mecánica. Aunque tal vez habría sido mejor no llevarse ese tipo de cosas de la casa anterior, que era su antigua vida, y empezar de nuevo con todo. Pero disponía de poco dinero y no era razonable gastarlo en decoración navideña cuando los chicos necesitaban cazadoras nuevas. No ganaba mucho, a pesar de que trabajaba a tiempo completo y estaba cinco y a veces seis días a la semana detrás del mostrador de la tienda. Debido a que fue también su madre quien la ayudó a conseguir el trabajo —lo que le recordaba a menudo—, Jessika se sentía en deuda con ella.
Jessika abrió la valla de madera que había delante de su sendero de grava. Los Nicklasson, que eran los propietarios de la casa, tenían uno privado, más amplio, que conducía a los invitados directamente a la escalera de la entrada principal, que estaba techada. Jessika y sus hijos —como si fueran personal de servicio— tenían que bordear la casa y entrar por la puerta de la antigua cocina, que estaba en la parte de atrás, donde también había una lámpara con un detector de movimiento. Dicha puerta llevaba a un frío vestíbulo con una escalera estrecha que subía hasta la parte de la casa de Jessika. Había otra escalera para bajar al sótano y una tercera llevaba directamente a la cocina de los Nicklasson.
La puerta principal tenía un código de bloqueo, muy práctico siempre que se recordara. Ella lo tecleó —primero, en la entrada de la cocina; luego, en su propia puerta, tres tramos de escalera más arriba— y, finalmente, entró en su oscuro recibidor. El teléfono móvil sonó de nuevo. Sin molestarse en contestar, cerró la puerta detrás de ella, se sentó en el banco con el abrigo puesto y se permitió un momento para respirar. Birgitta, su madre, podía esperar cinco minutos mientras ella se quitaba las botas, movía un poco los dedos de los pies y cogía un vaso de agua. Después, hablaría con ella.
Tenía por delante una larga y agradable tarde de sábado, en la que disfrutaría del silencio y tal vez viera una película en la tele. Y, si no se quedaba dormida, se permitiría el lujo de darse un baño de pies y comer algunas golosinas.
Jessika miró hacia el salón y vio el resplandor de la farola de la calle. El resto del piso estaba a oscuras. Tres amplias ventanas que daban al exterior revelaban que una vez fue un piso elegante con cuatro cuartos de estar, un dormitorio y una minúscula habitación de servicio, por lo que los hijos de Jessika tenían cada uno su habitación, y lo que una vez fue un suntuoso comedor se había convertido en salón, con el viejo televisor y el antiguo y gastado sofá que Robert no había querido conservar. Jessika dormía en la habitación de servicio, donde solo cabía una cama individual, una mesita de noche y una silla junto a la puerta de un armario que tal vez era el más pequeño de Gotemburgo. La cocina —que debía ser muy moderna en los años setenta, cuando entraron los anteriores inquilinos— era bastante amplia y en ella cabían una mesa y cuatro sillas. Otra huella de los viejos tiempos era la despensa, tan grande que se podía entrar en ella.
En el sótano había un cuarto de lavado muy moderno que Jessika podía utilizar todos los días, excepto los lunes y los martes porque esos días los tenía reservados Agneta, la dueña de la casa. Y los domingos no podía tender la ropa al aire libre ni utilizar la secadora si no era necesario. Según Agneta, que era ecologista, casi siempre se utilizaba sin necesidad.
Jessika se quitó las botas y fue al salón a encender las luces.
Un fin de semana sin niños. Cuatro meses antes, la idea le producía pánico. Entonces estaba segura de que los fines de semana que los niños estuvieran con su padre se sentiría sola y abandonada, pero se había dado cuenta de que no solía ocurrirle y hasta había empezado a disfrutar de esos días. Porque Robert no tenía a los niños cada dos semanas como habían dicho, sino dos días una vez y otras veces tres si acaso. Y Jessika no podía recordar ni un solo fin de semana que los hubiera recogido el viernes y los hubiese llevado a la escuela el lunes.
Antes de que le diera tiempo a encender la primera lámpara, sonó el teléfono. Jessika suspiró, pero decidió no posponer más la conversación.
—¿Diga? Soy Jessika.
—Soy Birgitta, tu madre.
—Lo he visto en la pantalla. Estás hablando por el móvil, mamá.
—Solo llamo para recordarte mi café de Adviento. Es el tercer domingo de Adviento, es decir, dentro de apenas dos semanas. Y he pensado que lo mejor es que vengas sobre las diez de la mañana, después de que desayune y me vista. El sábado iré a la peluquería, para que puedas peinarme antes de que lleguen los invitados. También podrás ayudarme a poner la mesa, colocar los jarrones y esas cosas.
—Mamá, trabajo ese día. No puedo ayudarte. Tendrás que pedírselo a otra persona.
—Supongo que podrás pedir permiso. ¿No puede tu jefe, ese…?
La voz de Birgitta se apagó. Siempre le costaba recordar los nombres de las personas que no le gustaban.
—Claes. Mamá, se llama Claes. Y lo lamento, pero no es posible —dijo Jessika con toda la suavidad que pudo—. Al menos, no tendré que trabajar en Nochebuena. Ha hecho un cuadrante por mí, mamá, porque soy la única que tiene hijos; al menos, hijos que todavía son pequeños.
Su madre volvió a la carga, pero Jessika no la escuchó porque oyó el clic del descodificador y que se abría la puerta. Por un momento, se quedó paralizada, temiendo que hubiera entrado alguien a robar, pero luego reconoció a la niña que estaba en la puerta iluminada por la luz del recibidor.
—¡Molly!
—Hola, mamá —dijo Molly. Su voz denotaba enfadado y tristeza a la vez.
La niña se hizo a un lado y dejó entrar a sus dos hermanos. Jessika los miró. Los chicos estaban tristes, pero Molly estaba muy enfadada, tan enfadada como solo se puede estar a los catorce años. Soltó la bolsa en el suelo y se dirigió al interior del piso, encendiendo por el camino todas las luces que encontró. Entonces llegó Robert.
—Hola —saludó.
—¿Qué haces aquí? ¿Y qué hacen aquí los niños?
Robert empezó a hablar, pero Elliot, de cinco años, lo interrumpió:
—Papá y Melanie van a ir a una fiesta.
Jessika suspiró y se sentó en el banco del recibidor. Miró a Robert, que dejó con cuidado una bolsa en el suelo.
—Nos han invitado esta tarde. Y, bueno…, sin niños.
—Y vienes aquí sin llamar antes ni nada.
—He llamado, pero no contestabas.
—¿Pensabas dejar aquí a los niños aunque yo no estuviera en casa?
Jessika oyó su propia voz llena de ira. También oyó que su madre seguía hablando por teléfono. Sin pensarlo dos veces, pulsó la tecla roja y la voz de su madre desapareció.
Robert al menos tuvo el detalle de mostrarse un poco preocupado.
—¿Habías planeado algo para esta tarde? ¿Vas a salir? Porque, en tal caso, la hermana de Melanie podría hacer de niñera —sugirió.
—No se trata de eso.
Jessika miró a sus hijos. De repente, hasta William, de once años, parecía agachado y desanimado.
—¡Vete! —ordenó a Robert—. Sal de aquí.
Aliviado, apoyó una mano en el picaporte de la puerta. Luego se dio la vuelta y dijo:
—Como casi ha pasado el fin de semana, tal vez puedan quedarse unos días más. El martes viajo a Frankfurt, así que podrías ocuparte de ellos la próxima semana también.
Jessika se limitó a mirarlo sin ser capaz de decir una sola palabra. Le habría gustado gritarle, decirle que era un imbécil, un tonto de remate que regalaba lo mejor que le había dado la vida: sus hijos. Habría querido hablar con él de promesas incumplidas y de las veces que la había traicionado no solo a ella, sino, peor aún, a los niños. También habría querido decirle que, en realidad, deseaba pasar sola esa tarde de sábado en medio del ajetreo navideño. Pero no dijo nada. Podía imaginar con facilidad lo que suponía para los niños ser abandonados una y otra vez por su egocéntrico padre. Solo asintió con la cabeza, esperando que sus ojos dijeran lo suficiente. Robert debió ver bastante en su mirada porque sonrió con inseguridad y enseguida cerró la puerta detrás de él.
El teléfono volvió a sonar. Descolgó pulsando la tecla verde y dijo rápidamente:
—Mamá, ¿puedes llamar más tarde? Esta noche no, mañana. Robert acaba de dejar aquí a los niños y están tristes.
Escuchó un momento la retahíla de su madre y dijo en voz baja:
—No, eso no es bueno. Los chicos quieren estar con su padre. Y ahora tengo que…
Escuchó en silencio un rato y luego la interrumpió:
—No, que hables con Molly no mejorará nada. Ahora mismo no quiere hablar con nadie.
Colgó el teléfono y abrió los brazos a sus hijos, pero no se dejaron consolar.
—Papááá —sollozó el más pequeño.
Jessika miró el suelo que había delante del banco del recibidor, como si la agradable tarde de sábado que tenía libre estuviera allí tirada, hecha jirones. Entonces se dio cuenta de que, para colmo de males, la cremallera de la bota le había hecho un buen desgarrón en las medias nuevas y bastante caras.
—¿Sabéis qué? —dijo intentando sonar alegre—. Iremos a comer a la calle Mölndalsvägen. ¿Pizza o hamburguesas?
Los chicos la miraron. William fue corriendo a la puerta del cuarto de su hermana y llamó. Molly no era benevolente con quienes entraban sin llamar, los chicos lo sabían. Y su madre estaba de acuerdo con ella.
—¡Molly! ¡Vamos a comer hamburguesas!
La puerta de la habitación se abrió unos diez centímetros, no más. Jessika, que estaba sentada en el banco del recibidor, tuvo que inclinarse hacia delante para ver a su hija.
—He pensado que podemos comer fuera —dijo—. No tengo comida en casa para vosotros.
Calculó cuánto dinero tenía en la cuenta y cuánto costaría la cena. No podía permitírselo, pero tampoco quería que los niños se lo imaginaran siquiera.
—Mamá —replicó Molly.
—Ya lo sé —dijo Jessika, tendiéndole los brazos a su hija, que la miró desde la puerta abierta de par en par.
—¿No es mejor que compremos unas pizzas o algo thai? —propuso, lanzando una rápida mirada a sus hermanos—. Podemos ir Wille y yo, así tú puedes quedarte sentada y descansar los pies.
Jessika hizo una ligera mueca.
—Ya se me pasará —dijo a pesar del dolor de pies. Luego forzó una sonrisa y añadió—: Y, cuando volvamos a casa, buscaremos en el altillo el candelabro de Adviento, para que mañana podamos encender una vela, y la estrella que solíamos poner en la ventana.
—Melanie ha comprado estrellas nuevas —dijo Elliot pronunciando «estrella» con cierta dificultad—. Muchas y muy bonitas.
—Las ha comprado en NK —añadió Molly malhumorada.
—¡Vámonos! —dijo Jessika, que no quería oír cómo Melanie cambiaba y transformaba la casa que ella había decorado con tanto cariño.
Capítulo tres
A Sofia le temblaba tanto la mano que el cepillo del rímel se le cayó encima de la mesa. Lo cogió y lo metió en el estuche. Luego se volvió hacia su marido y le dijo:
—No entiendo cómo pudiste hacerlo. ¿Cómo tuviste la desfachatez de invitar a Robert y a Melanie?
Henrik la miró fijamente. Estaba a punto de abrocharse la camisa, una de las que estaban hechas a medida que ella le había regalado las pasadas Navidades.
—¿Qué quieres decir?
—Sabes bien cómo trataba a Jessika. Es mi amiga.
—Y Robert es mi amigo. Mi compañero de trabajo.
Las palabras flotaron en el aire en medio de los dos. Sofia se miró en el espejo.
—Él la engañó —dijo ella.
—Conoció a otra. Está divorciándose. Y Jessika es muy pesada. Le exige que deje reuniones importantes y que recoja a los niños a la salida de la escuela, y quiere la manutención a pesar de que los niños viven con él, no sé cuánto será. Además, ella percibe el subsidio de protección familiar, que ha subido últimamente. O lo van a subir.
Sofia guardó silencio. Notó en la voz de Henrik que era inútil responder y no quería pelear en ese momento, pues los invitados llegarían dentro de una hora y ni siquiera se había maquillado. Además, no tenía ganas de discutir, así que dijo con sutileza:





























