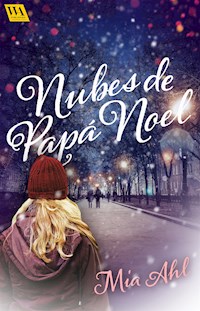9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Word Audio Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La primera parte de una serie que ha cautivado a miles de suecos La vida de Annelie se desmorona cuando su marido la deja por una mujer más joven. De repente se ve obligada a organizar de nuevo su vida y la de sus hijos. A pesar de que tiene amigas que la ayudan, no será fácil. Annelie es como la mayoría de nosotros. Se queja de las dificultades, pero también ha aprendido a aprovechar las alegrías de la vida. No es especialmente guapa ni rica. Tampoco es una mujer bondadosa que se sacrifica por los demás. Llora, discute y se derrumba, para luego coger nuevas fuerzas y seguir adelante. Como tú y como yo. Pero un día, cuando todo parece imposible, prueba a hacer magia negra. Y no se le da nada mal… «Ojos azules y magia negra» es una novela diferente y encantadora escrita con cercanía y humor por la autora sueca Mia Ahl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ojos azules y magia negra
Mia Ahl
Traducido por Francisca Jiménez Pozuelo
Copyright © Mia Ahl y Word Audio Publishing, 2021
Título original: Blå ögon och svart magi
Series: Amigas en Gotemburgo, 1
Traducción: Francisca Jiménez Pozuelo
Diseño portada: Maria Borgelöv
ISBN: 978-91-80003-46-9
Publicado por Word Audio Publishing Intl. AB
www.wordaudio.se
«Vudú: magia negra que se utiliza para envenenar o dañar levemente a un enemigo en las Antillas Menores (Haití)».
De Prismas lilla Uppslagsbok. 1982
Capítulo uno
Verano de 2011
Era sábado por la tarde y a través de los cristales recién limpiados de las ventanas entraba un sol generoso. Annelie estaba sentada en su nuevo sofá de IKEA viendo la televisión mientras comía helado Rocky Road directamente del envase. Si no fuera por lo desgraciada que se sentía, habría sido un momento muy agradable.
La película era de acción y trataba de un policía estadounidense que perseguía a traficantes de droga de las Antillas Menores, aunque a Annelie en realidad le gustaban más las comedias románticas. Notting Hill era su favorita, pero la necesidad no tiene leyes. Al llegar a casa tras una pequeña salida, se tiró en el sofá, pulsó el mando a distancia como si fuera un botón de emergencia y se detuvo en el primer programa que no incluía risas enlatadas. En el primer anuncio se levantó y se cambió su bonito traje gris por unos pantalones deportivos y una camiseta. Al siguiente no pudo soportar el hambre y fue a por el envase de helado.
Ahora estaba viendo cómo uno de los personajes secundarios, una bruja joven y bonita, preparaba un rito de vudú. Empezó dándose un baño. Parecía agradable. Annelie se frotó los dientes delanteros con uno de los trozos duros de malvavisco antes de tragárselo y notó que el sabor del helado había mejorado al mezclarse con la sal de sus lágrimas, pero aún podía percibir un regusto amargo a derrota y desesperación.
La mujer de la película iba vestida de blanco y estaba preparando un altar con fotos y otros bártulos que llevaba en una canasta. Annelie siempre había creído que se hacían muñecos de cera que luego se quemaban o en los que se clavaban agujas. A continuación la bruja sacó un gallo, que sostuvo bocabajo. Este empezó a sacudirse ansioso mientras ella miraba de reojo un cuchillo que había junto a una botella de licor. Tal vez el animal había adivinado el papel que desempeñaba en ese ritual. De repente, la mujer vertió la bebida por encima del gallo, dijo algo amenazador y agarró el cuchillo. El ave se quedó en silencio al darse cuenta de cómo iba a terminar. La mujer se mordió el labio antes de hacer un movimiento rápido con la mano, y la sangre salpicó la canasta de las fotos. Annelie bajó rápidamente la vista y la fijó en el helado. Era un poco sensible.
Se dio cuenta de que había llegado al fondo del envase. Miró con cierto asco el hoyo a modo de cráter que había hecho, alrededor del cual se aferraban algunos trozos de malvavisco.
Ingería demasiada comida basura y estaba engordando. No era justo. En los libros y en las películas las mujeres adelgazaban y se quedaban demacradas cuando estaban deprimidas, pero ella solo comía y estaba cada vez más rellenita. Nadie la abrazaría y le diría: «Pero qué delgada estás, querida Annelie. ¿Comes bien?».
Decidida, tapó el helado sobrante, apagó el televisor y fue a la cocina. Se detuvo un momento con la mano en la tapa del cubo de basura, pero reflexionó y abrió el congelador. Allí había un paquete de verduras al wok y un filete de pollo, que iban a ser la escasa comida principal del domingo. Los sacó y los lanzó al fregadero. Hoy cenaría eso, a las ocho o así, cuando tuviera hambre. Detrás de envases de helado y hamburguesas vio la botella de ron de Jamaica que había comprado en un impulso con vistas a la Noche de Walpurgis y que, por razones obvias, había olvidado.
«Si estás triste, no debes beber sola». La botella se encontraba en el fondo del congelador y estaba helada, blanca y sin abrir. Como ella era mujer y solía hacer dos cosas a la vez, la puso encima del fregadero junto al filete de pollo a la vez que abría la puerta del frigorífico. Con la mano izquierda buscó algún refresco de cola y un poco de limón mientras con la derecha tanteaba el bloque de cuchillos hasta que sacó uno de cortar verduras, pequeño y afilado.
Encontró un limón blando y una botella casi vacía de Coca-Cola que había perdido el gas. Sería suficiente.
Annelie era una mujer joven y soltera con medio fin de semana libre por delante. Podría hacer muchas cosas, como dar un largo paseo, reunirse con amigos, buscar un amante o empezar una nueva afición. Pero no hacía nada de eso. No tenía fuerzas. Llevaba casi dos meses pasando los fines de semana en el sofá, frente al televisor, con helado o dulces a su alcance. Debía espabilar, esforzarse, pero se dio cuenta de que no sabía por dónde empezar.
Se tenía que vengar. Hasta ese momento, nunca había ido tan lejos como para pensar en venganza; había pasado demasiado tiempo compadeciéndose de sí misma. Se sentía impotente. No se puede luchar contra alguien que siempre tiene la ley de su lado. Sin embargo, debía hacer algo, lo que fuera, porque necesitaba deshacerse de las fuerzas oscuras que la estaban hundiendo por completo en el fango del desánimo. Agarró el cuchillo y deslizó el pulgar por el borde afilado. Decidida, volvió a dejarlo en la encimera y se dirigió al vestidor.
Vivía en un apartamento de cuatro habitaciones en el que originalmente había oficinas. El recibidor era tan pequeño que, cuando se ponía el abrigo, los brazos le chocaban contra la pared. A la izquierda había dos dormitorios separados por un cuarto de baño que estaba en buenas condiciones. A la derecha, un corto pasillo que desembocaba en una combinación de sala de estar y cocina. El agente inmobiliario lo había llamado «disposición abierta» y comentó lo agradable que era hacer la comida mientras los invitados tomaban una copa sentados en el sofá.
Entonces Annelie pensó que el agente no debía tener hijos. Nadie con niños en casa permitiría que los invitados viesen la cocina diez minutos antes de la cena, cuando estaba llena de cacerolas y platos sucios.
Al fondo del apartamento había un pequeño «despacho» con un retrete separado y un vestidor ignífugo. Annelie dormía en el despacho. El retrete no tenía ventana y era muy pequeño. En el vestidor, además de la ropa, guardaba adornos navideños y todo lo que no cabía en ningún otro sitio.
En la caja de los objetos navideños Annelie encontró tres velas gruesas, de las cuales solo una se había utilizado. También había varias cajas abiertas de velas de distintos tamaños. Debajo encontró además tres tubos de pintura de colores claros y un pincel viejo.
Se llevó todo a la cocina.
El apartamento se veía limpio, como un niño al que acababan de arreglar, y sobre el suelo de baldosas rojas flotaba un ligero aroma a jabón verde, con el que se intentaba causar buena impresión. En el centro del limpio mantel a cuadros de la mesa de la cocina había un ramo de ásteres del puesto de flores que había junto al mercado.
Annelie lo recogió todo y empezó.
Bebió un buen trago de ron directamente de la botella y sacó la primera vela.
Era una lástima que ningún sindicato de estudiantes tuviera cursos de vudú. Sin duda, se habrían puesto de moda: «Introducción al vudú, cómo hacer muñecos y leer conjuros sencillos». No se podía enseñar a matar personas, claro, pero tal vez se podría aprender a provocar algún ataque leve de migraña a vecinos que utilizaban el cortacésped los domingos por la mañana.
Había hecho un montón de cursos y había aprendido italiano, pintura en porcelana y filosofía, pero no habían resultado de mucha utilidad. No había viajado nunca a Italia y la media docena de tazas de café que pintó permanecieron varios años en un armario antes de entregárselas a la Iglesia de Pentecostés para que las vendieran de segunda mano. Nadie había escuchado sus ideas sobre Platón; ni siquiera durante el curso, por lo que recordaba. A él asistieron ocho mujeres que buscaban un sentido más elevado en la vida y el monitor, un hombre que llevaba un peinado tapa-calva coloquialmente llamado peinado a lo Robin Hood —quitaba a los ricos para dárselo a los pobres—, tenía una forma rara de hablar, como si sopesase cada palabra antes de soltarla en la clase. Sin embargo, lo que decía no era novedoso ni destacable. Las demás escuchaban todo el tiempo y solo Annelie se atrevía a interrumpirlo de vez en cuando.
Pero nunca había asistido a un curso de vudú. Tenía que confiar en las películas y en lo que había oído por ahí. Para lo demás, se dejaría llevar por la intuición. Quizá le fuera bien solo porque era novata, como el que acierta las quinielas sin saber. La mujer de la película tenía fotos, pero Annelie decidió usar muñecos.
El primero representaría al hombre que más odiaba. Cortó y raspó la cera. El cuchillo estaba afilado, pero aun así no fue fácil. Cuando terminó, se quedó mirando la pequeña figura que tenía en la mano. Se veía que era un hombre un poco barrigón. La mecha de la vela le salía por la cabeza y le confería cierto parecido con Tintín. Un Tintín desnudo y sin ojos. La ausencia de estos le daba un aspecto impersonal. Annelie pensó en sus bellos iris marrones y su gesto travieso cuando lograba lo que quería. En el joyero tenía unos pendientes con pequeñas bolas de ojo de tigre que él le regaló cuando estaban enamorados, al principio de su relación. Encajarían perfectamente.
Fue a buscarlos, calentó la parte plateada en una vela y los incrustó en el muñeco. Quedaban muy bien.
«Perfecto, ya está listo». Annelie tomó un sorbo de ron y sonrió mientas dejaba el muñeco en la panera. La siguiente figura le resultó más fácil de hacer y la tercera le quedó muy bien, y a cada una la dotó con algo característico. Las examinó con atención, bastante satisfecha de su debut como escultora. Tal vez debería matricularse en un curso de cerámica, aunque seguro que tendría que moldear vasijas en el torno, y eso era difícil. La vasija se derrumbaba de repente, como la vida misma. Creemos que estamos sosteniendo entre las manos un futuro utensilio y resulta que solo es un trozo de arcilla húmeda que patina sobre un disco giratorio.
Annelie retiró el montón de virutas de cera y comenzó el siguiente paso: darse un baño ritual de limpieza.
Se puso de pie delante del espejo del cuarto de baño. En él descubrió la mirada de una mujer de unos cuarenta años, con el cabello oscuro y un corte de pelo que le gustaba, aunque un poco largo. Debería ir a la peluquería. ¿O tal vez podría ahorrarse el dinero y recogérselo en un moño de esos descuidados? ¿Teñírselo de rojo? ¿Afeitarse la cabeza? Annelie se inclinó hacia delante y examinó su rostro. Tenía pocas arrugas, buenos genes y una vida de no fumadora se habían encargado de ello. En las comisuras de los ojos, grandes y azules, tenía algunas patas de gallo. Ese era su principal atractivo, el color de sus ojos. Con el párpado izquierdo hizo un guiño lento y claro que practicaba mucho cuando tenía trece años y que aún dominaba.
Luego se retiró el cabello de la frente con la mano izquierda y miró las cejas oscuras, que se arqueaban hacia las sienes. Sonrió y dejó al descubierto unos dientes regulares. Con un gruñido teatral, abrió el grifo del agua caliente de la bañera, se quitó la ropa y la arrojó al cesto de la ropa sucia.
Había escondido un frasco de aceite de baño en el armario de la limpieza. Lo guardaba allí porque Alva, su hija, nunca abría esa puerta. Ella consideraba que todos los productos de maquillaje que había en la casa eran propiedad común. Después, vertió una buena cantidad en el agua de la bañera y el aroma a Jazmín Blanco se extendió por el cuarto, empañando el espejo con el fragante vapor.
Annelie tomó otro trago de la botella de licor y luego se metió poco a poco en el agua caliente. Con las manos en el borde de la bañera, se inclinó hacia atrás y cerró los ojos, sintiendo casi contra su voluntad que el agua caliente la tranquilizaba y relajaba.
No era suficiente. Tenía que ponerse en contacto con su parte oscura. Bebió varios sorbos más de ron y pensó qué hacer. Enseguida notó que una sonrisa maliciosa le hacía cosquillas en las comisuras de los labios. Cogió su pequeño cuenco de ensalada y se echó agua caliente por la cabeza hasta que el cabello mojado se le pegó al cuello. Eso era lo que había hecho la mujer de la película. Luego, permaneció allí hasta que el agua casi se enfrió y las yemas de los dedos se le arrugaron. El nivel en la botella de ron también había bajado bastante.
Con cuidado por temor a resbalar y que posibles maldiciones rebotaran y la castigaran, salió de la bañera y se secó con una toalla blanca recién lavada. Había cambiado la alfombra verde del baño por otra toalla blanca y se quedó encima mientras se ponía unas bragas blancas limpias y un sujetador blanco, así como unos calcetines blancos porque Annelie quería mantener calientes los pies. Luego cogió su viejo camisón blanco que usaba por Santa Lucía y que había dejado colgado en una percha en la puerta del baño.
Se lo puso sobre la ropa interior limpia, y sintió el roce del fresco y suave algodón gastado en su piel enrojecida. Como tenía por costumbre, vació el agua de la bañera antes de ir a la cocina a continuar con los preparativos. Mientras canturreaba con alegría, extendió sobre la mesa de la cocina un mantel blanco y redondo de ganchillo que había hecho su abuela. Annelie esperaba que la amable mente de su abuela no estropeara su perversa sesión. Colocó doce velas en pequeños portavelas y platitos de café bordeando la estructura, lo que le llevó un rato. Luego las encendió y tomó otro sorbo de ron. En ese momento se acordó del gallo, pero pensó que no era necesario. Tenía uno de cerámica muy bonito entre la decoración de Pascua, pero no le pareció bien cortarle el cuello. Debería apañarse con los muñecos.
Sin dudar más, eligió la primera de las pequeñas figuras de cera, se llenó la boca de ron y lo escupió sobre el muñeco. Por un instante, se preguntó si las velas encendidas prenderían fuego a los vapores del alcohol y la idea no le resultó atractiva, ya que esa cocina no disponía de extintor de incendios.
Después, miró furiosa al muñeco de cera.
—Tu nombre es Bertil —anunció con voz dramática.
La figura la miró a través de los pequeños pendientes marrones.
—Eres un hombre malvado y egoísta. Eres un traidor, tacaño y gruñón —dijo Annelie—. Te mereces un castigo.
Cogió una aguja y la acercó a una de las llamas. La superficie se puso roja enseguida y notó el calor del metal en la punta de los dedos. Sonrió antes de continuar con algo que sabía que él detestaría:
—Y tu castigo será una gastroenteritis.
Retiró la aguja de la llama y la clavó en el vientre del muñeco. No entró con tanta facilidad como esperaba, así que apretó con el pulgar hasta que le empezó a doler la yema del dedo. La aguja penetró un poco más en la cera.
Annelie se chupó un poco el pulgar mientras admiraba su trabajo con satisfacción.
Capítulo dos
Gotemburgo, primavera de 1991
Annelie conoció a Bertil poco antes de cumplir los veinte años, en marzo de 1991.
Ella, Vanja y Denise compartían —por medio de algún tipo de contrato de segunda mano— un apartamento de tres habitaciones en Haga que estaba bastante mal conservado. Había ducha en el sótano y una cocina de gas que se encendía de un fogonazo. Al principio, Annelie intentaba encenderla apartando la cerilla todo lo que podía del cuerpo. Vanja se reía tanto que se retorcía, pero una semana después Annelie compró un encendedor de gas y así se resolvió el problema.
Las dos se conocían desde la escuela primaria y Annelie admiraba a Vanja, que era algo mayor —tres meses—, un poco más alta —siete centímetros— y, sobre todo, mucho más lanzada que ella. Fue la que le ofreció el primer cigarrillo y le golpeó amablemente la espalda durante el posterior ataque de tos. También fue quien invitó a Annelie a tomar un whisky y, aunque después Vanja podía fumar y beber con tranquilidad, les gustaba estar juntas.
Denise era prima de Vanja y tenía una madre muy aventurera. Un verano se fue de viaje al extranjero y volvió a casa embarazada. Y no solo eso, sino que, cuando nació Denise, todos vieron que el padre era negro. Fue algo tan temerario que la madre de Annelie torció el gesto cuando le habló de ello. Si Denise no hubiera sido prima de Vanja, Annelie no habría podido compartir la vivienda con ella. Pero como el padre de Vanja fue el que consiguió el apartamento y formaba parte de la Comisión Municipal de Borås, no hubo nada que decir al respecto.
Vanja iba a estudiar Económicas, porque ese era el futuro —según decía su padre—, y Annelie se unió a la elección, aunque intentó resistirse. Lo que ella quería ser era publicista, escenógrafa en un teatro o tal vez decoradora de interiores. En realidad, no sabía lo que hacía una diseñadora de interiores o una escenógrafa, solo le parecía agradable decorar espacios, ya fueran sitios donde la gente vivía o donde se hacía teatro. Le gustaba la idea de amueblar una habitación.
Sus padres eran más realistas. «Adquiere una formación que te facilite un trabajo estable, preferiblemente, un puesto municipal. Así podrás mantenerte, y también te vendrá bien más adelante, cuando te cases y tengas hijos, porque podrás pedir media jornada y tendrás tiempo para encargarte de la casa. Y, además, es seguro. Lo de la decoración de la casa y todo eso podrás hacerlo en tu tiempo libre en tu propio hogar. Es mucho más agradable», le dijeron.
El primer año, Annelie dedicó muchas horas a la decoración del pequeño apartamento de Haga. Pintó las paredes de todas las habitaciones, con Denise como ayudante entusiasta y Vanja como observadora pasiva. Luego, cosió cortinas y consiguió fundas nuevas para los muebles en el mercado de segunda mano. Le parecía que el piso había quedado bonito y consideraba que era obra suya.
Las chicas llevaban allí poco más de tres cursos cuando Bertil llamó a la puerta un jueves por la noche del mes de marzo. Como es natural, Annelie no sabía entonces quién era él y menos aún, que iba a ser el hombre de su vida; tan solo abrió la puerta.
En ese momento estaba sentada estudiando, por lo que abrió vistiendo su indumentaria de estudio habitual: jeans gastados, un suéter grande y unos gruesos calcetines de lana. Ella, que nunca habría soñado estar cara a cara con un hombre atractivo sin ir bien maquillada, peinada, vestida y con unos altos tacones, iba con la cara limpia y peinada con dos trenzas.
—Hola —saludó Bertil.
—Hola —dijo Annelie, y se quedó paralizada—. Creía que eras Denise.
—Ah, ¿sí? Pues soy yo —replicó Bertil.
A Annelie le pareció un comentario sumamente ingenioso y sonrió con dulzura mientras lo escudriñaba de arriba abajo.
Llevaba unos jeans ajustados y desteñidos en los sitios adecuados, una chaqueta negra y unas botas vaqueras negras de tacón con estampados plateados. Sonrió y sus ojos marrones brillaron al ver que ella lo estaba mirando.
—¿Quién es Denise? —preguntó.
—Mi compañera —murmuró Annelie, sonrojándose más aún—. Vive aquí…
No era el momento adecuado para explicar que Denise, que iba a la Universidad Tecnológica de Chalmers y tenía muy buena cabeza para las fórmulas matemáticas, era totalmente despistada para muchas otras, por lo que perdía las llaves al menos una vez a la semana. Su grito desesperado de «¡He perdido las llaves!» solía desencadenar una búsqueda frenética en la que Annelie y Vanja colaboraban mientras Denise se quejaba como si se tratara de una tragedia griega. Las llaves solían encontrarse debajo de un montón de ropa o de libros, pero a veces requería mayores esfuerzos dar con ellas. Annelie las encontró una vez en el frigorífico.
—Me llamo Bertil —se presentó él—. Bertil Lund. Voy a reformar este edificio y vengo a deciros que los que tengáis contratos de subarrendamiento debéis mudaros antes de finales de junio.
—Ah, ¿sí? —dijo Annelie.
Se preguntó si él no debería llevar algún papel para demostrarlo. ¿Cómo podía ser suficiente que alguien llegara y lo dijera para que tuvieras la obligación de mudarte? Después pensó que no importaba, pues Vanja y ella no tenían ningún documento ni contrato de alquiler. Fue un amigo de un amigo del padre de Vanja que vivía en Borås quien se encargó de buscarles el apartamento. Había mucho tiempo por delante y no debían preocuparse por una mudanza. Seguramente, no se verían obligadas a marcharse hasta el otoño como muy pronto, porque todo el mundo sabe que los pintores nunca vienen el día acordado. Al final se fijó en que Bertil Lund era el hombre más atractivo que había visto nunca. Y era un hombre de verdad, no un muchacho. Y tenía los ojos marrones.
—Pero ¿dónde vamos a vivir? —preguntó, ladeando la cabeza.
Entonces se dio cuenta de que iba peinada con trenzas y que llevaba una gran sudadera llena de bolitas en la que ponía «Pinturas Annerdal». La sudadera era de Vanja o, más bien, de su hermano mayor. Avergonzada, Annelie bajó la vista y se dio cuenta de que se había puesto unos calcetines de lana dispares.
—¿Tú y Denise? —se interesó Bertil.
—No. Es decir, sí. Denise, Vanja y yo —respondió Annelie—. Vanja también vive aquí. Es su padre quien…
Guardó silencio porque supuso que al padre de su amiga, comerciante de pintura, no le interesaría demasiado hablar abiertamente de ello. Incluso formaba parte del Departamento de Obras Públicas. Por el partido moderado, claro. Aun así, Borås no era una ciudad grande y, si Bertil en realidad era quien decía ser, lo conocería.
—Bueno… —dijo Bertil, volviendo a sonreír.
En ese momento llegó Denise resoplando tras subir las escaleras.
—Hola —saludó a Bertil con cierta admiración. Luego miró a Annelie, que no sabía si estaba aliviada o triste por la llegada de su amiga.
—Esta es Denise —la presentó—. Y él es Bertil, va a reformar el apartamento.
Siguieron unos segundos de molesto silencio. Denise examinó a Bertil un instante, no parecía tan impresionada como Annelie. Para romper el silencio, preguntó:
—¿Vanja está también en casa?
—No, dijo que iba a comprarse un suéter —respondió Annelie con soltura.
Era un poco injusto que Vanja pudiera salir a cualquier hora. Porque, aunque Annelie tomaba los apuntes con más cuidado que su amiga en todas las clases y estudiaba más que ella antes de los exámenes, era Vanja quien obtenía las mejores calificaciones. Annelie deseaba a menudo tener su suerte en la vida.
Bertil iba de un lado a otro en el rellano, Denise seguía de pie en la puerta y Annelie sostenía la manija con indecisión, sin saber qué decir ni qué hacer. Bertil miró a la una y a la otra y luego salvó la situación como el hombre mundano que era.
—Bueno, pues contactaré contigo —dijo.
Annelie asintió y él se marchó. Ella creía que Bertil la llamaría para decir que les había encontrado otro apartamento. Lo que no pensó en ningún momento fue que lo haría para invitarla a salir. Tal vez tenía alguna esperanza, pero no contaba con ello. Sin embargo, poco más de dos semanas después, cuando el examen ya estaba terminado, corregido y aprobado y Annelie iba a empezar a estudiar para el siguiente, volvió a encontrárselo al otro lado de la puerta.
Esa vez Annelie estaba mejor preparada, aunque no por ese motivo. Vanja y ella tenían planeado ir al cine y, cuando sonó el timbre de la puerta, estaban las dos de pie en el pasillo pintándose los labios.
—Hola —saludó Vanja, que abrió la puerta porque estaba más cerca.
—Hola —dijo Bertil—. ¿Está Annelie?
Y ahí estaba, detrás de Vanja, y Bertil y ella se miraron.
Después, Annelie siempre quiso creer que en ese momento sonó una música suave y que el espacio alrededor de ellos se difuminó un poco, como en las comedias románticas, pero no fue así. Se miraron. Bertil llevaba los mismos jeans y las mismas botas de la otra vez, pero Annelie iba arreglada. Se había puesto unos pantalones largos y una chaqueta, y además se había peinado bien.
—¿Quieres dar una vuelta conmigo? —preguntó Bertil.
Y no había nada malo en ello, porque él no tenía su número de teléfono, así que no había podido llamarla antes. Annelie se volvió hacia Vanja con una mirada interrogante, un poco avergonzada. En el fondo tenía muchas ganas de ir con Bertil, pero sabía que ella se iba a enfadar. Su amiga nunca le habría hecho eso a Annelie porque sus relaciones solían durar poco tiempo. No era tan apasionada como Annelie, ni agradecía el hecho de que un chico se interesara por ella, ni estaba tan dispuesta a ceder a los planes de otra persona. Annelie percibía su desaprobación, pero no pudo resistir el brillo de los ojos de Bertil. Era una oportunidad que no sabía cuándo se repetiría, ni si lo haría en algún momento. Vanja era de confianza, una vieja y buena amiga, pero Bertil era la aventura.
—¿Podemos ir al cine otra tarde? —le pidió ella en tono suplicante.
Vanja la miró, se encogió de hombros y dejó el bolso en el mueble del vestíbulo.
—De acuerdo —contestó.
Esa tarde, Bertil y Annelie pasearon de la mano por Gotemburgo. Era primavera y hacía fresco, pero, cuando Bertil la besó, una cálida sensación, desconocida hasta el momento para ella, surgió en su interior. Seguramente era amor.
Esa vez él consiguió su número de teléfono. Annelie estuvo varios días pendiente del aparato; apenas se atrevía a ir al sótano, donde estaba el baño, porque creía que él podía llamarla en ese momento y colgaría si no respondía. Eso fue antes de la revolución telefónica. El único teléfono que había en el apartamento estaba en la habitación de Vanja. Las tres tenían acceso al mismo y podían oír las conversaciones.
Bertil llamó después de tres días y a Annelie le pareció una buena señal, porque eso significaba que iba en serio. Fueron al cine y Annelie cerró los ojos con fuerza en las escenas más sangrientas de una película de acción. Prefería las comedias románticas, pero no era cuestión de hablar de eso en aquel momento. Podía ir con Vanja a ver las películas que le gustaban y hacer con Bertil lo que él quisiera.
Luego llegó el 30 de abril y el desfile tradicional de los estudiantes de Chalmers, la Universidad Tecnológica. Denise cursaba allí el segundo año, pero tenía compañeros que formaban parte de un carruaje y ella era chalmerista por encima de todo. Se puso la gorra con la borla y se llevó a Vanja y a Annelie a que vieran el desfile. Era una Noche de Walpurgis inusualmente tibia y hermosa para esa época del año.
La Avenida estaba más bonita que de costumbre y los chistes eran más graciosos que otros años. Bertil y Annelie estaban de pie abrazados y se besaban entre risas para que cualquiera pudiera ver que mantenían una relación. De algún modo se alejaron de los demás, pero no importaba. Vanja tenía un novio nuevo que luego la invitaría a un restaurante elegante y Denise se iría de fiesta con sus compañeros de Chalmers. Annelie y Bertil se quedaron y pasearon hacia la estación central, donde bebieron café irlandés para combatir el frío y hablaron de todo.
Avanzada la tarde, volvieron a pasar por la Avenida. En el aire flotaba un aroma dulce e indefinible lleno de promesas. Annelie tropezó con sus zapatos de tacón y Bertil la agarró con firmeza por encima de la cintura.
Ella se rio y él se inclinó hacia ella. Sus labios se unieron en un beso largo, ardiente e intenso.
—Vayamos a mi casa —dijo Bertil al oído con voz apasionada.
Annelie lo siguió y fue la primera vez que estuvo con un hombre de ese modo, ya que siempre había sido una chica buena y controlada. Había tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones, pero no ocurrió; era demasiado cuidadosa y nunca había sentido la suficiente atracción. Ahora se atrevía y quería.
No fue en absoluto como esperaba. Creyó que sería algo más apasionado, pero resultó sobre todo raro e incómodo. Había que organizar demasiados detalles prácticos con lo de la ropa, las partes del cuerpo y la protección. Se sintió tímida y torpe, sin saber bien qué tenía que hacer. Por un momento, el aspecto de Bertil le pareció un poco ridículo. A Bertil le encantó el hecho de haber sido el primero y Annelie se dio cuenta de ello, pero él no se inmutó lo más mínimo por su falta de experiencia. Le susurró palabras dulces y prometió que la próxima vez iba a ser mejor, que él le enseñaría y la llevaría a la cima del éxtasis. Annelie le creyó. Estaba feliz.
Después de eso siempre consideró el 30 de abril como su día especial. Fue cuando todo empezó. El comienzo de su nueva era.
A veces también solía pensar que era raro que, en medio del ardor y el tumulto del enamoramiento, anheláramos lo cotidiano, la tranquilidad y el orden. Y luego, cuando lo teníamos, recordásemos con nostalgia la emoción temblorosa del enamoramiento y lo echáramos de menos. Porque tras un maravilloso verano de amor llegó el otoño y, con él, la rutina.
En otoño, Bertil todavía no había conseguido un apartamento para Denise, Vanja y Annelie. Le sugirió a Annelie que viviera con él en un piso recién reformado que tenía en Haga, a lo que ella accedió de buena gana. El padre de Vanja buscó otro para su hija, un estudio del que ella con el tiempo consiguió un contrato de alquiler. Denise se mudó al domicilio de otra amiga.
Así que el trío que formaban se hizo añicos. Annelie no lo echaba de menos, pensaba que simplemente había dejado la vida de joven, sola y soltera, para ser la mitad de Bertil y Annelie. Sentía que se había fortalecido.
Le parecía que era maravilloso vivir con Bertil. Todos los días, después de las clases, se apresuraba a ir a su pequeño apartamento de dos habitaciones para hacer la comida, limpiar y lavar la ropa. Era como jugar a los papás, pero mucho mejor, porque no había niños que gritaran y en cambio había sexo, algo que no pasaba cuando Annelie jugaba con Vanja o con Hugo, el vecino de Borås. Bertil tenía razón, la relación amorosa entre ambos mejoró mucho y, aunque pensaba que no había alcanzado la cima del éxtasis, Annelie estaba satisfecha.
Bertil puso en marcha su propia empresa de construcción. Era el momento adecuado, ya que el mercado inmobiliario se estaba disparando. Para ello pidió dinero prestado y compró casas, las reformó y luego compró otras con préstamos adicionales. Todo transcurrió a un ritmo terrible. Annelie, que era la que llevaba la contabilidad, se puso un poco ansiosa.
—¿Sabes cuántas deudas tienes? —preguntó una vez.
—¿Sabes cuánto valen mis casas? —respondió él.
—Sí —contestó Annelie.
Habría querido decir algo más, pero Bertil la levantó del sofá y empezó a besarla.
—Eres muy inteligente —la elogió—. Creo que nos vamos a casar.
Y así fue.
Se casaron en Borås, y el mismo sacerdote que había bautizado y confirmado a Annelie fue quien ofició la ceremonia. Su madre se limpió las lágrimas en un pañuelo de encaje y sus sobrinos llevaron las arras. Fue todo lo bonita que puede ser una boda en el mes de junio.
En 1994 Bertil y Annelie se mudaron a Uddevalla. La empresa de Bertil crecía y cada vez había más trabajo. Las responsabilidades de Annelie también aumentaron.
Alva nació en la primavera de 1996 y Anton, tres años después. Annelie siguió llevando la contabilidad y el contacto con los clientes de Bertil, por lo que percibía un sueldo. También lavaba la ropa, limpiaba, hacía la comida y se ocupaba de los niños, por lo que no cobraba nada. Se mudaron dos veces, de un apartamento reformado a un adosado y de este, a un gran chalé de nueva construcción.
A veces, mientras Annelie estaba sentada en el borde del arenero mirando las pequeñas construcciones de Alva, pensaba en lo mucho que se había divertido en Gotemburgo con Vanja y Denise cuando estudiaban juntas, tomaban chocolate con nata batida o vino tinto, se probaban la ropa de las otras y también aquella ocasión en la que compartieron un porro que consiguió Denise. Fue solo esa vez, porque Annelie no se atrevía a hacerlo y Vanja estaba empezando a salir con un policía. Annelie recordaba sus conversaciones, echaba de menos a alguna persona con la que conversar de temas serios. Bertil solo hablaba de sus construcciones y de lo que compraría cuando tuvieran más dinero. Y los vecinos de Annelie solo charlaban de niños y de ofertas.
No era que no tuviera amigos, porque conocía a muchas mujeres y tenía amistades, como las madres de los compañeros de preescolar de Alva y los vecinos. Su mejor amiga era Marita, cuyo esposo, Göran, era el dueño de uno de los hoteles de la ciudad. Vivían en la casa de enfrente y tenían una hija llamada Madeleine que era de la edad de Alva. Marita era bastante parecida a Vanja en el físico, ya que ambas eran altas, delgadas y de cabello rubio, pero sus respuestas no eran tan agudas. Annelie y Marita no tardaron en saber todo la una de la otra después de muchas horas de conversación mientras las niñas jugaban.
Annelie se sentía a veces superficial cuando hablaban, casi transparente, como si todo lo que había en su interior fuera pobre y fácil de ver. Entonces echaba de menos el tiempo que pasó en Haga, le faltaba la fresca ironía de Vanja y recordaba cómo se burlaba Denise de sus profesores y de sus compañeros de clase. No porque lo que decían en aquella época fuera especialmente ingenioso, sino porque por lo menos conseguían que de vez en cuando levantaran la mirada de los libros.
Un día, cuando llevó a Alva al colegio y Anton se sentó a jugar con los cochecitos en la sala de estar, llamó a Vanja, que era ya una experta auditora y en ese momento trabajaba en Ernst & Young.
—Hola, soy Annelie —dijo con timidez, y empezó a sudar por el hecho de molestar a Vanja en el trabajo.
—Annelie, querida, ¿cómo estás?
El entusiasmo de Vanja inundó de calidez a Annelie y le iluminó el día.
Vanja habló de clientes y de su jefe; Annelie, de los niños. Cuando no hubo más que contar, Vanja le comentó cómo estaba Denise y volvió a hablar de sus extravagantes clientes. Charlaron hasta que Anton empezó a quejarse, pero Annelie lo sobornó con una galleta y siguió escuchando un poco más.
Al final Vanja dijo:
—Escucha, tengo una reunión y he de irme, pero podríamos vernos en alguna ocasión, ¿no?
En vez de decir «Por supuesto, nos llamamos», Annelie respondió:
—¿Podemos fijar una fecha?
Y Vanja, en lugar de excusarse diciendo que tenía mucho que hacer y que ya la llamaría, contestó:
—Claro, ¿qué te parece si almorzamos juntas el martes de la próxima semana a la una?
Así lo acordaron.
A Bertil no le alegró la noticia de que Annelie iba a ir en autobús a Gotemburgo para almorzar con Vanja; además, él no podía tomarse tiempo libre del trabajo así como así. ¿No se lo podía haber preguntado antes? E ir en autobús a Gotemburgo para almorzar era demasiado.
Annelie se mantuvo firme. Más tarde se sorprendió y se enorgulleció de su propia perseverancia. Pidió a Marita que cuidara de Anton y recogiera a Alva a la salida de clase. No había nada extraño en ello, pues solían ayudarse con los niños de vez en cuando. De otro modo, ninguna de ellas habría podido ir al dentista ni a la peluquería.
Los almuerzos con Vanja se convirtieron en el oxígeno de Annelie. Cuando se sentía atrapada, llamaba a Vanja y decidían verse. A veces iban al cine, pero la mayor parte del tiempo tan solo se sentaban a la mesa y hablaban mientras la comida se enfriaba y se resecaba. En ocasiones bebían vino con la comida, y Annelie se sentía increíblemente cosmopolita, casi sofisticada.
Annelie no estaba insatisfecha con su vida, sino todo lo contrario: estaba muy contenta y bastante ocupada con la contabilidad de Bertil, los niños, la casa y el jardín. Pero a veces se sentía invisible. Era como si lo que hacía no se notara, mientras que lo que no hacía se percibía con facilidad. Y nunca tenía fin. Si vaciaba el resto de la ropa sucia un día, al siguiente estaba otra vez lleno de jeans y toallas de baño. El mismo día que había pasado la aspiradora y fregado el piso de la cocina, alguien derramaba zumo en el suelo. Todos los meses había que declarar el IVA e ingresar la nómina a los tres empleados de Bertil. Cuando ya había pagado las facturas del papel de las paredes a la empresa Tapethallen, Bertil decidió cambiarlo todo.
Trabajaba y trabajaba, pero no llegaba a ninguna parte. Hacía tiempo que no se sentía valorada por su jefe ni por su familia, que además resultaban ser la misma persona.
Algunos días al levantarse deseaba que sucediera algo, cualquier cosa, pero que implicara un cambio.
Pero, cuando llegó ese día, no estaba preparada en absoluto y se arrepintió con amargura de haber deseado que sucediera «cualquier cosa».