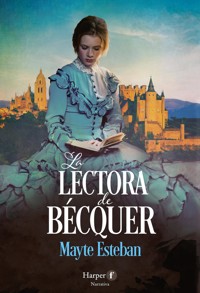3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Diego vivía con una herida; Elora le demostró que toda herida puede sanar. A Diego Márquez le duele siempre la cabeza y tiene claro que es por culpa de Ángel, su padre. Lleva unos meses imponiéndole una condición: si quiere evitar que ceda a su nueva madrastra las acciones que le corresponden de la empresa familiar, deberá casarse en un breve plazo de tiempo. Algo bastante difícil, porque Diego no tiene el mejor carácter del mundo. A él esto le parece un disparate, pero necesita salvar su negocio y, desesperado, le propone matrimonio a su empleada de hogar, Elora, convencido de que lo mandará a paseo. Sin embargo, la chica le promete pensarlo si él cumple su propia condición. Un viaje a Mykonos, un convento, un detective privado medio chiflado, una monja muy particular y un padre angustiado completan esta historia llena de mensajes positivos, de atardeceres y de la luz del Mediterráneo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Mayte Esteban
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Tus primeras veces conmigo, n.º 249 - febrero 2022
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Shutterstock.
I.S.B.N.: 978-84-1105-477-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para ti, que no lo sabes, pero probablemente ya sabes que eres tú
Prólogo
Aquel mediodía, en uno de los restaurantes más selectos de Madrid, el ruido de los cubiertos y las conversaciones a media voz se mezclaban con una música suave que daba al ambiente una atmósfera cálida. En la mesa que quedaba más cerca del fondo de la sala, se celebraba una discreta reunión de trabajo. Tres hombres trajeados, concentrados en sus negociaciones, apenas prestaban atención al plato de solomillo con reducción de Oporto acompañado de verduras a la plancha. Diego Márquez, director de AMM, se esforzaba en lograr un precio ventajoso en los materiales para su fábrica de puertas, a la vez que los otros dos trataban de conseguir el máximo beneficio para la madera que le ofrecían. Distraído como estaba intentando cerrar el acuerdo, Diego ni siquiera probó la comida. Para él, más urgente que comer era que la reunión terminase pronto, pero no antes de conseguir el objetivo que le había sentado ahí, aunque le costase el equivalente a medio salario de uno de sus trabajadores cuando pagase la cuenta de la comida.
No supo en qué momento levantó la vista y la posó en la entrada del restaurante, pero se reprendió por ello. Debería haber seguido pendiente de sus acompañantes y de la partida de caoba que le ofrecían a muy buen precio, pero ya era tarde. Al tropezar con algo que no esperaba, su corazón empezó a latir a un ritmo furioso.
No podía ser.
Parado en la puerta, un hombre cercano a los sesenta lo observaba con atención. A su lado, una mujer de unos treinta años hacía lo propio. El camarero se acercó a ellos e intercambiaron unas breves palabras, tras las cuales les indicó una mesa y hacia ella se dirigieron. Diego, después de cerrar los ojos, maldiciendo por dentro, volvió a las palabras de sus acompañantes, de las cuales hacía rato que había perdido el hilo. No lo había recuperado aún, cuando escuchó una voz a su espalda.
—Disculpen la interrupción. Diego, ¿puedo hablar contigo un momento?
El joven director de AMM se volvió hacia el hombre que segundos antes había entrado en el restaurante. Estuvo a punto de decirle que no tenía intención de charlar, que estaba ocupado, pero las personas con las que compartía almuerzo le invitaron a hacerlo y no pudo negarse. Echó un vistazo hacia la mujer, que también observaba atenta su reacción. Sin pensarlo más, se disculpó, dejó la servilleta en la mesa y se levantó para acompañar al hombre a un lugar apartado de la sala donde nadie pudiera escuchar su conversación.
—¿Qué quieres? —le preguntó. En su voz había cualquier tono menos el de amabilidad.
—Tengo algo que proponerte.
—Creo que quedó bastante claro hace tiempo que tú y yo tenemos ya pocas cosas de las que hablar. No necesito que me propongas nada.
—Diego, soy tu padre.
Era cierto, Ángel Márquez, el hombre que tenía enfrente, era su padre, pero para él su relación estaba rota. Procuraba no cruzárselo en la medida de lo posible así que, el hecho de que hubiera cortado su reunión le provocaba ardor de estómago.
—Estoy trabajando —le dijo—. ¿Qué es tan importante como para que me interrumpas?
Ángel tomó aire y le contó, de forma muy escueta, lo que había ido a proponerle. No era casualidad que se hubiera presentado en ese restaurante a aquella hora; sabía que él estaría allí. Diego escuchó sus palabras sin hacer un solo gesto, sin dejar que en su semblante se reflejase emoción alguna. Cuando su padre acabó, giró la cabeza hacia la mesa donde estaba la mujer y esta apartó la mirada de inmediato. Era evidente que había estado pendiente de todo lo que hablaban entre los dos.
—Si eso es todo —le dijo Diego a su padre—, vuelvo a mi reunión.
—¿Y tú? —preguntó Ángel—. ¿No tienes nada que decirme a lo que te acabo de proponer?
—Ahora no.
Ni siquiera esperó a que su padre volviera a hablar, Diego regresó al sitio que ocupaba en la mesa y procuró terminar la comida de negocios. En cuanto los asuntos que le habían llevado allí ese mediodía estuvieron cerrados, se despidió de sus acompañantes, pagó la cuenta y volvió a su oficina.
Le dolía muchísimo la cabeza.
Capítulo 1
Elora suspiró frente al espejo del baño de la primera planta de AMM. Alguien había dejado un corazón dibujado con barra de labios y lo había descubierto al acabar su turno. A veces soñaba con que la gente tenía empatía con el personal de limpieza, pero, como constataba a diario, era solo un sueño absurdo. Cuando no se encontraba con detalles «amorosos» como aquel dibujo, eran miles de gotitas diminutas las que decoraban el espejo, lo que retrasaba su salida. Eso si no se tropezaba con algo peor en alguna de las tazas.
El corazón de pintalabios, definitivamente, no era tan malo, aunque costase sacarlo.
—Venga, ya no queda nada.
Se lo dijo a la imagen reflejada en el espejo, ella misma, vestida con la sencilla bata blanca del uniforme y armada con un paño, guantes y un pulverizador. Cuando ya no quedaba rastro de la interpretación artística de carmín sobre cristal, esbozó una sonrisa y su redondo rostro se iluminó con el brillo de sus ojos verdes. Otra jornada acababa y se acercaba la parte de día que más le gustaba: llegar a casa, cenar algo ligero y acurrucarse en su cama viendo unos cuantos capítulos de una serie.
—¡Elora! ¡Elora! ¿Dónde te has metido?
Al escuchar una voz masculina que reclamaba su presencia, dio un brinco involuntario. Empezó a empalidecer y el trapo se le cayó de las manos, mientras estas comenzaban a temblar.
—Ah, estás aquí.
La muchacha hizo un esfuerzo por recobrar la compostura cuando vio al hombre reflejado en el espejo. Era el contable de la empresa, un señor que bordeaba la jubilación y que siempre era muy amable con ella. No debería haberse puesto tan nerviosa, pero aún no había aprendido a controlar el sobresalto que le causaba que alguien la reclamara con urgencia y energía en la voz. Se dio la vuelta con toda la calma que logró reunir y trató de sonreírle mientras recogía el paño.
—¿Sucede algo? —preguntó.
—¡Gracias a Dios que te encuentro! Ya sé que tu turno casi ha acabado, pero te necesito en el despacho del señor Márquez. Deja lo que estés haciendo y trae el carro de limpieza, por favor.
El contable desapareció de su campo de visión y ella respiró para calmarse mientras volvía a mirarse en el espejo. Tenía que aprender a controlar esa reacción: por mucho que le costase, no se podía pasar la vida entera asustada. Tras los dos segundos que se concedió, pasó una última vez el paño por el espejo y agarró el carrito. A saber qué sería eso tan urgente que retrasaría un poco más su salida ese día.
Al atravesar la original puerta pivotante del despacho principal de AMM, un fuerte olor a vómito le hizo arrugar el gesto. Acababa de encontrarse con una de aquellas cosas que empeoraban el día.
El contable, Jesús Pascual, permanecía al lado de Diego Márquez que, sentado en su sillón, tenía muy mal aspecto.
—¿Puedes limpiar esto? —le preguntó Jesús, señalando al suelo.
Elora asintió, mientras trataba de no pensar en lo que iba a tener que hacer.
—Sí, claro —respondió.
Jesús ayudó a Diego, que ni siquiera prestó atención a la joven, a levantarse del sillón y lo sacó del despacho. Elora cerró un momento los ojos y evaluó por dónde empezar.
«No lo pienses», se dijo.
Cinco minutos después, estaba ventilando el despacho. Era tan eficiente que, en cuanto el olor se marchase, parecería como si allí no hubiera sucedido nada. Salió de la habitación empujando el carrito mientras echaba un vistazo al reloj. Empezó a pensar en que tenía que darse prisa si quería llegar antes de que cerrasen el pequeño supermercado que había bajo su piso. Acababa de recordar que esa mañana había abierto el último litro de leche que le quedaba en la despensa y tampoco tenía galletas, se imponía una visita de última hora al súper si pretendía desayunar al día siguiente. Localizó enseguida al contable.
—Señor Pascual, yo…
El teléfono del hombre, que seguía en el pasillo con el señor Márquez, sonó a la vez que ella habló.
—Un segundo, por favor, Elora. —Le hizo un gesto con la mano para que esperase a que atendiera la llamada—. ¿Diga?
Ella, obediente, esperó. Mientras Jesús hablaba, se dedicó a observar al dueño de la empresa. Estaba sentado en una de las tres sillas de plástico que en hilera formaban una pequeña sala de espera. Se sujetaba la cabeza con las manos y apoyaba los codos en sus rodillas. Tenía los ojos cerrados y el rostro lívido. Él, que siempre lucía un aspecto impoluto, llevaba la chaqueta arrugada y la corbata floja y manchada. El pelo revuelto y la postura desmadejada en aquella silla incómoda indicaban que algo no andaba nada bien. Elora se preguntaba qué demonios le había pasado para que se encontrase en aquel estado tan lamentable.
—¡Vaya por Dios! —dijo el contable cuando colgó.
La chica volvió su atención a Jesús y a la espera de las instrucciones que este había aplazado para atender el teléfono.
—Me tengo que ir a casa de inmediato, se ha roto una cañería en el baño y tenemos una inundación. A mi hijo está a punto de darle algo porque no funciona la llave de paso, cree que se la ha cargado al intentar cerrarla. ¿Podrías ocuparte tú de llevar a Diego hasta su casa?
—¿Yo? No tengo coche —se excusó.
El contable pensó un instante.
—Entonces llama a un taxi, y por lo que cueste ni te preocupes. Págale al taxista y dile que te dé una factura, después nos haremos cargo de eso.
Elora miró a los dos hombres. No le hacía ninguna gracia la petición, quería salir corriendo de allí, pero no era cristiano dejar a alguien sin ayuda. Así lo había aprendido y, a pesar de que era lo que menos le apetecía, asintió. Jesús, después de agradecérselo efusivamente, desapareció corriendo por el pasillo.
—Vete a casa —le dijo Diego cuando el contable ya no podía escucharlo—, ya me las arreglo solo.
Ni siquiera abrió los ojos para dirigirse a ella. Su profunda voz la sacó de sus pensamientos, que fluctuaban entre prestarle socorro, como haría una buena persona, o pensar en sí misma y marcharse con la excusa de comprar los víveres que necesitaba.
«El que ayuda a los demás, se ayuda a sí mismo».
Se repitió la frase que sor Alicia le decía a diario, aunque todavía no hubiera constatado si era cierta. De todas maneras, el contable había reducido a cero sus opciones de marcharse. Si se iba y dejaba a Diego tirado, tal vez no le renovasen el contrato, que expiraba en dos meses.
Intentó sonar convencida cuando habló.
—No es problema. Dejo el carro y ahora mismo vuelvo.
Salió disparada hacia el cuarto donde se guardaba el material de limpieza, se quitó la bata y cogió su bolso. Instantes después regresó y comprobó que Diego no había variado su postura.
—¿Vamos? —le preguntó con suavidad.
Él ni siquiera se inmutó al escuchar la palabra. Parecía que en esos pocos minutos que lo había dejado solo se había quedado dormido.
—Señor Márquez —lo llamó—, ¿puede caminar?
Diego abrió un poco los ojos y enseguida los volvió a cerrar. Después, despacio, hizo un esfuerzo para ponerse en pie, pero acabó tambaleándose. Elora, por instinto, hizo el gesto de agarrarlo para que no se cayera, pero se apartó al instante y no llegó a tocarlo.
—Estoy bien, estoy bien… —dijo él, levantando las manos, y ella agradeció que el contacto no hubiera sido necesario.
—Voy a llamar a un taxi.
Diego se apoyó en la pared con una mano. La otra la llevó a su cabeza.
—Espera. Sé que no tienes por qué hacerlo, pero ¿podrías acompañarme a una clínica? No me encuentro nada bien.
Hasta ese momento, Elora pensaba que Diego había bebido por encima de lo que su cuerpo podía soportar, que aquella había sido la causa de que acabara vomitando en el despacho, pero al aproximarse a él se dio cuenta de que no era eso. Había visto, y olido, a demasiada gente bebida como para no distinguir un borracho de alguien que se había puesto enfermo.
—Puedo llamar a una ambulancia, si quiere —le ofreció.
—Solo es un dolor de cabeza. Muy fuerte, pero no creo que sea necesario movilizar a una ambulancia, aunque tampoco me parece que pueda llegar yo solo a Urgencias.
La joven valoró la situación. No había hablado con Diego Márquez nunca, de hecho, ni siquiera se habían cruzado por los pasillos de la fábrica en más de tres ocasiones desde que trabajaba allí y estaba segura de que él ni la había visto. Aunque ese temor que no terminaba de marcharse de su cuerpo cuando se quedaba a solas con alguien la estuviera invadiendo y bloqueara su serenidad, decidió acompañarlo. No podía consentir que el miedo se hiciera más grande y poderoso cada día. La única manera de librarse de él, se lo habían explicado muchas veces, era enfrentarlo.
—Voy con usted.
Antes de arrepentirse de lo que acababa de decir, sacó el móvil y llamó a un taxi que le indicó que no tardaría más de cinco minutos en estar en la puerta de AMM.
Elora no se marchó a casa tras bajar del vehículo en la puerta de la clínica, sino que decidió esperar mientras atendían a Diego. A esas horas estaba sola en la sala de espera y, para pasar los minutos serena, ensayó el ejercicio de no pensar en nada. Era algo que había practicado con la psicóloga a la que acudió durante años dos veces al mes y tenía cierta habilidad para conseguir evadirse de lo que la rodeaba. Colocó la espalda recta y cerró los ojos, vaciándose de pensamientos y tareas pendientes. Respiró con calma y visualizó una imagen tranquilizadora, que en su caso siempre era una playa vacía. Las olas del mar se mecían en su mente en un constante vaivén, acunadas por una melodía suave al piano que solo estaba en su cerebro. Una tras otra iban relajando su cuerpo hasta que logró desconectarse de lo que sucedía a su alrededor. Entró en tal estado de relajación que no escuchó al enfermero que le estaba hablando, hasta que este tocó su hombro para que abriera los ojos.
El respingo que dio al notar el contacto la devolvió de golpe a la realidad.
—Disculpe, no pretendía asustarla. ¿Es usted familiar de Diego Márquez?
Elora tragó saliva y compuso su mejor sonrisa.
—No, trabajo para él.
—Bueno, supongo que es casi lo mismo para lo que tengo que decirle. Ha terminado la consulta con el médico —añadió el enfermero—. No es grave lo que le sucede, pero sí convendría que alguien lo acompañase hasta su casa. ¿Cree que usted podría hacerlo o llamar a alguien de su familia?
—Sí, sí, no hay problema.
—Habría que comprar esto en una farmacia. Hay una en esta misma calle y está de guardia, por si quiere ir adelantando algo; él tardará cinco minutos en abandonar la consulta.
Elora agarró la receta que el hombre le tendía y salió de la clínica, siguiendo sus instrucciones. Nada más echar un vistazo, localizó la cruz verde de la botica y fue hasta ella. Compró la medicina y regresó a tiempo de ver salir a Diego.
—Estoy mejor —le dijo él—. Gracias por acompañarme.
—El enfermero me ha pedido que fuera a por esto a la farmacia —le dio la medicina—, y me ha dicho que no deje que se vaya solo a casa. No debe de estar tan bien como cree.
Mientras le hablaba, observaba las grandes ojeras que se habían formado bajo sus ojos y la palidez de su cara. Aunque él afirmase que se sentía mejor, era probable que solo lo estuviera diciendo para no causar más molestias.
—Puedo llamar a alguien de su familia, si quiere.
Ante el gesto de incomodidad que invadió de pronto su rostro y antes de que le diera tiempo a replicar, Elora añadió:
—No pasa nada, yo le acompaño. Voy a llamar a otro taxi.
El trayecto hasta la urbanización donde vivía Diego Márquez lo cubrieron en el más absoluto silencio. Cuando pararon delante de la puerta de un enorme chalé en las afueras de Madrid, Elora pensó que el recorrido de vuelta hasta su casa tendría que hacerlo en autobús. Apenas le quedaba dinero después de pagar los taxis y la medicina en la farmacia. Estaba segura de que su jefe se haría cargo si se lo pidiera, pero no quería molestarlo en ese momento. Se las podía arreglar perfectamente con su tarjeta de transporte para volver, siempre y cuando encontrase una parada de autobús. Miró la hora y dedujo que quizá todavía estuviera a tiempo de que pasara alguno por allí.
Al bajar del vehículo, fue a preguntarle a Diego dónde paraba el autobús justo en el instante en el que él sufrió un nuevo desvanecimiento. Se le escurrieron de las manos las llaves de la casa y Elora dudó una milésima de segundo entre recogerlas o sostenerlo. Venció sus reticencias y lo agarró por un brazo. Ese leve contacto despertó en su cuerpo una alerta que procuraba mantener dormida. Miles de sensaciones colapsaron su organismo en un instante, comprometiendo su serenidad y su respiración, gritándole, como si llevase un megáfono interno, que volviera a casa de inmediato. Necesitaba sosegar aquella tormenta interna, quedarse sola y aquietar su alma. Debía doblegar el miedo que le robaba el control de sus emociones y eso aún no sabía hacerlo cuando se aproximaba demasiado a alguien. Tenía que soltar de inmediato el brazo de Diego Márquez.
Pero no pudo.
Había algo más que la aturdía, aullando dentro de sí misma a un volumen insoportable, algo que suponía una novedad. Era su conciencia que le repetía machaconamente que no era cristiano abandonar a alguien a su suerte cuando estaba en problemas. Sin descanso, le decía que actuase bien, que solo serían unos minutos más, que no tardaría mucho en asegurarse de que él se quedaba dentro de la casa para marcharse tranquila.
Que no pasaba nada.
—¿Puede sostenerse? —le preguntó con la mejor voz calmada que supo fingir.
—Sí, creo que sí —contestó él.
Elora se agachó y recogió las llaves del suelo.
—¿Abro? —le preguntó, enseñándole el llavero.
—Será mejor que lo haga yo. Hay tres puertas, una llave distinta para cada una, que encima se parecen mucho, y una alarma que desconectar. Puedes irte si quieres, estoy ya en casa.
—Me quedaré más tranquila si le dejo dentro.
Diego no tenía ganas de discutir nada en esos momentos y dejó que pasara con él. Encendió la luz de la entrada y, mientras desconectaba la alarma, Elora se entretuvo observando lo amplia que era aquella vivienda. Solo en el hall podría caber la mitad de su apartamento. Fascinada por la decoración minimalista del espacio, lo siguió hasta el salón, que todavía la dejó más boquiabierta. Una enorme cristalera lo separaba del patio exterior sustituyendo a dos paredes sólidas, dando una enorme sensación de amplitud. En el centro de la estancia, una columna recubierta de piedra decorativa alojaba una chimenea cerrada, frente a la que se situaba un sofá enorme en forma de «u» que parecía abrazar una pequeña mesa de café. En la pared de obra que no ocupaba la puerta, varios módulos de madera cubrían el espacio desde el suelo hasta el techo. Supuso que serían muebles de almacenaje, puesto que, encastrada en uno de ellos, había una televisión de cincuenta pulgadas al menos. No se veía más decoración en la sala que un sofá y una lámpara de pie al otro lado de la chimenea, sobre una espesa alfombra negra, en un espacio que parecía destinado a la lectura o al descanso.
Diego ni siquiera se fijó en el análisis que Elora estaba haciendo de su salón. Sin prestar atención, puso la medicina encima de la mesa de café, se quitó la corbata, arrojó la chaqueta del traje encima del respaldo del sofá y se dejó caer en él. Escondió el rostro tras las manos, como si aquel gesto fuera a librarle del dolor que le martilleaba las sienes. Elora se quitó el abrigo y cogió la caja de la medicina.
—¿Cuándo le han dicho que la tome y en qué dosis?
Diego repitió las instrucciones del médico, pero le dijo que ya le habían dado algo, que no era necesario que tomase nada hasta que pasaran unas horas. A pesar de ello, Elora preguntó dónde estaba la cocina. Poco después volvió con un vaso de agua que dejó junto a las pastillas. Él se había tumbado en el sofá y tenía los ojos cerrados.
—Diego —pronunció su nombre con suavidad, y él abrió los ojos—. Le dejo esto aquí para cuando lo necesite.
—Gracias, Elena —le dijo, a la vez que se incorporaba.
—No es Elena —contestó ella—. Me llamo Elora.
—Elora…, ¿dónde he escuchado antes ese nombre? —preguntó.
—En una película, en Willow.
—Es verdad, en una película. —Cerró los ojos antes de terminar de hablar—. Tienes nombre de princesa.
Antes de escuchar si ella tenía una réplica a su frase, Diego volvió a tumbarse y se quedó dormido casi al instante.
—Elora no era una princesa —susurró, aunque intuía que ya no la escuchaba—, era la niña de la profecía.
Al entrar en el salón había visto una pequeña manta en uno de los brazos del sofá y decidió ponérsela por encima. Apartó los zapatos que él se había quitado y colgó la chaqueta en un perchero de la entrada. No tenía nada más que hacer allí, así que decidió que podía marcharse sin que su conciencia le diera la lata.
Nada más abrir la puerta de la calle, una ráfaga de viento helado y una noche sin luna la recibieron. Se escuchó el ulular de una lechuza y el ladrido lejano de un perro. Un coche pasó por la calle y se detuvo al final de la misma.
La piel de Elora se erizó.
Notó cómo se le secaba la garganta.
Esperar en una parada de autobús solitaria no le provocaba miedo, sino auténtico pánico. Quedarse a solas con un hombre en una casa tampoco le parecía buena idea, pero él estaba tan aturdido que quizá fuera menos inquietante para su ánimo que aventurarse a salir a la calle de noche.
Deshizo sus pasos y regresó al salón, donde se sentó en otro sofá y observó a Diego. Estaba profundamente dormido y por fin parecía que su rostro mostraba relax, lejos del rictus de dolor que lucía desde hacía horas. Definitivamente, quedarse allí era mucho mejor que enfrentarse a la oscuridad de unas calles desconocidas. Sacó el teléfono del bolso, programó una alarma para una hora cercana al amanecer, se quitó los zapatos y se tumbó, arropada con su abrigo.
Esperaría a que llegara el día.
Antes de que Diego despertase, se habría ido.
Capítulo 2
Tres semanas después, Diego vivió un día de los que era mejor olvidar. Empezó a complicarse muy temprano, cuando bajó a desayunar a la cocina de su casa. En lugar de a la empleada de hogar, encontró una nota pegada en la nevera:
No le soporto.
Quitó el imán que la sujetaba, la arrugó y la tiró al cubo de la basura.
—Yo a ti tampoco —gruñó al aire.
Se marchó de casa sin desayunar, rumiando las razones por las que en las últimas semanas habían pasado por su casa cinco empleadas de hogar y todas le habían dejado tirado.
Carmen, la mujer que se ocupaba de las tareas domésticas desde hacía años, se había marchado hacía dos meses. Le esperó una tarde con la maleta hecha y, sin darle opción a réplica, le dijo que se marchaba. Le había pedido un montón de veces que rescindieran el contrato que la vinculaba con él, pero Diego, pensando que no podía estar hablando en serio, no le había hecho ningún caso. Carmen no era solo una empleada, llevaba trabajando para su familia desde que él tenía doce años y era casi un miembro más. Su relación era tan próxima que, cuando él se mudó de la casa paterna, la mujer decidió seguirlo. En los años que llevaban juntos habían convivido en armonía, respetando cada uno el espacio del otro. Diego valoraba sobre todo su compañía, algo de lo que apenas había sido consciente hasta que se marchó y se sintió perdido.
Carmen tenía razones personales para querer irse en ese momento. Diego se negaba a escucharlas, pero al final tuvo que ceder: ella era una bellísima persona que se merecía acompañar a su hermana enferma y jubilarse por fin, puesto que hacía tiempo que había cumplido la edad estipulada. Acabó entendiéndolo, pero su marcha le había complicado la vida. Después de descubrir que él solo no era capaz de mantener ordenada y limpia la enorme casa, se dio cuenta también de que tampoco le resultaba difícil congeniar con otra persona que no fuera Carmen.
Por si la huida de la quinta empleada no había sido suficiente esa mañana, la jornada estaba resultando ser un infierno en la oficina. Un pedido de puertas blindadas que viajaba en un contenedor de barco no había llegado a su destino en Dubái y las llamadas para localizarlo se sucedieron a lo largo de todo el día. Diego, más nervioso que de costumbre, acabó dándole voces a su secretaria, como si ella tuviera la culpa de que alguien hubiera extraviado el maldito albarán que indicaba dónde podían localizarlas.
—¡Arréglatelas como puedas, llama a quien tengas que llamar, pero esas puertas tienen que aparecer! —le gritó.
Y colgó con tanta fuerza el teléfono de la oficina que este rebotó y se acabó cayendo al suelo. Segundos después de colocarlo en su sitio, empezó a sonar de nuevo. Lo descolgó enfadado.
—¿Qué quieres ahora? —gruñó.
—Tu padre espera aquí, ¿lo hago pasar?
—Dile que no tengo tiempo para él.
Diego suavizó el tono. Se había dado cuenta de que su secretaria no tenía la culpa de lo que estaba pasando ni de que en su casa las cosas no fueran bien. Sin embargo, saber que era Ángel quien lo reclamaba no ayudó a serenarlo; no tenía ninguna gana de vérselas con él después de su última charla, que seguía martilleando en su cerebro.
Esta vez dejó el teléfono con más suavidad, intentando que no se fuera de nuevo al suelo. Por alguna razón idiota, pensó que si esto pasaba volvería a sonar y, en la siguiente llamada, las noticias que traería serían todavía peores. El día estaba siendo un completo desastre.
La puerta se abrió y Ángel, ignorando los ruegos de la secretaria, entró en el despacho de su hijo.
—Estoy harto de que no quieras verme. Sigo siendo tu padre.
Ángel y su hijo se parecían mucho. Los dos eran morenos, con unos grandes ojos negros, los pómulos pronunciados y unos labios sensuales y carnosos. La piel tostada y una voz varonil que tenía un timbre similar completaban el equipaje de ambos. Cuando pasara el tiempo, Diego podría ser la perfecta versión de su padre, como este había sido igual que Diego en la juventud.
—No tengo tiempo para tonterías —renegó, cuando le vio atravesar el umbral con ese aire de suficiencia con el que se movía a veces.
Eso era algo que Diego odiaba, y esperaba no haberlo heredado junto con el resto de sus atributos.
—No digas estupideces. No soy una visita cualquiera.
Ángel se sentó en la silla frente a la mesa de su hijo, crispándolo todavía más. Diego no tenía el más mínimo interés en hablar con él y se dispuso a despacharlo cuanto antes.
—¿Qué quieres?
El padre cogió un bolígrafo del bote de la mesa; le gustaba tener algo entre las manos mientras hablaba. Se recostó contra el respaldo de la silla y comenzó a girar el mecanismo. La punta del bolígrafo salía y se escondía haciendo un ruido irritante que Diego intentó obviar centrándose en la pantalla de su ordenador. Chequeó si había llegado otro correo que le trajera buenas noticias: necesitaba encontrar las malditas puertas mucho más que atender la visita indeseada de su progenitor.
—¿Has pensado en lo que te dije?
El joven intentó hacerse de nuevas, ignorar que se estaba refiriendo a la absurda condición que le había puesto si quería seguir teniendo opciones para heredar su parte de AMM en el futuro y ser su único dueño.
—No sé de qué me hablas.
—Sí, claro que lo sabes, Diego. No has podido olvidarlo tan rápido. Lo hablamos en el restaurante y tú no eres alguien que se olvida de las cosas en cinco minutos.
—¿Para eso has venido? —Resopló y contó hasta diez para no mandar a su padre a paseo. Tenía que sacarlo del despacho y concentrarse en las puertas—. Con una llamada a mi secretaria podrías haberlo averiguado —le dijo finalmente.
Ángel no se cortó. Se acercó a la mesa y apoyó las manos en ella, aproximándose a su hijo. Solo físicamente, porque la distancia emocional entre ambos hacía unos meses que se había vuelto un abismo.
—Entiende que hay mucho papeleo por arreglar. Quiero saber si puedo empezar con abogados a redactar los documentos para ceder mi parte de la empresa a Victoria.
Escuchar el nombre de la mujer revolvió el cuerpo de Diego.
—Te agradecería que no la mencionases en mi presencia. —Intentó sonar tranquilo, pero la rabia que sentía lo delató.
—Es mi mujer —dijo este.
—¡Por mí como si te la follas en la alfombra de casa todas las tardes, pero no me obligues a escuchar su nombre!
Hubiera querido ahorrarse la frase, pero era tanto el dolor que acumulaba, tanta la rabia que tenía contra los dos que no logró contenerse. Por primera vez, la ira se abría paso en él, y su padre sonrió. Ángel pensó que quizá no estaba todo perdido. Quizá por fin Diego estaba reaccionando. Quiso espolearlo algo más para estudiar su reacción.
—¿Estás celoso de lo que tenemos?
Preguntó con tal suficiencia que Diego se habría levantado de la silla, le habría cogido de la pechera y le habría reventado la cara a golpes, pero no iba a darle ese gusto. No lo había hecho hacía unos meses y no lo haría en ese momento.
—No, papá, no estoy celoso de lo que tenéis. Me pareces patético, lo que estás haciendo es patético. Nada más es eso.
—Acéptalo de una vez y avanza, maldita sea. Hasta que no dejes de hablar así, no lo habrás hecho. Tiene que dejar de importarte que me casara con Victoria.
—¿Has venido a hablarme de ella? Porque si solo has venido a hablarme de ella te puedes marchar ya.
—Tienes que dejar de odiarla.
—¿Crees que es odio lo que siento?
—No sé lo que sientes, Diego, y quiero saberlo. Quiero que me lo digas.
—Me dais asco, eso es todo. Muchísimo. Tú… y ella… sois malas personas. Iguales los dos.
—¡No te consiento que…!
Diego se levantó con la paciencia consumida y gritó. Al fin, después de tanto tiempo, gritó.
—¡Me da igual lo que tú no me consientas, vete de aquí ahora mismo!
—También es mi negocio. Puedo quedarme.
—De momento, el que lo dirige soy yo, así que vete. Puedo echarte del edificio si me da la gana, no trabajas aquí.
—Está bien —dijo, levantando los brazos—, me voy. Espero que sigas pensando en lo que te dije.
—Fuera. —Se levantó y le abrió la puerta.
No dijo más. Ángel se levantó, dejó el bolígrafo sobre la mesa y salió, preguntándose si Diego habría buscado a alguien para cumplir su condición. Lo dudaba, pero no se lo discutió. Al menos había gritado, al menos se había enfadado y eso ya era un avance, mucho más de lo que había logrado con él en muchos meses.
Tal vez no todo estuviera perdido.
Diego, por su parte, fue a cerrar la puerta y vio a Elora empujando el carrito de limpieza por el pasillo. Después de que ella lo hubiera acompañado a la clínica y a su casa, la había llamado a su despacho una tarde para agradecérselo y darle el dinero que ella había adelantado, más una generosa propina que le costó que aceptase. No habían vuelto a hablar ni a cruzarse por los pasillos desde entonces.
La detuvo y le pidió que entrase un momento a su despacho.
—Hola, ¿sucede algo? —preguntó ella, sorprendida.
Elora, extrañada por la invitación, le echó un vistazo a la habitación por si había vuelto a encontrarse mal y necesitaba que limpiara algo, pero todo parecía en orden. Lo único que se parecía al día que se conocieron era la lividez de su cara.
—Siéntate, por favor. Entiendo que te preguntes por qué te he llamado —le dijo—. Creo que viste que mi casa es muy grande.
—Sí, lo vi —dijo ella, sin saber muy bien dónde quería ir a parar.
—Verás, la mujer que se ocupó durante años de las tareas en mi casa se ha marchado y yo soy incapaz de hacerlas solo, no tengo tiempo. Necesito alguien que se encargue de eso. ¿Quieres el trabajo?
Elora no se esperaba una oferta de empleo y menos con la brusquedad que la había recibido. Parpadeó perpleja mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando.
—Te duplico el sueldo que cobras aquí —le dijo Diego, antes de que a ella le diera tiempo a abrir la boca para darle una negativa.
Él, que ya estaba nervioso por la discusión con su padre, se frotó las sienes. El puñetero dolor de cabeza que lo perseguía desde hacía meses volvía a la carga en el peor momento. Abrió nervioso el cajón de su mesa y extrajo una caja de pastillas. Bajo la atenta mirada de Elora, se tomó dos.
—El doble de mi sueldo ¿por cuántas horas? —preguntó ella. No se fiaba mucho de aquella oferta.
—Las que quieras. Me da igual si tardas seis y te vas, o si estás ocho, o dos. Solo quiero que las cosas estén en orden y la casa limpia, y no tener que ocuparme de ella.
—¿Sabe lo que cobro aquí?
No, no lo sabía, pero suponía que el salario mínimo. La empresa que tenían contratada para el servicio de limpieza no se caracterizaba por ser espléndida con sus empleados.
—Es urgente para mí que alguien venga a casa. ¿Quieres el trabajo o no? —insistió—. El sueldo no es problema.
Para él no lo sería, pero para Elora no era una decisión sencilla, debía meditarla. Alguna vez tendrían que coincidir a solas en la casa, y ella no sabía cómo reaccionaría, si sería capaz de comportarse como una persona normal o se acabaría perdiendo en alguno de los miedos que no había logrado borrar la terapia. Pero, por otro lado, aquella era una oportunidad de oro, ponerse a prueba, enfrentarse sin una red a un reto vital que tenía pendiente.
¿Podría hacerlo? ¿Podría volver a estar en una casa con otra persona a solas sin sentir pánico?
Diego, que esperaba su respuesta, mostró su impaciencia tamborileando los dedos sobre la superficie de la mesa y ella tomó aliento. Saltaría a la piscina, aunque el agua estuviera muy fría o le llegase por los tobillos. No podía ser tan malo como lo que ya había vivido.
—Acepto —dijo.
Él no supo disimular un suspiro de alivio. Necesitaba quedarse a solas, pero antes había querido cerrar aquel pequeño inconveniente de su casa. De momento tenía un problema menos de los que se le iban acumulando.
—Bien, empezarás mañana. Le diré a mi secretaria que prepare el papeleo.
Elora se levantó de la silla y salió del despacho, preguntándose si habría hecho bien en aceptar.
Diego ni siquiera se hizo preguntas, volvió su atención a las puertas.
Capítulo 3
Seis meses después, Elora seguía trabajando en casa de Diego e incluso se había mudado allí. Varias razones la habían empujado a hacerlo: la mala conexión del transporte con el barrio donde estaba su piso de alquiler; la posibilidad de instalarse en un apartamento independiente ubicado en el sótano de la casa; la comodidad de no tener que desplazarse, sobre todo de noche, haciéndola sentir segura; la parte de sueldo que podría ahorrar con ello y, finalmente, el hecho de que Diego fuera esquivo y apenas consciente de que ella existía. Elora comenzaba a desprenderse de esa piel hecha de desconfianza que llevaba tanto tiempo pesando en su ánimo.
Su llegada a la casa no había sido común; se lo había pedido Diego, desesperado. Él pensó que sería otra asistenta más a la que acabaría espantando en pocos días. Por eso, cuando la llevó a la casa, se la mostró sin entusiasmo y le preguntó si se veía capaz de afrontar el enorme trabajo que tendría. Ante su respuesta afirmativa, él le hizo una advertencia:
—Soy difícil. Prefiero que no me hablen más de lo necesario, no soporto la impuntualidad ni el desorden y tampoco me gusta la música. No me voy a esforzar en ser amable, y esto…, esto será así, no por ti, porque no me sale. Quiero que lo sepas y quiero que, si no te ves capaz de soportarlo, me lo digas ahora mismo y buscaré a otra.
Ella reafirmó su decisión de quedarse; si era su poca amabilidad todo el problema, no le preocupaba. Guardó ante él sus razones para haberlo aceptado, afrontó cada desplante como una prueba y de cada una salió fortalecida. Diego, tranquilo por primera vez en muchos meses, le acabó ofreciendo el apartamento independiente que ocupaba el sótano de la vivienda, con las comodidades de una casa e intimidad asegurada, puesto que tenía hasta una entrada directa desde la calle. Ella aceptó.
Durante meses, la presencia de Elora en la casa fue silenciosa, invisible, perfecta, porque cedía a ese joven extraño, que le pagaba un sueldo desorbitado, todo el espacio que necesitaba a la vez que lo descargaba de obligaciones que no llevaba bien. Y ni siquiera lo buscaba para hablar de nada que no tuviera que ver con la casa o que pudiera resolver ella sola.
Elora era así; no temía a la soledad. En los últimos años había dedicado muchas horas a fabricar un mundo interior que le permitía disfrutarla. Si nadie consideraba necesario dirigirle la palabra más que lo justo, no era un problema. Para rellenar su alma estaban los libros, los atardeceres desde la terraza de la cocina, los sonidos del amanecer o las películas, y para eso no precisaba a otro ser humano. Había aprendido de la vida que la única persona que necesitaba era ella misma.
Y debía estar en paz.
La princesa de Willow, como él la llamó cuando le dijo su nombre por primera vez, parecía haber encontrado un lugar perfecto en el mundo de Diego. Con ella seguía manteniendo una prudencial distancia, pero aquella chica tenía algo que actuaba como una barrera para su mal carácter.
No lo fulminaba, pero nunca se manifestaba en su presencia.
Quizá pudiera ser por la empatía que ella sintió hacia su dolor de cabeza el primer día que hablaron. O porque, desde que estaba allí, cuando tenía una crisis le llevaba una humeante infusión de hierbas que solo ella conocía y le aliviaba. Junto a lo que le había recetado el médico, el efecto era mucho más rápido y relajante. Y todo eso lo hacía siempre con una sonrisa amable, a pesar de que el punzante dolor volvía a Diego un poco más irascible.
Definitivamente, esa chica no se parecía a las demás.
Aquella noche, Elora entró en el salón sin hacer el más mínimo ruido. En un lateral, frente a la enorme cristalera que daba al jardín trasero de la casa, la silueta de Diego se recortaba bajo los rayos de la luna llena que se colaban por el ventanal. Con las manos en los bolsillos, parecía concentrado en algún punto del exterior. Ella se entretuvo unos momentos mirándolo, tratando de averiguar qué era lo que le podía estar sucediendo. A esas horas, cuando su jornada laboral hacía al menos tres que había finalizado, Diego no solía requerir su presencia. Por eso le extrañó tanto la llamada y le preocupó que la recibiera en esa habitación a oscuras. Se preguntó si habría vuelto a tener otro dolor de cabeza y estaba tratando de evitar la luz.
Un leve movimiento de él le indicó que era consciente de que ya estaba allí, así que decidió preguntar.
—Buenas noches. ¿En qué puedo ayudar?
Diego sacó las manos de los bolsillos y se cubrió el rostro con ellas. Elora pensó que, en efecto, debía de ser eso, que volvía a sentir la punzada que muy a menudo lo paralizaba y necesitaba que le ayudase con la medicina. En cuanto le pidiera que fuera a buscarla, no tardaría más de cinco minutos en tenerlo todo listo.
—Siéntate, por favor, Elora.
Ella tardó en reaccionar, no esperaba que la invitase a tomar asiento y menos en el salón, que no era un sitio que frecuentase salvo para limpiar. No le había pedido específicamente que no lo usara, pero desde aquel primer día que puso un pie allí y durmió en el espacioso sofá, no se le había ocurrido sentarse en él. Ni siquiera en los días en los que Diego estaba de viaje y la única habitante de aquella enorme casa era ella. Sus territorios eran la cocina, el sótano y el jardín, donde se sentía feliz.
—¿Dónde me siento? —preguntó, al ver que él la buscaba en la semioscuridad.
—Donde quieras.
Conocía cada milímetro de aquel espacio, así que no le costó bordear los muebles e instalarse en un rincón del sofá, a pesar de la penumbra. Además, en ese momento sus pupilas se habían dilatado hasta ser capaces de captar los difusos contornos de cada objeto y era lo único que necesitaba para orientarse. Cuando se hubo sentado, Diego se dirigió hacia ella. También él parecía moverse seguro en la oscuridad de su casa. Se acomodó enfrente, aunque no daba precisamente la sensación de estar a gusto.
—Creo que te preguntas qué estás haciendo aquí a estas horas, y por qué he apagado la luz.
Elora no dijo nada y él no echó de menos su respuesta. A veces se entendían con pocas palabras, con miradas o con gestos. El silencio en ese instante fue suficiente para los dos. Diego Márquez, a pesar de ser un hombre joven cercano a la treintena, mostraba un carácter difícil. Era seco, parco en palabras, poco dado al halago. Mantenía las distancias hasta un punto insoportable con casi todo el mundo. Por eso las personas que aceptaron el trabajo antes que Elora, decidieron que el sueldo no compensaba el árido carácter de su jefe.
Sin embargo, ella se quedó.
No le preocupaban los silencios de Diego o que no le prestase ninguna atención.
Sin embargo, aquella noche se inquietó por la escenografía en la que la recibió. No era su gravedad al hablar, esa ya la conocía, era esa penumbra en la que se escondía. No había sucedido nada que hiciera adivinar qué quería.
—Tengo que decirte algo.
Sonaba mucho más serio que de costumbre, y Diego daba la imagen de alguien muy serio. El corazón de Elora se alteró.
—¿Vas a despedirme?
Hacía tiempo que se tuteaban, aunque aquello no significase que entre ellos existiera más proximidad. No pudo evitar que las palabras que planearon por su mente salieran disparadas de su boca, dejando atrás la prudencia que había demostrado hasta ese momento. Incluso en el tono había un matiz de miedo, aquel al que llevaba esquivando con bastante habilidad desde que tenía ese trabajo.
—No, no. No es eso. No te preocupes.
Sonaba nervioso, inseguro por primera vez desde que lo conocía. Algo tenía comprometido su estado de ánimo por el deje de impaciencia que había imprimido a esas pocas palabras. El temor que mejor escondía Elora se puso en primer plano y su corazón empezó a latir furioso. La oscuridad no ayudaba nada a espantar los fantasmas que seguían persiguiéndola a pesar de lo que luchaba contra ellos. Se aferró a la pulsera que lucía en la mano derecha, un gesto inconsciente que hacía siempre que el pánico asaltaba su ánimo, intentando encontrar una luz que disipase las sombras de ese extraño momento, y habló procurando sonar serena:
—Escucho.
El suspiro de Diego llenó la oscuridad de la sala.
—Te ruego que no interrumpas esto que te voy a decir.
Se removió inquieto en el asiento, incómodo por aquello que guardaba en su interior y que tenía que contarle. Los temores de Elora eligieron un camino diferente y dibujaron la posibilidad de una enfermedad, algo relacionado con sus dolores de cabeza, algo que de pronto se hubiera vuelto irreversible. Sin querer, sus hipótesis planearon por el ánimo de la muchacha, cuyo corazón empezó un latido distinto, uno que se llenaba de compasión. Diego no se esforzaba en agradar, era verdad, pero había descubierto que no era mala persona. Era justo y honesto. Desde luego, no le deseaba ningún mal.
—Si no estás de acuerdo con lo que te voy a pedir, puedes negarte y lo olvidaremos. Haremos como si nunca hubiera existido esta conversación. ¿Crees que podrás?
—No lo sé —contestó con sinceridad—, pero puedo intentarlo si me dices qué sucede.
Entonces él alzó la cabeza y la miró unos segundos con gravedad. Lo que tenía que decirle no era sencillo.
—Necesito que te cases conmigo.
Capítulo 4
Elora se quedó muda. Ni en un millón de años hubiera imaginado que de la boca de Diego Márquez salieran aquellas palabras, y mucho menos con el tono angustiado que lo hicieron. Había un matiz de urgencia y de ruego en la petición, como si dentro de él mantuviera una lucha con el sentido común y algo más que a Elora se le escapaba.
—¿Y bien? —preguntó él.
—Es probable que tenga que decir no, pero me gustaría saber el porqué de… esto. No creo que haya pasado nada entre nosotros que justifique esa petición tan… descabellada.
Desde que entró en la habitación, Elora notó una angustia invisible, pero tan real que inundaba el ambiente y que había sido capaz de encontrar el camino para despertar, sobre todo, su curiosidad. Esa extravagante petición tenía que tener una razón y le gustaría saberla.
—Me imagino, lo que estás escuchando no te parece normal.
—No lo es.
—No lo es, claro que no lo es. La luz está apagada porque no quiero que veas mi cara mientras te lo digo.
Él suspiró de nuevo al tiempo que se revolvía, perturbado más que ella por sus propias palabras. Tomó aliento para contarle qué era lo que pasaba.
—Mi padre… —resopló—, mi padre tiene acciones en AMM, no soy el único dueño. Las heredó, como yo, al morir mi madre, porque ella era en realidad la propietaria. Desde el momento en el que yo entré en la empresa, y hasta hace unos meses, se había mantenido al margen, me había dejado llevarla como he querido, ya que siempre me dijo que confiaba en mí. Él maneja su propio negocio de gasolineras y esta es la fábrica de la que me ocupo yo porque una parte es mía, la que me correspondía al morir mi madre. No tenemos desde que…, desde hace tiempo…, la mejor relación del mundo, pero al menos esto creía que estaba claro. Él en su negocio y yo en el que es de los dos, pero al frente y sin que él interviniera.