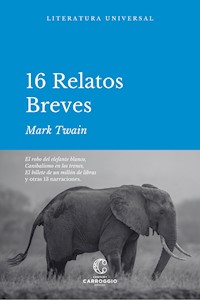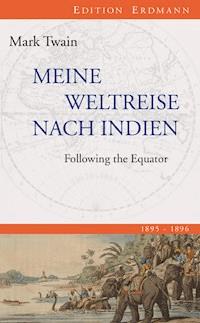16 Relatos Breves
Mark Twain
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers S.L.
Reservados todos los derechos.Traducción: Santiago Carroggio.Introducción: Juan Leita.Diseño de portada: La Machi.
Contenidos
Introducción al autor y su obra
El robo del elefante blanco
El billete de un millón de libras
La gran revolución de Pitcairn
Una curiosa experiencia
Los amores de Alonso Fitz Clarence y Rosana Ethelton
Un romance medieval
La célebre rana saltadora del Condado de Calaveras
La historia del muchachito malo
Canibalismo en los trenes
Periodismo en Tennessee
La historia del muchachito bueno
Los McWilliams y la alarma contra ladrones
El cuento del profesor
Jugando a agente de turismo
La experiencia de los McWilliams con la difteria
El cuento de Edward Mills y George Benton
Introducción al autor y su obra
Juan Leita
Mark Twain consigue atraer y magnetizar la atención de los lectores. Los personajes y los argumentos que creó se han difundido tanto por todo el mundo, que resulta casi imposible no saber algo de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn. Quién no ha leído sus obras, ha vivido en el cine sus originales aventuras. ¿Algún joven no se ha estremecido ante la amenaza de Joe el Indio, que se cierne sobre Tom y su pequeña novia, Becky Thatcher, en la profundidad de unas grutas sin salida? ¿Hay alguien que no haya sentido con Tom y Huck la enorme emoción de visitar un cementerio en plena noche, para ser testigos oculares del más innoble asesinato? Ni el cine ni la televisión se cansan de reproducir de tiempo en tiempo las célebres novelas de Mark Twain, porque saben que la atención y el interés del público están asegurados. Conozcamos, no obstante, antes de empezar la lectura de sus más emocionantes relatos, algo de la vida de un autor tan singular, así como algunos pormenores interesantes que ayudan a captar y a comprender mejor sus obras.
Una vida agitada
El verdadero nombre del creador de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn era Samuel Langhorne Clemens. Nació el 30 de noviembre de 1835 en un pueblo casi olvidado de Norteamérica, llamado Monroy County (Florida, Missouri), aunque muy pronto la familia Clemens se trasladó a Hannibal, población a orillas del río Mississippi, donde en realidad transcurrieron la infancia y la adolescencia del escritor. Así, Hannibal había de constituirse de hecho como la primera patria de Mark Twain. Todavía hoy cines, calles y plazas aparecen bautizados con los nombres de sus héroes e incluso se ven estatuas con las figuras de algunos de ellos. En la misma comarca existen un faro y un enorme puente dedicados a la memoria del famoso autor.
La vida del joven Samuel Clemens, sin embargo, no fue tan triunfal como puede dar a entender esta explosión de fervor popular por un gran artista. Su padre murió muy pronto y, a los trece años, el muchacho tenía que abandonar ya la escuela y entrar a trabajar como aprendiz en la imprenta de su hermano Orion, a fin de colaborar con su esfuerzo a solventar los problemas y las necesidades de su familia.
En 1851, no obstante, había de producirse en la vida de aquel muchacho un acontecimiento decisivo que marcaría en varios sentidos la persona y el espíritu del futuro creador literario. Abandonando el oficio de tipógrafo, entró como aprendiz de piloto en los vapores que surcaban por aquella época las aguas del río Mississippi. Aunque su primer trabajo en la imprenta puede considerarse como la forja donde Samuel Clemens entró en contacto con las letras, la nueva experiencia significaría el gran acopio de material para sus mejores libros. La imaginación despierta de aquel joven de dieciséis años iba observando y reteniendo la variada serie de detalles que ofrecía la vida del piloto en aquel amplio horizonte de la naturaleza. El maravilloso paisaje, los extraños nombres de las aldeas que circundaban el río y las costumbres exóticas de sus habitantes se iban grabando profundamente en su ánimo. Estudiaba detenidamente aquellos barcos a vapor, propulsados por ruedas, se fijaba en los diversos y curiosos tipos de gente que se embarcaban en ellos, atendía sin cansarse al grito del hombre que echaba la sonda para comprobar la profundidad de las aguas, anunciando que el fondo quedaba sólo a dos brazas: «Mark twain! (¡Marca dos!)»
Al estallar la guerra de Secesión, sin embargo, cuando, siendo ya un hombre, había conseguido pilotar uno de los navíos que hacían la travesía ordinaria por el Mississippi, su nueva profesión fue de repente interrumpida. La terrible contienda entre Norte y Sur dejó casi paralizadas las acciones normales que se desarrollaban en la paz. Durante un breve período, militó incluso en el ejército del Sur, comportándose de manera valiente y llena de coraje, aunque en sus escritos nunca quiso hablar seriamente de este episodio de su vida.
En 1861, terminada ya la penosa guerra civil que asoló gran parte de Norteamérica, trabajó de nuevo con su hermano Orion que había sido nombrado secretario del Estado de Nevada. Otro tipo de labor, completamente distinta de las anteriores, se sumaba a la gran variedad de actividades que animaron sobre todo su primera época: durante dos años, estuvo empleado como minero en las minas de plata de Humboldt y de Esmeralda. Al mismo tiempo, empezó a colaborar en un periódico de Virginia, llamado Territorial Enterprise. Sus artículos llamaron muy pronto la atención del público. En cierto sentido, la llamaron demasiado, ya que a resultas de un comentario periodístico estuvo a punto de batirse en condiciones muy duras con el director del diario Union. Se difundió, no obstante, la invención de que Samuel Langhorne Clemens era un tirador extraordinario, por lo cual su adversario prefirió presentarle sus excusas. A pesar de todo, aunque el duelo quedó frustrado, aquel lance tuvo consecuencias en la suerte del nuevo periodista dado que, perseguido por la justicia, se vio obligado a emigrar a California, donde se convertiría en el director del Virginia City Enterprise. Allí fue donde decidió utilizar un seudónimo para firmar sus escritos. Su recuerdo lo llevó inmediatamente a la época feliz en que surcaba como piloto las aguas del Mississippi y no encontró mejor nombre que el grito oído tantas veces: «Mark Twain!».
En 1865 cambió nuevamente de residencia y se trasladó a San Francisco, trabajando durante unos meses en la revista Morning Call. En el mismo año, aprovechando su experiencia como minero, probó fortuna en unas minas de oro situadas en el condado de Calaveras. La empresa, sin embargo, no resultó específicamente fructífera y al año siguiente emprendió un viaje a las islas Hawái, donde permaneció por un período de seis meses. El reportaje que escribió sobre esta larga estancia lo hizo por primera vez célebre y, a su vuelta a Norteamérica, dio una serie de conferencias muy graciosas en California y Nevada que consolidaron su fama como agudo humorista.
El gran éxito de este proyecto indujo a la dirección del periódico llamado Alta California a enviarlo a Tierra Santa como corresponsal. De este modo, en 1867 visitó el Mediterráneo, Egipto y Palestina, con un grupo de turistas. Todo ello lo contó luego en el libro titulado The Innocents Abroad (Inocentes en el extranjero), que se convirtió en uno de los primeros best-sellers norteamericanos.
Al regresar de nuevo a su país, dirigió el Express de Buffalo y contrajo matrimonio con Olivia L. Langdon, de la cual tuvo cuatro hijos. Tras un período de conferencias en Londres, en el año 1872, se inicia la gran producción de Mark Twain como narrador y novelista. Las aventuras de Tom Sawyer es la primera obra que le habrá de dar un renombre universal, aunque su agudo poder satírico se manifiesta con enorme vigor en historias breves como The Stolen White Elefant (El elefante blanco robado), en la que arremete graciosamente contra la policía norteamericana. El príncipe y el mendigo, quizá su más emotiva y poética ficción como creación literaria juvenil, se publica en 1882. Tres años más tarde, sin embargo, aparece su Huckleberry Finn, acerca de la cual toda la crítica está de acuerdo en afirmar que se trata de su obra maestra.
Entre tanto, una nueva profesión vino a sumarse al variado número de actividades que abordó aquel hombre de cualidades, ciertamente, polifacéticas. Asociándose con Charles L. Webster, Mark Twain dedicó sus esfuerzos al difícil campo editorial, emprendiendo un negocio de vastas y ambiciosas proporciones. Hasta aquel momento, las ganancias conseguidas como escritor y conferenciante lo habían hecho poseedor de una considerable fortuna. La nueva tentativa, no obstante, lo iba a llevar en un período de diez años a la más absoluta ruina. Así, durante 1895 y 1896, se vio obligado a dar un extenso ciclo de conferencias por toda Europa, a fin de poder pagar a los acreedores. El éxito de sus publicaciones, como el de Un yanqui en la corte del rey Arturo, en 1889, era ya lejano e insuficiente para subsanar las cuantiosas deudas contraídas en su trabajo como editor. A pesar de todo, la gran acogida que obtuvo como agudo y divertido conferenciante, así como la notable venta de un nuevo libro titulado Following the Equator (Siguiendo el Ecuador), en donde se narra su vuelta al mundo, lograron rehacer su situación económica y resolver este momento crítico de su vida.
El prestigio de Mark Twain como autor, sin embargo, había llegado a su máximo grado. Su categoría literaria era reconocida internacionalmente. En 1902, la universidad de Yale le concedía el doctorado en letras y en Missouri era nombrado doctor en leyes. En 1907, el rey de Inglaterra lo recibía en el palacio de Windsor y la universidad de Oxford le otorgaba el título de «doctor honoris causa».
Aquel «típico ciudadano yanqui», tal como lo describe Ramón J. Sender, de «estatura aventajada, cabellera rojiza y revuelta, el bigote caído —se usaba entonces— y una expresión de sorna bondadosa y a veces un poco apoyada y gruesa», supo compaginar de una forma difícil de entender para nosotros las más diversas imágenes sociales de un personaje. Impresor, piloto, soldado, minero, periodista, conferenciante, editor, escritor, hombre de negocios y publicista, poseyó la rara y admirable cualidad de saber relacionarse con todo el mundo de la misma manera simpática, viva y afectuosa. Por esto, a su muerte en Redding (Connecticut) el 21 de abril de 1910, su figura ya era mundialmente admirada, no sólo por su poderoso ingenio literario, sino también por su enorme categoría humana.
Un humorista, sobre todo
Alguien dijo una vez que «quien no es en parte un humorista, sólo es en parte un hombre». En este sentido, no cabe ninguna duda de que Mark Twain fue un hombre completo. Su humor, sano y agudo, no solamente es un elemento primordial que sazona constantemente sus obras, sino que fue también la característica más dominante de su bondadosa y humana personalidad. En contra de lo que suele suceder con muchos humoristas, su gracia era viva e ingeniosa, de forma que todavía en nuestro tiempo provoca la hilaridad. Hablando, por ejemplo, de las personas que pretenden dejar de fumar y no lo logran, el famoso autor respondió: «¿Dejar de fumar? Nada más fácil. ¡Yo he dejado de fumar más de mil veces!».
La risa de Mark Twain era saludable, porque empezó riéndose de sí mismo y de su propio país. No había mordacidad en su sátira, ya que no tenía la pretensión de imponer su punto de vista ni demostrar ningún principio moralizador. En muchos sentidos, fue el representante genuino de una tierra joven que sabía relativizar su mundo y que, a pesar de todo, miraba siempre con optimismo el futuro. «El humor de Mark Twain», como afirma Ramón J. Sender con profunda visión acerca de la personalidad de aquel gran novelista, «fue durante treinta años el de América. Hoy no hay nadie entre los escritores que se le pueda comparar. Los humoristas son demasiado intelectuales y pretenciosos o demasiado bufonescos. Una buena condición de Mark Twain: nunca fue pedante. Otra no menos noble: no dio señales de ese escepticismo inhumano del que hoy se hace gala más o menos en todas partes».
En una época de encontrados intereses y de falseamientos de todo tipo, provocados por el carácter transitorio de la historia de América, la figura del creador de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn no sólo supo avalarse con la garantía de la sinceridad y de la honradez, que eran partes integrantes de su humor, sino que se distinguió de forma sobresaliente por una liberalidad que lo hizo trascender su propia tierra y su propio tiempo. Ha sido José M. Valverde quien ha trazado con breves palabras y sumo acierto el cuadro general que enmarcaba a este gran escritor y que al mismo tiempo se veía incapaz de reducirlo a sus límites. Un resumen tan claro y tan sintético es la mejor conclusión a este comentario introductorio: «Mark Twain queda como símbolo de un momento en que, a la vez que se vivía la aventura de las tierras abiertas, se hacía sobre ello literatura y humor sofisticado, por lo mismo que los hombres pasaban por todos los oficios, y hacían alternativamente de pioneros y de periodistas: Buffalo Bill escribía novelas en que hinchaba sus propias peripecias; Davy Crockett fue, al principio, algo de una escalada literaria, que por suerte se legitimó muriendo heroicamente; Kit Carson encontraba ejemplares de falsas aventuras suyas al realizar las verdaderas. Pero lo que más importa es que Mark Twain es el primer norteamericano que escribe una prosa de valor absoluto».
Este volumen
Junto a las inolvidables novelas que todos recuerdan, Mark Twain es uno de los maestros universales del relato corto. Fue prolífico en este género, como hemos visto en su biografía. Sus narraciones se caracterizan por la socarronería, el humor, el final a veces sorprendente. Elementos que nos abren a una grata lectura.
Para este volumen hemos seleccionado 16, de entre los más populares. Fueron escritos a lo largo del extenso arco temporal de la vida activa de nuestro escritor. A modo de ejemplo, señalamos los años de algunos de estos relatos: 1865 (Journalism in Tennessee), 1868 (Cannibalism in the Cars), 1870 (The Story of the Good Little Boy Who Did Not Prosper), 1878 (The Loves of Alonzo Fitz Clarence and Rosannah Ethelton), 1879 (The Great Revolution in Pitcairn y A Medieval Romance), 1880 (Edward Mills and George Benton: A Tale), 1882 (The Stolen White Elephant), 1893 (The $1.000.000 Bank-Note), 1905 (A Helpless Situation).
El robo del elefante blanco
La siguiente y curiosa historia me fue relatada por una persona a la que casualmente conocí en un tren. Se trataba de un caballero de más de setenta años de edad, y su rostro perfectamente benévolo y amable imprimía el inconfundible sello de la veracidad en todas las afirmaciones que salían de sus labios. Me dijo:
—Ya sabe usted con qué reverencia es considerado el elefante blanco de Siam por las gentes de ese país. Sabrá que está consagrado a los reyes, que sólo los reyes pueden poseerlo y que, a decir verdad, en cierto modo es incluso superior a los reyes, ya que no sólo recibe honores, sino que es objeto de culto. Pues bien: hace cinco años, con motivo de surgir ciertos problemas entre Gran Bretaña y Siam referentes a la delimitación de la frontera, se comprobó finalmente que Siam andaba equivocado. Así, pues, se acordaron rápidamente las necesarias reparaciones, y el representante británico manifestó que se daba por satisfecho y que había que olvidar el pasado. Esto produjo un gran alivio al rey de Siam, y, en parte como muestra de gratitud, pero también en parte, quizás, para borrar cualquier posible vestigio de animosidad que Inglaterra albergase hacia él, deseó mandarle un regalo a la reina, lo cual, según el pensamiento oriental, es el único medio infalible de aplacar las iras de un enemigo. Aquel regalo debía ser no sólo regio, sino trascendentalmente regio. Por consiguiente, ¿qué otro regalo resultaba más adecuado que el de un elefante blanco? Mi puesto en la administración pública de la India era tal que se me consideró especialmente idóneo para encargarme del honor de hacer llegar el regalo a Su Majestad. Se puso un buque a mi disposición y a la de mis sirvientes, así como a la de los dignatarios y cuidadores del elefante y, a su debido tiempo, llegué al puerto de Nueva York, donde instalé mi regio cargamento en un admirable alojamiento ubicado en Jersey City. Era necesario tomarse un breve descanso con el fin de que el animal recobrase sus fuerzas antes de reanudar el viaje.
Todo marchó a pedir de boca durante una quincena; luego empezaron mis calamidades. ¡El elefante blanco fue robado! Me despertaron en plena noche para informarme de la espantosa noticia. Durante unos instantes quedé anonadado por el terror y la angustia, sin saber qué hacer. Luego me calmé y recobré el dominio de mis facultades. No tardé en comprender cuál era el camino que debía seguir, pues, ciertamente, no había más que un camino para un hombre dotado de cierta inteligencia. Pese a lo avanzado de la hora me fui volando a Nueva York, donde hice que un policía me condujera al cuartel general de la brigada de detectives. Afortunadamente, llegué a tiempo, aunque el jefe de detectives, el célebre inspector Blunt, se disponía ya a marcharse a su casa. Era un hombre de estatura mediana y cuerpo macizo y, cuando se hallaba sumido en profundos pensamientos, tenía un modo de fruncir el entrecejo y de golpearse la frente con un dedo, reflexivamente, que al instante te convencías de que te hallabas en presencia de una persona que no tenía nada de corriente. El simple hecho de verle me inspiró confianza y me hizo albergar cierta esperanza. Le expuse el caso. No pareció afectarle un ápice; de hecho, su férreo aplomo permaneció tan inmutable como si le hubiese contado que alguien me había robado el perro. Me hizo señas de que tomase asiento y con voz tranquila me dijo:
—Permítame que piense un momento, por favor.
Y así diciendo se sentó ante su escritorio, apoyando la cabeza en una mano. En el otro extremo de la habitación trabajaban varios escribientes; durante los siguientes seis o siete minutos no oí otro ruido que el de las plumas que rascaban el papel. Mientras tanto, el inspector permanecía allí sentado, enterrado en sus pensamientos. Finalmente alzó la cabeza, y en las firmes líneas de su rostro había algo que me indicaba que su cerebro había cumplido su cometido y que su plan estaba trazado. Dijo, y su voz era grave e impresionante:
—Nos hallamos ante un caso poco común. Debemos andarnos con pies de plomo y asegurarnos de cada uno de los pasos que demos antes de dar el siguiente. Y debemos mantener el secreto, un secreto profundo y absoluto. No hable del asunto con nadie, ni siquiera con los periodistas. Yo me cuidaré de ellos; me cuidaré de que se enteren solamente de lo que convenga a mis propósitos.
Tocó una campana y apareció un joven.
—Alaric, diles a los periodistas que esperen un momento.
El muchacho se retiró.
—Ahora vayamos al asunto, y hagámoslo sistemáticamente. En mi profesión no se consigue nada si no se sigue un método riguroso y minucioso.
Cogió una pluma y un poco de papel.
—Veamos… ¿cómo se llama el elefante?
—Hassan Ben Ali Ben Selim Abdallah Mohammed Moisés Alhammal Jamsetjejeebhoy Dhuleep Sultan Ebu Bhudpoor.
—Muy bien. ¿Nombre de pila?
—Jumbo.
—Muy bien. ¿Lugar de nacimiento?
—La capital de Siam.
—¿Viven sus padres?
—No… murieron.
—¿Tuvieron más prole, aparte de este?
—Ninguna. Es hijo único.
—Muy bien. Esto basta en este sentido. Ahora le ruego que me describa el elefante, y no se olvide de ningún detalle, por insignificante que sea… es decir, insignificante desde su punto de vista. Para los hombres de mi profesión no hay detalles insignificantes; no existen.
Hice la descripción; él escribió. Cuando hube terminado, dijo:
—Ahora escúcheme. Si he cometido alguna equivocación, corríjame.
Me leyó lo siguiente:
—Altura, diecinueve pies; longitud desde la cúspide de la frente a la inserción de la cola, veintiséis pies; longitud de la cola, seis pies; longitud total, incluyendo trompa y cola, cuarenta y ocho pies; longitud de los colmillos, nueve pies y medio; orejas proporcionadas con las dimensiones referidas; las pisadas se parecen a las señales que quedan en la nieve cuando uno apoya en ella el extremo de un tonel; color del elefante, blanco apagado; tiene en cada oreja un agujero del tamaño de un plato, destinado a la inserción de joyas, y posee, en grado notable, la costumbre de rociar con agua a los espectadores y de maltratar con la trompa no sólo a las personas que le son conocidas, sino incluso a perfectos desconocidos; cojea levemente de la pata derecha posterior, y ostenta una pequeña cicatriz en la axila izquierda, causada por un antiguo divieso; llevaba puesto, en el momento de ser robado, un castillo con asientos para quince personas, así como una manta de silla de tejido de oro del tamaño de una alfombra corriente.
No había ninguna equivocación. El inspector hizo sonar la campana, le entregó la descripción a Alaric, y dijo:
—Haz que impriman cincuenta mil copias de esto inmediatamente y que las envíen a todas las brigadas de detectives y tiendas de empeños del continente.
Alaric se retiró.
—Bueno… hasta ahí muy bien. Ahora, necesito una fotografía del objeto robado.
Se la di. La examinó críticamente y dijo:
—Tiene que servirnos, ya que no tenemos otra mejor; pero tiene la trompa enrollada y metida en la boca. Eso es una pega, y parece a propósito para inducir a engaño, pues, por supuesto, no es así como la tiene normalmente.
Hizo sonar la campana.
—Alaric, mañana a primera hora que impriman cincuenta mil copias de esta fotografía y que las envíen junto con las circulares de la descripción. Alaric se retiró para cumplir las órdenes recibidas. El inspector dijo:
—Será necesario ofrecer una recompensa, desde luego. Veamos, ¿qué cantidad fijamos?
— ¿Qué suma sugeriría usted?
—Para empezar, diría que… bueno, veinticinco mil dólares. Se trata de un asunto difícil e intrincado; hay millares de escapatorias y de oportunidades para ocultar el cuerpo del delito. Estos ladrones tienen amigos y compinches por todas partes…
—¡Válgame Dios! ¿Es que sabe quiénes son?
Su rostro cauteloso, experto en ocultar los pensamientos y sentimientos que había detrás, no me dio ningún indicio de que así fuera; y tampoco me lo dieron sus palabras, pronunciadas con gran serenidad:
—No se preocupe por eso. Puede que sí, puede que no. Por regla general sacamos una astuta deducción de quién es nuestro hombre ateniéndonos a su modo de obrar y a la envergadura del botín que persigue. No estamos ante un vulgar carterista ni un descuidero, de eso puede estar seguro. El objeto no fue «birlado» por un novato. Pero, como iba diciendo, considerando el gran número de viajes que harán falta, y la diligencia con que los ladrones irán borrando su rastro a medida que se desplacen por el país, veinticinco mil puede que sea una suma demasiado reducida, y, sin embargo, me parece que para empezar ya está bien.
Así, pues, decidimos que aquella cifra estaba bien para empezar. Entonces aquel hombre, a quien no se le escapaba nada que ofreciera la menor posibilidad de servir de pista, dijo:
—Existen casos, en los anales de la policía, que demuestran que algunos delincuentes han sido descubiertos gracias a ciertas peculiaridades de su apetito. Veamos, ¿qué come ese elefante? ¿Y en qué cantidad?
—Bueno, en cuanto a lo que come… come de todo. Es capaz de comerse un hombre, de comerse una Biblia… de comerse cualquier cosa entre un hombre y una Biblia.
—Bien… ¡muy bien! Pero no es lo suficientemente concreto. Los detalles son necesarios; los detalles son lo único valioso para nuestra profesión. Bien, bien… Por lo que se refiere a los hombres. En una comida o, si así lo prefiere, durante un solo día… ¿cuántos hombres se come, si están frescos?
—Poco le importa que estén frescos o pasados; en una sola comida es capaz de comerse a cinco hombres corrientes.
—Muy bien, cinco hombres; tomaremos nota de eso. ¿Qué nacionalidades prefiere?
—Le son indiferentes las nacionalidades. Prefiere a los conocidos, pero no alberga ningún prejuicio contra los extraños.
—Muy bien. Ahora, en lo que hace a las Biblias. ¿Cuántas Biblias se comería en un solo ágape?
—Se comería una edición entera.
—No es lo bastante preciso. ¿Se refiere usted a la edición corriente en octavo o a la familiar con ilustraciones?
—Me parece que las ilustraciones le son indiferentes; es decir, no creo que dé a las ilustraciones mayor valor que a las simples páginas impresas.
—No, no me entiende usted. Me refiero al tamaño. La Biblia corriente en octavo pesa cerca de dos libras y media, mientras que la de formato mayor en cuarto, la de las ilustraciones, pesa diez o doce. ¿Cuántas Biblias de Doré se comería de una sentada?
—Si conociera a este elefante, no me lo preguntaría. Se zamparía todas las que le sirviesen.
—Bueno, dígamelo en dólares y centavos, pues. Tenemos que hallar la respuesta sea como sea. La de Doré cuesta cien dólares el ejemplar, piel de Rusia, biselada.
—Necesitaría unos cincuenta mil dólares… digamos una edición de quinientos ejemplares.
—Eso ya es más exacto. Lo anotaré. Bien, bien; le gustan los hombres y las Biblias; hasta ahí muy bien. ¿Qué más le gusta para comer? Quiero detalles.
—Pues dejará las Biblias para comer ladrillos, dejará los ladrillos para comer botellas, dejará las botellas para comer prendas de vestir, dejará las prendas de vestir para comer gatos, dejará los gatos para comer ostras, dejará las ostras para comer jamón, dejará el jamón para comer azúcar, dejará el azúcar para comer pasteles, dejará los pasteles para comer patatas, dejará las patatas para comer salvado, dejará el salvado para comer heno, dejará el heno para comer avena, dejará la avena para comer arroz, pues principalmente le criaron con arroz. No hay nada de nada que no se coma con la salvedad de la mantequilla europea, y también se la comería si pudiera probarla.
—Estupendo. La cantidad general por comida… digamos unas…
—Pues, cualquier cantidad desde un cuarto a media tonelada.
—Y bebe…
—Todo lo que sea líquido. Leche, agua, whisky, melaza, aceite de ricino, canfeno, ácido carbólico… de nada sirve meterse en detalles; apunte cualquier líquido que se le ocurra. Bebe cualquier cosa líquida, excepto el café europeo.
—Muy bien. ¿Y en cuanto a la cantidad?
—Anote de cinco a quince barriles… su sed es variable; pero no así sus otros apetitos.
—Esto se sale de lo corriente y sin duda nos proporcionará buenas pistas para dar con su paradero.
Hizo sonar la campana.
—Alaric, llama al capitán Burns.
Burns compareció. El inspector Blunt le puso al corriente de todo el asunto, detalle por detalle. Luego, con el tono claro y decidido del hombre cuyos planes están claramente definidos en su cabeza y que está acostumbrado a mandar, dijo:
—Capitán Burns, destaque a los detectives Jones, Davis, Halsey, Bates y Hackett para que sigan los pasos del elefante.
—Sí, señor.
—Destaque a los detectives Moses, Dakin, Murphy, Rogers, Tupper, Higgins y Bartholomew para que sigan los pasos a los ladrones.
—Sí, señor.
—Coloque una fuerte guardia… una guardia de treinta hombres escogidos, con un relevo de otros treinta… en el lugar en que fue robado el elefante, y que mantengan una estrecha vigilancia allí día y noche; que no dejen acercarse a nadie, a excepción de los periodistas, sin autorización mía por escrito.
—Sí, señor.
—Coloque detectives de paisano en las estaciones de ferrocarril, de vapores y de transporte fluvial, y en todas las carreteras que salen de Jersey City, con órdenes de registrar a todos los sospechosos.
—Sí, señor.
—Dé a todos estos hombres la fotografía y la correspondiente descripción del elefante, y déles instrucciones de que registren todos los trenes, buques fluviales y demás embarcaciones que vayan a zarpar.
—Sí, señor.
—En caso de que hallen al elefante, que lo detengan y me informen del hecho por telégrafo.
—Sí, señor.
—Que se me informe inmediatamente de cuantas pistas se hallen… pisadas del animal, o cualquier cosa por el estilo.
—Sí, señor.
—Consiga una orden para que la policía del puerto patrulle la zona portuaria, y que estén muy atentos.
—Sí, señor.
—Despache detectives de paisano por toda la red de ferrocarriles: por el norte hasta el Canadá, por el oeste hasta Ohio, y por el sur hasta Washington.
—Sí, señor.
—Coloque expertos en todas las oficinas de telégrafos para escuchar cuantos mensajes se reciban y expidan; y dígales que se hagan interpretar todos los despachos cifrados.
—Sí, señor.
—Que todo esto se haga bajo el máximo secreto; mejor dicho, el más impenetrable de los secretos.
—Sí, señor.
—Preséntese ante mí a la hora de costumbre, sin retrasarse.
—Sí, señor.
— ¡En marcha!
—Sí, señor. Se marchó.
El inspector Blunt permaneció callado y pensativo un instante, mientras el fuego de sus ojos se enfriaba hasta desaparecer. Luego se volvió hacia mí, y con voz plácida, me dijo:
—No soy dado a fanfarronear, no lo tengo por costumbre; pero… encontraremos el elefante.
Le estreché efusivamente la mano y le di las gracias; y se las di de todo corazón. A medida que le había estado viendo actuar, mayor era la simpatía y la admiración que me inspiraba aquel hombre, así como el sentimiento de maravilla que despertaban en mí los misteriosos portentos de su profesión. Luego nos despedimos hasta el día siguiente, y me fui a casa con el corazón mucho más alegre que al acudir a su oficina.
II
Al día siguiente todo salía en los periódicos, con gran lujo de detalles. Incluso había añadidos, que consistían en la teoría que el detective Fulano, Mengano o Zutano tenía acerca de cómo se había cometido el robo, de quiénes eran los ladrones y a dónde habían huido con su botín. Había once de tales teorías, que cubrían todas las posibilidades habidas y por haber; y este simple hecho bastará para demostrar la independencia de pensamiento de los detectives. No había dos teorías iguales, ni siquiera parecidas, salvo en un detalle notable, y en este sentido concordaban absolutamente las restantes nueve teorías. Consistía dicho detalle en que, aunque la parte posterior del edificio donde yo vivía había sido agujereada en parte y la única puerta permanecía cerrada con llave, el elefante no había sido sacado de la casa por aquella brecha, sino que habían utilizado otra salida (aún por descubrir). Todos coincidían en que los ladrones habían abierto aquella brecha con el solo objeto de despistar a los detectives. A mí, o a cualquier otro lego en la materia, quizás nunca se nos habría ocurrido, pero la treta no había logrado engañar a los sabuesos ni por un instante. Así, lo que yo había supuesto que era lo único que no se hallaba envuelto por el misterio era, en realidad, lo único en que me había equivocado por completo. La totalidad de las once teorías nombraba a los presuntos ladrones, pero no había dos que coincidieran en los nombres; el número total de sospechosos era de treinta y siete. Los diversos artículos periodísticos concluían unánimemente con la más importante de todas las opiniones: la del inspector Blunt. He aquí un extracto de su declaración:
«El jefe sabe quiénes son los dos jefes de la banda, a saber, Duffy el Ladrillo y McFadden el Rojo. Diez días antes de que se cometiera el robo ya se hallaba al tanto de lo que iba a perpetrarse, por lo que, discretamente, procedió a tener estrechamente vigilados a esos dos notables pillastres; pero desgraciadamente, en la noche de autos, se perdió su pista y antes de que pudieran dar de nuevo con ella, el pájaro había volado, es decir, el elefante.
»Duffy y McFadden son los bribones más atrevidos del ramo; el jefe tiene motivos para creer que ellos son los hombres que robaron la estufa del cuartel general de la brigada de detectives una cruda noche del pasado invierno, a consecuencia de lo cual el jefe, así como todos los demás detectives presentes, se hallaban en manos de los médicos antes de que se hiciera de día, algunos con los pies congelados, otros con los dedos, las orejas u otros miembros en el mismo estado.»
Cuando leí la primera mitad de aquello me sentí más pasmado que nunca ante la maravillosa sagacidad de aquel hombre extraordinario. No sólo veía lúcidamente todo lo que acaecía en el presente, sino que ni siquiera el futuro podía ocultársele. No tardé en personarme en su oficina, y le dije que no podía por menos que desear que hubiese hecho arrestar a aquellos hombres, evitando así problemas y pérdidas; pero su respuesta fue sencilla y categórica:
—No es nuestra misión el impedir el delito, sino castigarlo. Pero no podemos castigarlo hasta que no se ha perpetrado.
Observé que el secreto bajo el cual habíamos empezado nuestras pesquisas había sido estropeado por los periódicos: no sólo eran los datos de que disponíamos los que habían sido puestos al descubierto; lo mismo sucedía con nuestros planes; incluso se había nombrado a todos los sospechosos, los cuales, sin duda, se disfrazarían o se ocultarían.
—Que lo hagan. Ya verán cómo cuando a mí me parezca oportuno mi mano caerá sobre ellos, tan implacable como la mano del destino, en sus escondrijos secretos. En cuanto a los periódicos, tenemos que seguirles la corriente. La fama, la reputación, la mención constante del nombre de uno… esto es el pan cotidiano del detective. Debe publicar los datos que le son conocidos, de lo contrario pensarán que no sabe nada; debe hacer pública su teoría, pues nada resulta tan extraño o sorprendente como la teoría de un detective, ni nada le acarrea un respeto tan maravilloso; debemos hacer públicos nuestros planes, pues los periódicos insisten en ello, y no podríamos negárselos sin ofenderles. Debemos demostrarle constantemente al público lo que estamos haciendo, o creerán que no hacemos nada. Resulta mucho más agradable que un periódico diga: «La ingeniosa y extraordinaria teoría del inspector Blunt es la siguiente» que leer en él alguna cosa dura o, peor aún, sarcástica.
—Comprendo muy bien la fuerza de sus palabras, inspector. Pero me fijé que en una parte de sus comentarios a la prensa de esta mañana se negó usted a revelar su opinión en torno a cierto detalle de poca monta.
—Sí, siempre lo hacemos; causa buen efecto. Además, de todos modos no me había formado ninguna opinión sobre dicho punto.
Hice entrega al inspector de una considerable suma en metálico, destinada a sufragar los gastos que fueran produciéndose, y me senté a esperar noticias. Esperábamos que los telegramas empezaran a llegar de un momento a otro. Entre tanto, volví a leer los periódicos y también nuestra circular con la descripción, y caí en la cuenta de que nuestra recompensa de veinticinco mil dólares parecía ofrecerse solamente a los detectives. Dije que, a mi modo de ver, debía ser ofrecida a cualquier persona que atrapase al elefante. El inspector dijo:
—Son los detectives quienes darán con el elefante, por lo que la recompensa irá a parar al lugar debido. Si fueran otras personas las que encontrasen al elefante, sería únicamente por haber vigilado a los detectives, aprovechándose de las pistas e indicios obtenidos por estos y robados por aquellas, con lo que, al fin y al cabo, los detectives tendrían derecho a la recompensa. El objeto apropiado de una recompensa consiste en servir de estímulo a los hombres que dedican su tiempo y su sagacidad, convenientemente adiestrada, a esta clase de trabajo, y no el rendir unos beneficios a cualquier ciudadano que por pura casualidad, sin habérselo ganado a pulso, se dé de bruces con el objeto buscado.
Aquello resultaba razonable, ciertamente. En aquel momento, la máquina telegráfica del rincón empezó a repiquetear, siendo el resultado el siguiente despacho:
«flower station, n.y., 7,30 de la mañana. tengo pista. encontré sucesión de huellas profundas atravesando una granja cerca de aquí. las seguí dos millas al este sin resultado; creo que el elefante se dirigió al oeste. lo seguiré en dicha dirección. — darley, detective.»
—Darley es uno de los mejores hombres del cuerpo —dijo el inspector Volveremos a tener noticias suyas antes de mucho.
Llegó el telegrama número dos:
«barker's, n.j., 7,40 de la mañana. acabo de llegar. fábrica de vidrio asaltada aquí durante noche, y ochocientas botellas robadas. única agua en gran cantidad cerca de aquí está a cinco millas distancia. allí me dirijo. elefante tendrá sed. botellas estaban vacías. — baker, detective.»
—Esto es prometedor también —dijo el inspector—. Ya le dije que el apetito del animal no sería mala pista.
Telegrama número tres:
«taylorville, l.i., 8,15 de la mañana montón heno cerca de aquí desaparecido durante noche. probablemente comido. tengo pista, y salgo. — hubbard, detective.»
—¡Hay que ver cómo se mueve de un lado a otro! —dijo el inspector—. Ya sabía que teníamos un trabajo difícil entre manos, pero le cogeremos.
«flower station, n.y., 9 de la mañana. seguido huellas tres millas hacia oeste. grandes profundas e irregulares. acabo de encontrar granjero que dice no son huellas elefante. dice son agujeros él cavó para arrancar arbolillos cuando terreno se heló pasado invierno. aguardo nuevas instrucciones. — darley, detective.»
—¡Ajá! ¡Un compinche de los ladrones! Esto se pone caliente —dijo el inspector.
Dictó el siguiente telegrama para Darley:
«arreste al hombre y oblíguele a dar nombres sus compañeros. continúe siguiendo huellas… hasta el pacífico si hace falta. — jefe blunt.»
El siguiente telegrama:
«coney point, pa., 8,45 de la mañana. compañía del gas asaltada aquí durante noche y recibos pendientes de tres meses robados. tengo pista y me voy. — murphy, detective.»
—¡Cielos! —exclamó el inspector—. ¿Sería capaz de comer recibos del gas?
—A causa de la ignorancia, sí; pero no bastan para mantenerse. Al menos, sin nada con que acompañarlos.
Entonces llegó este interesante telegrama:
«ironville, n.y., 9,30 de la mañana. acabo de llegar. aldea presa consternación. elefante pasó por aquí cinco madrugada. unos dice en dirección este, otros oeste, otros norte, otros sur. pero todos dicen no esperaron para ver exactamente qué dirección tomaba. mató un caballo; me he procurado pedazo del mismo como pista. lo mató con su trompa; a juzgar por el golpe, pienso que es zurdo. por posición en que yace caballo, pienso elefante viajaba hacia norte siguiendo vía ferrocarril de berkeley. lleva cuatro horas y media ventaja, pero sigo sus huellas inmediatamente. — hawes, detective.»
Proferí una exclamación de gozo. El inspector se mostraba tan reservado como una estatua. Con gran parsimonia hizo sonar la campana.
—Alaric, haz que venga el capitán Burns.
Burns hizo acto de presencia.
— ¿Cuántos hombres están preparados para cumplir órdenes inmediatas?
—Noventa y seis, señor.
—Mándelos al norte en seguida. Que se concentren a lo largo de la vía del ferrocarril de Berkeley al norte de Ironville.
—Sí, señor.
—Que sus movimientos se lleven a cabo bajo el máximo secreto. En cuanto haya más hombres disponibles, hágales esperar nuevas órdenes.
—Sí, señor.
—¡Adelante!
—Sí, señor.
Al cabo de unos instantes llegó otro telegrama:
«sage corners, n.y., 10,30. acabo de llegar. elefante pasó por aquí a las 8,15. todos huyeron de la ciudad salvo un policía. al parecer elefante no atacó al policía, sino al farol. acabó con ambos. me he procurado una porción del policía como pista. — stumm, detective.»
—De manera que el elefante ha virado hacia el oeste —dijo el inspector—. Da igual, no se nos escapará; mis hombres están desparramados por toda esa región.
El siguiente telegrama decía:
«glover's, 11,15. acabo de llegar. aldea desierta, salvo enfermos y viejos. elefante pasó hace tres cuartos de hora. la liga antialcohol se hallaba reunida en pleno; elefante metió la trompa por la ventana y dispersó reunión a chorros de agua cisterna. algunos se la tragaron; ya han fallecido; varios ahogados. detectives croos y o'shaughnessy pasaban por ciudad, pero hacia sur; elefante se les escapó. toda la región presa terror; gente huye de sus casas. vayan a donde vayan, encuentran elefante; y muchos mueren. — brant, detective.»
Poco me hubiese costado romper en llanto, tanta era la aflicción que me causaban semejantes estropicios. Pero el inspector se limitó a decir:
—¿Ve?… nos estamos acercando a él. Se da cuenta de nuestra presencia y ha vuelto a virar hacia el este.
Sin embargo, nos aguardaban más noticias malas. El telégrafo nos trajo lo siguiente:
«hogansport, 12,19. acabo de llegar. elefante pasó hace media hora, creando tremendo pánico y nerviosismo. elefante recorrió calles enfurecido; pasaban dos fontaneros: uno muerto, el otro escapó. duelo general. — o'flaherty, detective.»
—Ahora está justo en medio de mis hombres —dijo el inspector—. Nada podrá salvarle.
Llegó una sucesión de telegramas procedentes de los detectives que se hallaban desparramados por toda Nueva Jersey y Pennsylvania, y que seguían pistas consistentes en graneros saqueados, fábricas y bibliotecas piadosas destruidas. Los detectives daban muestras de poseer grandes esperanzas, esperanzas que, a decir verdad, equivalían a certezas. El inspector dijo:
—Ojalá pudiera ponerme en comunicación con ellos y ordenarles que se dirigiesen hacia el norte, pero esto es imposible. Un detective sólo visita la oficina de telégrafos para enviar su informe; seguidamente prosigue su camino, y uno no sabe dónde echarle el guante.
Entonces llegó el siguiente despacho:
«bridgeport, ct., 12,15. barnum ofrece 4.000 dólares año por privilegio exclusivo utilizar elefante como publicidad ambulante desde este momento hasta que detectives den con él. quiere pegar carteles anunciando circo en animal. desea contestación inmediata. — boggs, detective.»
—¡Esto es de lo más absurdo! —exclamé.
—Por supuesto que lo es —dijo el inspector—. Evidentemente, míster Barnum, que se cree muy listo, no me conoce… pero yo sí le conozco a él. Entonces dictó la siguiente respuesta al despacho recibido:
«oferta míster barnum rechazada. que sean 7.000 dólares o nada. — jefe blunt.»
—Ya está. No tendremos que esperar mucho la respuesta. Míster Barnum no está en casa; se encuentra en la oficina de telégrafos, como siempre que tiene algún negocio, entre manos. Dentro de tres…
«trato hecho. — p.t. barnum.»
De tal guisa nos interrumpió el repiqueteo de la máquina telegráfica. Antes de que yo pudiera hacer algún comentario sobre aquel extraordinario episodio, el siguiente despacho desvió mis pensamientos en dirección distinta y harto pesarosa:
«bolivia, n.y., 12,50. elefante llegó aquí procedente sur y cruzó pueblo dirección bosque 11,50, dispersando un entierro por el camino, y disminuyendo en dos el número de asistentes. ciudadanos le dispararon pequeñas balas cañón, y luego huyeron. detective burke y yo llegamos diez minutos más tarde, procedentes norte, pero confundimos ciertas excavaciones por pisadas y así perdimos bastante tiempo; pero por fin dimos con la pista y la seguimos hasta bosques. allí nos pusimos de cuatro patas y seguimos atentamente pisadas hasta que nos adentramos en maleza. burke iba delante. por desgracia elefante se había parado a descansar; por lo tanto, burke, al llevar la cabeza baja debido atención a huellas, chocó contra cuartos traseros elefante antes de darse cuenta de su presencia. burke se puso en pie al instante, agarró la cola y lleno de gozo exclamó «reivindico la re…» pero no pudo seguir, pues un simple golpe de enorme trompa hizo pedazos al bravo muchacho. huí a retaguardia y elefante volvióse y me persiguió hasta linde bosque, a tremenda velocidad, e inevitablemente hubiese acabado conmigo de no ser porque restos entierro providencialmente intervinieron nuevamente distrayendo su atención. acabo saber ya no queda nada dicho entierro; pero esto no es pérdida, pues queda abundante material para montar otro. entre tanto, elefante ha vuelto desaparecer. — mulrooney, detective.»
No tuvimos más noticias salvo las procedentes de los diligentes y confiados detectives desperdigados por Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware y Virginia, los cuales, como un solo hombre, seguían nuevas e interesantes pistas; hasta que, poco después de las dos del mediodía, recibimos el siguiente telegrama: