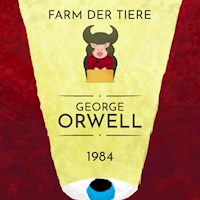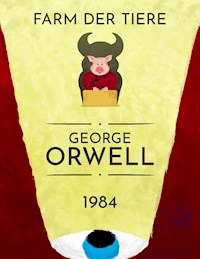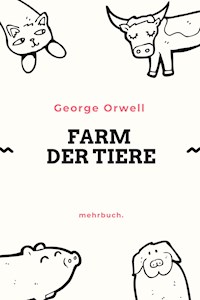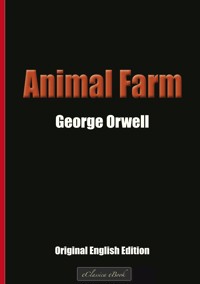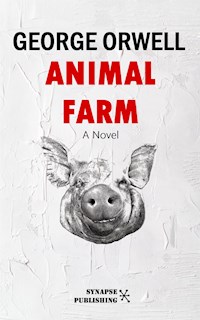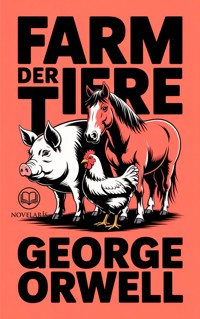Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zig-Zag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
En una sociedad imaginaria, el Gran Hermano, la tecnología y el Estado, han despojado de su libertad a los ciudadanos. George Orwell fue uno de los escritores más importantes del siglo XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Viento Joven
I.S.B.N.: 956-12-3036-1.
I.S.B.N. digital: 978-956-12-3550-2
34ª edición: octubre de 2020.
Obras Escogidas
I.S.B.N.: 978-956-12-3129-0.
35ª edición: octubre de 2020.
Ilustración de portada:
Collage compuesto por Juan Manuel Neira
en base a imágenes de www.shutterstock.com.
Editora General: Camila Domínguez Ureta.
Editora Asistente: Camila Bralic Muñoz.
Director de Arte: Juan Manuel Neira Lorca.
Diseñadora: Mirela Tomicic Petric.
© 2005 por Empresa Editora Zig-Zag, S.A.
Inscripción Nº 148.338. Santiago de Chile.
Derechos exclusivos de la presente traducción
reservados para todos los países por
Empresa Editora Zig-Zag, S.A.
Editado por Empresa Editora Zig-Zag, S.A.
Los Conquistadores 1700. Piso 10. Providencia.
Teléfono (56-2) 2810 7400.
E-mail: [email protected] / www.zigzag.cl
Santiago de Chile.
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
El presente libro no puede ser reproducido ni en todo ni en parte, ni archivado ni transmitido por ningún medio mecánico, ni electrónico, de grabación, CD-Rom, fotocopia, microfilmación u otra forma de reproducción, sin la autorización escrita de su editor.
Índice
Primera Parte
Segunda Parte
Tercera Parte
Apéndice
Los principios de la neolengua
George Orwell
Primera Parte
1
Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las trece. Winston Smith, con el mentón clavado en el pecho en un esfuerzo por esquivar el viento, se deslizó rápidamente a través de las puertas de vidrio de los edificios de la Victoria, aunque no lo suficientemente rápido como para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él.
El vestíbulo olía a repollo cocido y a trapos viejos. Al fondo y pegado sobre la pared, había un cartel en colores demasiado grande para el interior. Retrataba un enorme rostro de más de un metro de ancho: la cara de un hombre de unos cuarenta y cinco años, con un gran bigote negro y facciones rudamente atractivas. Winston se dirigió a las escaleras. Era inútil tratar de usar el ascensor. Incluso en los mejores tiempos funcionaba con poca frecuencia, y ahora, con las restricciones previas a la Semana del Odio, había cortes de luz durante el día. El departamento quedaba en el séptimo piso. Winston, de treinta y nueve años y con una úlcera de várices en el tobillo derecho, subió despacio y descansó en más de una oportunidad. En cada piso frente a la puerta del ascensor, el enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos siguen todos tus movimientos. EL GRAN HERMANO TE VIGILA, decía al pie del cartel.
Dentro del departamento una voz melosa leía cifras que algo tenían que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una oblonga placa de metal similar a un espejo empañado, que formaba parte de la pared lateral. Winston disminuyó el volumen aunque las palabras se seguían distinguiendo. El instrumento (llamado telepantalla) podía ser regulado pero no había manera de apagarlo completamente. Luego se acercó a la ventana: la pequeñez de su figura, frágil y delgada, era enfatizada por el overol azul, uniforme del Partido. Tenía el pelo rubio, la cara rojiza, la piel áspera por culpa del jabón barato, las hojas de afeitar gastadas y el frío invierno que acababa de terminar.
Afuera, incluso a través de los ventanales, el mundo se veía frío. Calle abajo, pequeñas ráfagas de viento formaban torbellinos de polvo y de pedazos de papel y, aunque el sol brillaba y el cielo era de un azul intenso, nada parecía tener color, salvo los carteles pegados por todas partes. El rostro de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas dominantes. Había uno en la casa de enfrente. EL GRAN HERMANO TE VIGILA, decían las letras, mientras los ojos oscuros miraban fijamente a Winston. En la calle había otro cartel que, roto en una punta, flameaba con el viento cubriendo y descubriendo la palabra INGSOC. A lo lejos, un helicóptero rozó los techos, se quedó suspendido por un instante y luego retomó su vuelo. Era la patrulla policial, husmeando a través de las ventanas. Sin embargo, las patrullas no tenían mayor importancia. Lo que verdaderamente importaba era la Policía del Pensamiento.
Detrás de Winston la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del noveno Plan Trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido superior a un leve susurro que Winston emitiera era captado por ella. Además, mientras permaneciera dentro del radio visual de la placa metálica, podía ser visto. Por supuesto, no había manera de saber si te estaban vigilando. La frecuencia y el plan que empleaba la Policía del Pensamiento para controlar cada línea privada eran una incógnita. Incluso se conjeturaba que todos eran vigilados a la vez. Estaba claro que podían intervenir tu privacidad cuando se les antojara. Tenías que vivir –y en eso el hábito se convertía en un instinto– sabiendo que cualquier sonido emitido podía ser registrado o escuchado por alguien y que, salvo en la oscuridad, todos tus movimientos serían observados. Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla. Así era más seguro, aun cuando –como bien lo sabía– una espalda podía ser muy reveladora. A un kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, donde trabajaba Winston, se levantaba vasto y blanco sobre el sucio paisaje. “Esto es Londres –pensó con una vaga sensación de disgusto–, la capital de la Aerofranja Uno, la tercera provincia más poblada de Oceanía”. Trató de recuperar de su memoria algún recuerdo infantil que le dijera que Londres siempre había sido así. ¿Siempre hubo estos paisajes con casas del siglo XIX pudriéndose, con las murallas recubiertas de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos parchados con planchas de zinc y viejas paredes a punto de caer? ¿Y esos lugares bombardeados, con restos de yeso y cemento revoloteando por el aire y malezas amontonadas en los escombros? ¿Y los sitios donde las bombas abrieron extensos espacios y surgieron sórdidas colonias de chozas de madera que parecían gallineros? Pero era inútil, no podía recordar nada: nada quedaba de su infancia, excepto una serie de cuadros iluminados y vacíos que en su mayoría le resultaban ininteligibles.
El Ministerio de la Verdad –Miniverdad en neolengua*– era alarmantemente diferente de cualquier otro objeto a la vista. Era una enorme y reluciente estructura piramidal de concreto blanco que se elevaba, terraza tras terraza, unos trescientos metros de altura. Desde donde Winston se encontraba podía leerse, grabadas en elegantes letras, las tres consignas del Partido:
GUERRA ES PAZ
LIBERTAD ES ESCLAVITUD
IGNORANCIA ES FUERZA
Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía tres mil habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones subterráneas. En Londres sólo había otros tres edificios de similar aspecto y tamaño. Empequeñecían de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo del Edificio de la Victoria se podía distinguir los cuatro a la vez. Eran los cuatro ministerios que dirigían todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, que mantenía las reglas y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, encargado de los asuntos económicos. Sus nombres, en Neolengua, eran: Miniverdad, Minipax, Miniamor y Miniabundancia.
El Ministerio del Amor era terrorífico. No tenía ventanas. Winston nunca había estado dentro de él, ni siquiera a medio kilómetro de distancia. Era imposible entrar allí, salvo por algún asunto oficial, y en ese caso, había que atravesar un laberinto de alambres de púa, puertas de acero y nidos ocultos de ametralladoras. Incluso las calles que conducían a sus salidas exteriores estaban cuidadosamente vigiladas por guardias de uniformes negros con cara de gorila y armados con garrotes.
Winston se volvió abruptamente. Su rostro había adquirido una expresión de tranquilo optimismo que era prudente mostrar a la telepantalla. Cruzó la habitación hacia la pequeña cocina. Al salir del Ministerio a esa hora renunciaba al almuerzo en el casino, y sabía que no le quedaba más que un pedazo de pan negro destinado al desayuno de mañana. Sacó del estante una botella de un líquido incoloro con una sencilla etiqueta que decía: Gin de la Victoria. Olía a medicina, parecido al licor de arroz chino. Winston se sirvió una tacita llena, preparó sus nervios para el impacto, y se lo tragó de un golpe como si fuese un jarabe.
Instantáneamente su cara se tornó roja y sus ojos empezaron a llorar. Aquel líquido parecía ácido nítrico; además, al tragarlo, daba la sensación de haber sido golpeado en la nuca con un garrote. Sin embargo, unos segundos después, se calmó el ardor en el vientre y el mundo comenzaba a verse más alegre. Sacó un cigarrillo de un paquete arrugado que decía Cigarrillos de la Victoria, descuidadamente lo cogió al revés y el tabaco se cayó al suelo. Tuvo más suerte con el siguiente. Volvió al living y se sentó ante una mesita a la izquierda de la telepantalla. Sacó del cajón una pluma, un tintero y un libro en blanco, con el lomo rojo y la tapa jaspeada.
Por alguna razón, la telepantalla estaba en una posición inusual. En vez de encontrarse, como era normal, en la pared del fondo dominando toda la habitación, se hallaba en la pared lateral frente a la ventana. A un lado de ella había un hueco –seguramente destinado para guardar libros–, dentro del cual Winston podía mantenerse fuera de su alcance visual; sin embargo, no podía evitar ser escuchado. En parte, fue la insólita distribución de la habitación lo que lo indujo a lo que ahora se disponía a hacer.
Pero también lo ayudó el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro peculiarmente hermoso. Sus hojas eran suaves, cremosas y un poco amarillentas por el paso del tiempo, de un papel que no se fabricaba hace ya unos cuarenta años. Sin embargo, Winston conjeturó que el libro era aún más viejo. Lo había visto en la vitrina de una tienda ubicada en algún barrio miserable de la ciudad (no recordaba exactamente en cuál), y al momento sintió un inmenso deseo de poseerlo. Los miembros del Partido no debían frecuentar ese tipo de tiendas (aquello era llamado “traficar en el mercado libre”), pero no se acataba rigurosamente la orden, pues había varias cosas, como cordones y hojas de afeitar, que era imposible conseguir de otro modo. Antes de entrar a la tienda, Winston se aseguró que nadie lo estuviese mirando, y luego adquirió el libro por dos dólares cincuenta. No sabía exactamente para qué lo quería. Lo guardó en su maletín y lo llevó a su casa con una sensación de culpa. Aún en blanco, poseerlo era muy comprometedor.
Winston se disponía a escribir en el diario. Esto no era considerado ilegal (nada lo era, pues no habían leyes); pero si lo sorprendían podía estar seguro de que lo condenarían a muerte, o por lo menos a veinticinco años de trabajos forzados. Tomó la pluma y la limpió con su lengua. Era un instrumento arcaico. Ya no se usaba ni para firmar, pero él consiguió una clandestinamente y con dificultad, pues tenía la sensación de que tan bello papel merecía una pluma con tinta de verdad. Winston no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de notas muy breves, lo usual era dictarle todo al hablaescribe, imposible en las actuales circunstancias. Mojó la pluma en el tintero y vaciló por unos segundos. Un temblor lo sacudió. El acto decisivo era marcar el papel. En una pequeña y torpe letra escribió:
4 de abril de 1984.
Se echó hacia atrás. Fue invadido por una sensación de desamparo. Ni siquiera sabía con certeza que ese año fuese 1984. Debía ser una fecha aproximada, pues estaba seguro de tener treinta y nueve años y creía haber nacido en 1944 o 1945; pero era imposible precisar alguna fecha en esos días.
De pronto se le ocurrió preguntarse para quién estaba escribiendo ese diario. Para el futuro, para los que aún no han nacido. Su mente se detuvo un instante en la fecha que acababa de escribir y sorpresivamente se le presentó la palabra en neolengua ‘doblepensar’. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que se disponía a hacer. ¿Cómo iba a comunicarse con el futuro? Era imposible: o el futuro se parecía al presente y entonces no lo tomarían en cuenta, o sería diferente y sus palabras no tendrían significado.
Se quedó mirando tontamente el papel. La telepantalla transmitía ahora una estridente música militar. Era curioso: no sólo parecía haber perdido la capacidad de expresarse por escrito, sino que también había olvidado lo que quería decir. Durante semanas se había preparado para este momento y nunca se le ocurrió pensar que necesitaría algo más que coraje. Escribir sería fácil. Sólo tenía que traspasar al papel aquel interminable monólogo que desde hace años daba vueltas en su cabeza. Sin embargo, en aquel momento hasta el monólogo había desaparecido. Además, sus várices comenzaron a picarle de manera insoportable. No se atrevía a rascarse porque cuando lo hacía se le inflamaban. Avanzaron los segundos y él sólo tenía conciencia de la blancura del papel ante sus ojos, la picazón en el tobillo, el estruendo de la música y un leve mareo producto del gin.
Sorpresivamente, comenzó a escribir con rapidez y pánico, casi sin entender lo que hacía. Con letra infantil fue llenando la página, omitiendo las mayúsculas primero, y luego hasta la puntuación:
4 de abril de 1984. Anoche en el cine. Todas películas de guerra. Una muy buena sobre un barco lleno de refugiados que bombardean en algún lugar del Mediterráneo. El público feliz con las tomas de un inmenso gordo que intentaba escapar nadando de un helicóptero, primero se lo veía chapoteando como un delfín, luego lo veías desde la mira de las ametralladoras del helicóptero, luego lo agujerean a tiros y el agua a su alrededor se tornaba roja y el gordo se hundía como si el agua le entrara por los agujeros, el público muerto de la risa cuando se hundió. Después se veía un bote de salvavidas lleno de niños con un helicóptero encima. había una mujer madura que podía ser judía sentada en la proa con un niño de tres años en los brazos. el niño chillaba con terror y hundía su cabeza en los pechos de la mujer y ella lo consolaba pero también estaba azul de miedo, todo el tiempo cubriéndolo como si sus brazos fueran a protegerlo de las balas. entonces el helicóptero lanza una bomba de veinte kilos, flash espectacular, y el barco se convirtió en astilla. luego una toma maravillosa del niño subiendo subiendo subiendo por el aire, creo que el helicóptero debe haber tenido la cámara en la nariz para seguirlo y la gente aplaudió muchísimo pero una mujer ubicada entre los proletarios armó un escándalo terrible chillando que no debían mostrarle esas películas a los niños, hasta que la policía la sacó arrastrando no creo que le hayan hecho nada a nadie le importa lo que dicen los proletarios reacción típica de los proletarios que nunca...
Winston dejó de escribir, en parte por culpa de los calambres. Ignoraba qué le había hecho escribir esa porquería. Lo curioso fue que mientras lo hacía, un recuerdo totalmente distinto se había aclarado en su mente y ahora era capaz de escribir lo que realmente quería. Entendió entonces que justamente ese incidente lo había hecho venir a su casa y comenzar el diario hoy.
Había ocurrido esa mañana en el Ministerio, si es que algo tan nebuloso podía haber sucedido.
Eran cerca de las once en el Departamento de Registros, donde trabajaba Winston; sacaban las sillas y las agrupaban en el centro del vestíbulo, frente a la gran telepantalla, preparándose para los Dos Minutos de Odio. Winston estaba ubicándose en una de las filas del medio, cuando dos personas, a quienes sólo conocía de vista, entraron inesperadamente al salón. Una de ellas era una joven con la que se topaba frecuentemente en los pasillos. No sabía su nombre pero sí que trabajaba en el Departamento de Ficción Narrativa. Probablemente –ya que recordaba haberla visto con las manos engrasadas y acarreando un destornillador– tendría alguna labor mecánica en una de las máquinas escribe-novelas. De aspecto audaz, tendría unos veintisiete años, el pelo negro y espeso, la cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Un angosto cinturón escarlata, emblema de la Liga Juvenil Anti-Sexo, daba varias vueltas alrededor de su cintura, resaltando la forma de sus caderas. A Winston le desagradó desde la primera vez que la vio. Y sabía la razón: era la atmósfera de los campos de hockey, duchas frías, excursiones colectivas y en general el aire de conciencia limpia que trascendía de ella. Le desagradaban casi todas las mujeres, en especial las jóvenes y bonitas. Pues ellas, sobre todo las jóvenes, eran fanáticas adherentes del Partido, se tragaban todos los eslóganes y eran espías aficionadas de las actitudes poco ortodoxas. Y esta muchacha en particular le parecía más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el corredor, ella le lanzó una mirada intensa que por unos momentos lo llenó de terror. Winston incluso llegó a pensar que podía ser un agente de la Policía del Pensamiento. La verdad es que no era muy probable. Sin embargo, él seguía sintiendo una extraña intranquilidad, mezcla de miedo y hostilidad, cada vez que estaba cerca de ella.
La otra persona era un hombre llamado O’Brien, miembro del Partido Interno, en donde ocupaba un cargo tan importante y remoto que Winston tenía una vaga idea de su naturaleza. La llegada del overol negro, distintivo de los miembros del Partido Interno, produjo un momentáneo silencio entre la audiencia. O’Brien era un hombre alto y corpulento, de cuello ancho, cara tosca, brutal y sin embargo simpática. A pesar de su apariencia, sus modales eran bastante agradables. Solía ajustarse los anteojos en forma curiosamente cautivadora, de una manera indefinible, pero singularmente civilizada. Aquel gesto recordaba –si alguien todavía era capaz de pensar así– a un aristócrata del siglo XVIII ofreciendo rapé. Winston lo había visto una docena de veces en varios años. Se sentía fuertemente atraído por él y no sólo porque le intrigaba el contraste entre sus delicados modales y su apariencia de boxeador, sino porque tenía la convicción –o más bien, la secreta esperanza– de que la ortodoxia política de O’Brien no era perfecta. Algo en su rostro lo sugería irresistiblemente. Y quizás ni siquiera fuera heterodoxia lo que había en su cara, sino simplemente inteligencia. De todos modos, parecía de aquellas personas con las que se podía conversar, si se pudiera eludir la telepantalla para estar a solas con él. Winston nunca había hecho el menor esfuerzo por comprobar su sospecha; en realidad, no había forma de intentarlo. En ese momento, O’Brien miró su reloj y al notar que eran casi las once, decidió quedarse en el Departamento de Registro hasta que terminasen los Dos Minutos de Odio. Se sentó en la misma fila que Winston, a un par de lugares de distancia. Una mujer baja, de pelo color arena, que trabajaba en el cubículo contiguo a Winston, se instaló entre ellos. La joven de pelo negro estaba sentada inmediatamente detrás.
Al momento se oyó un espantoso ruido en la telepantalla, como el chirrido de una máquina sin engrasar. Era un sonido que hacía rechinar los dientes y ponía los pelos de punta. El Odio había comenzado.
Como de costumbre, la cara de Emmanuel Goldstein, el Enemigo del Pueblo, irrumpió en la pantalla. Se escucharon chiflidos provenientes del público. La mujer del pelo color arena dio un chillido mezcla de miedo y asco. Goldstein era el renegado y el descarriado que alguna vez, hace mucho tiempo atrás (nadie recordaba cuánto), había sido una de las figuras líderes del Partido, casi al mismo nivel que el propio Gran Hermano; luego se dedicó a actividades contrarrevolucionarias, fue condenado a muerte, pero logró escapar y desapareció misteriosamente. El programa de los Dos Minutos de Odio variaba todos los días, pero Goldstein siempre era el protagonista. Era el traidor por excelencia, el primer profanador de la pureza del Partido. Los subsiguientes crímenes contra el Partido, todas las traiciones, herejías, desviaciones y sabotajes provenían directamente de sus enseñanzas. En algún lugar seguía vivo y conspirando: quizás en ultramar, bajo la protección de enemigos extranjeros, quizás –se rumoreaba– en algún sitio de la propia Oceanía.
El diafragma de Winston se contrajo. Nunca pudo ver la cara de Goldstein sin experimentar una dolorosa mezcla de emociones. Era un delgado rostro judío, con una aureola de pelo blanco y una barba de chivo, una cara inteligente que de alguna manera tenía algo despreciable, y una especie de tontería senil, gracias a los anteojos que le colgaban en la punta de su larga nariz. Su rostro y su voz se parecían al de una oveja. Goldstein profería su habitual y venenoso ataque contra la doctrina del Partido; un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podía ver a través de él, sin embargo lo suficientemente creíble como para alarmarse de que fuese a influir a la gente menos instruida. Insultaba al Gran Hermano, denunciaba la dictadura del Partido y exigía la inmediata paz con Eurasia, abogaba por la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de pensamiento, gritando histéricamente que la Revolución había sido traicionada. Todo esto en un acelerado y polisílabo discurso que parodiaba el estilo habitual de los oradores del Partido, incluso usaba algunas palabras en neolengua; de hecho Goldstein usaba la neolengua más que cualquier otro miembro del Partido. Y mientras esto ocurría, para que nadie interpretara como simple palabrería la oculta maldad de sus frases, detrás de él marchaban interminables columnas del ejército eurásico. Filas y filas de sólidos e impasibles rostros asiáticos aparecían en primer plano y luego desaparecían. El sordo y rítmico clamor de las botas militares era el contrapunto de los balidos de Goldstein.
Antes de que el Odio hubiera llegado a los treinta segundos, incontrolables exclamaciones de rabia llenaron el salón. La satisfecha y ovejuna faz en la pantalla y el aterrador poder del ejército tras de ella, eran insoportables. Además, ver o sólo pensar en Goldstein provocaba automáticamente miedo e ira. Era un objeto de odio más constante que Eurasia o Extasia, ya que cuando Oceanía estaba en guerra con alguna de estas potencias, solía estar en paz con la otra. Pero lo extraño era que Goldstein, a pesar de ser odiado y despreciado por todos mil veces cada día, en las tribunas, en la telepantalla, en los diarios y en los libros; sus teorías refutadas, aplastadas y ridiculizadas, desenmascaradas como basura; a pesar de todo, su influencia no parecía disminuir. Siempre había nuevas víctimas inocentes que se dejaban seducir por sus palabras. No pasaba ni un solo día sin que los espías y saboteadores que trabajaban bajo sus instrucciones, fueran atrapados por la Policía del Pensamiento. Era el comandante de un ejército que actuaba en la sombra, una clandestina red de conspiradores cuyo fin era derribar al Estado. La Hermandad, se llamaba. También corrían rumores acerca de un libro terrible, el compendio de todas las herejías atribuidas a Goldstein, que circulaba secretamente. Si lo nombraban, simplemente le llamaban el libro. Uno se enteraba de estas cosas sólo a través de vagos rumores. Ni la Hermandad ni el libro eran temas comunes de la gente del Partido, a menos que no pudieran evitarlo.
En su segundo minuto, el Odio alcanzó el frenesí. La gente saltaba y gritaba enfurecida tratando de acallar con sus gritos el balido ensordecedor que salía de la pantalla. La mujer del pelo color arena se había puesto roja y su boca se abría y cerraba como la de un pescado. Incluso la dura cara de O’Brien enrojeció. Estaba sentado muy rígido en su silla, respirando con esfuerzo como si estuviese resistiendo la presión de una enorme ola. La joven de pelo negro comenzó a gritar: “¡Cerdo, cerdo, cerdo!” y, de pronto, agarró un pesado diccionario de neolengua y lo arrojó a la pantalla. Éste rebotó contra la nariz de Goldstein, pero su voz continuó inexorablemente. En un momento de lucidez, Winston se percató de que estaba gritando como los demás y dando fuertes patadas contra la silla. Lo horrible de los Dos Minutos de Odio no era que te obligaran a participar, sino que era imposible evitarlo, pues lo hacías compulsivamente. A los treinta segundos no era necesario fingir. Un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar y de aplastar cabezas con un martillo, parecía recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica, convirtiéndolos –incluso contra su propia voluntad– en locos vociferantes y gesticuladores. Y sin embargo, aquella rabia era abstracta, sin objetivos, y podía ser aplicada hacia un objeto u otro como la llama de un soplete. Así, en un momento, el odio de Winston no se dirigía contra Goldstein, sino contra el propio Gran Hermano, el Partido y la Policía del Pensamiento; y entonces su corazón estaba con el solitario e insultado hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Pero al instante siguiente, se unía a la gente y todo lo que decían de Goldstein parecía ser cierto. Su secreto odio contra el Gran Hermano se transformaba en adoración, y lo veía levantarse como una invencible torre, como una valiente roca capaz de resistir el ataque de las hordas asiáticas. Y Goldstein, a pesar de su aislamiento, su desamparo y de su dudosa existencia, se transformaba en siniestro brujo, capaz de demoler la civilización con el solo poder de su voz.
En ciertos momentos incluso era posible desviar el odio en una u otra dirección mediante un acto de voluntad. De pronto, con el mismo esfuerzo violento con que se arranca de una pesadilla, Winston consiguió dirigir su odio hacia la muchacha de pelo negro que se encontraba detrás de él. Vívidas y hermosas alucinaciones cruzaron por su mente. La azotaba hasta la muerte con un garrote de goma. La ataba desnuda en una estaca y la atravesaba con flechas igual que a San Sebastián. La violaba y en el momento del clímax la degollaba. Ahora más que nunca se daba cuenta por qué la odiaba. La odiaba porque era joven, bonita y asexuada, porque quería irse a la cama con ella pero no lo haría nunca porque alrededor de su hermosa cintura, que invitaba a abrazarla, llevaba el odioso cinturón escarlata, agresivo símbolo de castidad.
El Odio llegó a su apogeo. La voz de Goldstein se había convertido en un auténtico balido, y por un instante su cara se transformó en la de una oveja. Luego aquel rostro se fundió con el de un soldado de Eurasia, que avanzaba formidable y aterrador con el rugir de su metralleta, hasta que pareció salirse de la pantalla, tanto que los espectadores de la primera fila se echaron hacia atrás. Pero en ese mismo instante, produciendo un hondo suspiro de alivio, la amenazadora figura daba paso al rostro del Gran Hermano, con su pelo y sus bigotes negros, lleno de poder y de una misteriosa calma, tan vasto que casi llenaba la pantalla. Nadie oyó lo que decía. Eran unas cuantas palabras de aliento, aquellas que se les dicen a las tropas en cualquier batalla y que no es preciso entenderlas una por una, pero que infunden confianza por el solo hecho de ser pronunciadas. Luego el rostro del Gran Hermano comenzó a desvanecerse y en su lugar aparecieron en letras grandes los tres eslóganes del Partido:
GUERRA ES PAZ
LIBERTAD ES ESCLAVITUD
IGNORANCIA ES FUERZA
Pero daba la impresión de que el rostro del Gran Hermano perduraba en la pantalla, como si el impacto que causó en los presentes fuera demasiado intenso para borrarse de inmediato. La mujer del pelo color arena se lanzó hacia adelante y con un trémulo susurro parecía decir algo como “¡Mi salvador!”. Después ocultó su cara entre las manos. Aparentemente estaba diciendo una oración.
En ese momento, todos prorrumpieron en un profundo, suave y rítmico salmo: “¡G-H!... ¡G-H!... ¡G-H!”, una y otra vez, lentamente, haciendo una pausa entre la “G” y la “H”. Era un canto pesado y susurrante, con algo de salvaje, en cuyo fondo parecían oírse pisadas de pies descalzos y golpes de tambores. Se prolongó por más de treinta segundos. Era un cántico que solía oírse en las ocasiones de gran emoción colectiva. En parte era un himno a la sabiduría y majestad del Gran Hermano; pero, más aún, era un acto de autohipnosis, un modo deliberado de ahogar la conciencia por medio de un zumbido monótono. Winston se sobrecogió. En los Dos Minutos de Odio no podía evitar compartir el delirio colectivo, pero aquel coro subhumano lo llenaba siempre de terror. Por supuesto que cantaba con los demás, era imposible no hacerlo. Disimular las emociones, controlar los gestos, hacer lo que todos hacían, era una reacción instintiva. Pero hubo un par de segundos en que sus ojos parecieron haberlo traicionado. Y fue exactamente en ese instante cuando algo significativo sucedió... si es que realmente había ocurrido.
Momentáneamente sorprendió la mirada de O’Brien. Se había levantado y ajustado sus anteojos con aquel gesto característico. Pero durante una fracción de segundo sus ojos se encontraron y Winston supo –¡sí, lo supo!– que O’Brien pensaba lo mismo que él. Se transmitieron un inconfundible mensaje. Fue como si las dos mentes se abrieran y los pensamientos fluyeran de la una a la otra a través de los ojos. “Estoy contigo”, pareció decirle O’Brien. “Sé precisamente lo que estás pensando. Conozco tu desprecio, tu aversión y tu asco. Pero no te preocupes, estoy de tu lado”. Entonces el destello de inteligencia desapareció y la cara de O’Brien volvió a ser tan inescrutable como la de los demás.
Eso fue todo, y Winston ya tenía dudas de que realmente hubiese ocurrido. Tales incidentes no tenían secuela, pero mantenían viva la fe y la esperanza de que otros, además de él, eran enemigos del Partido. Quizás aquellos rumores de las conspiraciones clandestinas eran verdad después de todo, ¡a lo mejor hasta existía la Hermandad! Era imposible, a pesar de los arrestos, las confesiones y ejecuciones, estar seguro de que la Hermandad no fuera un mito. Algunos días lo creía, otros no. No había pruebas, sólo chispazos fugaces que podían significar algo o no significar nada: retazos de conversaciones ajenas oídas al pasar, garabatos en las murallas de los baños; incluso, el movimiento de manos en el encuentro de dos desconocidos, podía ser una señal. Eran todas suposiciones, probablemente había imaginado todo. Winston regresó a su cubículo sin mirar otra vez a O’Brien. La idea de prolongar ese encuentro momentáneo no se atravesó por su mente. Aun cuando hubiera sabido cómo hacerlo, resultaría inconcebiblemente peligroso. Por un segundo o dos, habían intercambiado una equívoca mirada, y ahí terminaba la historia. Pero hasta eso resultaba memorable, debido a la absoluta soledad en que vivía.
Winston se sacudió aquellos recuerdos y se sentó derecho. Se le escapó un eructo. El gin le revolvía el estómago.
Sus ojos enfocaron otra vez la página. Descubrió que durante todo ese tiempo había estado escribiendo como un autómata. Ya no era la torpe letra de hace un rato. La pluma se había deslizado voluptuosamente por el suave papel, escribiendo en grandes letras:
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
una y otra vez, llenando media página.
No pudo evitar un escalofrío de pánico. Era absurdo, ya que escribir aquellas palabras no era más peligroso que el acto inicial de comenzar un diario; sin embargo, por un momento, estuvo tentado de romper las páginas y abandonar por completo su propósito.
Pero no lo hizo, porque sabía que era inútil. El hecho de escribir ABAJO EL GRAN HERMANO o no, daba lo mismo. Seguir con el diario o no, venía a ser lo mismo. La Policía del Pensamiento lo agarraría de todas formas. Había cometido –incluso aunque no hubiese escrito una sola letra– el crimen esencial que contenía a todos los demás crímenes. El crimental lo llamaban. El crimental no podía ocultarse eternamente. Podías esconderlo por un tiempo, incluso años, pero tarde o temprano te atraparían.
Los arrestos sucedían siempre de noche. El repentino tirón que te despertaba, la brutal mano sacudiendo tu hombro, la luz encandilando tus ojos y un círculo de duras caras alrededor de la cama. En la mayoría de los casos no había proceso ni reporte del arresto. La gente simplemente desaparecía, siempre durante la noche. Tu nombre era eliminado de los archivos, todo registro de lo que hubieses hecho en la vida era borrado, toda tu existencia negada y luego olvidada. Eras abolido, aniquilado: vaporizado, era la palabra que se usaba.
Por un momento fue invadido por una especie de histeria. Comenzó a escribir rápidamente y con muy mala letra:
me van a matar no me importa me van a dar un balazo en la nuca no me importa abajo el gran hermano siempre te disparan en la nuca no me importa abajo el gran hermano
Se echó hacia atrás en la silla, un poco avergonzado de sí mismo, y soltó la pluma. Al instante, se sobresaltó violentamente. Estaban golpeando la puerta.
¡Tan pronto! Permaneció sentado tan inmóvil como un ratón, con la absurda esperanza de que, quienquiera que fuese, se marchara después de golpear una sola vez. Pero no, el golpe se repitió. Lo peor sería demorarse. Su corazón latía como un tambor; pero su cara, a fuerza de la costumbre, no tenía expresión. Se levantó y se acercó pesadamente a la puerta.
2
Al poner la mano en la manilla de la puerta, Winston recordó que había dejado el diario abierto sobre la mesa. ABAJO EL GRAN HERMANO estaba escrito en él con letras tan enormes que podía ser leído desde la entrada. Era una inconcebible estupidez, pero se dio cuenta de que incluso en medio del pánico no había querido estropear el cremoso papel con la tinta aún húmeda.
Tomó aliento y abrió la puerta. Al segundo se sintió aliviado. Una insignificante y avejentada mujer, con el cabello desordenado y la cara llena de arrugas, estaba de pie afuera.
–¡Ay, camarada! –empezó a quejarse con deprimente voz–. Me pareció sentirlo llegar. ¿Podría venir a ver mi lavaplatos? Se tapó y...
Era la señora Parsons, la esposa de un vecino (señora era una palabra desaprobada por el Partido –había que decirle “camarada” a todo el mundo–, pero todavía se usaba instintivamente con algunas mujeres). Tenía alrededor de treinta años, pero aparentaba mucho más. Daba la impresión de tener polvo en las arrugas de su cara. Winston la siguió a través del pasillo. Estas reparaciones caseras eran molestia de casi todos los días. Los Edificios de la Victoria eran muy viejos, construidos aproximadamente en los años treinta, y se estaban cayendo a pedazos. El estuco se desplomaba constantemente de las paredes y techos, las tuberías se reventaban con cada helada, el techo estaba lleno de filtraciones y el sistema de calefacción funcionaba a medias cuando no era totalmente cortado por motivos de economía. Las reparaciones, excepto las que podía hacer uno mismo, debían ser autorizadas por comités que demoraban hasta dos años en arreglar una ventana.
–Lo molesto sólo porque Tom no está en casa –dijo vagamente la señora Parsons.
El departamento de los Parsons era más grande que el de Winston, y mucho más descuidado. Todo se veía maltratado y pisoteado, como si allí viviese un enorme animal salvaje. Desparramados en el suelo se encontraban palos de hockey, guantes de box, una pelota pinchada, un par de shorts dados vuelta; sobre la mesa un montón de platos sucios y cuadernos escolares con las puntas crespas. En la pared, unos carteles rojos de la Liga Juvenil de Espías y un afiche tamaño natural del Gran Hermano. El usual olor a repollo cocido, común a todo el edificio, aunque definitivamente más fuerte en este departamento, se mezclaba con el olor a transpiración de una persona ausente. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico trataba de acompañar el ritmo de la música militar que aún salía de la telepantalla.
–Son los niños –dijo la señora Parsons, lanzando una mirada aprensiva a la puerta–. Hoy no han salido. Y claro...
Tenía la costumbre de dejar las frases en la mitad. El lavaplatos estaba casi rebalsado de agua verdosa y olía aún peor que el repollo. Winston se arrodilló y examinó el ángulo de unión de la tubería. Odiaba usar sus manos y también tener que arrodillarse, porque esa postura siempre le provocaba tos. La señora Parsons lo miró con impotencia.
–Naturalmente, si Tom estuviese aquí lo arreglaría en un segundo. Le gustan estas cosas. Es muy hábil con sus manos, si Tom...
Parsons era compañero de trabajo de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre más bien gordo, pero activo y de una estupidez asombrosa, una masa de entusiasmo imbécil; uno de esos tontos devotos e incondicionales en quienes –más que en la Policía del Pensamiento– residía la estabilidad del Partido. A los treinta y cinco años acababa de ser separado, contra su voluntad, de la Liga Juvenil; y antes de graduarse de ésta había conseguido permanecer en los Espías un año más del reglamentario. En el Ministerio estaba empleado en un puesto subordinado que no requería de inteligencia; pero, por otra parte, era la figura líder en el Comité de Deportes y en todos los otros comités dedicados a organizar excursiones comunitarias, manifestaciones espontáneas, campañas de ahorro y otras actividades voluntarias. Contaba con orgullo, entre chupadas a su pipa, que en los pasados cuatro años no había dejado de ir ni un solo día al Centro Comunitario. Un fortísimo olor a sudor, testimonio inconsciente de su constante actividad, lo seguía a donde fuera y dejaba impregnado el aire cuando se iba.
–¿Tiene una llave inglesa? –dijo Winston tocando la cañería.
–Una llave inglesa –repitió la señora Parsons con poca voluntad–. No sé, no estoy segura. Quizás los niños...
Con fuertes pisadas de botas y más silbidos con el peine, los niños irrumpieron en el living. La señora Parsons trajo la llave inglesa. Winston dejó correr el agua y removió con asco el montón de pelos que había tapado la cañería. Limpió sus manos lo mejor que pudo con agua fría y regresó a la otra habitación.
–¡Arriba las manos! –chilló una voz salvaje.
Un rudo y hermoso niño de nueve años había aparecido inesperadamente por detrás de la mesa y lo amenazaba con una pistola de juguete, mientras su hermanita, aproximadamente dos años menor, hacía el mismo gesto con un pedazo de madera. Ambos estaban vestidos con short azul, polera gris y un pañuelo rojo al cuello, el uniforme de los Espías. Winston levantó las manos a la altura de su cabeza con una sensación intranquila, pues la agresión del niño era tan amenazante que no parecía un juego.
–¡Traidor! –gritó el niño–. ¡Eres un criminal-mental! ¡Un espía de Eurasia! ¡Te voy a matar, a vaporizar y te mandaré a las minas de sal!
De pronto, los dos niños comenzaron a saltar a su alrededor, gritándole traidor y criminal-mental; la pequeña niña imitaba todos los movimientos de su hermano. Aquello era un poco aterrador, algo así como dos cachorros de tigre que luego se convertirán en devoradores de humanos. Había una especie de calculada ferocidad en la mirada del muchacho, un deseo evidente de golpear o patear a Winston y la conciencia de que casi tenía la edad para hacerlo. “Por suerte la pistola no es real”, pensó Winston.
Los ojos de la señora Parsons pasaban rápidamente de Winston a los niños y nuevamente volvían a Winston. Como el living estaba mejor iluminado, él pudo notar que efectivamente había polvo en las arrugas de la mujer
–Son tan ruidosos –dijo ella–. Están desilusionados porque no pudieron ver el ahorcamiento, por eso es. Yo estoy muy ocupada para llevarlos, y Tom no volverá a tiempo del trabajo.
–¿Por qué no podemos ir a ver cómo los cuelgan? –rugió el niño con voz tremenda.
–¡Queremos verlos colgar! ¡Queremos verlos colgar! –canturreó la pequeña sin dejar de saltar.
Winston recordó que algunos prisioneros eurasiáticos, culpables de crímenes de guerra, serían colgados en el parque aquella tarde. Esto ocurría una vez al mes y era un espectáculo popular. A los niños les encantaba. Se despidió de la señora Parsons y se dirigió a la puerta. Pero no alcanzó a dar seis pasos por el pasillo cuando algo lo golpeó dolorosamente en la nuca. Era como si le hubieran aplicado un fierro hirviendo por detrás del cuello. Se volvió a tiempo para ver a la señora Parsons arrastrando a su hijo hacia dentro mientras éste guardaba una honda en su bolsillo.
–¡Goldstein! –gritó el niño antes de que se cerrara la puerta. Pero lo que más impresionó a Winston fue el terror en la cara gris de la mujer.
De vuelta en su departamento, cruzó rápido frente a la telepantalla y se sentó otra vez ante a la mesa, todavía sobándose el cuello. La música había cesado. En su lugar, una voz militar leía, con un toque brutal, una descripción de los armamentos de la nueva Fortaleza Flotante que acababa de ser anclada entre Islandia y las islas Faroe.
Con aquellos niños, pensó, la infeliz mujer debía vivir aterrada. En uno o dos años más, la estarían vigilando día y noche para detectar algún síntoma de heterodoxia. Casi todos los niños eran terribles en estos días. Lo peor de todo era que organizaciones como los Espías los convertían sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables, y sin embargo esto no producía ninguna rebeldía contra el Partido. Por el contrario, adoraban tanto al Partido como todo lo que se conectaba con él. Las canciones, las marchas, los carteles, las excursiones, la instrucción con rifles de juguete, los eslóganes gritados a coro, la adoración al Gran Hermano; todo era como un glorioso juego para ellos. Toda su ferocidad se volcaba hacia afuera, contra el enemigo del Estado, contra los extranjeros, traidores, saboteadores y criminales-mentales. Era casi normal que las personas de más de treinta sintieran miedo de sus propios hijos. Y con razón, pues no pasaba una semana en que el Times publicara unas líneas describiendo cómo algún pequeño soplón –“niño héroe”, era la frase generalmente usada– había delatado a sus padres a la Policía del Pensamiento por un comentario comprometedor escuchado en su casa.
La punzada causada por el proyectil había disminuido. Tomó sin muchas ganas su pluma, preguntándose si tenía algo más que escribir en su diario. De pronto comenzó a pensar otra vez en O’Brien.
Años atrás –¿Cuántos? Serían unos siete– había soñado que caminaba a través de una pieza oscura. Y alguien sentado a su lado le dijo al pasar: “Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad”. Se lo había dicho con mucha calma, de manera casual, más como una afirmación que una orden. Winston había seguido caminando. Lo curioso fue que en ese momento, en el sueño, las palabras no causaron mucha impresión en él. Sólo después y gradualmente comenzaron a tener significado. Ahora no podía recordar si fue antes o después del sueño que vio a O’Brien por primera vez; tampoco se acordaba de cuándo había identificado aquella voz con la de O’Brien. Pero la identificaba. Fue O’Brien quien le habló desde la oscuridad.
Winston no podía estar seguro –incluso después del fugaz encuentro entre las miradas de esta mañana– si O’Brien era un amigo o un enemigo. Tampoco importaba mucho. Había un vínculo de entendimiento entre ellos más importante que el afecto o la complicidad. “Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad”, había dicho. Winston no sabía lo que significaba, pero sí que de alguna manera u otra sería realidad.
La voz de la telepantalla se detuvo. Un claro y hermoso toque de trompeta flotó por el aire estancado. Y la voz chirrió:
“¡Atención! ¡Su atención, por favor! Nos ha llegado un flash de último minuto desde el frente Malabar. Nuestras tropas en India del Sur han triunfado victoriosamente. Estoy autorizado para decir que esta acción puede aproximarnos al fin de la guerra. He aquí el texto...”.
Malas noticias, pensó Winston. Y no se equivocó. Después de una sangrienta descripción del aniquilamiento del ejército de Eurasia, con estupendas cifras de muertos y prisioneros, anunciaron que, desde la próxima semana, la ración de chocolate se reduciría de treinta a veinte gramos.
Winston volvió a eructar. El gin perdía su efecto, dejándolo decaído. La telepantalla –quizás para celebrar la Victoria o quizás para olvidar el chocolate perdido– irrumpió con los acordes de "Oceanía, todo por ti". Se suponía que debía escuchar el himno de pie. Sin embargo, desde su actual posición era invisible.
"Oceanía, todo por ti" dio paso a una música más ligera. Winston caminó hacia la ventana, dando la espalda a la telepantalla. El día seguía claro y frío. A lo lejos, estalló un misil con un sonido sordo y prolongado. Cerca de veinte o treinta estallaban en Londres todas las semanas.
Abajo en la calle, el viento hacía flamear la punta rota del cartel, y la palabra INGSOC aparecía y se desvanecía. Ingsoc. Los sagrados principios de Ingsoc. Neolengua, doblepensar, la mutabilidad del pasado. Sintió que recorría una selva submarina, perdido en un monstruoso mundo donde el monstruo era él mismo. Estaba solo. El pasado, muerto; el futuro, inimaginable. ¿Qué certeza tenía de que al menos una criatura humana estuviese de su lado? ¿Y cómo saber que el dominio del Partido no duraría para siempre? Como respuesta, los tres eslóganes sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le contestaron:
GUERRA ES PAZ
LIBERTAD ES ESCLAVITUD
IGNORANCIA ES FUERZA
De su bolsillo sacó una moneda de veinticinco centavos. También ahí, y grabadas en letra clara, las tres consignas, y en el reverso, el rostro del Gran Hermano. Incluso desde la moneda sus ojos te seguían. En monedas, en estampillas, en las tapas de los libros, en los paquetes de cigarrillos, en todas partes. Siempre los ojos mirándote y la acosadora voz. Dormido o despierto, trabajando o comiendo, dentro o fuera, en el baño o en la cama, no había escapatoria. Nada era individual, excepto unos pocos centímetros cúbicos dentro de tu cráneo.
El sol se había desplazado y las innumerables ventanas del Ministerio de la Verdad que ya no recibían luz, parecían los tétricos huecos de una fortaleza. Su corazón se encogió ante aquella enorme estructura piramidal. Era demasiado fuerte, no podía ser vencida. Ni siquiera un millar de misiles podría abatirla. Se preguntó nuevamente para quién estaba escribiendo el diario. Para el futuro, para el pasado, para una época imaginaria. Frente a él no se presentaba la muerte, sino la aniquilación. El diario sería reducido a cenizas y él, a vapor. Sólo la Policía del Pensamiento leería lo que él había escrito, antes de que esas líneas desaparecieran incluso de la memoria. ¿Cómo podías hacer un llamado al futuro si no hay vestigios de ti, si ni siquiera una letra escrita en un pedazo de papel tendría la posibilidad de sobrevivir?
La telepantalla dio las catorce. Debía marcharse en diez minutos. Tenía que volver a su trabajo a las catorce y treinta.
Curiosamente, el aviso de la hora lo reanimó. Era un fantasma solitario pronunciando una verdad que nadie nunca oiría. Pero mientras la pronunciara, de alguna oscura manera la continuidad no se rompería. La herencia del ser humano se transmitía no haciéndose escuchar, sino permaneciendo cuerdo. Volvió a la mesa, tomó la pluma y escribió:
Para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, cuando seres humanos sean diferentes unos de los otros y no vivan solos. Para el tiempo en que la verdad exista y no se pueda destruir.
Para la era de la uniformidad, desde la era de la soledad, desde la edad del Gran Hermano, desde la época del doblepensamiento. Los saludo.
Winston comprendió que ya estaba muerto. Le pareció que solo ahora, que había empezado a formular sus pensamientos, había dado el primer paso. Las consecuencias de cada acto estaban incluidas en el acto mismo. Escribió:
El crimental no acarrea la muerte; el crimental ES la muerte.
Ahora que se sabía hombre muerto, entendió la importancia de permanecer vivo el mayor tiempo posible. Dos dedos de su mano derecha estaban manchados con tinta. Era ese el tipo de detalle que te puede delatar. Cualquier fanático entrometido del Ministerio (probablemente una mujer; alguien como la mujer del pelo color arena o la joven de pelo negro del Departamento de Ficción Narrativa) podría preguntarse por qué estuvo escribiendo durante la hora del almuerzo, por qué usó esa pluma pasada de moda, qué estaba escribiendo; y luego llevar el chisme al lugar correspondiente. Fue al baño y cuidadosamente frotó la mancha de tinta con un arenoso jabón que raspaba la piel como papel de lija y resultaba, por lo tanto, muy eficaz para su propósito.
Guardó el diario en el cajón de la mesa. Era inútil tratar de esconderlo, pero al menos quería saber si su existencia había sido descubierta. Un cabello entre las páginas era demasiado obvio. Con la punta de sus dedos tomó una insignificante partícula de polvo y la colocó en la esquina de la tapa, de donde caería si el libro era tomado.
3
Winston estaba soñando con su madre.
Debía tener alrededor de unos diez años cuando su madre murió. Era una mujer alta, escultural, más bien silenciosa, de movimientos suaves y magnífico pelo rubio. A su padre lo recordaba vagamente como un hombre moreno, delgado y siempre vestido con impecables trajes oscuros (Winston recordaba especialmente las finas suelas de sus zapatos) y usaba anteojos. Seguramente ambos habían sido devorados por una de las primeras grandes purgas de los años cincuenta.
En el sueño, su madre estaba sentada en un lugar muy profundo debajo de él y con su hermanita en los brazos. Él casi no recordaba a su hermana, excepto que era una criatura pequeña y débil, siempre en silencio, de grandes ojos observadores. Ambas mujeres lo estaban mirando hacia arriba. Ellas se hallaban en algún lugar subterráneo –como el fondo de un pozo o una fosa muy honda– pero era un sitio que, estando ya muy lejos de él, se hundía continuamente. Era el salón de un barco hundido desde donde la madre y la hermana lo miraban a través del agua oscura. Todavía quedaba aire en el salón por lo que ambas aún podían mirarlo y él a ellas, pero no dejaban de hundirse dentro de las aguas verdosas que de un momento a otra las ocultaría para siempre. Winston estaba al aire libre y a la luz mientras a ellas se las tragaba la muerte y se hundían porque él estaba allí arriba. Él lo sabía y ellas también lo sabían, él veía en sus caras que lo sabían. No había reproche en sus caras ni en sus corazones, sólo la certeza de que debían morir para que él viviera, y esto formaba parte del inevitable orden de las cosas.
Winston no pudo recordar qué había pasado, pero supo en su sueño que las vidas de su madre y de su hermana habían sido sacrificadas para salvarlo. Fue uno de esos sueños que, a pesar de tener la típica apariencia onírica, son una continuación de nuestra vida intelectual y en los que nos damos cuenta de hechos e ideas que continúan teniendo valor después de despertar. Lo que repentinamente golpeó a Winston fue que la muerte de su madre, cerca de treinta años atrás, había sido trágica y dolorosa, de una manera que ya no era posible. La tragedia pertenecía a los tiempos antiguos, a una época en que aún existía la privacidad, el amor, la amistad y cuando los miembros de una familia permanecían unidos sin necesitar una razón. El recuerdo de su madre le desgarraba el corazón porque murió queriéndolo, cuando él era muy joven y egoísta para retribuirlo, y porque de alguna manera, no recordaba cómo, ella se había sacrificado a un concepto de lealtad que era privado e inalterable. Tales cosas, pensó, hoy no podían suceder. Hoy existía el miedo, el odio, el dolor, pero no la dignidad de la emoción, o las penas complejas y profundas. Todo esto le pareció ver en los ojos de su madre y de su hermana, mirándolo a través del agua verdosa, a una inmensa profundidad y sin dejarse de hundir.
De pronto estaba parado sobre un prado, una tarde de verano con tenues rayos de sol cayendo sobre la tierra. El paisaje era tan recurrente en sus sueños que nunca estaba completamente seguro si lo había visto en el mundo real. Cuando estaba despierto lo llamaba el País Dorado. Era un antiguo pastizal de conejos, serpenteado por un sendero. Al fondo, en el lado opuesto del parque, se veían unos olmos que se balanceaban con la brisa, la masa espesa de sus hojas parecía el cabello de una mujer. En algún lugar cercano, fuera del alcance de la vista, había un riachuelo lento y cristalino donde los peces nadaban bajo los sauces.
La joven de pelo negro caminaba hacia él a través del parque. Con un solo movimiento se despojó de su ropa y la arrojó desdeñosamente a un lado. Su cuerpo era blanco y suave, pero no despertó deseos en él, de hecho, apenas lo miró. Lo que lo entusiasmaba en ese instante era la admiración por el gesto con que la joven dejó sus ropas a un lado. Su gracia y su descuido parecían aniquilar toda su cultura, todo el sistema de pensamiento, como si el Gran Hermano, el Partido y la Policía del Pensamiento pudieran ser barridos hacia la nada con el simple movimiento de un brazo. Ese gesto también pertenecía a los tiempos antiguos. Winston despertó con la palabra “Shakespeare” en sus labios.
La telepantalla emitía un silbido que partía el tímpano y que continuaba con la misma nota por treinta segundos. Eran las cero siete quince, la hora de levantarse para los trabajadores. Winston se salió de la cama –desnudo, porque los miembros del Partido Externo recibían solo tres mil cupones anuales para ropa, y un pijama costaba seiscientos– y se puso una camiseta sucia y unos shorts que estaban tirados sobre una silla. Las Sacudidas Físicas comenzarían en tres minutos. Al instante fue invadido por un violento ataque de tos, que siempre le venía al levantarse. Vació tanto sus pulmones que para volver a respirar tuvo que tenderse de espaldas y aspirar profundamente. Sus venas se hincharon con el esfuerzo de la tos y sus várices comenzaron a picar.
–¡Grupo de treinta a cuarenta! –ladró una aguda voz de mujer–. ¡Grupo de treinta a cuarenta! Tomen sus puestos, por favor. ¡Treinta a cuarenta!
Winston se puso de un salto frente a la telepantalla, en la cual había aparecido la imagen de una mujer de aspecto juvenil, flacucha pero musculosa, vestida con una túnica y zapatillas.
–¡Doblen y estiren los brazos! –dijo bruscamente–. ¡Cuenten conmigo: un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos camaradas, un poco más de energía! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!...
El dolor provocado por la tos no había eliminado de la mente de Winston la impresión causada por el sueño, y los movimientos rítmicos de los ejercicios la mantuvieron aún más. Mientras abría y cerraba los brazos automáticamente, con la correspondiente cara de alegría que era apropiada para las Sacudidas Físicas, se esforzaba por traer de vuelta a su memoria el primer periodo de su niñez. Era extremadamente difícil. Más allá de los años cincuenta todo se desvanecía. Cuando no había datos externos de referencia, incluso el contorno de tu propia vida perdía nitidez. Recordabas grandes eventos que probablemente no habían sucedido, recordabas detalles de algún incidente pero no eras capaz de captar la atmósfera, y había extensos periodos en blanco a los cuales era imposible asignarles algo. Todo había sido diferente entonces. Hasta los nombres de los países y sus formas en los mapas. La Aerofranja Uno, por ejemplo, no tenía ese nombre en aquellos días: se llamaba Inglaterra o Gran Bretaña, aunque Londres –estaba casi seguro– siempre se había llamado Londres.
Winston no podía recordar con precisión una época en que su país no hubiese estado en guerra, pero había habido un largo periodo de paz, porque uno de sus recuerdos era el de un ataque aéreo que había tomado a todos por sorpresa. Quizás era el tiempo en que la bomba atómica cayó sobre Colchester. No podía recordar el bombardeo, pero sí la mano de su padre apretando la suya mientras bajaban, bajaban y bajaban precipitadamente hacia algún profundo lugar subterráneo, dando vueltas en una escalera de caracol que resonaba bajo sus pies, hasta que la fatiga y los sollozos lo hicieron detenerse para descansar. Su madre, en la pausada manera del sueño, los seguía a bastante distancia. Cargaba a su hermanita; o quizás era sólo un bulto de frazadas. Winston no estaba seguro si su hermana había nacido para ese entonces. Finalmente llegaron a un sitio ruidoso y lleno de gente, que identificó como una estación de metro.
Las personas estaban sentadas en el suelo de piedra; otras, arrimadas sobre bancos de metal, unas encima de otras. Winston y sus padres encontraron un espacio en el suelo, cerca de una pareja de ancianos sentados al lado de un banco. El viejo vestía un respetable traje oscuro y una gorra de paño negro echaba para atrás su pelo blanco; su cara estaba roja y sus ojos azules llenos de lágrimas. Exhalaba gin. El olor parecía salirle de los poros en vez de sudor, y podría haberse pensado que lo que brotaba de sus ojos también era puro gin. Sin embargo, a pesar de una ligera borrachera, su sufrimiento provenía de un dolor genuino e insoportable. A su manera infantil, Winston comprendió que algo terrible, algo más allá del perdón y que jamás podría tener remedio, acababa de suceder. También le pareció saber de qué se trataba. Alguien que el viejo quería mucho, quizás una pequeña nieta, había muerto con el bombardeo. Cada pocos minutos, el viejo repetía:
–No debimos haber confiado en ellos. Te lo dije, Ma, ¿verdad? Esto nos pasa por fiarnos de ellos. Siempre lo he dicho. Nunca debimos confiar en esos canallas.
Sin embargo, lo que Winston no podía recordar era quiénes eran esos de los que no había que fiarse.
Desde entonces, la guerra había sido literalmente continua, aunque estrictamente hablando no siempre fue la misma guerra. Durante varios meses de su niñez hubo confusas luchas callejeras en Londres, algunas de las cuales recordaba con claridad. Pero reconstruir la historia de todo ese periodo, saber quiénes peleaban con quién y en qué momento, era completamente imposible, pues no había documentos escritos ni testimonio oral que hiciera mención de una situación bélica distinta de la actual. Por ejemplo, en ese momento, en 1984 (si es que era 1984), Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Extasia. En ningún discurso público ni conversación privada se admitía que estas tres potencias hubieran estado agrupadas de diferente manera. Pero la verdad, y Winston lo sabía muy bien, es que hace sólo cuatro años Oceanía había estado en guerra con Extasia y en alianza con Eurasia. Pero esto no era más que un conocimiento furtivo que tenía porque su memoria no se encontraba satisfactoriamente bajo control. Oficialmente, el cambio de alianza jamás había sucedido. Oceanía siempre había estado en guerra con Eurasia; por lo tanto, Oceanía siempre había luchado contra Eurasia. El enemigo del momento representaba el mal absoluto, y de ahí resultaba que cualquier acuerdo pasado o futuro con él era totalmente imposible.
Lo aterrador, pensó por diezmilésima vez mientras forzaba dolorosamente los hombros hacia atrás (con las manos en las caderas, giraba su cuerpo por la cintura, ejercicio que se suponía era bueno para los músculos de la espalda), lo terrible era que todo podía ser verdad. Si el Partido podía meter su mano en el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca ocurrió, esto, indudablemente, era más aterrador que la mera tortura y la muerte.