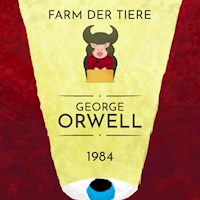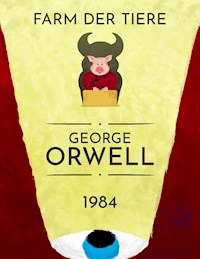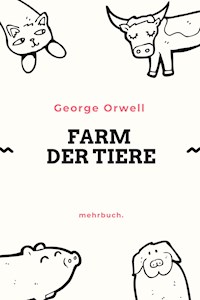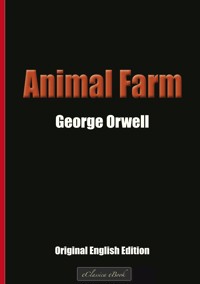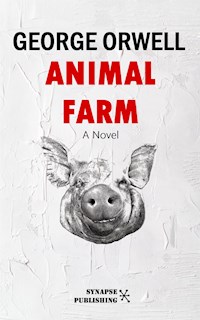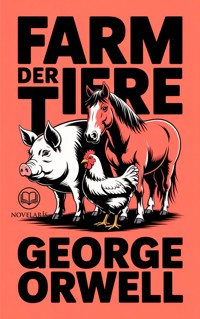Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del Zorro Rojo
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Primera edición ilustrada en castellano de 1984 con las descarnadas estampas del artista Luis Scafati. Escrita en 1948, esta obra presenta una crítica lúcida de los regímenes totalitarios, con indudables resonancias diacrónicas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1984
——
ILLUSTRATA
——
Título original: Nineteen Eighty-Four
© 2021, del texto: Estate of the late Sonia Brownell Orwell
© 2021, de las ilustraciones: Luis Scafati
© 2021, de la traducción: Ariel Dilon
© 2021, Libros del Zorro Rojo
Barcelona – Buenos Aires – Ciudad de México
www.librosdelzorrorojo.com
Esta obra es una realización de Libros del Zorro Rojo
Dirección editorial: Fernando Diego García
Dirección de arte: Sebastián García Schnetzer
Edición: Ismael Belda
Corrección: José María Sotillos y Andrea Bescós
ISBN: 978-84-10228-00-9
Depósito legal: B-10200-2021
Primera edición: octubre de 2021
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
El derecho a utilizar la marca «Libros del Zorro Rojo» corresponde exclusivamente a las siguientes empresas: albur producciones editoriales s.l. LZR Ediciones s.r.l.
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte.
Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.
Digitalización: Proyecto451
Primera edición en libro electrónico (epub): octubre de 2023
PRIMERA PARTE
I
Era un día radiante y frío de abril y los relojes daban las trece. Winston Smith, con la barbilla apretada contra el pecho en su esfuerzo por escapar del viento cruel, se deslizó rápidamente entre las puertas de vidrio del edificio Victoria, aunque no lo bastante rápido para evitar que un remolino de polvo áspero entrase con él.
El vestíbulo olía a repollo hervido y alfombras viejas. En la pared del fondo habían fijado con tachuelas un cartel a todo color, demasiado grande para el interior de un edificio. Representaba únicamente un inmenso rostro, de más de un metro de ancho: la cara de un hombre de unos cuarenta y cinco años, con densos bigotes negros y facciones recias e imponentes. Winston se encaminó a las escaleras. Inútil probar el ascensor. Incluso en las mejores épocas, rara vez funcionaba, y actualmente la corriente eléctrica se mantenía desconectada durante las horas de luz. Era parte de la campaña de ahorro en preparación para la Semana del Odio. Su apartamento quedaba en el séptimo piso y Winston, que tenía treinta y nueve años y una úlcera varicosa justo encima del tobillo derecho, subió lentamente, parando a descansar varias veces por el camino. En cada rellano, frente al hueco del ascensor, el cartel con el enorme rostro lo escrutaba desde la pared. Era una de esas imágenes ideadas de tal modo que los ojos te siguen a medida que te mueves. EL HERMANO MAYOR TE VIGILA, rezaba la leyenda inscrita al pie.
Dentro del apartamento, una voz pastosa daba lectura a una lista de cifras que algo tendrían que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz provenía de una placa metálica oblonga, como un espejo opaco que formaba parte de la superficie de la pared a su derecha. Winston giró un interruptor y la voz decayó un tanto, aunque las palabras seguían siendo reconocibles. El instrumento (telepantalla, se lo llamaba) podía regularse, pero no había manera de apagarlo por completo. Avanzó hasta la ventana; su figura era más bien menuda y frágil, y su mono de trabajo azul, que era el uniforme del Partido, enfatizaba la delgadez de su cuerpo. Tenía el pelo muy rubio, el rostro de natural rojizo y la piel áspera por el jabón basto, las hojas de afeitar desafiladas y el frío del invierno que acababa de concluir.
Afuera, incluso a través de la ventana cerrada, el mundo parecía helado. Pequeños remolinos de viento, abajo en la calle, hacían girar papeles y polvo en espirales, y aunque el sol brillaba en el cielo de un azul desapacible, daba la impresión de que nada tenía color, a excepción de los carteles que estaban pegados por todas partes. La cara del bigote negro observaba desde cada posición dominante. Había una en la fachada del edificio de enfrente. EL HERMANO MAYOR TE VIGILA, decía la leyenda, mientras aquellos ojos oscuros miraban profundamente a Winston. Abajo, al nivel de la calle, otro cartel, roto por una esquina, ondeaba a intervalos irregulares, cubriendo y descubriendo alternadamente una única palabra: SOCING. A lo lejos, un helicóptero pasó casi rozando los tejados, se mantuvo en suspenso unos instantes como una mosca azul y después se lanzó nuevamente al vuelo describiendo una curva. Era la patrulla de la policía, que husmeaba en las ventanas de la gente. En todo caso, las patrullas eran lo de menos. Lo que realmente importaba era la Policía del Pensamiento.
Desde la telepantalla, detrás de Winston, la voz seguía su cháchara sobre lingotes de hierro, una producción que superaba las previsiones del Noveno Plan Trienal. La telepantalla recibía y transmitía de forma simultánea. Captaba cualquier sonido por encima del nivel de un susurro muy tenue. Además, mientras permaneciera dentro del campo de visión que abarcaba la placa de metal, Winston podía ser visto además de oído. Por supuesto, no había manera de saber si uno estaba siendo vigilado en un momento dado. La frecuencia con que la Policía del Pensamiento se conectaba a un circuito específico, o a través de qué sistema, no eran sino materia de conjeturas. Era concebible, incluso, que vigilaran a todo el mundo en todo momento. Lo cierto era que podían conectarse al circuito de uno siempre que quisieran. Uno tenía que vivir —y vivía, por un hábito devenido instinto— asumiendo que cada sonido que producía era escuchado y que, a menos que se hallara en la oscuridad, cada uno de sus movimientos era objeto de escrutinio.
Winston siguió dando la espalda a la telepantalla. Así era más seguro, aunque, como bien sabía, incluso una espalda puede revelar cosas. A un kilómetro de allí, el Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, se elevaba blanco y vasto por encima del mugriento paisaje. Esto, pensó con una especie de desagrado impreciso… esto era Londres, ciudad principal de la Franja Aérea Uno, la tercera provincia más populosa de Oceanía. Trató de extraer de su memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. ¿Había existido siempre este paisaje de casas del siglo XIX medio podridas, con los flancos apuntalados por vigas de madera, las ventanas rotas y reparadas con cartones y los tejados emparchados con chapa ondulada, y las absurdas tapias de los jardines combadas en todas direcciones? ¿Y las áreas bombardeadas, donde el polvo de yeso se arremolinaba en el aire y las adelfillas crecían en desorden sobre montones de escombros? ¿Y aquellos lugares en que las bombas habían despejado parcelas más amplias, donde habían brotado sórdidas colonias de viviendas de madera parecidas a gallineros? Pero era inútil, no conseguía recordar: nada quedaba de su niñez salvo una serie de cuadros vivos fuertemente iluminados, despojados de toda referencia, prácticamente ininteligibles.
El Ministerio de la Verdad —Miniver, en parlanueva (1)— era notablemente diferente de cualquier otro objeto a la vista. Se trataba de una enorme estructura piramidal de cemento blanco y reluciente que se alzaba en el aire, terraza sobre terraza, hasta los trescientos metros de altura. Desde el lugar en el que se encontraba Winston, apenas era posible leer los tres lemas del Partido, que se discernían sobre la fachada blanca en elegantes caracteres:
LA GUERRA ES PAZ
LA LIBERTAD ES ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES FUERZA
El Ministerio de la Verdad, según se decía, albergaba tres mil salas sobre el nivel del suelo, más sus correspondientes ramificaciones bajo tierra. Dispersos por Londres había tan solo otros tres edificios de similar apariencia y tamaño. Empequeñecían de tal manera la arquitectura circundante que desde el tejado del edificio Victoria podían verse los cuatro al mismo tiempo. Eran las sedes de los cuatro ministerios en los que se dividía todo el sistema de gobierno. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, el entretenimiento, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, que se ocupaba de la guerra. El Ministerio del Amor, que mantenía la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, que era responsable de los asuntos económicos. Sus nombres en parlanueva: Miniver, Minipax, Minamor y Minabund.
El Ministerio del Amor era el que realmente daba miedo. No tenía ninguna ventana. Winston jamás había estado en el interior del Ministerio del Amor, ni siquiera a menos de medio kilómetro de distancia. Era imposible entrar excepto por algún asunto oficial y, aun así, solo después de cruzar un laberinto de alambradas de púas, puertas de acero y nidos de ametralladoras ocultos. Incluso las calles que conducían hasta sus barreras exteriores estaban custodiadas por guardias con caras de gorila, uniformados de negro y armados con porras articuladas.
Winston se volvió abruptamente. Sus facciones habían adoptado la expresión de sereno optimismo que era recomendable mostrar cuando uno se encaraba con la telepantalla. Cruzó la habitación hasta la diminuta cocina. Al dejar el Ministerio a aquella hora del día, había sacrificado su almuerzo en la cantina, y le constaba que en la cocina no había nada de comer excepto una hogaza de pan negruzco que había que guardar para el desayuno del día siguiente. Bajó del estante una botella de un líquido incoloro que llevaba una sencilla etiqueta blanca con la inscripción: GINEBRA VICTORIA. Desprendía un olor empalagoso y grasiento, como a licor de arroz chino. Winston llenó casi hasta el borde una taza de té, se armó de valor para la conmoción y se la bebió de un trago como si fuera medicina.
De inmediato se le puso la cara muy roja y se le anegaron los ojos. Aquello era como ácido nítrico. Es más, al tragarlo uno tenía la sensación de ser golpeado en la nuca con un garrote de goma. Un momento después, el ardor en el vientre se apagó y el mundo comenzó a parecer más alegre. Sacó un cigarrillo de un paquete arrugado en el que ponía CIGARRILLOS VICTORIA pero, por descuido, lo sostuvo cabeza abajo, con lo cual todo el tabaco acabó en el suelo. Le fue mejor con el siguiente. Regresó a la sala y se sentó ante una pequeña mesa a la izquierda de la telepantalla. Sacó del cajón un portaplumas, un frasco de tinta y una gruesa libreta en cuarto, con la contraportada roja y la cubierta jaspeada.
Por alguna razón, la telepantalla de la sala se hallaba en una posición poco corriente. En lugar de estar situada, como era lo normal, en la pared del fondo, desde donde podría dominar toda la sala, estaba en la pared más larga, frente a la ventana. Justo al lado había una especie de nicho poco profundo en el que Winston se encontraba ahora sentado y que, cuando se construyeron los apartamentos, probablemente fue pensado para albergar bibliotecas. Sentándose en ese nicho y pegando la espalda a la pared, Winston lograba mantenerse fuera del alcance de la telepantalla, al menos en lo que tocaba a ser visto. Podían oírlo, por supuesto, pero no verlo mientras permaneciera en esa posición. En parte era la inusual geografía de aquella sala lo que le había sugerido eso que estaba a punto de hacer.
Pero también se lo había sugerido la libreta que acababa de sacar del cajón. Era una libreta particularmente hermosa. Su suave papel color crema, un tanto amarilleado por el tiempo, era de una clase que no se fabricaba desde hacía por lo menos cuarenta años. No obstante, podía adivinar que la libreta era mucho más antigua. La había visto en la vitrina de una tienda de segunda mano, en algún barrio mugroso de la ciudad (qué barrio exactamente, ya no lo recordaba) y de inmediato lo había asaltado el irresistible deseo de poseerla. Se suponía que los miembros del Partido no debían entrar en tiendas ordinarias («transacciones en el mercado libre», se llamaba), pero la regla no se obedecía de forma estricta, porque había diversos objetos, como hojas de afeitar o cordones de zapatos, que era imposible conseguir de otra manera. Había echado un rápido vistazo a uno y otro lado de la calle y luego se había deslizado adentro y había comprado la libreta por dos dólares con cincuenta. En aquel momento no era consciente de desearla para ningún propósito en particular. La había metido en su maletín y se la había llevado a casa con un sentimiento de culpa. Incluso sin nada escrito en ella, era una posesión comprometedora.
Lo que estaba a punto de hacer era comenzar un diario. No era algo ilegal (nada era ilegal, puesto que ya no había leyes), pero en caso de que lo descubrieran, podía estar razonablemente seguro de que sería castigado con la muerte o, cuando menos, con veinticinco años en un campo de trabajos forzados. Winston colocó un plumín en el portaplumas y lo chupó para quitarle la grasa. La pluma era un instrumento arcaico, que rara vez se usaba siquiera para firmar, y si él se había procurado una, de modo furtivo y con alguna dificultad, era sencillamente por el sentimiento de que aquel hermoso papel color crema merecía acoger la escritura de una pluma de verdad, en lugar de ser rayado con un lápiz de tinta. En realidad, no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de apuntes muy breves, lo más normal era dictarlo todo al parlógrafo, lo que para su propósito actual era, desde luego, imposible. Mojó la pluma en la tinta y luego titubeó apenas un segundo. Un temblor le había atravesado las tripas. Hacer una marca en el papel era el acto decisivo. Con letra pequeña y torpes, escribió:
4 de abril de 1984,
Se enderezó en la silla. Un sentimiento de total desamparo se abatió sobre él. Para empezar, no tenía ninguna certeza de que fuese el año 1984. Debía de ser alrededor de esa fecha, puesto que estaba bastante seguro de su edad, treinta y nueve años, y creía haber nacido en 1944 o 1945, pero era imposible, en la actualidad, determinar una fecha con un margen de error inferior a uno o dos años.
¿Para quién estaba escribiendo aquel diario?, de pronto se le ocurrió preguntarse. Para el futuro, para los no nacidos. Por un momento, su mente se quedó rondando la dudosa fecha en lo alto de la página y luego se detuvo, con una sacudida, en una palabra en parlanueva: doblepensar. Por primera vez percibió la magnitud de lo que había iniciado. ¿Cómo podía uno comunicarse con el futuro? Era algo imposible por naturaleza. O bien el futuro sería semejante al presente, en cuyo caso no lo escucharía, o bien sería diferente y entonces el problema de Winston no significaría nada para él.
Durante un rato se quedó allí sentado, mirando estúpidamente el papel. La telepantalla había pasado a transmitir una música militar estridente. Cosa curiosa: parecía no solo haber perdido la capacidad de expresarse, sino incluso haber olvidado qué era lo que se había propuesto decir. Había estado preparándose para este momento durante semanas y en ningún momento se le había cruzado por la cabeza que hiciera falta otra cosa que coraje. La escritura propiamente dicha iba a ser cosa fácil. Todo lo que tenía que hacer era transferir al papel el monólogo interminable e inquieto que había estado discurriendo dentro de su cabeza, literalmente durante años. En aquel momento, sin embargo, hasta el monólogo se había agotado. Además, su úlcera varicosa se había puesto a picarle de manera insoportable. No se atrevía a rascársela, porque siempre que lo hacía se inflamaba. Seguían pasando los segundos. Tan solo era consciente de la página en blanco ante él, la picazón de su piel por encima del tobillo, la estridencia de la música y un ligero aturdimiento debido a la ginebra.
De repente se puso a escribir con un pánico total, apenas consciente de lo que estaba poniendo por escrito. Su caligrafía, pequeña pero aniñada, iba cubriendo toda la página, omitiendo primero las mayúsculas y al final incluso los puntos:
4 de abril de 1984. Al cine, anoche. Todo películas de guerra. Una muy buena de un barco cargado de refugiados que bombardean en algún lugar del Mediterráneo. Espectadores muy entretenidos con las tomas de un gordo enorme que trata de huir nadando y de un helicóptero que lo persigue, primero se lo veía balanceándose en el agua como una marsopa, después se lo veía a través de las miras de ametralladoras de los helicópteros, luego estaba lleno de agujeros y a su alrededor el mar se iba poniendo rosado y el hombre se hundía tan de repente que era como si los agujeros hubiesen dejado entrar el agua, el público aullaba de risa mientras se hundía, enseguida se veía un bote salvavidas lleno de niños con un helicóptero suspendido más arriba, había una mujer madura, debía de ser una judía, sentada en la proa con un niño de unos tres años en brazos, el niño chillaba asustado y escondía la cabeza entre los pechos de la mujer como si estuviese tratando de cavar una madriguera dentro de ella y la mujer lo rodeaba con sus brazos y lo consolaba aunque ella misma estaba azul de miedo, y todo el tiempo lo cubría lo más posible, como si creyera que sus brazos podían protegerlo de las balas, y entonces el helicóptero dejaba caer sobre ellos una bomba de 20 kilos tremendo resplandor y el bote quedaba hecho pedazos, después había una toma formidable de un brazo de niño subiendo y subiendo y subiendo bien alto en el aire debe de haber seguido su trayectoria algún helicóptero con una cámara en el morro y hubo un montón de aplausos desde los asientos del partido pero una mujer abajo en el área para proletas de la sala se puso de repente a alborotar y a gritar que no debieron haberlo mostrado delante de los niños no debieron no estaba bien eso no delante de los niños hasta que la policía la echó la echó afuera yo no creo que le hayan hecho nada nadie se preocupa de lo que digan los proletas típica reacción proleta ellos nunca…
Winston dejó de escribir, en parte porque se estaba acalambrando. No sabía qué lo había movido a verter aquella efusión de basura. Pero lo curioso era que, mientras lo hacía, un recuerdo completamente diferente se había vuelto claro en su mente, hasta el punto de que se sentía casi como si lo hubiera escrito. Ahora se daba cuenta de que era por causa de ese otro incidente que de pronto había decidido regresar a casa y comenzar el diario ese día.
Había sucedido esa mañana en el Ministerio, si es que podía decirse que algo tan nebuloso había sucedido.
Eran casi las mil cien horas y en el Departamento de Registros, donde Winston trabajaba, estaban arrastrando las sillas fuera de los cubículos y agrupándolas en el centro del recinto, frente a la gran telepantalla, como preparativo para los Dos Minutos de Odio. Winston no había terminado de ocupar su lugar en una de las hileras del medio cuando inesperadamente entraron en la sala dos personas a las que conocía de vista pero con quienes nunca había hablado. Una de ellas era una muchacha con la que se había cruzado a menudo en los pasillos. Ignoraba su nombre, pero sabía que trabajaba en el Departamento de Ficción. Presumiblemente —puesto que la había visto algunas veces con las manos cubiertas de grasa y portando una llave inglesa— tendría algún trabajo mecánico en una de las máquinas de escribir novelas. Era una joven de aspecto resuelto, de unos veintisiete años, con abundante cabello negro, la cara cubierta de pecas y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba la cintura de su mono de trabajo ceñida con varias vueltas de un angosto lazo escarlata, emblema de la Liga de Jóvenes Antisexo, lo suficientemente ajustado como para resaltar las buenas proporciones de sus caderas. A Winston le había desagradado desde la primera vez que la vio. Y sabía la razón. Era por esa atmósfera de campos de hockey, baños de agua fría, excursiones comunitarias y continencia general que de alguna manera arrastraba consigo. A él le desagradaban casi todas las mujeres, especialmente las jóvenes y bonitas. Solían ser las mujeres, y sobre todo las jóvenes, las más exaltadas adeptas al Partido, las devoradoras de eslóganes, las espías aficionadas que detectaban la heterodoxia con solo olerla. Pero esta muchacha en particular le daba la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el pasillo, ella le dirigió una rápida mirada de soslayo que pareció taladrarlo y que, por un instante, lo llenó de un negro terror. Hasta se le pasó por la cabeza la idea de que podía ser agente de la Policía del Pensamiento. Eso era por cierto muy improbable. Sin embargo, seguía experimentando un peculiar desasosiego, una mezcla de miedo y hostilidad cada vez que ella andaba cerca.
La otra persona era un hombre llamado O’Brien, miembro del Partido Interior y responsable de algún puesto tan importante y remoto que Winston apenas se hacía una vaga idea de su naturaleza. Se hizo un silencio momentáneo entre las personas alrededor de las sillas al ver aproximarse el mono de trabajo negro de un miembro del Partido Interior. O’Brien era un hombre grande y fornido, de cuello ancho y rostro basto, de expresión divertida y brutal. A pesar de su formidable apariencia, había en sus maneras una cierta gracia. Tenía una forma de reacomodarse las gafas sobre el puente de la nariz que resultaba curiosamente encantadora… de un modo indefinible, curiosamente civilizada. Era un gesto que, si alguien hubiera pensado todavía en tales términos, habría podido recordarle al de un noble caballero del siglo XVIII que ofrece su cajita de rapé. Winston había visto a O’Brien quizás una docena de veces a lo largo de otros tantos años. Sentía un profundo interés por él, y no solamente porque lo intrigaba el contraste entre la urbanidad de sus modales y su físico de pugilista. Era sobre todo por una secreta creencia —o quizás ni siquiera una creencia, sino apenas una esperanza— de que la ortodoxia política de O’Brien no fuera perfecta. Algo en su rostro lo sugería de manera irresistible. Una vez más, quizás ni siquiera fuese desviación de la ortodoxia lo que llevaba escrito en el rostro, sino simplemente inteligencia. En cualquier caso aparentaba ser una persona con la que se podría hablar si fuera posible burlar de alguna manera la telepantalla y encontrarse con él a solas. Winston jamás había hecho el más mínimo esfuerzo por verificar esta suposición: de hecho, no había manera de hacerlo. En ese momento, O’Brien echó un vistazo a su reloj de pulsera, vio que ya eran casi las mil cien y, por lo visto, decidió quedarse en el Departamento de Registros hasta que terminaran los Dos Minutos de Odio. Ocupó una silla en la misma hilera que Winston, a un par de lugares de distancia. Entre los dos había una mujer menuda, de cabello color arena, que trabajaba en el cubículo contiguo al de Winston. La muchacha de pelo negro estaba sentada inmediatamente detrás.
Un instante después, un pitido espantoso y chirriante, como de alguna máquina monstruosa que se hubiese quedado sin aceite, brotó de la gran telepantalla en el fondo de la sala. Era un ruido que hacía rechinar los dientes y erizaba todos los pelos de la nuca. El Odio había comenzado.
Como de costumbre, la cara de Emmanuel Goldstein, el Enemigo del Pueblo, relampagueó en la pantalla. Aquí y allá, se oyeron silbidos entre los asistentes. La mujercita del cabello color arena dio un chillido mezcla de asco y de temor. Goldstein era el renegado recalcitrante que una vez, hacía mucho tiempo (cuánto tiempo, nadie lo recordaba exactamente), había sido una de las principales figuras del Partido, casi al nivel del mismísimo Hermano Mayor, pero luego se había enredado en actividades contrarrevolucionarias, había sido condenado a muerte y, misteriosamente, había escapado y desaparecido. Los programas de los Dos Minutos de Odio variaban de día en día, pero no había siquiera uno en el que Goldstein no ocupase el lugar central. Era el traidor cardinal, el primer profanador de la pureza del Partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el Partido, todas las traiciones, actos de sabotaje, herejías y desviaciones emanaban directamente de sus enseñanzas. En algún lugar, Goldstein seguía con vida, incubando nuevas conspiraciones: tal vez al otro lado del mar, bajo la protección de sus patrocinadores extranjeros, tal vez incluso —como se rumoreaba ocasionalmente— en algún escondite dentro de la propia Oceanía.
A Winston se le contrajo el diafragma. No podía ver la cara de Goldstein sin una dolorosa mezcla de emociones. Era un rostro judío y flaco, con una gran aureola rizada de pelo blanco y una barbita de chivo: un rostro inteligente y, sin embargo, inherentemente ruin en cierta manera, con una suerte de idiotez senil en la nariz larga y fina, cerca de cuyo extremo se posaban unas gafas redondas. Se asemejaba a la cara de una oveja, y también su voz tenía una cualidad ovejuna. Goldstein lanzaba su venenoso ataque habitual contra las doctrinas del Partido; un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño lo habría visto venir y, aun así, lo bastante plausible como para llenarlo a uno de la inquietante sensación de que otras personas, menos juiciosas, podían dejarse llevar por él. Estaba insultando al Hermano Mayor y denunciando la dictadura del Partido, exigía la firma inmediata de un acuerdo de paz con Eurasia y hacía un alegato en favor de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento, vociferaba de forma histérica que la Revolución había sido traicionada… y todo con una elocuencia rápida y polisílaba que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del Partido y que incluso contenía palabras en parlanueva; de hecho, más palabras en parlanueva de las que cualquier miembro del Partido pronunciaría normalmente en la vida real. Y durante todo ese tiempo, por si a alguien pudiese caberle alguna duda acerca de la realidad a la que aludía la engañosa cháchara de Goldstein, por detrás de su cabeza, en la telepantalla, marchaban las interminables columnas del ejército eurasiano: fila tras fila de hombres de apariencia recia, con inexpresivos rostros asiáticos, que emergían en la superficie de la pantalla y desaparecían para ser remplazados por otros exactamente iguales. El monótono paso marcial de las botas de los soldados hacía de fondo sonoro a la voz resentida de Goldstein.
No habían transcurrido treinta segundos de Odio y ya la mitad de la concurrencia prorrumpía en incontrolables exclamaciones de furia. La cara arrogante y ovejuna en la pantalla y la fuerza aterradora del ejército eurasiano por detrás eran más de lo que uno podía soportar: además, ver a Goldstein, o tan siquiera pensar en él, producía automáticamente rabia y temor. Como objeto de odio, era incluso más constante que Eurasia o Estasia, puesto que siempre que Oceanía se hallaba en guerra con alguna de esas dos potencias, por lo general estaba en paz con la otra. Pero lo extraño era que, a pesar de que todo el mundo odiaba y despreciaba a Goldstein, a pesar de que todos los días, mil veces al día, sus teorías eran refutadas, aplastadas, ridiculizadas y puestas en evidencia ante la mirada general —en tribunas, telepantallas, periódicos y libros— como la lastimosa basura que eran… pese a todo ello, su influencia jamás parecía dejar de crecer. Siempre había nuevos ingenuos esperando a ser seducidos por él. No pasaba un solo día sin que la Policía del Pensamiento desenmascarase a nuevos espías y saboteadores que actuaban bajo su dirección. Era el comandante de un vasto ejército de sombras, una red subterránea de conspiradores dedicados a derrumbar el Estado. La Hermandad, así era como supuestamente se llamaba. También había rumores sobre un libro terrible, un compendio de todas las herejías del que Goldstein era autor y que circulaba de forma clandestina. Era un libro sin título. La gente se refería a él, si es que lo hacía, simplemente como el libro. Pero uno solo se enteraba de esas cosas por vagos rumores. Ni la Hermandad ni el libro eran asuntos que un miembro ordinario del Partido mencionaba si podía evitarlo.
Durante el segundo minuto, el Odio se elevó hasta el frenesí. La gente saltaba de sus asientos y gritaba a voz en cuello para ahogar esa otra voz exasperante que balaba en la pantalla. La cara de la mujercita de cabello color arena se había tornado de un rosa subido y su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Hasta el ancho rostro de O’Brien estaba colorado. Sentado en posición bien erguida, su poderoso pecho se inflaba y temblaba como si aguardase de pie el embate de una ola. Detrás de Winston, la muchacha de pelo negro había comenzado a gritar: «¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo!», y de pronto alzó un pesado diccionario de parlanueva y lo arrojó contra la pantalla. El volumen golpeó la nariz de Goldstein y rebotó; la voz prosiguió inexorablemente. En un momento de lucidez, Winston descubrió que estaba gritando como los otros y golpeando violentamente el travesaño de su silla con un talón. Lo horrible de los Dos Minutos de Odio no era que uno estuviese obligado a representar un papel, sino que era imposible abstenerse de participar. Al cabo de treinta segundos, todo fingimiento se tornaba innecesario. Un pavoroso éxtasis de miedo y afán de venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un mazo, parecía fluir a través de todo el grupo de personas como una corriente eléctrica, convirtiéndolo a uno, aun contra su propia voluntad, en un lunático que aullaba y gesticulaba. No obstante, esa furia que uno sentía era una emoción abstracta, indirecta, que podía trasladarse de un objeto a otro como la llama de un soplete. Así, en cuestión de un momento, el odio de Winston ya no estaba dirigido en absoluto contra Goldstein, sino, al contrario, contra el Hermano Mayor, el Partido y la Policía del Pensamiento, y en momentos como aquel su corazón estaba con el solitario, con el ridiculizado hereje en la pantalla, el único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Y, sin embargo, al instante siguiente se sentía en armonía con las personas que lo rodeaban y todo lo que se decía acerca de Goldstein le parecía verdad. En esos momentos, su secreta aversión por el Hermano Mayor se convertía en adoración y el Hermano Mayor parecía elevarse como un protector intrépido e invencible, en pie como una roca contra las hordas de Asia, mientras que Goldstein, a pesar de su aislamiento, de su impotencia y de la duda que pendía sobre su mismísima existencia, parecía una especie de hechicero siniestro, capaz de hacer naufragar, por la mera potencia de su voz, la estructura de la civilización.
Incluso era posible, en ciertos momentos, encauzar el propio odio en una dirección u otra mediante un acto de la voluntad. De repente, con la misma clase de esfuerzo violento con que uno despega la cabeza de la almohada en mitad de una pesadilla, Winston logró transferir su odio desde el rostro en la pantalla a la muchacha de pelo negro atrás de él. Alucinaciones vívidas y llenas de belleza centellearon a través de su mente. La golpearía hasta la muerte con una porra de goma. La ataría desnuda a una estaca y la acribillaría a flechazos como a san Sebastián. La violaría y le cortaría la garganta en el momento del clímax. Por otra parte, se dio cuenta con más claridad que nunca de por qué la odiaba. La odiaba porque era joven, hermosa y asexuada, porque quería irse a la cama con ella y nunca lo conseguiría, porque alrededor de su dulce y elástica cintura, que parecía rogarle que la abrazara no había otra cosa que aquel odioso lazo escarlata, aquel agresivo símbolo de castidad.
El Odio llegó a su clímax. La voz de Goldstein se había convertido en un auténtico balido de oveja. Por un instante su cara se transformó en la de una oveja. Luego la cara de oveja se fundió con la figura de un soldado eurasiano, que parecía avanzar, enorme y terrible con su metralleta rugiente, y emerger de la superficie de la pantalla, hasta el punto de que algunas personas en la primera fila llegaron a echarse hacia atrás en sus asientos. Pero, en ese preciso momento, arrancando a todo el mundo un profundo suspiro de alivio, aquel rostro hostil se fundió en la cara del Hermano Mayor, con su negro cabello y su negro bigote, pletórica de poder y de misteriosa calma, tan inmensa que casi llenaba toda la pantalla. Nadie oía lo que el Hermano Mayor estaba diciendo. Era apenas un puñado de palabras de aliento, la clase de palabras que se pronuncian en medio del estrépito de la batalla, que no pueden distinguirse individualmente pero que restauran la confianza por el mero hecho de ser pronunciadas. La cara del Hermano Mayor se desvaneció entonces nuevamente y, en su lugar, en impetuosas mayúsculas, aparecieron los tres lemas del Partido:
LA GUERRA ES PAZ
LA LIBERTAD ES ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES FUERZA
Pero la cara del Hermano Mayor pareció persistir durante varios segundos en la pantalla, como si el impacto que había provocado en los globos oculares de todos fuese demasiado vívido como para borrarse de inmediato. La mujercita del cabello color arena se lanzó hacia delante por encima del respaldo de la silla que tenía en frente. Con un murmullo trémulo, que sonó como «¡Mi Salvador!», extendió los brazos hacia la pantalla. Luego hundió la cabeza entre las manos. Era evidente que estaba pronunciando una plegaria.
En ese momento todo el grupo prorrumpió en un cántico lento, profundo y ritmado: «¡Ha-che-E-me! ¡Ha-che-E-me! ¡Ha-che-E-me!», una y otra vez, muy lentamente, con una larga pausa entre «Ha-che» y «E-me»… Era un sonido denso y susurrante, extrañamente salvaje, en cuyo trasfondo parecía percibirse una estampida de pies desnudos y un latido de tambores. Durante quizás unos treinta segundos, siguieron cantando. Era un estribillo que solía oírse en momentos de sobrecogedora emoción. En parte era una especie de himno a la sabiduría y la majestad del Hermano Mayor, pero sobre todo era un acto de autohipnosis, un deliberado ahogamiento de la consciencia por obra y gracia de aquel ruido rítmico. Winston sintió como si se le helaran las tripas. Durante los Dos Minutos de Odio no podía sustraerse al delirio general, pero aquel cántico subhumano, «¡Ha-che-E-me! ¡Ha-che-E-me!», nunca dejaba de llenarlo de horror. Por supuesto, cantaba con los demás; era imposible hacer otra cosa. Disimular los sentimientos, controlar la expresión facial, hacer lo que todos los demás estaban haciendo, era una reacción instintiva. Pero hubo un espacio de un par de segundos durante el cual podría haberse pensado que la expresión de sus ojos lo había traicionado. Y fue en ese preciso momento cuando ocurrió el suceso significativo… si es que en verdad había ocurrido.
Por un instante, hizo contacto visual con O’Brien. Este se había puesto de pie. Se había quitado las gafas y se hallaba en el acto de reacomodárselas sobre el puente de la nariz con un característico gesto propio. Pero hubo una fracción de segundo en que sus ojos se encontraron con los suyos y, en el tiempo que esto duró, Winston supo —¡sí, lo supo!— que O’Brien estaba pensando lo mismo que él. Se había transmitido un mensaje inequívoco. Era como si las mentes de los dos se hubiesen abierto y los pensamientos pasaran flotando de una a la otra a través de los ojos. «Estoy contigo», parecía estar diciéndole O’Brien. «Sé exactamente lo que estás sintiendo. Lo sé todo sobre tu desprecio, tu odio, tu asco. Pero no te preocupes, ¡yo estoy de tu lado!». Y de pronto el relámpago de entendimiento había desaparecido y el rostro de O’Brien se volvió tan inescrutable como los de todos los demás.
Eso había sido todo, y Winston ya tenía dudas de que realmente hubiese ocurrido. Era de esa clase de incidentes que nunca tenían ninguna consecuencia. Lo único que hacían era mantener viva en él la creencia, o la esperanza, de que otros aparte de él mismo fuesen enemigos del Partido. Después de todo, tal vez los rumores de vastas conspiraciones subterráneas eran ciertos, ¡tal vez la Hermandad existía realmente! Era imposible, pese a los interminables arrestos, confesiones y ejecuciones, estar seguro de que la Hermandad no fuera simplemente un mito. Unos días creía en ella y otros días no. No había ninguna evidencia, tan solo fugaces vislumbres que podían significar algo o no significar nada; fragmentos de conversaciones oídas al pasar, tenues garabatos en las paredes de los baños públicos… una vez, incluso, vio encontrarse a dos desconocidos y un pequeño movimiento de las manos le había dado la impresión de que podía tratarse de una señal de reconocimiento. No eran más que conjeturas; muy probablemente se lo había imaginado todo. Había regresado a su cubículo sin mirar de nuevo a O’Brien. Apenas se le había pasado por la mente la idea de continuar su momentáneo contacto. Habría sido algo inconcebiblemente peligroso, incluso si hubiera sabido por dónde empezar. Durante un segundo, dos segundos, habían intercambiado una mirada inequívoca, y ese era el fin de la historia. Pero incluso aquello era un acontecimiento memorable en la soledad de recluso en la que uno tenía que vivir.
Winston se despabiló y se sentó más erguido. Dejó escapar un eructo. La ginebra ascendía desde su estómago.
Volvió a enfocar los ojos en la página. Descubrió que, mientras cavilaba sin poder evitarlo, también había estado escribiendo, como si se tratase de una acción automática. Y ya no era la misma escritura apretada y torpe de un momento antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el suave papel, escribiendo en mayúsculas grandes y nítidas, una y otra vez, hasta llenar media página:
ABAJO EL HERMANO MAYOR
ABAJO EL HERMANO MAYOR
ABAJO EL HERMANO MAYOR
ABAJO EL HERMANO MAYOR
ABAJO EL HERMANO MAYOR
No pudo evitar sentir una punzada de pánico. Era absurdo, ya que haber escrito esas palabras en particular no era más peligroso que el acto inicial de comenzar el diario, pero por un momento se sintió tentado a romper las hojas escritas y abandonar la empresa por entero.
Sin embargo, no lo hizo, porque sabía que era inútil. Tanto si escribía ABAJO EL HERMANO MAYOR como si se abstenía de escribirlo, no había ninguna diferencia. Tanto si seguía adelante con el diario como si no seguía adelante, no había ninguna diferencia. La Policía del Pensamiento acabaría atrapándolo de todos modos. Había cometido —y lo habría cometido aunque no hubiese apoyado jamás la pluma sobre el papel— el crimen esencial que, en sí mismo, contenía todos los demás. Lo llamaban ideocrimen. El ideocrimen no era del tipo de cosas que uno podía ocultar para siempre. Uno podía lograr escabullirse un tiempo, incluso años, pero tarde o temprano te atrapaban.
Era siempre a la noche: los arrestos sucedían invariablemente de noche. El súbito despertar sobresaltado, la mano que te sacude el hombro, los focos de luz que te deslumbran, el círculo de duros rostros en torno a la cama. En la gran mayoría de los casos no había juicio ni informe del arresto. La gente sencillamente desaparecía, siempre durante la noche. Tu nombre se suprimía en los registros, se borraba hasta el último documento de cada cosa que habías hecho, tu antigua existencia era negada y, a continuación, olvidada. Quedabas abolido, aniquilado: vaporizado era la palabra habitual.
Por un momento lo asaltó una especie de histeria. Comenzó a garabatear con trazos desordenados y apresurados:
me van a pegar un tiro no me importa me van a pegar un tiro en la nuca no me importa abajo el hermano mayor te disparan siempre en la nuca no me importa abajo el hermano mayor…
Se incorporó en la silla, ligeramente avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma sobre la mesa. Al momento siguiente experimentó un violento sobresalto. Estaban golpeando a la puerta.
¡Ya! Se quedó quieto como un ratón, con la fútil esperanza de que quienquiera que fuese se marchase después de un único intento. Pero no, los golpes se repitieron. Lo peor que podía hacer era tardar. Su corazón retumbaba como un tambor, pero su rostro, por un hábito prolongado, estaba probablemente inexpresivo. Se levantó y avanzó pesadamente hacia la puerta.
1. La parlanueva era el idioma oficial de Oceanía. Para una recensión de su estructura y etimología, véase el Apéndice.
II
En cuanto puso la mano sobre el picaporte, Winston vio que había dejado el diario abierto sobre la mesa. ABAJO EL HERMANO MAYOR estaba escrito sobre la página entera, en letras casi lo bastante grandes como para que pudieran leerse desde el otro extremo de la habitación. Era la cosa más inconcebiblemente estúpida que podía haber hecho. Pero se dio cuenta de que, incluso en pleno pánico, no había querido manchar el papel color crema cerrando la libreta mientras la tinta todavía estaba húmeda.
Aspiró hondo, abrió la puerta. Al instante lo recorrió una oleada de alivio. Una mujer descolorida y de aspecto abatido, con el cabello ralo y el rostro surcado de arrugas, estaba parada afuera.
—¡Ay, camarada! —comenzó a decir con voz monótona y llorosa—. Me pareció que te había oído entrar. ¿Podrías venir y echarle un vistazo al fregadero en nuestra cocina? Está atascado y…
Era la señora Parsons, esposa de un vecino del mismo piso. («Señora» era una palabra más bien repudiada por el Partido —uno debía llamar a todas las personas «camaradas»— pero con algunas mujeres uno la usaba de forma instintiva.) Era una mujer de unos treinta años pero que parecía mucho mayor. Daba la impresión de que tenía polvo acumulado en las arrugas del rostro. Winston la siguió por el corredor. Estos trabajitos de reparador aficionado a domicilio eran un fastidio casi diario. Los apartamentos del edificio Victoria, construidos hacia 1930, eran ya antiguos y se estaban cayendo a pedazos. El yeso de los cielorrasos y de las paredes se desconchaba constantemente, las cañerías estallaban con cada helada severa, el techo goteaba cada vez que se acumulaba nieve y el sistema de calefacción, cuando no estaba directamente fuera de servicio por razones de ahorro, funcionaba a medio gas. Las reparaciones, excepto las que uno podía hacer por sí mismo, tenían que ser aprobadas por remotos comités, que podían llegar a demorar dos años incluso el arreglo de un vidrio roto en una ventana.
—Desde luego, es solo porque Tom no está en casa —dijo vagamente la señora Parsons.
El apartamento de los Parsons era más grande que el de Winston y estaba desastrado de manera diferente. Todo parecía pisoteado y maltrecho, como si algún animal grande y violento acabase de visitar el lugar. Por el suelo había desparramados artículos deportivos —palos de hockey, guantes de boxeo, una pelota de fútbol pinchada, un par de pantalones cortos sudados y vueltos del revés— y sobre la mesa había un montón de platos sucios y de cuadernos de ejercicios con las esquinas dobladas. En las paredes, las banderas escarlata de la Liga Juvenil y los Espías y un cartel del Hermano Mayor de tamaño natural. No faltaba el típico olor a repollo hervido, común a todo el edificio, pero estaba entreverado con otro aún más penetrante, un tufo a sudor que pertenecía —y esto lo sabía uno a la primera inspiración, aunque fuera difícil decir cómo lo sabía— a una persona que no estaba presente en ese momento. Alguien en otra habitación, soplando en un instrumento improvisado con un peine y un trozo de papel higiénico, trataba de seguir la melodía de la música militar que aún emitía la telepantalla.
—Son los niños —dijo la señora Parsons, echando una mirada a medias preocupada hacia la puerta—. Hoy no salieron. Y claro…
Tenía el hábito de dejar las frases a la mitad. El fregadero de la cocina estaba lleno casi hasta el borde de un agua verdosa e inmunda que olía peor que nunca a coliflor. Winston se arrodilló y examinó el codo de la cañería. Odiaba utilizar las manos y detestaba agacharse, lo que tendía a hacerlo toser. La señora Parsons lo miraba con aire desamparado.
—Desde luego, si Tom estuviera en casa lo arreglaría en un minuto —dijo—. Le encantan este tipo de cosas. Siempre es tan bueno con las manos, Tom es…
Parsons era compañero de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre regordete pero activo y de una estupidez paralizante, una masa de entusiasmos imbéciles; una de esas devotas bestias de carga, totalmente incondicionales, de las que dependía la estabilidad del Partido más aún que de la Policía del Pensamiento. A los treinta y cinco años acababa de ser dado de baja, a regañadientes, de la Liga de Jóvenes, y antes de ingresar en la Liga se las había arreglado para permanecer en los Espías después de superar en un año la edad estipulada. En el Ministerio estaba empleado en un puesto subalterno para el que la inteligencia no era un requisito, pero, por otra parte, era una figura destacada en el Comité Deportivo y en los demás comités implicados en la organización de excursiones comunitarias, manifestaciones espontáneas, campañas de ahorro y actividades voluntarias en general. Con un sereno orgullo, entre vaharadas de olor a pipa, lo informaba a uno de que había estado presente en el Centro Comunitario cada noche de los últimos cuatro años. Un sofocante olor a sudor, una especie de testimonio inconsciente de la extenuante laboriosidad de su vida, lo seguía a todas partes e incluso permanecía en el lugar después de que él se hubiese marchado.
—¿Tienes una llave inglesa? —dijo Winston, manipulando la tuerca del codo.
—Una llave inglesa —dijo la señora Parsons, convertida al instante en un invertebrado—. No sé, no estoy segura. Quizás los chicos…
Hubo un retumbar de botas y un nuevo trompeteo de peine cuando los niños tomaron por asalto el salón. La señora Parsons trajo la llave inglesa. Winston dejó salir el agua y, con muchísimo asco, retiró el coágulo de cabello humano que bloqueaba la cañería. Se lavó los dedos lo mejor que pudo bajo el chorro de agua fría y regresó al salón.
—¡Arriba las manos! —gritó una voz salvaje.
Un chico de nueve años, bien parecido pero de expresión brutal, surgió desde atrás de una mesa, amenazándolo con una pistola automática de juguete, mientras su hermanita, un par de años menor, hacía el mismo gesto con un pedazo de madera. Los dos iban vestidos con los pantalones cortos de color azul, las camisas grises y los pañuelos rojos al cuello que constituían el uniforme de los Espías. Winston alzó las manos por encima de la cabeza, pero con la inquietante sensación –tan despiadada era la actitud del chico– de que aquello no era del todo un juego.
—¡Eres un traidor! —gritó—. ¡Un criminal del pensamiento! ¡Un espía eurasiano! ¡Te voy a disparar, te voy a vaporizar, te voy a enviar a las minas de sal!
De repente los dos estaban dando saltos a su alrededor y gritaban: «¡Traidor! ¡Criminal del pensamiento!». La niña imitaba a su hermano en cada gesto. De alguna manera, aquello resultaba un poco atemorizante, como el retozar de unos cachorros de tigre que muy pronto crecerán y se convertirán en bestias carnívoras. Había una suerte de ferocidad calculada en la mirada del niño, un deseo bastante evidente de golpear o patear a Winston y la consciencia de ser casi lo bastante grande como para hacerlo. Menos mal que lo que sostenía no era una pistola de verdad, pensó Winston.
Los ojos de la señora Parsons pasaban nerviosamente de Winston a los niños y otra vez a Winston. Allí, en el salón, donde había mejor luz, Winston advirtió con interés que ella realmente tenía polvo en las arrugas de la cara.
—Se ponen tan ruidosos… —dijo la mujer—. Están decepcionados porque no pudieron ir a ver el ahorcamiento, eso es lo que pasa. Yo es-toy demasiado atareada para llevarlos, y Tom no va a volver a tiempo del trabajo.
—¿Por qué no podemos ir a ver el ahorcamiento? —rugió el niño con su vozarrón.
—¡Queremos ver el ahorcamiento! ¡Queremos ver el ahorcamiento! —canturreó la hermanita sin dejar de dar brincos.
Esa noche, en el Parque, iban a ahorcar a unos prisioneros eurasianos culpables de crímenes de guerra, recordó Winston. Aquello sucedía más o menos una vez al mes y era un espectáculo muy popular. Los niños siempre pedían a gritos que los llevaran a verlo. Winston se despidió de la señora Parsons y se dirigió hacia la puerta. Pero no había dado ni seis pasos por el pasillo cuando algo le asestó en la nuca un golpe terriblemente doloroso. Era como si lo hubiesen pinchado con un alambre al rojo vivo. Giró en redondo justo a tiempo para ver a la señora Parsons arrastrando de vuelta a su hijo puertas adentro, mientras el niño se guardaba un tirachinas en el bolsillo.
—¡Goldstein! —bramó este, mientras la puerta se cerraba. Pero lo que más impactó a Winston fue la expresión de miedo impotente en el rostro agrisado de la mujer.
De vuelta en su apartamento, pasó rápidamente por delante de la telepantalla y se sentó otra vez a la mesa sin dejar de frotarse el cuello. La música de la telepantalla había cesado. En su lugar, una voz marcial y entrecortada leía con una especie de placer feroz la descripción del armamento de la nueva Fortaleza Flotante que acababa de anclar entre Islandia y las Islas Feroe.
Con esos niños, pensó, esa desdichada mujer debía de llevar una vida de terror. Uno o dos años más y se pondrían a vigilarla día y noche en busca de síntomas de heterodoxia. Casi todos los niños hoy en día eran horribles. Lo peor de todo era que, aunque sistemáticamente se los convertía, por medio de organizaciones como los Espías, en unos pequeños salvajes ingobernables, eso no inducía en ellos la más mínima tendencia a rebelarse contra la disciplina del Partido. Al contrario, adoraban al Partido y todo lo que tuviera relación con él. Las canciones, los desfiles, las banderas, las excursiones, la instrucción militar con rifles de imitación, el bramido de los eslóganes, el culto al Hermano Mayor: todo era para ellos una especie de juego maravilloso. Su ferocidad se volvía hacia fuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores, los criminales del pensamiento. Era casi normal que las personas de más de treinta años tuviesen miedo de sus propios hijos. Y con razón, ya que rara vez pasaba una semana sin que el Times trajera un párrafo describiendo cómo un pequeño fisgón subrepticio —«héroe-niño» era la expresión que solía usarse— había escuchado a escondidas alguna observación comprometedora de sus padres y los había denunciado ante la Policía del Pensamiento.
El ardor del proyectil del tirachinas se le había pasado. Volvió a tomar su pluma sin mucho entusiasmo, preguntándose si encontraría algo más para escribir en su diario. De pronto se puso otra vez a pensar en O’Brien.
Años atrás —¿cuánto tiempo haría?, debían de ser unos siete años— había soñado que caminaba por una habitación completamente oscura. Y entonces, justo cuando él pasaba, alguien que estaba sentado a un costado había dicho: «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad». Lo dijo con toda tranquilidad, casi de manera casual; era una afirmación, no una orden. Él siguió caminando sin detenerse. Lo curioso era que, en aquel momento, en el sueño, las palabras no le habían causado una gran impresión. Solo más tarde, y de manera gradual, habían ido adquiriendo sentido. Ahora no podía recordar si había sido antes o después de aquel sueño cuando había visto a O’Brien por primera vez, y tampoco recordaba cuándo había identificado la voz como la de O’Brien. Pero, en cualquier caso, la identificación se había producido. Era O’Brien el que le había hablado en la oscuridad.
Winston jamás había llegado a sentirse seguro —incluso después de la mirada fugaz de aquella mañana, era imposible estar seguro— de si O’Brien era amigo o enemigo. Ni siquiera le parecía que importase demasiado. Había un lazo de entendimiento entre ellos, más significativo que el afecto o el partidismo. «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad», había dicho. Winston no sabía qué significaba aquello, solo que de un modo u otro se haría realidad.
La voz de la telepantalla hizo una pausa. Un son de trompeta, claro y hermoso, flotó en el aire estancado. La voz recomenzó, chirriante:
«¡Atención! ¡Presten atención, por favor! Una noticia de última hora acaba de llegar desde el frente malabar. Nuestras fuerzas en el sur de la India han obtenido una victoria gloriosa. Estoy autorizado a decir que la acción de la que estamos informando podría conducirnos a una distancia mensurable del fin de la guerra. Este es el parte de noticias…»
Malas noticias a la vista, pensó Winston. En efecto, tras una descripción sangrienta de la aniquilación de todo un ejército eurasiano, con cifras impresionantes de muertos y prisioneros, llegó el anuncio de que, a partir de la semana siguiente, se reduciría la ración de chocolate de treinta a veinte gramos.
Volvió a eructar. Ya se le estaba pasando el efecto de la ginebra y eso lo dejaba alicaído. La telepantalla —quizás para celebrar la victoria, quizás para ahogar el recuerdo del chocolate perdido— se puso a atronar «Es por ti, Oceanía». Se suponía que había que pararse en posición de firmes. Pero en su actual ubicación, Winston era invisible.
«Es por ti, Oceanía» dio paso a una música más ligera. Winston caminó hacia la ventana, sin dejar de dar la espalda a la telepantalla. El día seguía siendo luminoso y frío. Lejos, en algún lugar, estalló un cohete bomba con un rugido sordo y atronador. Cada semana caían veinte o treinta sobre Londres.
Abajo en la calle el viento hacía aletear de un lado a otro el cartel roto y la palabra SOCING aparecía y desaparecía a intervalos irregulares. Socing. Los sagrados principios del Socing. Parlanueva, doblepensar, la mutabilidad del pasado. Se sintió como si deambulara a través de las florestas del fondo del mar, perdido en un mundo monstruoso donde él mismo era el monstruo. Estaba solo. El pasado estaba muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certeza tenía de que siquiera una sola criatura humana viva se hallaba de su parte? ¿Y cómo podía saber que el dominio del Partido no duraría para siempre? Como si fuera una respuesta, otra vez se le representaron los tres eslóganes sobre la fachada blanca del Ministerio de la Verdad:
LA GUERRA ES PAZ
LA LIBERTAD ES ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES FUERZA
Sacó de su bolsillo una moneda de veinticinco centavos. Allí también, en letra diminuta y clara, estaban inscritos los mismos eslóganes, y sobre la otra cara de la moneda, la cabeza del Hermano Mayor. Incluso desde la moneda, sus ojos te perseguían. En las monedas, en los sellos, en las cubiertas de los libros, en las banderas, en carteles y en los paquetes de cigarrillos… en todas partes. Siempre esos ojos que te observaban y esa voz que te envolvía. Dormido o despierto, trabajando o comiendo, puertas adentro, puertas afuera, en el baño o en la cama… no había escapatoria. Nada te pertenecía excepto un puñado de centímetros cúbicos en el interior de tu cráneo.
El sol había cambiado de orientación y los miles de ventanas del Ministerio de la Verdad, ahora que ya no brillaba la luz en ellas, tenían el aire siniestro de las troneras de una fortaleza. Le temblaba el corazón ante aquella enorme forma piramidal. Era demasiado fuerte, no podía ser tomada por asalto. Ni siquiera mil cohetes bomba podrían derribarla. Se preguntó otra vez para quién estaba escribiendo el diario. Para el futuro, para el pasado… para una época que acaso fuera imaginaria. Y lo que había frente a él no era la muerte, sino la aniquilación. El diario sería reducido a cenizas y él mismo a vapor. Solo la Policía del Pensamiento leería lo que había escrito antes de borrarlo de la existencia y de la memoria. ¿Cómo se podía apelar al futuro cuando ni un solo vestigio de uno mismo, ni siquiera una palabra anónima garabateada en un trozo de papel, podría sobrevivir físicamente?
La telepantalla dio las catorce horas. En diez minutos debía salir. Tenía que estar de regreso en el trabajo a las catorce treinta.
Curiosamente, la campanilla de la hora pareció hacerle recobrar el ánimo. Él era un fantasma solitario y pronunciaba una verdad que nadie jamás oiría. Pero mientras la pronunciara, en cierta oscura forma la continuidad no se habría roto. No era para hacerse oír, sino para mantenerse cuerdo que uno seguía llevando en sí mismo la herencia humana. Regresó a la mesa, mojó la pluma y escribió:
Al futuro o al pasado, a un tiempo en que el pensamiento sea libre, cuando los hombres sean diferentes los unos de los otros y no vivan en soledad… a un tiempo en que exista la verdad y lo hecho ya no pueda deshacerse:
Desde la era de la uniformidad, desde la era de la soledad, desde la era del Hermano Mayor, desde la era del doblepensar… ¡saludos!
Ya estaba muerto, reflexionó. Le parecía que solamente ahora, cuando empezaba a ser capaz de formular sus pensamientos, había dado el paso decisivo. Las consecuencias de cada acto están incluidas en el acto mismo. Escribió:
El ideocrimen no acarrea la muerte: el ideocrimen ES la muerte.
Ahora que se había reconocido como un hombre muerto, adquiría importancia permanecer con vida todo el tiempo que fuera posible. Dos dedos de su mano derecha estaban manchados de tinta. Esa era exactamente la clase de detalles que podían traicionarlo a uno. Algún fanático entrometido del Ministerio (probablemente una mujer; alguien como la mujercita del cabello color arena o la muchacha de pelo negro del Departamento de Ficción) podría empezar a preguntarse por qué había estado escribiendo durante la pausa del almuerzo, por qué había utilizado una pluma anticuada, qué era lo que había estado escribiendo… y luego dejar caer una insinuación en el lugar apropiado. Fue al baño y se refregó cuidadosamente la tinta con el áspero jabón marrón que arañaba la piel como papel de lija y que, por ende, se adaptaba bien a ese propósito.
Guardó el diario en el cajón. Era completamente inútil pensar en esconderlo, pero al menos podía asegurarse de saber si habían descubierto su existencia. Un cabello deslizado entre las páginas era demasiado obvio. Con la yema de un dedo recogió una mota de polvo blanquecino, identificable, y la depositó sobre una esquina de la cubierta, de donde se desprendería si alguien movía la libreta.
III
Winston estaba soñando con su madre.
Debía de tener diez u once años, pensaba, cuando su madre desapareció. Era una mujer alta e imponente, más bien silenciosa, de movimientos lentos y espléndido cabello rubio. Recordaba más vagamente a su padre: moreno, delgado y con gafas, vestido siempre con ropa oscura y pulcra (en especial, Winston recordaba las finísimas suelas de los zapatos de su padre). Evidentemente, a los dos se los debió de tragar una de las primeras grandes purgas de los años cincuenta.