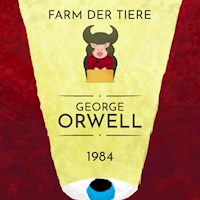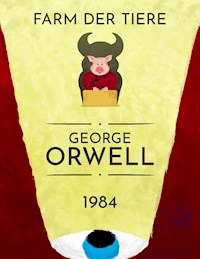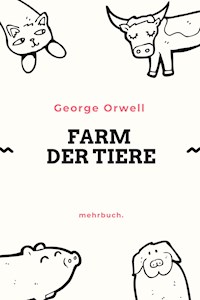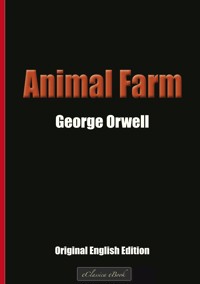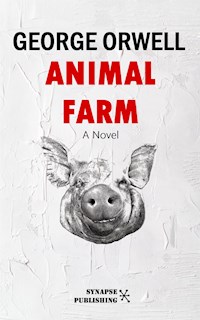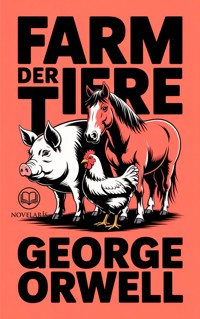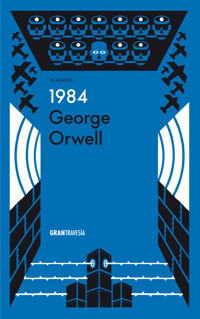
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Clásicos juveniles
- Sprache: Spanisch
«La guerra es paz. La libertad es esclavitud. La ignorancia es fuerza». Corre el año 1984 y la guerra y la Revolución han dejado el mundo irreconocible. La sociedad está gobernada por el Partido, bajo el liderazgo del Hermano Mayor. La vigilancia masiva lo es todo y la Policía del Pensamiento garantiza que no se permita ningún razonamiento individual. Atraído por una aventura amorosa, Winston Smith encuentra el valor para unirse a una organización revolucionaria clandestina llamada la Hermandad, cuyo objetivo es la destrucción del régimen. Pero Winston y su amada Julia se verán enfrentados a las consecuencias de su decisión, y arrojados a lo más profundo del horror y el miedo. Pocos libros han conseguido una influencia tan dominante en la cultura popular como 1984, y hoy día sigue vigente su inquietante advertencia contra el totalitarismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ÍNDICE
Portada
Página de título
PRIMERA PARTE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
SEGUNDA PARTE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
TERCERA PARTE
I
II
III
IV
V
VI
APÉNDICE
De los principios de la neolengua
El vocabulario A
El vocabulario B
El vocabulario C
Otras consideraciones sobre la neolengua
EPÍLOGO
Traducir 1984 y la neolengua
Inteligencia artificial, jergas especializadas: ¿nos ha alcanzado ya la neolengua?
Datos del autor
Página de créditos
Otros títulos de la colección
Puntos de referencia
Portada
Página de título
Página de créditos
PRIMERA PARTE
I
Era un día frío y radiante de abril, y los relojes acababan de dar las trece. Winston Smith, con la barbilla pegada al pecho para esquivar el condenado viento, entró rápidamente por las puertas de cristal de las Mansiones de la Victoria, aunque no logró hacerlo con la presteza necesaria como para impedir que una ráfaga cargada de arenilla se colara con él.
El vestíbulo olía a col hervida y a trapos viejos. En un extremo había pegado a la pared un cartel de colores, demasiado grande para un espacio interior. En él se veía tan sólo una cara colosal, de más de un metro de ancho: el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años, con un tupido bigote negro y apuestos rasgos varoniles. Winston se dirigió hacia las escaleras. No tenía sentido usar el ascensor. Casi nunca funcionaba, ni en sus mejores tiempos, y ahora no solía haber electricidad durante las horas del día. Era parte de las restricciones que precedían a la Semana del Odio. Su apartamento estaba siete pisos más arriba, y Winston, que tenía treinta y nueve años y una úlcera varicosa encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces en el trayecto. En cada rellano, desde el lado opuesto a la puerta del ascensor, el cartel de la pared con la cara enorme lo observaba. Era uno de esos retratos pintados de manera artificiosa para que los ojos siempre siguieran al espectador, aunque éste se moviera. EL HERMANO MAYOR1 TE VIGILA, rezaba el cartel debajo de la cara.
En el interior del apartamento, una voz cálida leía una lista de cifras que alguna relación tenían con la producción de lingotes de hierro y arrabio. La voz salía de una placa metálica de forma oblonga, como un espejo sin brillo, que formaba parte de la superficie de la pared a la derecha. Winston giró un interruptor y la voz se asordinó un poco, aunque las palabras se alcanzaban a distinguir todavía. El instrumento (se conocía como telepantalla) podía atenuarse aunque no era posible apagarlo del todo. Fue hacia la ventana; su silueta pequeña y frágil, la magra delgadez levemente enfatizada por el mono azul que era el uniforme del Partido. Tenía el pelo muy rubio, su rostro reflejaba una naturaleza sanguínea, la piel endurecida por el jabón de mala calidad, las cuchillas de afeitar romas y el frío del invierno que acababa de terminar.
Fuera, incluso a través de la ventana cerrada, el mundo se veía frío. Abajo en la calle, pequeñas ráfagas de viento levantaban el polvo y los trozos de papel formaban torbellinos, y a pesar de que el sol brillaba y el cielo se veía de un azul crudo, parecía que no hubiera color en ninguna parte, salvo en los carteles pegados por todos lados. El rostro de los bigotes negros observaba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. Había uno en la fachada de enfrente. EL HERMANO MAYOR TE VIGILA, decía el cartel y los ojos oscuros miraban hasta el fondo los de Winston. Abajo, al nivel de la calle, otro cartel, desgarrado en una esquina, aleteaba al viento, cubriendo y descubriendo una sola palabra, INGSOC. A lo lejos, un helicóptero volaba entre los tejados, flotaba un instante como una mosca grande y gorda, y se elevaba rápidamente de nuevo en una curva. Era una patrulla policial, espiando por las ventanas a la gente. Sin embargo, las patrullas no eran motivo de preocupación. Lo único preocupante era la Policía del Pensamiento.
Detrás de Winston, la voz de la telepantalla siguió parloteando datos de los lingotes de hierro y los excedentes en la producción del noveno Plan Trienal. La telepantalla era capaz de transmitir y recibir señales simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston, más allá de un susurro muy bajo, sería detectado por el aparato; más aún, mientras permaneciera en el campo de visión que dominaba la placa metálica, podía ser visto además de escuchado. Claro está que no había manera de saber si a uno lo estaban observando en un momento determinado. La frecuencia con la que la Policía del Pensamiento intervenía una línea, o el sistema por el cual lo hacían, era algo arbitrario. Incluso podía pensarse que tenían la capacidad de observar a todo el mundo a todas horas. Pero lo cierto es que podían intervenir una línea a su antojo. Uno tenía que vivir, o más bien vivía —y ese hábito se convertía en un instinto—, suponiendo que todo sonido que hiciera era escuchado y que, salvo en la oscuridad, todo movimiento era observado.
Winston permaneció de espaldas a la telepantalla. Era más seguro así, aunque, bien lo sabía él, hasta una espalda podía resultar reveladora. A un kilómetro de allí, el Ministerio de la Verdad, el lugar donde trabajaba, se elevaba enorme y blanco por encima del paisaje mugriento. Eso, pensó él con una vaga sensación de desagrado, eso era Londres, la principal ciudad de la Franja Aérea Uno, la tercera provincia más poblada de Oceanía. Rebuscó en su memoria tratando de dar con algún recuerdo de infancia que le indicara si Londres siempre había sido así. ¿Acaso siempre se habían visto esas casas decimonónicas que amenazaban con venirse abajo, con las paredes laterales apuntaladas por vigas toscas de madera, las ventanas remendadas con láminas de cartón y los techos con planchas de hierro corrugado, las tapias de los jardines agrietadas y desmoronándose en todas direcciones? ¿Y los lugares bombardeados donde el polvo de yeso formaba remolinos en el aire y los hierbajos crecían sobre los montones de escombros? ¿Y los sitios donde las bombas habían destruido zonas más amplias y luego habían brotado allí sórdidas colonias de chabolas, similares a gallineros? Pero era inútil. No podía recordar nada. No le quedaba de su infancia nada más que una serie de cuadros muy iluminados y sin fondo, que en su mayoría le resultaban incomprensibles.
El Ministerio de la Verdad, Minverdad en neolengua, el idioma oficial de Oceanía2, era increíblemente diferente de cualquier otro objeto a la vista. Era una enorme estructura piramidal de cemento blanco y resplandeciente, que se elevaba, escalón tras escalón, trescientos metros hacia las alturas. Desde donde se encontraba Winston alcanzaban a leerse en la fachada, en letras elegantes, los tres lemas del Partido:
LA GUERRA ES PAZLA LIBERTAD ES ESCLAVITUDLA IGNORANCIA ES FUERZA
Se decía que el Ministerio de la Verdad contenía tres mil salas por encima del nivel del suelo y el equivalente en ramificaciones subterráneas. Dispersas por todo Londres había otras tres edificaciones similares en tamaño y apariencia. Superaban en tal magnitud la arquitectura circundante que desde la azotea de las Mansiones de la Victoria era posible ver las cuatro simultáneamente. Eran las sedes de los cuatro ministerios en los que se dividía la estructura de gobierno. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, el entretenimiento, la educación y las artes. El Ministerio de la Paz, que se encargaba de la guerra. El Ministerio del Amor, responsable de la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, a cargo de los asuntos económicos. Sus nombres en neolengua eran: Minverdad, Minpaz, Minamor y Minabundancia.
El Ministerio del Amor era el más aterrador de todos. No tenía ventanas en ninguno de sus lados. Winston nunca había estado allí ni tampoco en el área a medio kilómetro del edificio. Era un lugar al cual resultaba imposible entrar si no era por asuntos oficiales, y sólo podía hacerse penetrando por un laberinto de alambre de espino, puertas de acero y nidos de ametralladoras ocultos. Incluso las calles que llevaban hacia sus barreras exteriores estaban vigiladas por guardias con cara de gorilas y uniformes negros, armados con porras.
Winston se dio vuelta de repente. Había compuesto su cara en una expresión de sereno optimismo que era lo más aconsejable cuando uno estaba frente a la telepantalla. Cruzó la habitación hacia la minúscula cocina. Como se había ido del ministerio a esa hora, tuvo que sacrificar su almuerzo en la cantina, y sabía que no había nada de comer en la cocina, fuera de un pedazo de pan negro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Bajó de la alacena una botella de un líquido incoloro con una etiqueta blanca y sin ningún distintivo que decía Ginebra de la Victoria. Tenía un olor repugnante y aceitoso, como el licor de arroz chino. Winston se sirvió casi una taza completa, se preparó para el golpe, y se lo bebió hasta el fondo, cual si fuera la dosis de algún medicamento.
De inmediato, la cara se le puso colorada y se le saltaron las lágrimas. El líquido era como ácido nítrico, peor aún, al tragarlo uno tenía la sensación de recibir un golpe en la nuca propinado por una porra de caucho. Pero al instante siguiente, el ardor en el estómago se apaciguó y el mundo empezó a verse más alegre. Sacó un cigarrillo de una arrugada cajetilla marcada con el nombre Cigarrillos de la Victoria y despreocupadamente lo sostuvo de forma vertical, con lo cual el tabaco cayó al suelo. Con el siguiente tuvo mejor suerte. Regresó a la sala de estar y se sentó en una mesita situada a la izquierda de la telepantalla. Del cajón de la mesa sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro tamaño cuartilla con las páginas en blanco, el lomo rojo y la tapa jaspeada.
Por alguna razón, la telepantalla de la sala se hallaba en una posición poco usual. En lugar de estar en la pared del fondo, como era normal, desde donde se dominaba toda la habitación, se encontraba en la pared más larga, frente a la ventana. A un lado había un nicho poco profundo en el cual Winston estaba sentado ahora y que, cuando se construyeron esos apartamentos, probablemente se había planeado para alojar una estantería para libros. Al sentarse en el nicho y mantenerse lo más cerca de la pared, Winston conseguía permanecer fuera del campo de la telepantalla, al menos de su campo visual. Alcanzaría a oírlo, claro, pero mientras continuara en la posición en que estaba, no podría ser visto. Era en parte esa particular geografía de la habitación la que le había sugerido lo que estaba por hacer.
Aunque también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro especialmente bello. Sus hojas de papel liso y suave, amarilleadas por el tiempo, eran de una clase que no se había fabricado por lo menos durante los últimos cuarenta años. Podía suponer, sin embargo, que el libro era mucho más viejo. Lo había visto en el sombrío escaparate de una compraventa en un barrio miserable de la ciudad (no se acordaba con precisión en cuál) y de inmediato lo había asaltado el deseo de apropiárselo. Se suponía que los miembros del Partido no debían entrar a las tiendas corrientes (eso se llamaba «traficar en el mercado libre»), pero la regla no se cumplía con rigor porque había varias cosas, como los cordones de zapatos y las cuchillas de afeitar, que era imposible conseguir de otra forma. Winston había echado un vistazo rápido hacia un lado y otro de la calle, y se había deslizado dentro de la tienda para comprar el libro por dos dólares con cincuenta. En ese momento no había sido consciente de quererlo para ningún propósito en especial. Lo había llevado a su casa con sensación de culpa, metido en su maletín. Aunque no tuviera nada escrito, era un objeto muy comprometedor.
Lo que estaba por hacer era comenzar un diario. No es que fuera algo ilegal (nada era ilegal, ya que habían dejado de existir las leyes), pero si llegaban a descubrirlo era muy posible que lo sentenciaran a muerte, o al menos a veinticinco años de trabajos forzados. Winston ajustó un plumín en el portaplumas y lo chupó para quitarle la grasa. Esa pluma era un instrumento arcaico, que se usaba muy poco, ni siquiera para firmar documentos, y él había conseguido una, furtivamente y no sin cierta dificultad, sólo por el hecho de sentir que ese bello papel merecía que escribieran en él con una pluma de verdad y no que lo rasquetearan con un lápiztinta. En realidad, no estaba acostumbrado a escribir a mano. Fuera de notas breves, lo normal era dictarle todo al hablescribe, que era claramente inadecuado para el propósito del diario. Hundió el plumín en el tintero y luego vaciló por un segundo. Un estremecimiento le recorrió las tripas. Dejar una marca en el papel era un acto decisivo. Con letra pequeña y torpe, escribió:
4 de abril de 1984
Se recostó en el respaldo de la silla. Una sensación de total desamparo lo invadió. Comenzando por el hecho de que no tenía ninguna certeza de que fuera el año 1984. Debía de ser aproximadamente esa fecha, porque estaba casi seguro de que tenía treinta y nueve años, y creía haber nacido en 1944 o 1945; pero hoy en día no era posible dar una fecha con precisión mayor a uno o dos años.
Y de repente se le ocurrió preguntarse a quién estaría destinado ese diario. Al futuro, a los que aún no habían nacido. Su mente revoloteó un momento alrededor de la dudosa fecha que acaba de escribir en la página, y luego se topó con una palabra en neolengua: doblepensamiento. Por primera vez, se dio cuenta de la magnitud de lo que se había propuesto hacer. ¿Cómo iba uno a comunicarse con el futuro? Era algo imposible por naturaleza. O bien el futuro se asemejaría al presente, en cuyo caso no le prestaría atención a él; o sería diferente y sus circunstancias actuales no tendrían sentido.
Durante un rato permaneció contemplando el papel como un tonto. La telepantalla había pasado a transmitir estridente música militar. Era curioso que Winston parecía no sólo haber perdido la facultad de expresarse, sino que además había olvidado qué era lo que pretendía decir en un principio. Durante semanas se había estado preparando para este momento, y jamás se le cruzó por la mente que fuera a necesitar algo más que valor. Escribir sería cosa fácil. No tenía sino que transferir al papel ese interminable e incesante monólogo que se había dado en su mente durante años, literalmente. Sin embargo, en ese preciso momento hasta el monólogo se había apagado. Peor aún, la úlcera varicosa había empezado a picarle de forma insoportable. No se atrevía a rascarla porque, al hacerlo, siempre se le inflamaba. Los segundos transcurrían. No tenía consciencia de nada más que de la blancura de la página ante sí, el picor de la piel un poco más arriba del tobillo, el estruendo de la música y una leve embriaguez producida por la ginebra.
De repente, empezó a escribir acosado por el pánico, apenas enterándose de lo que plasmaba en el papel. Su letra pequeña e infantil se extendía irregular por la página, dejando atrás primero las mayúsculas y luego también los puntos.
4 de abril de 1984. Anoche fui al cine. Puras películas de guerra. Una muy buena de un barco lleno de refugiados que era bombardeado en algún lugar del Mediterráneo. El público se reía de las imágenes de un gordo tratando de alejarse a nado, perseguido por un helicóptero. primero se lo veía chapoteando en el agua como una marsopa, y luego a través de las miras de las ametralladoras de los helicópteros, y después los tiros lo iban agujereando y el mar a su alrededor se ponía rosa y él se hundía tan rápidamente como se iban llenando de agua los agujeros. el público soltaba alaridos de la risa cuando se hundió. después salía un bote salvavidas cargado de niños y un helicóptero volando por encima. una mujer de mediana edad que podía ser judía iba sentada en la proa con un niñito como de tres años en brazos. el niñito gritaba de miedo y metía la cara entre los pechos de la mujer como si quisiera ocultarse en su cuerpo y la mujer lo estrechaba en sus brazos para consolarlo aunque ella también estaba pálida del terror, todo el tiempo cubriéndolo lo más posible como si creyera que sus brazos podían protegerlo de las balas. luego el helicóptero soltó una bomba de veinte kilos en medio de ellos tremenda explosión y el barco quedó convertido en astillas. después una fabulosa toma de un brazo de niño que salía impulsado por el aire un helicóptero con cámara al frente lo debe de haber seguido y se oyeron muchos aplausos desde las butacas del Partido pero una mujer en la sección de los proles empezó a armar un alboroto y a gritar que no debían mostrar eso frente a los niños que no estaba bien frente a los niños hasta que la policía apareció y la sacó y no creo que le pasara nada a ella porque a nadie le importa lo que digan los proles típica reacción de prole que nunca…
Dejó de escribir, en parte porque le dio un calambre. No sabía qué le había hecho verter esa corriente de trivialidades. Lo curioso es que mientras escribía, un recuerdo completamente diferente se había dibujado con claridad en su mente, hasta el punto en que se sentía casi como si lo hubiera puesto por escrito. Ese incidente era, ahora lo comprendía, la razón por la cual había decidido de repente irse a su casa y comenzar el diario ese día.
Había sucedido esa mañana en el ministerio, si es que se podía decir que algo tan nebuloso llegaba a suceder.
Eran casi las once y en el Departamento de Registros, donde trabajaba Winston, estaban llevando las sillas a rastras hasta el centro de la sala, frente a la telepantalla, preparando los Dos Minutos de Odio. Winston estaba ocupando su lugar en una de las filas del medio cuando dos personas a las que conocía de vista, pero con las cuales jamás había cruzado palabra, aparecieron inesperadamente. Una era una chica con la que se había topado a menudo en los corredores. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el Departamento de Ficción. Presumiblemente, pues la había visto a veces con las manos llenas de grasa y empuñando una llave inglesa, trabajaba en algo relacionado con mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Tenía un aspecto atrevido, unos veintisiete años, abundante pelo oscuro, cara pecosa y movimientos atléticos y ágiles. Un delgado cinturón escarlata, el emblema de la Liga Juvenil Antisex, le daba varias vueltas al talle de su mono de trabajo, ajustándolo lo suficiente como para delinear la curva de sus caderas. A Winston le había desagradado esta chica desde el primer momento en que la había visto. Y sabía la razón. Se debía a la atmósfera de campos de hockey y duchas frías y excursiones grupales e higiene mental en general que la rodeaba. Le desagradaban casi todas las mujeres, y en especial las más jóvenes y bonitas. Eran siempre las mujeres, y sobre todo las jóvenes, las más radicales adeptas al Partido, las que se tragaban sin pensar todos los lemas, las espías aficionadas e interesadas en encontrar hasta el menor indicio que delatara una falta de ortodoxia. Pero esta chica en particular le daba la impresión de ser más peligrosa que las demás. Una vez cuando se habían cruzado en el pasillo, ella le había lanzado una rápida mirada de reojo que sintió que lo penetraba hasta el fondo y por un instante lo llenó de un pánico cerval. Se le ocurrió que ella podría ser una agente de la Policía del Pensamiento. Eso era bien poco probable, ciertamente. Sin embargo, Winston seguía sintiendo una peculiar inquietud, mezclada con miedo y algo de hostilidad, cada vez que ella se hallaba cerca.
El otro era un hombre llamado O’Brien, miembro del Partido Interior, que ocupaba un puesto tan importante y remoto que Winston tenía apenas una vaga idea de lo que implicaba. Un susurro momentáneo recorrió al grupo de personas sentadas en las sillas al ver que se aproximaba el uniforme negro de un miembro del Partido Interior. O’Brien era un hombre grande y macizo, con cuello grueso y un rostro rudo y brutal, que rezumaba buen humor. A pesar de esa apariencia formidable, sus modales resultaban encantadores. Tenía un gesto para acomodarse las gafas en la nariz que era curiosamente simpático, y de alguna manera inexplicable, curiosamente civilizado. Era un gesto que hubiera podido hacer pensar en un noble del siglo XVIII ofreciendo su caja de rapé, si es que alguien todavía era capaz de pensar en esos términos. Winston había visto a O’Brien tal vez una docena de veces a lo largo de otros tantos años. Se sentía profundamente atraído hacia él, y no sólo porque lo intrigaba el contraste entre sus modales cultivados y su físico de luchador. Se debía más bien a una creencia secreta, o tal vez ni siquiera creencia sino una mera esperanza, de que su ortodoxia política no era perfecta. Había algo en su cara que lo insinuaba de forma irresistible. También podía ser, tal vez, que ni siquiera fuera una escasa ortodoxia lo que traslucía su rostro, sino sencillamente inteligencia. De cualquier modo, tenía la apariencia de una persona con la cual era posible hablar, si es que uno conseguía engañar a la telepantalla para estar a solas con él. Winston no había hecho el menor intento por verificar ese pálpito, y es que no había manera de hacerlo. En ese momento, O’Brien miró su reloj de pulsera, se dio cuenta de que eran casi las once, y evidentemente decidió quedarse en el Departamento de Registros hasta que terminaran los Dos Minutos de Odio. Se sentó en una silla en la misma fila que Winston, a dos sitios de distancia. Una mujer menuda, con el pelo color arena, que trabajaba en el cubículo al lado de Winston se sentó entre los dos. La chica del pelo oscuro estaba justo detrás.
Al instante siguiente, un chirrido espantoso y estridente, como el de una máquina monstruosa que estuviera funcionando sin engrasar suficientemente, brotó de la telepantalla al fondo de la sala. Era un ruido que hacía rechinar los dientes y erizaba el pelo de la nuca. El Odio había comenzado.
Como de costumbre, el rostro de Emmanuel Goldstein, el Enemigo del Pueblo, apareció fugazmente en la pantalla. Se oyeron bufidos aquí y allá entre el público. La mujer del pelo color arena soltó un chillido mezcla de miedo y asco. Goldstein era el renegado traidor que una vez, hacía mucho (aunque nadie lo recordaba), había sido una de las figuras importantes del Partido, casi al mismo nivel del propio Hermano Mayor, luego se había involucrado en actividades contrarrevolucionarias hasta ser condenado a muerte y había escapado misteriosamente para después desaparecer. Los programas de los Dos Minutos de Odio variaban de día en día, pero no había ninguno en el cual Goldstein no fuera el protagonista principal. Era el traidor primigenio, el que primero había manchado la pureza del Partido. Todos los crímenes subsiguientes en contra del Partido, las traiciones, los actos de sabotaje, herejías y desviaciones tenían origen en sus doctrinas. En algún lugar, seguía vivo, armando sus conspiraciones, tal vez al otro lado del mar, a sueldo de los patrones extranjeros que lo protegían, o quizá, se rumoreaba ocasionalmente, en algún escondrijo en la propia Oceanía.
El diafragma de Winston se contrajo. Nunca podía ver el rostro de Goldstein sin sentir una dolorosa mezcla de emociones. Era una cara delgada de rasgos judíos, con una gran aureola de pelo blanco y fino y una barbita de chivo… un rostro inteligente y al mismo tiempo inherentemente despreciable, con cierta tontería senil en la larga nariz en cuya punta se balanceaban un par de gafas. Se asemejaba a la cara de una oveja y la voz, también, tenía cierto tono ovejuno. Goldstein estaba pronunciando su habitual ataque cargado de veneno contra las doctrinas del Partido. Un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño hubiera sido capaz de ver a través, y a pesar de lo anterior era lo bastante plausible como para llenar de alarma a otras personas, con menos criterio que uno, capaces de dejarse llevar. Goldstein insultaba al Hermano Mayor, denunciaba la dictadura del Partido, exigía la inmediata firma de la paz con Eurasia; abogaba por la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento, y clamaba a gritos histéricos que la Revolución había sido traicionada, todo lo anterior en un discurso veloz, lleno de términos difíciles, que venía a ser una suerte de parodia del estilo de los oradores del Partido, e incluso contenía palabras en neolengua; más palabras en neolengua, a decir verdad, que las que cualquier miembro del Partido llegaría a usar normalmente. Y durante todo esto, por si uno llegara a dudar de lo que el engañoso artificio de Goldstein ocultaba, detrás de su cabeza en la telepantalla marchaban innumerables columnas del ejército eurasiático, hilera tras hilera de fornidos soldados con inexpresivas facciones asiáticas, que flotaban hasta la superficie de la telepantalla y allí se desvanecían para ser reemplazadas por otras exactamente iguales. El sordo ruido rítmico de las botas al marchar era el fondo sonoro de la quejumbrosa voz de Goldstein.
No habían transcurrido ni treinta segundos de los Dos Minutos de Odio, y ya se oían exclamaciones incontenibles de furia de al menos la mitad de las personas allí reunidas. La cara ovejuna y satisfecha en la pantalla, y el aterrador poder del ejército eurasiático que se veía detrás eran demasiado para permanecer indiferentes; además, bastaba con ver o sencillamente pensar en Goldstein para sentir miedo y rabia a la vez. Era objeto de un odio más constante que Eurasia o que Asia Oriental, ya que, cuando Oceanía estaba en guerra con una de esas potencias por lo general estaba en paz con la otra. Pero lo extraño era que a pesar de que Goldstein era odiado y despreciado por todo el mundo, a pesar de que cada día, y por lo menos mil veces durante cada día, sus teorías eran refutadas, derribadas, ridiculizadas y expuestas ante la mirada pública como la lamentable basura que eran, en tribunas públicas, en la telepantalla, en periódicos, en libros, a pesar de todo eso, su influencia no parecía disminuir. Siempre había nuevos incautos que se dejaban seducir por él. No pasaba un día sin que espías y saboteadores bajo su mando resultaran desenmascarados por la Policía del Pensamiento. Era el jefe supremo de un vasto ejército encubierto, una red de conspiradores secretos dedicados al derrocamiento del régimen. La Hermandad, se suponía que se llamaba. También había rumores de un libro terrible, un compendio de todas las herejías, del cual Goldstein era autor y que circulaba en forma clandestina aquí y allá. Era un libro sin título. La gente se refería a él, si acaso, sencillamente como «el Libro». Pero de esas cosas uno se enteraba nada más que por vagos rumores. Ni la Hermandad ni el Libro eran temas que ningún miembro corriente del Partido llegara a mencionar si conseguía evitarlo.
En el segundo minuto, el Odio alcanzó un nivel delirante. La gente brincaba en sus asientos y gritaba a voz en cuello con la intención de acallar los exasperantes balidos que salían de la telepantalla. La mujer menuda del pelo color arena estaba colorada y abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Hasta el enorme rostro de O’Brien se veía ruborizado. Estaba sentado muy erguido en su silla, el poderoso pecho hinchado, estremeciéndose como si resistiera el embate de una ola. La chica del cabello oscuro sentada detrás de Winston había empezado a gritar «¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo!». Y de repente agarró un pesado diccionario de neolengua y lo arrojó a la pantalla. Fue a golpear a Goldstein en la nariz y rebotó; la voz continuó inmutable. En un momento de lucidez, Winston descubrió que estaba gritando con los demás y pateando el travesaño de su silla con los tacones. Lo horrible de los Dos Minutos de Odio era que no se obligaba a nadie a participar, pero resultaba imposible no involucrarse. Tras los primeros treinta segundos, ya podía uno olvidarse de cualquier simulación. Un horroroso éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de destrozar rostros con un mazo, parecía fluir entre todo el grupo como una corriente eléctrica, convirtiéndolos incluso en contra de su voluntad en locos gesticulantes que se desgañitaban a gritos. Y con todo, la rabia que uno sentía era una emoción abstracta y sin dirección definida, que podía transferirse de un objeto a otro como la llama de un soplete. Y entonces, en un momento dado el odio de Winston no se dirigía a Goldstein para nada sino hacia el Hermano Mayor, hacia el Partido y la Policía del Pensamiento, y en esos instantes su corazón se acercaba al solitario y ridiculizado hereje de la pantalla, el único guardián de la verdad y la sensatez en un mundo de mentiras. Y, sin embargo, al segundo siguiente se identificaba por completo con la gente que lo rodeaba y todo lo que se decía de Goldstein le parecía cierto. En esos momentos, su aversión por el Hermano Mayor se transmutaba en adoración, y le parecía que se erguía como intrépido protector invencible, una roca inamovible que se oponía a las hordas de Asia, y Goldstein, a pesar de su aislamiento, su impotencia y el manto de duda que pendía sobre el hecho de su existencia misma, se le asemejaba a un siniestro hechicero, capaz de echar abajo la estructura entera de la civilización sólo con el poder de su voz.
Incluso era posible, en determinados momentos, transferir a voluntad el odio que uno sentía de un objeto a otro. De repente, con el mismo esfuerzo violento que requiere apartar la cabeza de la almohada cuando se tiene una pesadilla, Winston logró pasar su odio de la cara en la pantalla a la chica del pelo oscuro sentada tras él. Bellas y vívidas alucinaciones cruzaron por su mente. La golpearía hasta matarla con una porra de goma. La ataría desnuda a un poste para dispararle flechas a todo el cuerpo como a san Sebastián. La violaría y, en el momento del clímax, le abriría la garganta. De pronto se dio cuenta de por qué la odiaba tanto. La odiaba porque era joven y hermosa e indiferente al sexo, porque quería llevársela a la cama y nunca podría hacerlo, porque alrededor de su dulce cintura esbelta, que parecía pedir que uno la rodeara con el brazo, lo que se encontraba era el detestable cinturón rojo, agresivo símbolo de castidad.
El Odio alcanzó su clímax. La voz de Goldstein había pasado a ser un auténtico balido de verdad, y por un momento su cara se transformó en la de una oveja. Luego la cara ovina se fundió en la figura de un soldado eurasiático que parecía avanzar, enorme y terrible, la metralleta rugiendo, y daba la impresión de ir a salirse de la pantalla, e incluso algunos de la primera fila retrocedieron en sus sillas. Pero al mismo momento, y sacándole un hondo suspiro de alivio a todo el mundo, la hostil figura se disolvió para convertirse en el rostro del Hermano Mayor, con su pelo y su bigote oscuros, pleno de poder y misteriosa calma, y tan descomunal que llenaba la pantalla. Nadie alcanzaba a oír lo que decía el Hermano Mayor. Eran unas cuantas palabras de ánimo, como las que se pronuncian en el fragor de una batalla, imposibles de distinguir individualmente, pero que infunden confianza por el mero hecho de ser pronunciadas. Luego el rostro del Hermano Mayor se desvanecía de nuevo y en su lugar aparecían los tres lemas del Partido, en mayúsculas:
LA GUERRA ES PAZLA LIBERTAD ES ESCLAVITUDLA IGNORANCIA ES FUERZA
Pero la cara del Hermano Mayor pareció permanecer en la pantalla varios segundos más, como si el impacto que había hecho en la vista de todos fuera demasiado vívido como para desaparecer de inmediato. La mujer menuda del pelo color arena se había inclinado sobre el respaldo de la silla de enfrente. Con voz trémula murmuró algo que sonaba como «Mi salvador» y tendió ambos brazos hacia la pantalla. Y luego hundió la cara entre las manos. Era evidente que recitaba una plegaria.
Llegado ese momento el grupo completo empezó a entonar un canto lento, profundo y rítmico: Hache-Eme… Hache-Eme, una y otra vez, muy despacio, con una pausa prolongada entre la primera y la segunda letra, un sonido denso y monótono, curiosamente salvaje, tras el cual uno tenía la sensación de oír también las pisadas de pies descalzos y el batir de los tambores. Sostuvieron el canto tal vez por unos treinta segundos. Era algo que solía oírse a menudo en momentos de intensa emoción. Era en parte una especie de himno a la sabiduría y majestad del Hermano Mayor, pero era también, más que nada, un acto de autohipnosis, una manera deliberada de ahogar la consciencia a través del ruido rítmico. Winston sintió que se le helaban las tripas. En los Dos Minutos de Odio no podía evitar tomar parte en el delirio general, pero este canto subhumano siempre lo llenaba de horror. Claro que cantaba con todos: era imposible no hacerlo. Disimular los sentimientos, controlar la expresión facial, hacer lo mismo que los demás, eran reacciones instintivas. Pero había habido un intervalo de un par de segundos en los cuales la expresión de sus ojos podía haberlo traicionado. Y había sido en ese momento exactamente que aquello significativo había sucedido, si es que había llegado a suceder en realidad.
Momentáneamente, captó la mirada de O’Brien, que se había levantado. Se había quitado las gafas y se las estaba acomodando de nuevo con su característico gesto. Y durante una fracción de segundo las miradas de ambos se encontraron y mientras se mantuvieron así, Winston supo —sí, lo supo— que O’Brien pensaba lo mismo que él. Un mensaje inequívoco pasó de uno a otro. Era como si las mentes de ambos se hubieran abierto y los pensamientos de una fluyeran hacia la otra a través de sus ojos. «Estoy contigo», era lo que O’Brien parecía decirle. «Sé exactamente lo que sientes. Sé de tu desprecio, de tu odio, de tu asco. Pero no te preocupes. ¡Estoy de tu lado!». Y después, el chispazo de inteligencia se apagó, y la cara de O’Brien pareció tan inescrutable como la de todos los demás.
Eso había sido todo, y Winston aún no estaba seguro de si había sucedido o no. Esos incidentes no tenían la menor secuela. Sólo servían para que él mantuviera viva su creencia, o esperanza, de que había otros además de él que eran enemigos del Partido. A lo mejor los rumores de vastísimas conspiraciones secretas eran ciertos, ¡a lo mejor la Hermandad verdaderamente existía! A pesar de las innumerables detenciones y las constantes confesiones y ejecuciones, era imposible tener la certeza de que la Hermandad no era un mero mito. Había días en que lo creía, y días en que no. No había pruebas sino simples destellos pasajeros que podrían significar algo, o nada: trozos de conversaciones ajenas, mensajes garrapateados en paredes de lavabos; una vez, incluso, al encontrarse dos extraños, un leve movimiento de las manos le había parecido una señal de reconocimiento. Todo eso no eran más que suposiciones: probablemente sólo lo había imaginado. Había regresado a su cubículo sin volver a mirar a O’Brien. La idea de hacer algún avance a partir de ese contacto momentáneo apenas se le pasó por la mente. Habría sido extremadamente peligroso y más aún sin saber cómo entablar una relación. Durante un segundo o dos, habían intercambiado una mirada equívoca, y hasta ahí llegaba la historia. Pero incluso eso era un evento memorable en aquella soledad enclaustrada en la que vivía cada uno.
Winston se quitó de encima estos pensamientos y se enderezó en su asiento. Soltó un eructo. La ginebra se hacía sentir en su estómago.
Su mirada volvió a enfocarse en la página. Descubrió que mientras se encontraba inevitablemente sumido en sus recuerdos también había estado escribiendo, en una especie de acto automático. Y ya no era la misma letra torpe y abigarrada de antes. La pluma se había deslizado con voluptuosidad por el suave papel, escribiendo en mayúsculas muy claras:
ABAJO EL HERMANO MAYORABAJO EL HERMANO MAYORABAJO EL HERMANO MAYORABAJO EL HERMANO MAYORABAJO EL HERMANO MAYOR
Una y otra vez hasta llenar media página.
No pudo evitar sentir una punzada de pavor. Era absurdo, pues escribir esas palabras en particular no era más peligroso que el acto inicial de comenzar un diario, pero por un momento estuvo tentado de arrancar las páginas que había echado a perder y abandonar toda la idea.
No lo hizo, sin embargo, porque sabía que no serviría de nada. Que hubiera escrito ABAJO EL HERMANO MAYOR o se hubiera contenido para no hacerlo no implicaba mayor diferencia. Que siguiera adelante con el diario o no tampoco implicaba una diferencia. La Policía del Pensamiento lo atraparía de una u otra forma. Había cometido, y seguiría habiendo cometido incluso si no hubiera llegado a poner la pluma sobre el papel, el crimen esencial que abarcaba a todos los demás. Pensacrimen, lo llamaban. Y el pensacrimen no era algo que pudiera disimularse por siempre. Bien podría uno esquivar sus consecuencias por un tiempo, incluso por años, pero tarde o temprano lo atraparían.
Siempre era en la noche, las detenciones sucedían invariablemente de noche. El despertar repentino, la mano ruda que sacudía el hombro, las luces cegadoras apuntando a los ojos y un círculo de rostros sombríos alrededor de la cama. En la mayoría de los casos no había juicio ni un informe del arresto. La gente sencillamente desaparecía, siempre de noche. El nombre de la persona era borrado de los archivos, cada registro de lo que hubiera hecho desaparecía, su existencia individual y única era anulada y luego caía en el olvido. La persona detenida era abolida, aniquilada; como solía decirse, vaporizada.
Durante unos momentos sufrió una especie de ataque de histeria. Empezó a escribir con letra apresurada y descuidada:
me matarán no me importa si me pegan un tiro en la nuca no me importa abajo el hermano mayor siempre de un tiro en la nuca no me importa abajo el hermano mayor
Se recostó en el respaldo, levemente avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma. Al instante siguiente sufrió un violento sobresalto. Alguien llamaba a la puerta.
¿Tan pronto? Permaneció más callado que un ratón asustado, con la esperanza vana de que, quien fuera que golpeara, se diera por vencido al primer intento. Pero el toque se repitió. Lo peor sería demorarse. El corazón le latía como un tambor pero su cara, tal vez por los años de costumbre, se veía seguramente impasible. Se levantó y caminó pesadamente hacia la puerta.
II
Al llevar la mano al pomo de la puerta, Winston se dio cuenta de que había dejado el diario abierto sobre la mesa. ABAJO EL HERMANO MAYOR era lo que se veía escrito en toda la página, en letras casi tan grandes como para resultar legibles desde el otro extremo del salón. Era el colmo de la estupidez pero se daba cuenta de que, a pesar de su pánico, no había querido emborronar el papel satinado cerrando el libro con la tinta aún sin secar.
Tomó aire y abrió la puerta. De inmediato lo invadió una oleada de alivio. Una mujer de aspecto anodino y avejentada, con el cabello despeinado y la cara surcada de arrugas estaba ante su entrada.
—¡Ay, camarada! —empezó, con voz sombría y quejumbrosa—. Me pareció oírlo llegar. ¿Cree que podría pasarse y echarle un vistazo al desagüe de nuestro fregadero? Se ha embozado y…
Era la señora Parsons, la esposa de un vecino del mismo piso («señora» era un término que el Partido no aprobaba, pues se suponía que uno debía referirse a todo el mundo como «camarada», pero con algunas mujeres terminaba usándose en forma instintiva). Era una mujer de unos treinta años, aunque parecía mucho mayor. Daba la impresión de tener polvo en las arrugas de la cara. Winston la siguió por el pasillo. Estas reparaciones de aficionado eran una molestia casi diaria. Las Mansiones de la Victoria eran un edificio viejo, construido alrededor de 1930, y estaba cayéndose a pedazos. El yeso de las paredes y del techo se desprendía a trocitos constantemente, las tuberías explotaban con cualquier helada, había goteras siempre que nevaba, la calefacción funcionaba a medias casi todo el tiempo cuando no estaba apagada del todo por cuestiones de economía. Las reparaciones, salvo las que podía hacer uno mismo, tenían que ser aprobadas por remotos comités que podían retrasar hasta dos años el simple arreglo de una ventana rota.
—Claro, sólo se lo pido porque Tom no está —explicó la señora Parsons vagamente.
El apartamento de los Parsons era más grande que el de Winston, y feo de diferente manera. Todo daba la impresión de haber sido usado en exceso, maltratado, como si un animal grande y violento acabara de visitar el lugar. Había objetos de deporte dispersos por el suelo… palos de hockey, guantes de boxeo, un balón de fútbol desinflado, un par de pantalones cortos sudados con el interior vuelto hacia fuera… y sobre la mesa había un montón de platos sucios y manuales de colegio muy manoseados. En las paredes se veían pendones rojos de la Liga Juvenil y de los Espías, y un cartel de gran tamaño del Hermano Mayor. Se sentía el olor a col hervida característico del edificio, pero mezclado con un hedor más penetrante a sudor que, uno se daba cuenta apenas al detectarlo sin saber bien cómo, no pertenecía a ninguna de las personas que se encontraban allí en ese momento. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico trataba de entonar la música militar que salía de la telepantalla.
—Son los niños —explicó la señora Parsons, con una mirada aprensiva hacia la puerta—. Hoy no han salido. Y eso…
Tenía la costumbre de interrumpir sus frases a medias. El fregadero estaba lleno hasta arriba de agua sucia y verdosa, que olía atrozmente a col hervida. Winston se arrodilló para examinar el recodo que salía del desagüe. Odiaba tener que usar las manos y odiaba agacharse, cosa que casi siempre lo hacía toser. La señora Parsons lo miró impotente.
—Claro, si Tom estuviera aquí, lo habría arreglado en un momento —dijo—. Le encanta todo eso. Es tan bueno para las tareas manuales, mi Tom.
Parsons era uno de los compañeros de trabajo de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre activo y corpulento, de una estupidez pasmosa. Una masa de entusiasmos idiotas… uno de esos personajes devotos, que jamás cuestionaban nada, de los cuales dependía la estabilidad del Partido, más todavía que de la Policía del Pensamiento. A los treinta y cinco años, lo acababan de expulsar de la Liga Juvenil, por más que él se opusiera, y antes de ingresar a esta liga se las había arreglado para permanecer en los Espías un año más allá de la edad establecida. En el ministerio, trabajaba en algún puesto de subordinado para el cual no se requería la menor inteligencia, pero era además una figura prominente del Comité de Deportes y todos los otros comités relacionados con la organización de excursiones comunitarias, manifestaciones espontáneas, campañas de ahorro y actividades de voluntariado en general. Le informaba a uno dando caladas a su pipa, que todas las noches de los últimos cuatro años se había presentado en el Centro Comunitario. Un poderoso olor a sudor, una especie de testimonio inconsciente de lo extenuante de su vida, lo seguía adonde quiera que fuera, e incluso permanecía una vez que él se hubiera ido.
—¿Tendrá una llave inglesa? —preguntó Winston, manipulando una tuerca de la tubería.
—Una llave inglesa —repitió la señora Parsons, quedándose de inmediato inmóvil—. No sé, no creo. Tal vez los niños.
Se oyeron pisadas de botas y otro chiflido con el peine cuando los niños entraron en el salón. La señora Parsons trajo la llave. Winston dejó que el agua saliera y con desagrado retiró el tapón de cabello que había obstruido el tubo. Se limpió los dedos lo mejor que pudo con el agua fría del grifo y regresó a la otra habitación.
—¡Manos arriba! —le gritó una voz salvaje.
Un muchachito apuesto y de apariencia dura, de unos nueve años, se levantó detrás de la mesa y le apuntaba con una pistola automática de juguete mientras que su hermanita, más o menos dos años menor, hacía el mismo gesto con un trozo de madera. Ambos vestían los pantalones cortos azules, las camisas grises y pañuelos rojos del uniforme de los Espías. Winston levantó las manos por encima de su cabeza, pero con cierta desazón, pues la actitud del chico era tan cruel que dejaba de parecer un juego.
—¡Traidor! —le gritó el niño—. ¡Pensacriminal! ¡Espía eurasiático! Lo mataré, lo vaporizaré, lo enviaré a las minas de sal.
De repente, ambos se hallaban brincando a su alrededor, gritando «traidor» y «pensacriminal», la niñita imitando al hermano hasta en el menor movimiento. De alguna manera era aterrador, como el juego entre cachorros de tigre que pronto crecerán hasta ser capaces de devorar a un hombre. Había una especie de ferocidad calculada en los ojos del niño, un deseo bastante evidente de golpear o patear y la consciencia de ser casi tan grande como para hacerlo. Lo bueno es que la pistola que sostenía no era más que un juguete, pensó Winston.
La mirada de la señora Parsons pasó nerviosa de Winston a los niños y de nuevo a él. En el salón, más iluminado, notó con cierto interés que en realidad sí había polvo en las arrugas de la cara de la mujer.
—Pueden hacer tanto ruido —dijo—. Están decepcionados porque no pudieron ir a ver el ahorcamiento, es por eso. Estoy demasiado ocupada como para llevarlos, y Tom no volverá del trabajo a tiempo.
—¿Por qué no podemos ir a ver el ahorcamiento? —bramó el niño con toda su voz.
—¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! —canturreó la niña mientras saltaba alrededor.
Unos prisioneros eurasiáticos, culpables de crímenes de guerra, iban a ser ahorcados en el parque esa tarde, recordó Winston. Era algo que sucedía todos los meses y resultaba un espectáculo popular. Los niños siempre pedían ansiosos que los llevaran a verlo. Se despidió de la señora Parsons y se dirigió a la puerta. Pero no había recorrido ni seis pasos por el pasillo cuando algo le pegó en plena nuca, un golpe terriblemente doloroso. Era como si le hubieran pinchado con un alambre al rojo vivo. Se dio vuelta justo a tiempo para ver a la mujer que arrastraba a su hijo adentro de nuevo, mientras el chico se metía un tirachinas en el bolsillo.
—¡Goldstein! —berreó el niño mientras la puerta se cerraba frente a él. Pero lo que más impactó a Winston fue la expresión de pánico impotente en el grisáceo rostro de la madre.
De regreso en su apartamento, pasó de largo frente a la telepantalla para ir a sentarse de nuevo a la mesa, frotándose el cuello todavía. La música proveniente de la telepantalla se había acabado. En su lugar, lo que se oía era una afectada voz militar que leía, con una especie de crudo regodeo, una descripción del armamento de la nueva fortaleza flotante que acababa de anclarse entre Islandia y las islas Feroe.
«Con esos niños», pensó Winston, «esa desgraciada mujer debe de llevar una vida de terror». En uno o dos años, estarían vigilándola día y noche para encontrar cualquier síntoma que implicara un desliz de la ortodoxia. Casi todos los niños eran horribles en la actualidad. Lo peor de todo era que por medio de organizaciones como los Espías, los convertían sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables, aunque esto no producía en ellos la menor tendencia a rebelarse contra la disciplina del Partido. Por el contrario, idolatraban al Partido y todo lo relacionado con éste. Los cantos, los desfiles, las pancartas, las excursiones, los simulacros de maniobras con rifles de salvas, los gritos proclamando lemas, la adoración del Hermano Mayor… todo eso era una especie de juego glorioso para ellos. Su ferocidad se volcaba por completo hacia otro lado, contra los enemigos del régimen, contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores, los pensacriminales. Era casi normal para todos los mayores de treinta temerles a sus propios hijos. Y había razones válidas para hacerlo, pues casi todas las semanas el periódico The Times incluía un párrafo en el cual se detallaba que algún chico curioso, un «niño-héroe» era lo que se decía, había espiado a sus padres y oído un comentario comprometedor por el que los había denunciado a la Policía del Pensamiento.
El dolor provocado por el proyectil del tirachinas se había pasado. Tomó la pluma sin mucho entusiasmo, pensando si podría encontrar algo más para escribir en su diario. De repente empezó a pensar nuevamente en O’Brien.
Hacía años… ¿cuántos en realidad? Siete, tal vez… había soñado que iba caminando por un cuarto sumido en la oscuridad total. Y alguien sentado a su lado le había dicho al pasar: «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad». Había sido una afirmación serena, casual, y no una orden. Él había seguido sin detenerse. Lo curioso había sido que en ese momento, en medio del sueño, las palabras no le habían dejado ninguna impresión especial. No fue hasta después, y en forma gradual, que parecieron tomar significado. Ahora no podía acordarse si el sueño había sido antes o después de ver a O’Brien por primera vez; tampoco podía recordar cuándo había identificado la voz como la de O’Brien. Pero de cualquier manera esa identificación existía. Era O’Brien el que le había hablado en la oscuridad.
Winston nunca había podido tener la certeza, ni siquiera tras el cruce de miradas de esa mañana, de si O’Brien era amigo o enemigo. Y tampoco importaba demasiado. Había un vínculo entre ellos, se comprendían mutuamente, y eso era más importante que los sentimientos o la coincidencia ideológica. «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad», le había dicho. Winston no sabía lo que eso significaba, sólo sabía que de alguna forma se volvería realidad.
La voz en la telepantalla hizo una pausa. Un toque de trompeta, claro y hermoso, flotó en el aire estancado. La voz continuó, con aspereza:
—¡Atención! ¡Su atención, por favor! Acabamos de recibir un aviso desde el frente de Malabar. Nuestras fuerzas en el sur de la India han alcanzado una victoria gloriosa. Estamos en posición de afirmar que esta acción que informamos ahora bien podría hacer que el final de la guerra se viera próximo. Éstas son las últimas noticias...
«Vienen malas noticias», pensó Winston. Y así fue, tras una cruenta descripción de la aniquilación del ejército de Eurasia, con cifras increíbles de prisioneros y muertos, vino el anuncio de que, a partir de la semana siguiente, la ración de chocolate se reduciría de treinta a veinte gramos.
Winston dejó escapar otro eructo. El efecto de la ginebra estaba desapareciendo, dejándolo con un sentimiento de desencanto. La telepantalla, quizá para celebrar la victoria o tal vez para sofocar el recuerdo del chocolate perdido, empezó a transmitir «Oceanía, es por ti». Se suponía que uno debía ponerse de pie, en posición de firmes. Pero en su lugar actual, Winston era invisible.
«Oceanía, es por ti» dio paso a una música más ligera. Winston fue hacia la ventana, dándole la espalda a la telepantalla. El día seguía frío y diáfano. En algún lugar distante, un cohete explotó con un rugido apagado y reverberante. Unos veinte o treinta llovían sobre Londres cada semana en esos tiempos.
Abajo en la calle, el viento hacía aletear el cartel desgarrado para un lado y otro, y la palabra INGSOC aparecía y desaparecía. Los principios sagrados del Ingsoc. Neolengua, doblepensamientar, la mutabilidad del pasado. Se sentía como si fuera caminando por los bosques del fondo del mar, perdido en un mundo monstruoso donde él era el monstruo. Estaba solo. El pasado estaba muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certeza tenía él de que hubiera otra criatura humana viviente que estuviera de su lado? ¿Y qué manera tenía de saber que el dominio del Partido no duraría por siempre? A modo de respuesta, los tres lemas que había en la fachada blanca del Ministerio de la Verdad le recordaron que:
LA GUERRA ES PAZLA LIBERTAD ES ESCLAVITUDLA IGNORANCIA ES FUERZA
Sacó una moneda de veinticinco céntimos del bolsillo. En ella también, en letras diminutas, estaban grabados los tres lemas, y en la otra cara, el rostro del Hermano Mayor. Incluso desde la moneda su mirada lo seguía. En las monedas, en los sellos, las cubiertas de libros, los estandartes, los carteles y los paquetes de cigarrillos… estaba en todas partes. Siempre los ojos que te seguían y la voz que te envolvía. Dormido o despierto, trabajando o comiendo, en el interior de un edificio o al aire libre, en el baño o en la cama… no había escapatoria. Nada le pertenecía a uno de verdad salvo unos pocos centímetros cúbicos dentro de su cráneo.
El sol había avanzado por el cielo, y las innumerables ventanas del Ministerio de la Verdad, ahora que la luz no se reflejaba en ellas, se veían sombrías como los boquetes de una fortaleza. El corazón se le encogió ante el descomunal bloque piramidal. Era demasiado fuerte, no había manera de tomarlo por asalto. Mil bombas no conseguirían destruirlo. De nuevo se preguntó para quién escribía el diario. Para el futuro, para el pasado… para una época que bien podía ser imaginaria. Y ante él no se encontraba la muerte sino la aniquilación. El diario sería reducido a cenizas y él, a vapor. Sólo la Policía del Pensamiento leería lo que había escrito, antes de acabar con su existencia y su recuerdo. ¿Cómo iba a hacer una llamada al futuro cuando ni una sola huella de su ser, ni siquiera una palabra anónima garabateada en un trozo de papel, podía sobrevivir físicamente?
La telepantalla marcó las catorce. Debía salir en diez minutos. Tenía que estar de regreso en su trabajo a las catorce treinta.
Curiosamente, la señal de la hora pareció infundirle nuevos ánimos. Era un fantasma solitario pronunciando una verdad que nadie llegaría a oír jamás. Pero mientras la dijera, de alguna manera desconocida, la continuidad no se rompería. La herencia humana se transmitía no al hacerse oír sino al permanecer cuerdo. Volvió a la mesa y mojó la pluma en el tintero, para escribir:
Para el futuro o el pasado, para la época en que el pensamiento sea libre, cuando los hombres sean diferentes entre sí y no vivan solos, para la época en que la verdad exista y en que lo que se haga no se pueda deshacer:
Desde la era de la uniformidad, desde la era de la soledad, desde la era del Hermano Mayor, desde la era del doblepensamiento, ¡saludos!
Él ya estaba muerto, concluyó. Le parecía que sólo ahora, que había empezado a ser capaz de formular sus pensamientos, había dado el paso decisivo. Las consecuencias de todo acto están inscritas en el acto mismo. Escribió: El pensacrimen no implica la muerte, sino que es la muerte.
Ahora que se había reconocido como hombre muerto, era importante permanecer con vida el mayor tiempo posible. Dos dedos de su mano derecha tenían manchas de tinta. Era precisamente el tipo de detalle que lo podría traicionar. Algún fanático entrometido en el ministerio (una mujer, probablemente; alguien como la menudita del pelo color arena o la chica de cabello oscuro del Departamento de Ficción) podría empezar a preguntarse por qué había estado escribiendo durante la pausa del almuerzo, por qué había usado una anticuada pluma y tintero, qué había estado escribiendo… y luego daría la pista correspondiente en el lugar adecuado. Fue al lavabo y cuidadosamente se restregó los dedos hasta lavar la tinta con el áspero jabón marrón oscuro, que raspaba la piel como papel de lija y por eso resultaba bien a este propósito.
Guardó el diario en el cajón. Era inútil pensar en esconderlo, pero al menos podía asegurarse de si lo habían descubierto o no. Un pelo dispuesto sobre el borde de las páginas era demasiado obvio. Con la punta del dedo recogió una partícula de polvo blancuzca que podía identificar fácilmente y la depositó en una esquina de la cubierta, de donde se caería si movían el libro.
III
Winston soñaba con su madre.
Debía de tener unos diez u once años, cuando ella había desaparecido. Era una mujer alta como un monumento, más bien callada, de movimientos lentos y un cabello rubio magnífico. A su padre lo recordaba más vagamente. Moreno y flaco, siempre bien vestido, de colores oscuros (se acordaba especialmente de las suelas de sus zapatos, extremadamente delgadas) y con gafas. Era claro que los dos debían de haber caído en una de las primeras grandes purgas de los años cincuenta.
En su sueño, su madre estaba sentada en un lugar mucho más abajo de donde se encontraba él, y tenía a su hermanita en brazos. Winston casi no recordaba a su hermana, más allá de la imagen de una criatura diminuta y endeble, siempre callada y con grandes ojos de mirada atenta. Ambas lo miraban desde abajo. Se hallaban en algún sitio subterráneo… el fondo de un pozo, por ejemplo, o una tumba muy profunda… pero era un lugar que, ya de por sí más abajo de donde se encontraba él, seguía hundiéndose. Estaban en el comedor de un barco que naufragaba, y lo miraban a través del agua que se iba oscureciendo. Todavía quedaba aire en el comedor. Él aún podía verlas, y ellas a él, pero seguían hundiéndose, más allá en las aguas verdes que unos instantes después las ocultarían de su vista para siempre. Él estaba fuera, donde había aire y luz, mientras a ellas algo las succionaba hacia abajo, hacia su muerte, y ellas se hundían porque él estaba allí arriba. Él lo sabía y ellas también, y él podía verlo en las caras de ambas. Tampoco había reproche en sus rostros o en sus corazones, sólo el hecho de que ellas debían morir para que él pudiera seguir vivo, y esto formaba parte del inevitable orden de las cosas.
No podía recordar qué había sucedido, pero en el sueño sabía que de alguna forma las vidas de su madre y su hermana habían sido sacrificadas por la suya. Era uno de esos sueños que, a pesar de conservar la atmósfera onírica, tienen continuidad con la propia vida intelectual, y en los que uno se hace consciente de hechos e ideas que siguen teniendo valor y pareciendo novedosos tras despertar. Lo que Winston supo ahora, de repente, era que la muerte de su madre, acaecida unos treinta años antes, había sido triste y trágica de una manera que no era posible en la actualidad. La tragedia, de eso se daba cuenta, pertenecía a una época anterior, en la que aún existía la vida privada, el amor y la amistad, en la que los miembros de una familia se apoyaban entre sí sin necesidad de tener una razón para hacerlo. El recuerdo de su madre le hería el corazón porque ella había muerto por amor a él, cuando aún era demasiado niño y egoísta para retribuirle ese amor, y porque, de alguna manera, ella se había sacrificado según un concepto de lealtad propio e inalterable. Esas cosas no podían pasar hoy en día. Existían el miedo, el odio y el dolor, pero no la dignidad de los sentimientos, ni las penas profundas y complejas. Le parecía ver todo esto en los ojos grandes de su madre y de su hermana, que lo miraban a través del agua verdosa, a cientos de brazas de profundidad y descendiendo todavía más allá.
De golpe, se hallaba en un mullido pastizal, en una tarde de verano en que los rayos de sol doraban la hierba. El paisaje era tan recurrente en sus sueños que nunca estaba del todo seguro de si lo había visto en la vida real. Cuando estaba despierto lo llamaba la Campiña Dorada. Era una pradera mordisqueada por los conejos, con un sendero que serpenteaba cruzándola, y unas madrigueras de topos aquí y allá. En el extremo más alejado del campo se mecían suavemente las ramas de los olmos con la brisa, y las hojas formaban grandes masas, como cabelleras de mujeres. En las cercanías, pero fuera de su vista, había un arroyo que corría claro y lento, donde los pececillos nadaban en las pozas bajo la sombra de los sauces.
La chica del pelo oscuro venía hacia él por el campo. Ella se deshizo de su ropa con un solo movimiento, y la dejó a un lado con desprecio. Su cuerpo era blanco y suave, pero no despertaba el menor deseo en él. De hecho, escasamente lo miró. Lo que lo invadió en ese momento fue la admiración por el gesto con el que había arrojado la ropa. Con gracia y despreocupación parecía aniquilar una cultura entera, todo un sistema de pensamiento, como si el Hermano Mayor y el Partido y la Policía del Pensamiento pudieran barrerse con un solo y espléndido movimiento del brazo. Ese también era un gesto que pertenecía a otra época. Winston se despertó con la palabra «Shakespeare» en los labios.