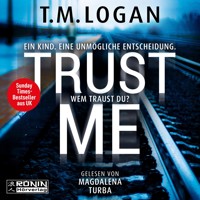9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense/Thriller
- Sprache: Spanisch
«Dame un nombre. Una persona. Y la haré desaparecer…» Cuando Sarah, una joven profesora de Literatura, ayuda a una niña en problemas, no espera nada a cambio. Pero su acto de valentía hace que el padre, un poderoso capo de la mafia rusa, haya quedado en deuda con ella. Según su propio código brutal, todas las deudas deben ser pagadas. Y él solo sabe hacerlo de una manera. Le ofrece a Sarah una forma de resolver una situación desesperada con su jefe acosador. Una oportunidad única en la vida que haría que todos sus problemas desapareciesen. Sin consecuencias. Sin marcha atrás. Sin posibilidad de ser descubierta. Todo lo que necesita es hacer una llamada telefónica de 29 segundos. Porque todos tenemos un nombre que nos gustaría dar, ¿o no?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
29 segundos
Título original: 29 Seconds
© 2018, T.M. Logan
© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
© Traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Mario Arturo
Imágenes de cubierta: Shutterstock
ISBN: 978-84-9139-428-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Primera parte. Dos semanas antes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Segunda parte
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Tercera parte
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Cuatro semanas después
84
85
Agradecimientos
Para mis padres
Quien diga que no ha pecado se engaña a sí mismo.
Christopher Marlowe, Doctor Fausto
Había tres condiciones.
Tenía setenta y dos horas para dar un nombre.
Si ella decía que no, él retiraría la oferta. Definitivamente.
Y si decía que sí, no habría marcha atrás. No podría cambiar de idea.
Miró fijamente al desconocido, a ese hombre al que no había visto nunca antes y al que no volvería a ver después de aquella noche. Un personaje importante y peligroso que se hallaba en deuda con ella.
Era una oferta única, una posibilidad de las que solo se presentan una vez en la vida. Un trato que podía dar un vuelco a su existencia. Y que, casi con toda seguridad, cambiaría la vida de otra persona.
Un pacto con el Diablo.
Primera parte Dos semanas antes
1
Las reglas eran bastante sencillas. No quedarte a solas con él si podías evitarlo. No hacer ni decir nada que él pudiera interpretar como una invitación. No subir a un taxi ni a un ascensor con él. Tener especial cuidado cuando estuvierais juntos fuera de la oficina; sobre todo, en hoteles y congresos. Y, por encima de todo, la regla número uno, la que jamás había que quebrantar: no hacer nada de lo anterior si él había bebido. Cuando estaba sobrio, era malo. Pero cuando estaba borracho era peor. Mucho peor.
Esa noche estaba borracho, y Sarah comprendió demasiado tarde que estaba a punto de incumplir todas las reglas a la vez.
Estaban los seis en la acera frente al restaurante, exhalando nubecillas de vapor al aire frío de la noche, con las manos metidas en los bolsillos para protegerlas de la helada de noviembre. Se disponían a volver al hotel tras una buena cena y una conversación animada: seis compañeros de trabajo relajándose después de un largo día lejos de casa. De pronto, él salió a la calzada para parar un taxi, la agarró con firmeza del brazo, la hizo subir al asiento de atrás y se montó tras ella. Su aliento, una vaharada caliente, apestaba a vino tinto, coñac y entrecot a la pimienta.
Sucedió tan deprisa que Sarah no tuvo tiempo de reaccionar: dio por sentado que los demás irían detrás. Solo al cerrarse la puerta del coche comprendió que la había separado del resto del grupo tan eficaz y deliberadamente como un depredador a su presa.
—Al hotel Regal, por favor —le dijo al taxista con su voz profunda y grave.
El taxi arrancó y Sarah permaneció paralizada un instante en el asiento, aturdida todavía por aquel brusco giro de los acontecimientos. Se volvió y vio a los demás por la luna trasera; seguían allí plantados, de pie en la acera, cada vez más lejos a medida que el taxi ganaba velocidad. Marie, su amiga y colega, tenía una expresión de sorpresa y la boca entreabierta como si estuviera diciendo algo.
«Permanecer siempre juntas». Era otra de las reglas. Ahora, sin embargo, estaban solo ellos dos.
El interior del taxi era oscuro y olía a cuero viejo y tabaco. Sarah miró hacia delante y se abrochó apresuradamente el cinturón de seguridad, desplazándose todo lo que pudo a la derecha. El dulce y cálido aturdimiento del par de copas de vino que había bebido se había desvanecido y de pronto se sintió completamente sobria.
«Si hago bien las cosas, no pasará nada. Tú no le mires a los ojos. No sonrías. No le animes».
Él no se puso el cinturón, sino que se recostó en su lado del asiento, con las piernas abiertas, de frente a ella. Extendió el brazo derecho y lo pasó por encima de los asientos, apoyándolo sobre el respaldo y, como quien no quiere la cosa, dejó colgar la mano detrás de la cabeza de Sarah. La izquierda la apoyó sobre el muslo, a escasos centímetros de la bragueta.
—Sarah, Sarah —murmuró con la voz empapada en alcohol—. Qué lista es mi niña. Tu presentación de esta tarde me ha parecido fantástica. Tendrías que estar muy satisfecha. ¿Lo estás?
—Sí —contestó ella aferrando el bolso con fuerza sobre su regazo con la vista fija mirando al frente—. Gracias.
—Tienes mucho talento. Me di cuenta desde el principio, siempre he sabido que tenías madera para esto.
El taxi torció bruscamente a la izquierda y él se le acercó un par de centímetros más, hasta que sus rodillas se tocaron. Sarah tuvo que refrenarse para no dar un respingo. Él no apartó la rodilla. La dejó allí.
—Gracias —repitió Sarah pensando en el instante en que al fin podría interponer una puerta cerrada entre ellos dos. «Por favor, que solo falten unos minutos».
—No sé si te lo he comentado, pero ¿sabías que la BBC2 ha encargado otra temporada de Historia desconocida? Y la productora está sopesando la posibilidad de que haya un copresentador, a mi lado, la próxima temporada.
—Es buena idea.
—Una copresentadora —insistió él con énfasis—. Y, ¿sabes?, hoy, cuando he visto tu presentación, he pensado que quizá tengas potencial para la televisión, en serio. ¿Qué opinas?
—¿Yo? No. La verdad es que no me apetece nada tener cámaras apuntándome.
—Yo creo que tienes talento para ello. —Aproximó más la mano derecha a su cabeza. Sarah notó que le tocaba el cabello—. Además de físico.
Él no había estado mal del todo tiempo atrás, imaginaba Sarah. Quizá hubiera sido medianamente guapo de joven, pero cuarenta años de alcohol, comilonas y excesos dejaban huella y ahora parecía, como mucho, un galán venido a menos. Cargaba demasiado peso sobre su alta osamenta, la barriga le rebosaba por encima de la cinturilla de los vaqueros, lucía una papada carnosa y su afición a la bebida le había dejado la nariz y los carrillos salpicados de manchas rojas. Su coleta canosa raleaba y unos pocos mechones de pelo se juntaban sobre su coronilla cada vez más calva. Las bolsas que tenía bajo los ojos eran gruesas y oscuras.
«Y aun así», se dijo Sarah con un ápice de asombro, «sigue comportándose como si fuera el puñetero George Clooney».
Intentó apartarse un poco, pero ya estaba pegada a la puerta: el tirador se le clavaba en el muslo. El interior del taxi la asfixiaba, era una prisión pasajera de la que no podía escapar.
Sintió un arrebato de alivio cuando le sonó el móvil en el bolso.
—¿Sarah? ¿Estás bien?
Era Marie, su mejor amiga del trabajo, otra que había sufrido de primera mano la conducta de Lovelock. Fue ella, de hecho, quien el año anterior propuso las reglas para tratar con él.
—Sí, bien —contestó Sarah en voz baja, con la cara vuelta hacia la ventana.
—Perdona —dijo Marie—. No le he visto parar el taxi. Helen me estaba dando fuego y, cuando me he girado, he visto que te estaba metiendo en el coche casi a empujones.
—No pasa nada. De verdad. —Vio en el reflejo de la ventanilla que él la miraba fijamente—. ¿Ya habéis encontrado taxi?
—No, todavía estamos esperando.
«Todavía», pensó Sarah. «Estoy sola de verdad».
—Vale, no importa.
—Mándame un mensaje cuando llegues a tu habitación, ¿vale?
—Sí.
—Y no le pases ni una —añadió Marie en voz más baja.
—Sí. Nos vemos dentro de un rato.
Sarah colgó y volvió a guardar el teléfono en el bolso.
Él se arrimó un poco más.
—¿Quería ver cómo estabas? —preguntó—. Sois uña y carne, la pequeña Marie y tú.
—Ya vienen. En un taxi, justo detrás.
—Pero nosotros llegaremos primero. Solos los dos. Y tengo una sorpresa para ti. —Le tocó la pierna justo por encima de la rodilla y dejó la mano allí posada. Sarah sintió el peso de sus dedos en el muslo—. Me gustan mucho estas medias. Deberías llevar falda más a menudo. Tienes unas piernas fabulosas.
—No hagas eso, por favor —dijo ella con un hilo de voz mientras le daba vueltas a su anillo de casada en el dedo.
—¿Que no haga qué?
—Tocarme la pierna.
—Ah. Creía que te gustaba.
—No. Preferiría que no lo hicieras.
—Me encanta que te hagas la dura. Qué pillina eres, Sarah.
Volvió a arrimarse. Ella notó el intenso olor acre de su sudor y el del coñac de después del postre, al que había dado vueltas en el vaso mientras clavaba los ojos en ella desde el otro lado de la mesa del restaurante. Deslizó los dedos unos cuantos centímetros hacia arriba, acariciándole el muslo.
Sarah tomó su mano con cuidado pero enérgicamente y la apartó, consciente de que el corazón le latía con violencia en el pecho.
Él comenzó entonces a acariciarle la parte de atrás de la cabeza, a manosearle el cabello largo y oscuro. Sarah se apartó con un respingo, se echó hacia delante tensando el cinturón de seguridad y le lanzó una mirada. Lovelock ni se inmutó, se llevó la mano derecha a la nariz y cerró los ojos un segundo.
—Me encanta cómo hueles, Sarah. Eres embriagadora. ¿Llevas ese perfume solo para mí?
Con un escalofrío, Sarah pensó frenéticamente en un modo de poner fin a aquello.
Opción uno: podía simplemente bajarse del coche. Tocar en la mampara de cristal y decirle al conductor que parase, y luego buscar otro taxi para volver al hotel, o regresar a pie. Pero quizá no fuera buena idea caminar sola por una ciudad que no conocía y, además, él la seguiría casi con toda probabilidad. Opción dos: podía volver a pedirle educadamente que no invadiera su espacio personal y que la respetase como compañera de trabajo, pero muchas otras mujeres lo habían hecho antes que ella, sin resultado. Opción tres: podía no hacer nada, quedarse quietecita, tomar nota de todo lo que dijera él y presentar una queja en Recursos Humanos en cuanto volviera a la oficina el lunes, lo que seguramente sería tan eficaz como…, en fin, como la opción número dos.
Había, claro está, una cuarta alternativa, la que habría escogido ella con dieciséis años: decirle que le quitara las manos de encima y que se fuera a la mierda, lo más lejos posible de ella. Tenía las palabras en la punta de la lengua, se imaginaba la cara que pondría él, pero naturalmente no podía tirarlo todo por la borda diciéndolas en voz alta. Ya no tenía dieciséis años, ahora se jugaba demasiadas cosas, había mucha gente que dependía de ella. En los quince años transcurridos desde entonces, había aprendido que no era así como funcionaban las cosas. Que así no se llegaba a nada en la vida.
Y lo peor era que él también lo sabía.
2
Sarah respiró hondo. Debía tener más mano izquierda. Tomarse un minuto, conservar la calma y moverse entre la ira y la complacencia como una equilibrista por la cuerda floja.
O sea, que tendría que escoger la opción cinco: intentar distraerle y que pensara en otra cosa.
—¿Sabes, Alan?, he estado dándole vueltas a lo de esa beca de investigación que nos concedió el Grupo Bennett hace poco —dijo con una firmeza que distaba mucho de sentir—. Me he informado sobre otras fuentes de financiación y creo que he tenido suerte: hay una tal Fundación Atholl Sanders que ha cofinanciado los premios Bennett en otras ocasiones y creo que estarían dispuestos a cofinanciarnos también a nosotros.
—¿La fundación qué? No me suena de nada.
—Atholl Sanders. La sede está en Boston, en Estados Unidos. Es una institución muy hermética, su capital procede del sector inmobiliario, las farmacéuticas, ese tipo de cosas. Normalmente mantienen una actitud discreta, pero creo que podría interesarles financiar algunos de nuestros estudios. Al presidente le interesa especialmente Marlowe.
Él dio una palmada y juntó las manos sobre su regazo.
—Estupendo —dijo con una sonrisa—, continúa.
Sarah le sonrió involuntariamente. Mirando por encima del hombro de Lovelock, trató de orientarse. Allí estaba la estación de tren, y el puente, y los juzgados que reconocía de antes: ya estaban cerca del hotel. Lo único que tenía que hacer era conseguir que siguiera hablando.
—Me he puesto en contacto con el presidente del patronato —añadió— y están dispuestos a escucharnos.
—Ahí lo tienes, Sarah: qué lista eres. Creo que deberías presentar tu propuesta en la reunión de departamento del martes. El decano estará presente. Puedes anotarte muchos puntos.
—Claro. Me parece bien.
—¿Verdad que me porto bien contigo?
Ella no contestó.
—Lo que me recuerda —prosiguió él al tiempo que se sacaba un sobre del bolsillo de la chaqueta— que tenía que darte esto. Espero de veras que puedas asistir.
Le dio el sobre y, al hacerlo, volvió a rozarle la pierna. Era un sobre color crema de papel grueso y de buena calidad, con su nombre escrito en la parte delantera con letra intrincada. Sarah se lo guardó en el bolso.
—Gracias —dijo.
—¿No vas a abrirlo?
—Sí. Cuando estemos en el hotel.
—Me porto bien contigo, ¿verdad que sí? —repitió él—. Tú también podrías portarte bien conmigo, ¿sabes? De vez en cuando, al menos. ¿Por qué no lo intentas?
—Solo quiero hacer mi trabajo, Alan.
El taxi se detuvo con un chirrido frente a la fachada de piedra blanca del hotel Regal.
—Ya estamos aquí. Ahora, voy a invitarte a una copita muy especial antes de irnos a la cama. No te atrevas a ir a ninguna parte —dijo Lovelock, y se inclinó con un billete de veinte libras en la mano cuando el taxista encendió la luz.
—Lo siento, estoy agotada —se apresuró a responder Sarah—. Me voy a dormir.
Se desabrochó el cinturón de seguridad precipitadamente, accionó el tirador de la puerta, salió y rodeó el morro del taxi. Cruzó la puerta giratoria —«Vamos, vamos, date prisa»— y entró en la zona de recepción acompañada por el repiqueteo de sus tacones en el reluciente suelo de baldosas.
«Por favor, que haya un ascensor. Por favor. Que pueda llegar a mi habitación y cerrar la puerta con llave».
Había cuatro ascensores. Mientras pasaba a toda prisa frente al mostrador del conserje, el de la derecha se abrió y una mujer entró en él. Las puertas comenzaron a cerrarse.
—¡Espere! —dijo Sarah casi gritando, y echó a correr.
Al verla, la mujer pulsó el botón y las puertas volvieron a abrirse.
—Gracias —dijo Sarah al entrar y pegarse a la pared.
La mujer era una estadounidense a la que reconoció de uno de los seminarios de ese día. La chapa identificativa que llevaba en la solapa decía Dra. Christine Chen, Universidad de Princeton. Tenía el pelo liso y moreno y la mirada amable.
—¿A qué piso va? —preguntó.
—Al quinto, por favor.
La doctora Chen pulsó el botón que cerraba las puertas del ascensor en el instante en que Lovelock cruzaba la puerta giratoria al otro lado del vestíbulo.
—¡Ah, estás ahí! —gritó, y echó a andar hacia ella con decisión.
Sarah fingió no oírle y pulsó el botón de cierre. No pasó nada.
—¡Sarah! —gritó Lovelock—. ¡Espera!
Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse con penosa lentitud.
—¡Sarah! ¡Sujeta la…! —ordenó él con voz áspera, pero las puertas se cerraron por fin.
3
—¿Cómo soportas a ese capullo? Es asqueroso —preguntó Laura mientras cortaba pimientos en la encimera de su cocina.
—Ya sabes por qué —contestó Sarah.
—Eso no le da derecho a manosearte y acosarte. Si fuera mi jefe, me quejaría a Recursos Humanos inmediatamente. No le daría tiempo ni a pestañear, al muy cabrón.
—Sí, ya, pero en la universidad las cosas no siempre funcionan así.
Laura dejó su tarea un segundo y la señaló con el largo cuchillo de mango negro, cuya hoja acababa en una punta extremadamente afilada.
—Pues debería funcionar así, joder —replicó—. Ni que estuviéramos en los años cincuenta.
Sarah sonrió. Su amiga bebía y soltaba más tacos que nadie que ella conociera, y tenía esa acendrada costumbre, tan propia de los nativos de Yorkshire, de decir lo que pensaba sin reparar en las consecuencias. A Sarah le encantaba eso de ella. Laura no se dejaba avasallar absolutamente por nadie.
Se habían conocido en las clases de preparación al parto cuando Sarah estaba embarazada de Grace y Laura de sus gemelos, Jack y Holly. Al principio, la franqueza de Laura la había echado un poco para atrás. Eso, y el hecho de que dijera que quería que la drogaran en el parto con todos los fármacos disponibles y, a ser posible, una semana antes de que empezaran los dolores. Después, resultó que tenían muchas cosas en común. Las dos habían estudiado Filología Inglesa en Durham, vivían en el mismo barrio del norte de Londres y aspiraban a triunfar en sus respectivas carreras. Laura era jefa de contenidos digitales en una gran cadena de tiendas de ropa.
Una vez al mes, siempre en viernes, quedaban para dormir en casa de una u otra con sus hijos. Los cuatro niños se entendían bien y no se cansaban de disfrazarse y jugar, aunque a Harry, el más pequeño, siempre le correspondían papeles secundarios, como sirviente, esbirro o animal de granja. A él no parecía importarle demasiado, con tal de que le incluyeran en el juego.
Los niños ya estaban en la cama. Chris, el marido de Laura, se había ido al pub con sus compañeros del equipo de fútbol sala. Sarah estaba sentada a la ancha mesa de la cocina mientras su amiga preparaba un salteado para las dos. El aire estaba impregnado del olor delicioso de los brotes de soja, los anacardos y el pollo que ya chisporroteaban en el wok.
—Sé que las cosas no deberían ser así, Loz, pero lo son. Todo depende, sencillamente, de quién sea el acusado. Además, ya han probado a hacerlo otras.
—¿Y? —Laura dio un sorbo a su copa de vino tinto.
—Y nada. Ahí sigue. Por eso le llaman «el profesor blindado». Y por eso tengo que andarme con pies de plomo hasta que tenga un contrato fijo.
—«El profesor blindado» —repitió Laura—. ¿A qué lumbrera se le ocurrió ese mote? Hace que parezca un superhéroe, joder.
—Le llaman así desde hace años, desde antes de que llegara yo. Extraoficialmente, claro.
—Pero ¿ya le han denunciado otras veces?
—No son más que rumores de pasillo. Nadie habla abiertamente de lo que pasa. Solo son cuchicheos.
—¿Has hablado con alguna de esas mujeres? ¿Con alguien que le haya denunciado a Recursos Humanos?
Sarah negó con la cabeza y bebió un sorbo de vino.
—No, por Dios. Ya no están. Se marcharon hace tiempo.
—Joder, ¿en serio? ¿Porque las despidieron, las invitaron a irse, o porque se fueron voluntariamente?
Sarah se encogió de hombros.
—Fue antes de que llegara yo, pero imagino que la mayoría ya no se dedica a la docencia. También ha habido unas cuantas estudiantes, a lo largo de los años.
—La gente lo sabe, entonces.
—El caso, Loz, es que Alan Lovelock tiene dos caras. Está, por un lado, la del famoso profesor de Cambridge y erudito televisivo, simpático, carismático y listo a más no poder, al que siempre están a punto de concederle el título de caballero. Esa es su faceta pública, la que suele mostrar. Solo cuando tienes la mala pata de ser mujer y quedarte a solas con él descubres su cara oculta.
—Y, entre estudiantes y profesoras, ¿cuántas muescas tiene en el cabecero de la cama?
—Espero no ver nunca el cabecero de su cama.
Laura resopló y volvió a servirse vino de la botella casi vacía. Ya le llevaba una copa de ventaja a Sarah.
—Pero no lo entiendo —dijo—. ¿Cómo es que los de Recursos Humanos no van a por él a saco? Seguro que le tienen enfilado.
—Mmm. Voy a intentar explicártelo. Piensa en algo que funcione de pena, lo peor que se te ocurra.
Laura se apoyó en la encimera, mirando a su amiga.
—Vale. Estoy pensando… ¿El servicio de trenes de la zona sur?
—Ahora, multiplícalo por diez y ahí lo tienes: así de eficaz es nuestro departamento de Recursos Humanos. En el mejor de los casos, le darán un cachete y le obligarán a asistir a un curso para que aprenda a comportarse como es debido. Y en el peor, dirán que es su palabra contra la mía y no pasará nada, salvo que cuando llegue el momento de hacerme fija, o sea, dentro de tres días, me dirán: «Uy, sintiéndolo mucho vamos a tener que prescindir de ti». Y adiós contrato. Adiós trabajo. Y en cualquiera de los dos casos mi carrera, en mi campo de estudio, se irá al carajo.
—Me cuesta creer que sigan permitiéndole trabajar allí. Deberían haberle despedido hace años.
—Es muy listo. Sacaba matrículas de honor en Cambridge. Nunca lo hace cuando hay testigos, así que siempre es tu palabra contra la suya. Y como nunca hay pruebas materiales, la plana mayor de la universidad acaba concediéndole el beneficio de la duda.
—Alguien debería grabarle. Pillarle con las manos en la masa.
—Pero, si te pilla él, ya puedes despedirte de tu contrato fijo.
—Si le grabaras, al menos tendrías una oportunidad de defenderte.
Sarah señaló la televisión colgada de la pared. Tenía el volumen apagado y estaban dando un boletín de noticias en el que aparecía Donald Trump rodeado de su cohorte sobre el césped del jardín delantero de la Casa Blanca.
—Ya, claro, porque, como puede verse, que te graben jactándote de acosar a mujeres puede hundir tus ambiciones, ¿es eso?
Laura hizo una mueca.
—Puaj. Ni me nombres a ese, no me hagas hablar.
Cogió el mando a distancia y cambió a la BBC2. El profesor Alan Lovelock apareció en pantalla, de pie en medio de unas ruinas medievales, gesticulando a cámara.
—Dios —masculló Laura, cambiando a un canal de cine—, no hay manera de librarse de ese capullo.
Sarah suspiró y bebió un trago de vino.
—De todos modos, la universidad tiene muchos motivos para querer que siga allí. Nueve coma seis millones de motivos, para ser exactos.
—Entonces, ¿puede hacer lo que le dé la gana? —preguntó Laura—. ¿Por el dinero?
No había duda de que el profesor Alan Lovelock era un investigador con talento y un erudito notable: una de las mayores autoridades del mundo en su campo. Eso era lo que, en principio, había atraído a Sarah a su departamento de la Universidad Queen Anne. Lo que le hacía intocable, sin embargo, era que había conseguido una de las mayores subvenciones otorgadas jamás a un departamento de Filología Inglesa: una beca de siete años concedida por un filántropo australiano, por valor de 9,6 millones de libras.
—Es una cifra enorme, más de lo que consiguió el claustro entero estos últimos cinco años. A los mandamases de la universidad les aterra que empiece a sentirse incómodo por lo que sea y se lleve su beca a otra parte. Porque eso abriría un tremendo agujero en nuestro perfil de investigación, caeríamos en las tablas clasificatorias, y ya no podrían presumir cada cinco minutos del famoso profesor que tiene su propia serie en la BBC2. De vez en cuando le deja caer al decano que las universidades de Edimburgo y Belfast le han sondeado, solo para que le quede claro que puede largarse cuando se le antoje.
—Lástima que no se caiga por un precipicio —comentó Laura, y Sarah sonrió fugazmente.
—¿Sabes qué es lo que de verdad me saca de quicio?
—¿Aparte del sobeteo, el acoso, la discriminación y toda esa mierda?
—Lo que de verdad me pone enferma es que tengo un doctorado, un trabajo estable y una hipoteca, estoy casada, tengo dos hijos, y aun así ese tipo sigue llamándome «niña lista» en las reuniones, como si fuera una cría de catorce años. No sé por qué permito que eso me afecte, pero me saca de mis casillas. Tengo treinta y dos años, por amor de Dios. No se le ocurriría llamar así a uno de sus colegas más jóvenes.
—¿Y sigues sin querer irte a otro sitio?
—¿Y dónde voy a ir? Solo hay tres universidades en el Reino Unido que tengan departamentos especializados en Christopher Marlowe: Belfast, Edimburgo y nosotros. Y el de Lovelock no es uno más, es el mejor, el que tiene la beca más grande, el mayor equipo y el más reputado. Cambiar ahora de campo de estudio sería como volver a la casilla de salida y empezar de cero.
—De todas formas, no veo por qué tendrías que irte tú —repuso Laura—. Te has esforzado un montón, te encanta tu trabajo y no has hecho nada malo. Tendrías que mudarte a cientos de kilómetros de aquí y sacar a tus hijos del colegio, y además estarías lejos de tu padre. Menuda mierda.
—Pues sí. En fin, ya que hablamos del tema, espero que por fin haya buenas noticias muy pronto.
Laura la interrogó levantando una ceja.
—¿Y eso?
Sarah cogió su bolso y sacó el sobre de color crema que le había dado Lovelock en el taxi dos noches antes. Se lo pasó a su amiga.
—Te apuesto algo a que no adivinas qué es.
—Ni idea, corazón —contestó Laura mientras le daba la vuelta al sobre—. Vas a tener que darme una pista.
—Ábrelo.
Laura abrió el sobre y, al sacar la gruesa tarjeta grabada, silbó por lo bajo.
—Será una broma. —Levantó la vista y dejó de sonreír—. Pero no estarás pensando en serio en ir a esto, ¿verdad?
Sarah asintió con un gesto.
—Sí. Creo que sí.
4
Laura no daba crédito.
—Me estás tomando el pelo. ¿O es que te has vuelto loca?
—Tengo que ir. Él da esa fiesta todos los años, coincidiendo con su cumpleaños, pero es la primera vez que me invita, y hace ya dos años que trabajo en la universidad.
Laura levantó la tarjeta de color blanco roto y leyó el texto que contenía con voz engolada:
—El profesor Alan Lovelock y su esposa tienen el placer de invitarle a su gala benéfica anual, que se celebrará el sábado 11 de noviembre.
—Sus fiestas son legendarias en la facultad. Las utiliza para recaudar dinero para su fundación.
—¿Su qué?
—Tiene una organización benéfica. Fundación Lovelock, se llama. Recauda fondos para niños desfavorecidos y concede becas, ayudas y esas cosas. Este año, además, va a celebrar el contrato de publicación de su nuevo libro. Está relacionado con su programa de la BBC, así que seguro que va a ser un éxito.
Laura frunció el ceño y tiró la invitación sobre la mesa de la cocina.
—Pero ¿vas a ir, después de todo lo que hemos hablado?
—Sí.
—Está claro que te has vuelto loca. Hace un par de días intentó meterte mano en un taxi y te persiguió por el hotel. Por lo que me has contado, se porta contigo como un cerdo desde que trabajas allí. ¿Y ahora vas a ir a su fiesta, a su casa, como si no pasara nada?
Sarah se removió en la silla, inquieta. Deseaba con todas sus fuerzas que su amiga entendiera por qué hacía aquello. Que viera el hilo de lógica desapasionada y nítida que recorría su argumento. Si no podía convencer a su mejor amiga, no convencería a nadie.
—No es que no pase nada. No es eso lo que estoy diciendo.
—¿Qué estás diciendo, entonces?
—Es como… como una prueba, Loz. Un rito de iniciación. Están todos esos catedráticos veteranos que se encargan de hacerte sentir como una mierda mientras intentas afianzarte en tu carrera y escalar posiciones. Sobre todo, si eres mujer. Es como si exhibieran musculatura, como si durante un tiempo te enseñaran cuál es tu sitio para que aprendas a respetar la jerarquía. Procuran que las pases moradas. Y ahora por fin tengo la sensación de que estoy saliendo del túnel.
—Te estás justificando, nada más.
—No digo que esté bien, solo digo que es así. Él tiene la sartén por el mango. Pero normalmente esa fiesta es solo para catedráticos y profesores asociados, para personal fijo, no para gente con contrato temporal como yo. Normalmente, a la plebe como yo le está vedada.
—Y menos mal que es así, ¿no? Porque a mí eso me parece una bendición.
—No, si quieres avanzar en tu carrera. Ya se sabe: para que te dejen entrar en su juego, hay que seguirles la corriente.
—¿Aunque el sujeto en cuestión sea una auténtica sabandija sin una sola virtud que le redima?
—Sobre todo entonces. Esta invitación… Creo que es una señal.
—¿Una señal de que sigue queriendo llevarte al huerto? —Laura levantó las manos—. Perdona, no he querido decir eso. Bueno, sí. Porque está claro que es lo que quiere.
—Unabuena señal.
—¿Seguro que no estás dándole una importancia que no tiene?
—¡Es la primera vez que me invita! La comisión de ascensos se reúne el lunes, dentro de tres días. Y él me ha invitado por primera vez a su fiestón benéfico anual. Piénsalo. No puede ser una coincidencia. Es como si me estuviera dando la bienvenida al sanctasanctórum o algo así.
—Bueno, pues ya era hora, joder. Te lo mereces, amiga.
—Gracias, Loz. Tengo la sensación de que por fin va a pasar.
—Pero no eches las campanas al vuelo hasta que tengas el contrato firmado, sellado y registrado, ¿de acuerdo? Ya hemos pasado por esto, ¿no? El año pasado.
—Sí, lo sé, pero lo del año pasado fue distinto. Esta vez tengo una corazonada. Con esta invitación, está prácticamente diciéndome que ya tengo el contrato fijo.
—Pero no pensarás ir sola, ¿verdad? Tú allí, sola, conesecerca… No quiero ni pensarlo.
—La invitación es para dos, pero evidentemente no puedo ir con Nick, así que… —Se interrumpió, llevándose la copa a los labios.
Todavía le costaba hablar de su marido sin que la embargase la emoción: ira, amor, esperanza y desesperación, todo mezclado en un cóctel tóxico cuyo sabor seguía siendo tan amargo como el día en que se marchó.
Laura le dedicó una sonrisa comprensiva.
—¿Has sabido algo de él últimamente?
—Desde el fin de semana pasado, no. Ese mensaje.
—¿Cuánto tiempo hace ya?
—El lunes hará un mes. Casi un mes ya. Y los niños siguen preguntando por él a diario. —Tragó saliva con esfuerzo—. Todos los putos días.
—Ven aquí. —Laura le tendió los brazos y la estrechó con fuerza—. Pobrecita mía. Volverá, ya verás.
Sarah asintió sobre el hombro de su amiga, pero no dijo nada. Tenía los ojos llenos de lágrimas.
Se había enamorado de Nick a los veinte años, cayó rendida ante ese soñador guapo y simpático que lo hacía todo tan bien, tan sin esfuerzo, que era imposible no dejarse arrastrar por su entusiasmo. Resultaba imposible no creer que conseguiría su sueño de actuar en la gran pantalla y sobre los escenarios, él, que siempre se metía al público en el bolsillo. Pero su gran oportunidad no había llegado. Había hecho algún que otro papelito, algún que otro bolo, incluso algo de televisión, pero su carrera como actor no había despegado. Y tras doce años intentándolo, un buen día se levantó y se fue, a «encontrarse a sí mismo», dijo. Qué topicazo. Era la segunda vez que se marchaba en un año y medio.
Sarah ignoraba cuándo volvería esta vez. Si es que volvía.
—¿Sigue en Bristol? —preguntó Laura con delicadeza—. ¿Con esa tal…? Como se llame.
—Arabella. Sí, creo que sí.
—Siempre ha sido un mamón.
Sarah asintió en silencio. Era cierto.
—Oye —dijo Laura por fin, soltándola—, yo podría ir contigo a la fiesta, si quieres. Aunque seguramente le tiraría una copa a la cara a Lovelock a los cinco minutos de llegar.
—¿Crees que aguantarías cinco minutos?
Laura se encogió de hombros con una sonrisa.
—Puede que cinco sean muchos.
Sarah sorbió por la nariz y se enjugó los ojos con un pañuelo.
—Te lo agradezco, Loz, pero ya le he pedido a Marie que me acompañe. Ella conoce de primera mano cómo se las gasta. Nos ceñiremos a las reglas y procuraremos no separarnos de manera que ninguna de las dos se quede a solas con él.
—¿Estás completamente segura de que quieres ir?
Sarah respiró hondo y la miró a los ojos.
—Tengo que hacerlo.
5
El profesor Alan Lovelock vivía en Cropwell Bassett, un hermoso pueblecito del sur de Hertfordshire a cuarenta minutos del campus de la Universidad Queen Anne, en una casona de estilo victoriano tardío, con seis habitaciones, cobijada al fondo de una avenida de grava bordeada de árboles. Delante de un garaje triple, algo alejado de la casa, había dos cochazos aparcados: un gran Mercedes negro y un BMW blanco descapotable.
—Anoche me llegó otro Correo de Medianoche —comentó Marie mientras avanzaban por el camino haciendo crujir la grava—. El tercero esta semana.
El «Correo de Medianoche» era típico del estilo de gestión que aplicaba Lovelock. Se llamaba así porque normalmente aparecía en la bandeja de entrada entre la medianoche y la una de la madrugada. Escrito casi siempre en tono crítico, si bien un tanto oblicuo y a menudo impenetrable, solía incluir en copia a tres o cuatro colegas para humillar más eficazmente al destinatario. Todos los miembros del departamento temían encontrar uno al despertar: un Correo de Medianoche podía amargarte todo el día.
—¿De qué iba esta vez? —preguntó Sarah.
—De la visita del consejo de investigación. Me regañó en público hace un par de días por no tener listos los preparativos, me dijo que tuviera más iniciativa y que me pusiera a organizarlo de una vez. Y anoche se dedicó a analizar lo que había hecho con la minuciosidad de un forense, explicando en qué me había equivocado, y acabó preguntándome si quería que me sustituyese Webber-Smythe.
—Webber-Smythe no podría ni organizar una curda en una cervecería. Dile a Lovelock que lo sientes y que quieres seguir con el tema, y ya está.
Marie soltó un bufido.
—¿Le hago también una reverencia y le llamo «señor»?
—Ya sabes lo que quiero decir. Síguele la corriente, como hacemos todos. Por lo visto está medio borracho cuando manda esos correos. Aunque eso no sea ningún consuelo.
—Seguro que esta noche se emborracha. —Señaló la casona que se cernía ante ellas—. Además, ¿de dónde saca dinero para permitirse estos lujos? Esto es demasiado pijo para el sueldo de un profesor universitario.
—Su familia tenía dinero. Su padre era conde, o baronet o algo así.
—Pues se lo tiene muy calladito, ¿no?
—Y ha ganado una pasta gansa con la serie de televisión, los libros y todo lo demás.
—Sonríe —dijo Marie, señalando la pequeña cámara de seguridad colocada discretamente sobre la puerta principal de la casa.
Una furgoneta de reparto esperaba al ralentí junto al porche. El conductor estaba en el umbral, entregándole un paquete a una mujer madura y esbelta, cubierta con un impecable delantal blanco.
—¿El servicio? —preguntó Marie en voz baja.
—Bueno, la señora Lovelock no es, eso seguro.
El conductor volvió a la furgoneta y arrancó con un chirrido de grava. La mujer del delantal mantuvo la puerta abierta y, con una sonrisa, les indicó que pasaran.
Sarah tuvo que hacer un esfuerzo para no mirar boquiabierta la cocina a la que les condujo la sirvienta. Tenía el tamaño de la planta baja de su adosado, toda entera. Anchas vigas de roble en el techo, encimeras de granito negro, suelo de mármol de color blanco roto. Sintió una punzada de envidia.
Se oía un murmullo de conversaciones entre la suave música jazz. Los invitados charlaban en grupitos de tres o cuatro, de pie, sosteniendo copas y canapés. Sarah tuvo la impresión de que todos se volvían para mirarlas cuando entraron y que, pasado un instante, reanudaban sus conversaciones. Se acercó a una mesa larga en la que un camarero de chaquetilla blanca servía copas de champán. Cogió dos copas y le dio una a su amiga.
Lovelock presidía la reunión. De espaldas a la cocina tradicional de leña Aga, con una gran copa de vino tinto en la mano, hablaba y gesticulaba ante un público embelesado, compuesto por compañeros de la facultad. Su voz retumbante se oía claramente entre el barullo de las conversaciones. «Hablando de su libro, como siempre».
—Así que les he dicho a los chicos de la BBC que ellos verán lo que hacen. —Se encogió de hombros y levantó una ceja mirando a sus espectadores, que volvían la cara hacia él como flores hacia el sol—. O la BBC cambia la fecha de emisión para que coincida con el lanzamiento de mi libro, o me llevo la serie al Canal 4. Así de sencillo.
Se oyeron risas educadas entre su público.
Sarah vio al decano de la facultad, Jonathan Clifton, en otro rincón de la cocina hablando con Caroline, la esposa de Lovelock, una mujer delgada de unos cincuenta años, labios finos, pómulos cincelados e impecable melena rubia hasta los hombros. Era, como mínimo, diez años más joven que su marido.
Sarah había oído hablar de Caroline Lovelock, pero nunca había hablado con ella. Sabía, eso sí, que era la segunda esposa de Lovelock y que había trabajado con él como secretaria de departamento en su anterior puesto, en la Universidad de Edimburgo. Las malas lenguas de la facultad aseguraban que se pasaba el día supervisando a una cohorte de empleados domésticos —limpiadora, cocinero, jardinero, mozo de mantenimiento— para que todo estuviera en perfecto orden de revista cuando llegaba el señor de la casa.
Sarah se preguntó vagamente si Lovelock se había portado con ella como se comportaba en general con sus compañeras de trabajo. Y aquella mujer había acabado casándose con él, santo cielo. En su opinión no hacían muy buena pareja: ella era una mujer atractiva y él estaba demasiado gordo para haberla conquistado. El caso era que ella se había separado de su marido al conocer a Lovelock, y Lovelock había dejado a su primera mujer y a su hija, que todavía era pequeña. Pero eso había ocurrido hacía años.
Caroline recorrió la cocina con la mirada, la posó un instante en su marido, que seguía perorando en el rincón, y luego siguió adelante. Sarah sonrió y la saludó con la mano discretamente, pero a cambio recibió una mirada de desconcierto. Se preguntó si la señora Lovelock tenía idea de cómo era su marido. ¿Era consciente de lo que sucedía? Quizá lo supiera mejor que nadie.
Sarah consultó su reloj. Eran las ocho pasadas.
—Dos horas y nos vamos —murmuró.
—Cíñete a las reglas —le respondió Marie en voz baja.
—Lo mismo digo —contestó Sarah.
6
En un rincón del cuarto de estar, en los márgenes de dos o tres conversaciones, Sarah observaba a los grupos de invitados que charlaban amigablemente mientras picoteaban comida del bufé en platos de porcelana fina. El equipo de música emitía música jazz vertiginosa e incomprensible. Coloridos peces tropicales nadaban en una pecera alargada arrimada a una pared. Marie había ido a ponerse a la cola para usar el cuarto de baño, y Sarah tenía de pronto la sensación de que nada de aquello era real, de que había cruzado un espejo por azar y penetrado en una realidad alternativa, en un mundo que no era el suyo y cuyas normas desconocía.
Todas aquellas personas, sin embargo, habían sido como ella alguna vez, se dijo. Todas habían mirado hacia dentro desde el otro lado del cristal esperando una señal, un toque en el hombro que indicara que daban la talla, que eran lo bastante listos y duros para proseguir su ascensión. Les había llegado su momento, igual que pronto le llegaría a ella. Debía tener paciencia, nada más. Seguirles el juego.
Bebía a sorbitos de su copa y, cuando su mirada se cruzaba con la de algún invitado, sonreía con amabilidad.
Le vibró el móvil en el bolsillo. En la pantalla decía Casa. Pulsó el icono verde y se acercó el teléfono a la oreja.
—¿Hola?
Al otro lado de la línea, se oía un ruido amortiguado, indistinto en contraste con el alboroto de las conversaciones y la música de la habitación. Sarah dejó su copa y se tapó el otro oído con un dedo. Al hacerlo, su mirada se cruzó con la de un hombre al otro lado de la sala. Su expresión parecía decir «¿Cómo te atreves? ¡Qué vulgaridad, contestar a una llamada en la fiesta del gran profesor Lovelock, el evento social de la temporada!». Sarah no hizo caso y, como el ruido de las conversaciones apenas le permitía oír, se encaminó a las puertas del jardín.
Fuera, el aire nocturno le pareció fresco y cortante comparado con el calor que hacía en la habitación. El jardín, ancho y alargado, estaba salpicado a ambos lados de farolillos chinos que emitían un tenue resplandor. Se apartó de la casa y aguzó el oído.
—¿Hola? —repitió.
—¿Mami?
Era Grace.
—Sí. ¿Estás bien, Gracie?
—Estamos comiendo palomitas.
Sarah cruzó la explanada para acercarse a una de las altas estufas de exterior y notó su calor en la cara. Parecía tener todo el jardín para ella sola.
—Qué bien —dijo—. ¿De qué sabor?
El sonido volvió a velarse y oyó voces alteradas. Harry y Grace, gritando a la vez. Un momento después se puso su padre.
—Perdona, Sarah —dijo—. Harry quería darte las buenas noches. Espera un segundo.
Más gritos. Luego oyó la vocecilla aguda de su hijo.
—¿Hola?
—Hola, Harry. ¿Qué tal va todo?
—¿Mami?
—¿Sí, tesoro?
Un silencio, más ruidos sofocados de fondo, y después:
—Grace me ha pellizcado.
—Bueno, seguro que ha sido sin querer, cariño. ¿Os va a contar un cuento el…?
—¡Buenas noches! —dijo él.
—Buenas noches, Harry. Te quiero.
Pero su hijo ya se había ido: nunca había sido muy de hablar por teléfono. Volvió a ponerse su padre.
—¿Qué tal, cielo? ¿Todo bien? ¿Sigues con Marie?
Sarah nunca le había hablado del problema que tenía con Lovelock en el trabajo. Su padre sabía lo de Nick, lo de sus problemas matrimoniales, pero Sarah procuraba no hablarle del trabajo. En parte, porque quería que su padre siguiera sintiéndose orgulloso de ella, de lo lista que era su hija, y le preocupaba que la conducta de Lovelock pudiera empañar esa imagen, y en parte porque no quería que se preocupase. Desde que había muerto su madre, hacía ya ocho años, intentaba ahorrarle disgustos. Bastantes preocupaciones tenía ya, tal y como estaban las cosas.
—Sí, papá, todo bien por aquí. Esto es… muy bonito. Marie acaba de ir al aseo y dentro de un rato cogeremos un taxi para volver a casa.
—Mientras tú estés bien…
—Oye, papá, creo que debería volver a la fiesta y charlar un poco más con la gente, dejarme ver. Dales un beso de buenas noches a los niños de mi parte.
Se despidieron y ella colgó. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se disponía a volver a la casa cuando oyó una voz conocida a su espalda, una voz grave y profunda, deshilvanada ya por el alcohol.
—Hola, Sarah. Cuánto me alegro de que hayas venido.
7
Era él. Se interponía entre ella y la casa, cortándole el paso.
Sarah miró más allá y rezó porque apareciera Marie, pero no la vio por ninguna parte.
—Ah, hola, Alan.
—Parece que no estás bebiendo nada, Sarah, y eso no lo puedo permitir en mi fiesta de ningún modo. —Le tendió un vaso grande, en cuyo interior tintineaban los cubitos de hielo contra el cristal—. Gin-tonic, ¿verdad?
—Creo que no debería, ya he bebido un par de copas y tengo…
—Tonterías. —Él volvió a ofrecerle la copa y le dedicó una sonrisa maliciosa. Se le trababa un poco la lengua—. Es mi fiesta, e insisto. Además, lo he preparado especialmente para ti.
—De acuerdo. Gracias.
—Salud. —Dio un paso hacia ella, levantó su vaso de whisky y lo hizo chocar levemente con el de Sarah antes de beberse de un trago la mitad de su contenido.
—Salud —respondió Sarah.
—¿No vas a beber? No se puede brindar sin beber. —Volvió a esbozar una sonrisa—. Por lo menos, en mi casa.
Sarah se acercó el vaso a los labios y le dio un sorbito. Sabía bien. Era quizá el gin-tonic más fuerte que había probado nunca —seguramente contenía la misma medida de ginebra que de tónica—, pero por lo demás no parecía tener nada de raro.
Lovelock se inclinó hacia ella.
—Sarah, es fantástico que hayas podido venir. Y me alegro de haberte pillado a solas, de hecho. Quería hablar contigo de lo del lunes.
El lunes. El comité de ascensos.
—Claro. —Sarah procuró mantener la calma a pesar de que le dio un vuelco el estómago. «Ya está», pensó. «Va a darme la buena noticia»—. ¿Aquí? ¿Ahora?
Lovelock miró a su alrededor.
—¿Qué mejor momento que este?
—Está bien —dijo ella, y bebió otro sorbito de gin-tonic. «Mierda», qué cargado de ginebra estaba.
—¿Por qué no nos sentamos?
Él le señaló un banco de piedra labrada que había al borde del jardín, flanqueado por dos arbustos plantados en caperuzas de chimenea puestas del revés. Se sentó en el banco y dio unas palmaditas en el asiento, a su lado. Sarah titubeó y luego se sentó en el otro extremo, en el filo del asiento de piedra desgastada.
—¿Marie no está por aquí?
Sarah sintió el frío de la piedra a través de los pantalones y se estremeció involuntariamente.
—Ha ido al baño. Volverá enseguida.
—Entonces, ¿te hace ilusión lo del lunes?
Sarah le miró, buscando en su cara alguna pista sobre cómo debía reaccionar. El lunes, Lovelock y otros cuatro profesores veteranos del departamento se reunirían para decidir a quién proponían al decano para los ascensos de ese año. Los cinco profesores —todos los cuales se hallaban en la fiesta— se reunirían a puerta cerrada, disfrutarían de una opípara comida y se pasarían parte de la tarde debatiendo los méritos de los candidatos y votando. Luego llamarían a los candidatos uno por uno para darles la noticia. Ese año se presentaban seis miembros del claustro para subir al siguiente escalón de la jerarquía académica: uno, a catedrático; otro, a profesor adjunto; dos a profesor numerario, y otros dos, con contrato temporal —Sarah, entre ellos—, a ocupar una plaza fija de profesor asociado.
Sarah compuso una sonrisa y se encogió de hombros.
—Si te soy sincera, creo que sobre todo quiero que pase de una vez.
—Un ascenso es un paso importantísimo. Lo sabes, ¿no?
—Sí, lo sé.
—Supone depositar tu confianza en un colega y confiar en que no defraude tus expectativas. Lo que quiero decir es que tienes que quererlo de verdad.
—Lo quiero de verdad. Más que nada en el mundo. Sé que tengo muchas cosas que aportar al departamento y a los estudiantes.
—Tienes que estar dispuesta a hacer sacrificios.
—Lo sé. Y lo entiendo perfectamente.
—Estupendo. —Sonrió, inclinándose hacia ella—. Eso quería oír.
Sarah se preguntó por enésima vez qué resultado arrojaría la votación del comité. Cinco hombres de edad madura llegando a una decisión por mayoría tras debatir cada solicitud. Giles Parkin era uno de los mejores amigos de Lovelock y votaría lo mismo que él pasara lo que pasase. Roger Halliwell era extremadamente ambicioso y tan egocéntrico que apenas reparaba en los miembros más jóvenes del claustro. Haría lo que, en su opinión, le beneficiara de manera inmediata o en el futuro. El cuarto integrante del comité era Quentin Overton-Gifford, una de las personas más inteligentes que Sarah conocía, pero también de las más arrogantes. Su antipatía era legendaria, y parecía disfrutar especialmente haciendo notar a los miembros del personal administrativo que eran funcionarios de medio pelo, poco menos que parásitos del cuerpo universitario. Tenía además la firme convicción de que las mujeres no estaban intelectualmente al nivel de los hombres, ni lo estarían nunca. Y por último estaba Henry Devereux, un tipo decente, justo y razonable, al que no le importaba en absoluto enfrentarse a Lovelock. Pero, aunque le llevase la contraria, era casi imposible que consiguiera imponer su criterio.
Según la leyenda del departamento, nadie había conseguido nunca imponerse en la votación en contra de los deseos de Lovelock. Si Sarah contaba con su respaldo, su ascenso era cosa hecha. Pero Lovelock no parecía dispuesto a darle más pistas de momento: la conversación acerca del trabajo se había terminado. Sarah notó de pronto que le estaba mirando los pechos.
—Tienes una casa muy bonita —dijo por decir algo.
—Permíteme enseñártela. Hemos reformado por completo la planta de arriba, y el dormitorio principal es realmente…
Se paró en seco, distraído por un ruido. Se oía un repiqueteo de pasos en las baldosas de piedra del patio.
Alguien se acercaba.
Sarah se volvió y vio a una mujer con chaqueta negra y vaqueros. Había clavado en Lovelock una mirada llameante.
—Ahí estás —dijo—. Por fin te encuentro, joder.
—Hola, Gillian —contestó él tranquilamente—. Qué sorpresa.
8
Era algo más joven que Sarah, de unos treinta años. Tenía ojeras oscuras y el cabello castaño peinado severamente hacia atrás y recogido en una coleta. Una expresión de ira crispaba su rostro. Haciendo caso omiso de Lovelock, dio media vuelta y se acercó a la casa. Abrió de par en par las puertas, y el barullo de las conversaciones y la música inundó el patio. Algunos invitados se callaron al verla.
Ella les hizo señas para que se acercaran.
—Vengan, quiero que oigan esto.
Metió una mano en su bolso. Sarah pensó fugazmente que iba a sacar un arma y se encogió en el banco. Pero la mujer sacó una hoja de papel doblada, la levantó y se dirigió a los invitados.
—Su estupendo colega, Alan Lovelock, hizo que la universidad me despidiera cuando presenté una queja contra él, después de que se pasara un año entero acosándome, siguiéndome y, por último, agrediéndome sexualmente en cinco ocasiones distintas. Se negó a recomendar mi ascenso a no ser que me acostara con él. Y ahora —añadió, blandiendo el papel como un arma—, después de intentar sin éxito follarme, ha decidido joder definitivamente mi carrera profesional.
Un murmullo cundió entre los invitados. Sarah deseó estar en otra parte, en cualquier sitio menos allí. Lovelock no dijo nada.
—No entendía por qué no conseguía otro puesto —prosiguió la mujer—. En la mayoría de los sitios ni siquiera me llamaban para una entrevista, a pesar de que estaba cualificada. Era absurdo. Entonces conseguí hacerme con una copia de tu carta de referencias sobre mí, Alan —dijo volviéndose hacia él— y empecé a entenderlo todo.
Lovelock meneó la cabeza lentamente.
—Te estás poniendo en ridículo, Gillian.
—Los has puesto a todos contra mí, ¿verdad, cabrón? En todas partes donde he intentado encontrar trabajo, les has avisado: en Edimburgo, en Belfast, hasta en el puto Harvard. Todas esas universidades dirigidas por vuestro asqueroso club de carcamales que se conocen desde hace décadas. Les has dado a todos las mismas referencias sobre mí. —Desdobló la hoja—. Pero ¿sabes qué? Que en el último sitio, los inútiles del puto departamento de Recursos Humanos me pusieron por error en copia en un correo que llevaba adjunta tu carta de referencias. Vale la pena leerla, ¿no crees?
—Tenía la obligación de decir la verdad. Si no lo hiciera, estaría faltando al respeto a mis colegas de otras universidades.
—Conque la verdad, ¿eh? —Gillian fijó los ojos en el papel y empezó a leer—. Poco fiable, inestable, proclive a estallidos de ira y extremadamente crítica con sus compañeros. Áspera de trato, no sabe trabajar en equipo. Ejerce un efecto corrosivo sobre las dinámicas de grupo dentro del departamento. Tiene tendencia a hacer acusaciones absurdas e infundadas contra sus colegas.
—Lamento de veras que las cosas no te hayan ido bien en lo profesional, Gilly —repuso Lovelock—. De verdad que lo siento.
—Todo esto es mentira. Un completo embuste, de principio a fin. Los has puesto a todos en mi contra.
Sarah miraba a Gillian y se preguntaba si estaba viendo su propio futuro, su destino personificado en aquella mujer. Había incluso un parecido físico: la recién llegada era casi de su misma estatura; tenía, como ella, el cabello largo y moreno, la figura esbelta, una edad parecida.
«Imagino que Lovelock tiene un tipo predilecto. Un físico que le gusta especialmente. Pero no soy yo. Es un aviso, pero no soy yo».
Lovelock obsequió a la mujer con una sonrisa tranquila, como si se compadeciera de ella.
—Estás borracha, Gilly.