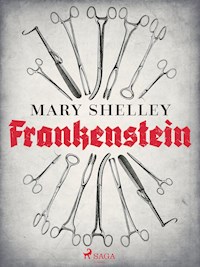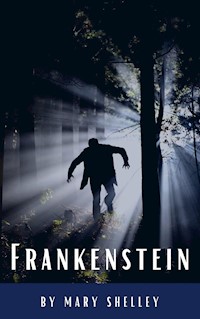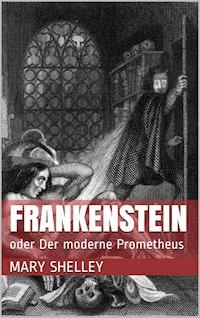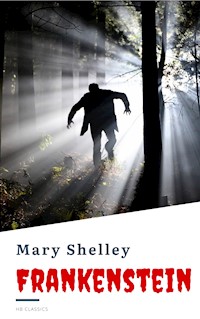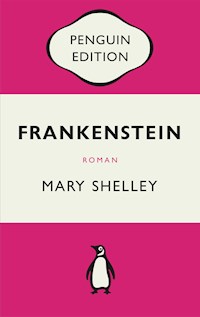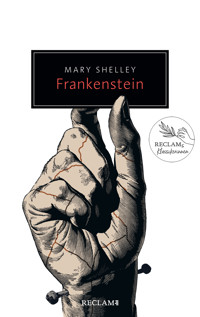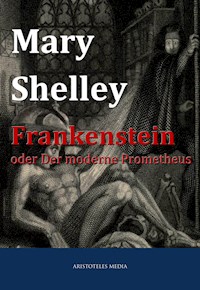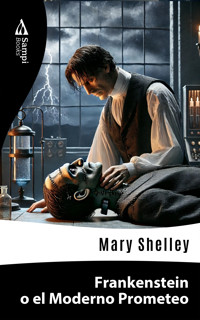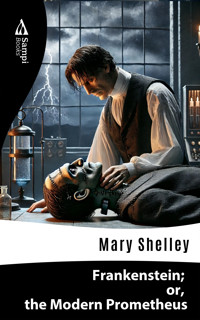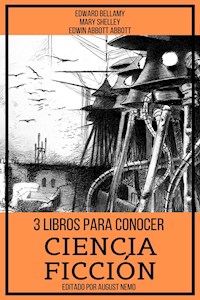
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: 3 Libros para Conocer
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Bienvenidos a la colección 3 libros para conocer, nuestra idea es ayudar a los lectores a aprender sobre temas fascinantes a través de tres libros imprescindibles y destacados. Estas obras cuidadosamente seleccionadas pueden ser de ficción, no ficción, documentos históricos o incluso biografías. Siempre seleccionaremos para ti tres grandes obras para instigar tu mente, esta vez el tema es: Ciencia Ficción. • Mirando atrás desde 2000 a 1887 por Edward Bellamy. • Frankenstein por Mary Shelley. • Planilandia por Edwin Abbott Abbott. Este es uno de los muchos libros de la colección 3 libros para conocer. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la colección, pues estamos convencidos de que alguno de los temas te gustará.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Bienvenidos a la colección 3 libros para conocer, nuestra idea es ayudar a los lectores a aprender sobre temas fascinantes a través de tres libros imprescindibles y destacados.
Estas obras cuidadosamente seleccionadas pueden ser de ficción, no ficción, documentos históricos o incluso biografías.
Siempre seleccionaremos para ti tres grandes obras para instigar tu mente, esta vez el tema es: Ciencia Ficción.
Mirando atrás desde 2000 a 1887 por Edward Bellamy.
Frankenstein por Mary Shelley.
Planilandia por Edwin Abbott Abbott.
Este es uno de los muchos libros de la colección 3 libros para conocer. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la colección, pues estamos convencidos de que alguno de los temas te gustará.
Mirando atrás desde 2000 a 1887
Edward Bellamy
Prefacio del autor
Viviendo como vivimos en el año que cierra el siglo veinte, disfrutando de las bendiciones de un orden social a la vez tan sencillo y lógico que no parece sino el triunfo del sentido común, no hay duda de que es difícil comprender, para aquellos cuyos estudios no han sido en gran parte históricos, que la presente organización de la sociedad tiene, en su plenitud, menos de un siglo de edad. No hay hecho histórico, sin embargo, mejor establecido, que hasta casi el final del siglo diecinueve era creencia general que el antiguo sistema industrial, con todas sus espantosas consecuencias sociales, estaba destinado a perdurar, posiblemente con algún pequeño remiendo, hasta el fin de los tiempos. ¡Qué extraño y casi increíble parece que una tan prodigiosa transformación moral y material como la que ha tenido lugar desde entonces haya podido ser llevada a cabo en un intervalo tan breve! La presteza con la cual los hombres se acostumbran, como a algo natural, a las mejoras en su condición, que, cuando fueron anticipadas, parecían no dejar lugar a desear nada más, no podría ser ilustrada de forma más notable. ¡Qué reflexión podría ser mejor calculada para presidir el entusiasmo de los reformadores que cuentan para su recompensa con la entusiasta gratitud de las edades futuras!
El propósito de este volumen es ayudar a las personas que, mientras desean adquirir una idea más definida acerca de los contrastes sociales entre el siglo diecinueve y el veinte, se ven intimidados por el aspecto formal de las historias que tratan sobre dicho asunto. Alertados por la experiencia de un maestro, de que el aprender es considerado una fatiga para el cuerpo, el autor ha buscado aliviar el carácter instructivo del libro moldeándolo en forma de una narrativa romántica, que estaría gustoso de imaginar no completamente carente de interés para sí mismo.
El lector, para quien las instituciones sociales modernas y sus principios subyacentes son algo natural, puede encontrar a veces que las explicaciones del Dr. Leete acerca de ellas son bastante manidas, pero debe recordarse que para el invitado del Dr. Leete no eran algo natural, y que este libro está escrito con el expreso propósito de inducir al lector a olvidar por un momento que así lo son. Una cosa más. El tema casi universal de los escritores y oradores que han celebrado esta época bimilenaria ha sido el futuro en vez del pasado, no el avance que se ha producido, sino el progreso que se producirá, siempre hacia adelante y hacia arriba, hasta que el curso de los tiempos alcance su inefable destino. Esto está bien, absolutamente bien, pero me parece que en ninguna parte podemos encontrar una base más sólida para audaces predicciones del desarrollo humano durante los próximos mil años, que "Mirando Atrás", al progreso de los últimos cien.
Que este volumen sea tan afortunado que encuentre lectores cuyo interés en el asunto los incline a pasar por alto las deficiencias en el tratamiento es la esperanza con la que el autor se hace a un lado y deja que el Sr. Julian West hable por sí mismo.
I
Vi la luz por primera vez en la ciudad de Boston en el año 1857. "¿Qué?" dirás, "¿mil ochocientos cincuenta y siete? Este es un curioso desliz. Quiere decir mil novecientos cincuenta y siete, desde luego". Pido disculpas, pero no hay error. Eran alrededor de las cuatro de la tarde del 26 de diciembre, un día después de Navidad, del año 1857, no 1957, cuando respiré por primera vez el viento de levante de Boston, que, aseguro al lector, en aquel remoto período se distinguía por la misma penetrante cualidad que lo caracteriza en el presente año de gracia, 2000.
Estas afirmaciones parecen tan absurdas en su apariencia, especialmente si añado que soy un joven que aparenta alrededor de treinta años, que nadie puede ser culpado por rehusar leer una palabra más de lo que promete ser una mera imposición sobre su credulidad. Sin embargo aseguro de todo corazón al lector que no hay pretensión alguna de imposición, y me encargaré, si me presta atención durante unas páginas, de convencerle de esto por completo. Si puedo, entonces, suponer provisionalmente, con el compromiso de justificar la suposición, que conozco mejor que el lector cuándo he nacido, proseguiré con mi narrativa. Como todo colegial sabe, en la última parte del siglo diecinueve la civilización de hoy en día, o cualquier cosa semejante, no existía, aunque los elementos que iban a desarrollarla ya estaban en fermentación. Sin embargo, nada ha ocurrido para modificar la secular división de la sociedad en cuatro clases, o naciones, como podría llamárselas más adecuadamente, puesto que las diferencias entre ellas eran mucho mayores que las que hay entre las naciones actualmente, de los ricos y los pobres, de los educados y los ignorantes. Yo mismo era rico y también educado, y poseía, por consiguiente, todos los elementos de felicidad que disfrutaban los más afortunados de aquella época. Viviendo en el lujo, y ocupado únicamente en la prosecución de los placeres y refinamientos de la vida, derivaba los medios de mi manutención del trabajo de otros, no prestándoles ningún servicio a cambio. Mis padres y abuelos habían vivido de la misma manera, y yo esperaba que mis descendientes, si los tuviese, disfrutarían de una análoga fácil existencia.
Pero ¿cómo podía yo vivir sin dar servicio al mundo? preguntarás. ¿Por qué debería el mundo haber sustentado en absoluta ociosidad a uno que era capaz de dar servicio? La respuesta es que mi bisabuelo había acumulado una suma de dinero de la cual han vivido sus descendientes desde entonces. La suma, inferirás naturalmente, debe haber sido muy grande para no haberse agotado en la manutención de tres generaciones en la ociosidad. Este, sin embargo, no era el caso. La suma no había sido originalmente grande en absoluto. Era, de hecho, mucho mayor ahora que tres generaciones habían sido mantenidas en la ociosidad gracias a ella, que lo que era en un principio. Este misterio de uso sin consumición, de calentamiento sin combustión, parece magia, pero era meramente una ingeniosa aplicación del arte ahora felizmente perdido pero llevado a una gran perfección por tus antepasados, de desplazar la carga de la propia manutención para ponerla sobre los hombros de otros. Del hombre que había conseguido esto, y era el fin perseguido, se decía que vivía de las rentas de sus inversiones. Explicar llegados a este punto cómo los antiguos métodos de la industria hicieron esto posible nos retrasaría demasiado. Sólo me detendré ahora para decir que el interés sobre las inversiones era una especie de impuesto a perpetuidad sobre el producto de aquellos ocupados en la industria, que una persona que poseía o heredaba dinero era capaz de recaudar. No debe suponerse que una organización que parece tan antinatural y disparatada conforme a las nociones modernas nunca fue criticada por tus antepasados. Hubo un esfuerzo de legisladores y profetas de las primeras épocas para abolir el interés, o al menos para limitarlo a las tasas más pequeñas posibles. Todos estos esfuerzos, sin embargo, fracasaron como necesariamente debían hacerlo, en la medida en que las antiguas organizaciones sociales prevalecieron. En la época de la cual escribo, la última parte del siglo diecinueve, los gobiernos se habían en general dado por vencidos de intentar regular el asunto en modo alguno.
Como un intento de dar al lector alguna impresión general del modo en que la gente convivía en aquellos días, y especialmente de las relaciones entre los ricos y los pobres, quizá lo mejor que puedo hacer es comparar la sociedad como era entonces con un carruaje prodigioso al que las masas de la humanidad estuviesen unidas con arreos y del que tirasen laboriosamente a lo largo de un camino muy montañoso y arenoso. El conductor estaba hambriento y no permitía que nadie se quedase rezagado, aunque el paso era necesariamente muy lento. A pesar de la absoluta dificultad de tirar del carruaje a lo largo de un camino tan difícil, la parte superior del carruaje estaba cubierta con pasajeros que nunca bajaban, ni siquiera en las subidas más pronunciadas. En estos asientos de la parte superior se notaba una brisa muy suave y eran muy cómodos. Bien elevados por encima del polvo, sus ocupantes podían disfrutar del paisaje a su placer, o discutir críticamente los méritos del equipo que se esforzaba. Naturalmente tales plazas estaban muy solicitadas y la competición por ellas era intensa, cada uno perseguía como primer objetivo en la vida el asegurarse un asiento en el carruaje para sí mismo y dejárselo a su hijo después de él. Por la regla del carruaje, un hombre podía dejar su asiento a quien él quisiese, pero por otra parte había muchos accidentes por los cuales podía perderse por completo. A pesar de que eran tan cómodos, los asientos eran muy inseguros, y en cada sacudida imprevista del carruaje había personas que se resbalaban fuera de ellos y se caían al suelo, donde eran instantáneamente obligados a agarrar la cuerda y ayudar a arrastrar el carruaje sobre el cual habían anteriormente ido montados tan placenteramente. Naturalmente perder el asiento se consideraba una desgracia terrible, y la aprensión de que esto pudiese sucederles a ellos o a sus amigos era una nube constante sobre la felicidad de aquellos que iban montados.
Pero ¿pensaban solamente en sí mismos? preguntarás. ¿Su mero lujo no se tornaba intolerable para ellos por comparación con la suerte de sus hermanos y hermanas que estaban con los arreos, y el conocimiento de que su propio peso se añadía a su duro trabajo? ¿No tenían compasión por sus semejantes de quienes solamente la fortuna les diferenciaba? Oh, sí; la conmiseración era expresada frecuentemente por aquellos que iban montados, hacia aquellos que tenían que tirar del carruaje, especialmente cuando el vehículo llegaba a un mal lugar en el camino, como ocurría constantemente, o a una colina particularmente escarpada. En tales momentos, el desesperado esfuerzo del equipo, sus agonizantes saltos y caídas bajo el despiadado azote del hambre, los muchos que desfallecían en la cuerda, y eran pisoteados en el fango, formaban un espectáculo inquietante, que a menudo provocaba manifestaciones de sentimientos sumamente creíbles, en lo alto del carruaje. En tales momentos, los pasajeros habrían regañado alentadoramente a los que trabajaban duro en la cuerda, exhortándolos a que tuviesen paciencia y mantuviesen las esperanzas de una posible compensación en otro mundo a cambio de la crudeza de su suerte, mientras otros contribuían a comprar ungüentos y linimentos para los lisiados y heridos. Se estaba de acuerdo en que era una enorme lástima que tuviese que ser tan duro tirar del carruaje, y había un sentido de alivio general cuando la parte del camino especialmente mala era sobrepasada. Este alivio no era, de hecho, completamente a cuenta del equipo, porque en esas partes malas había siempre algún peligro de vuelco general en el que todos perderían sus asientos.
Debe en verdad admitirse que el principal efecto del espectáculo de la miseria de los que trabajaban duramente en la cuerda era acentuar el sentido que los pasajeros tenían del valor de sus asientos en el carruaje, y causaba que se aferrasen a ellos con mayor desesperación que antes. Si los pasajeros pudiesen simplemente haberse sentido seguros de que ni ellos ni sus amigos se caerían nunca de lo alto, es probable que, más allá de contribuir a los fondos para linimentos y vendas, se hubiesen preocupado extremadamente poco por aquellos que arrastraban el carruaje.
Soy bien consciente de que esto parecerá una increíble atrocidad a los hombres y mujeres del siglo veinte, pero hay dos hechos, ambos muy curiosos, que lo explican parcialmente. En primer lugar, se creía firme y sinceramente que no había otra manera en la que la Sociedad pudiese progresar, excepto si muchos tiraban de la cuerda y unos pocos iban montados, y no sólo esto, sino que incluso ninguna mejora muy radical era posible, ya fuera en los arreos, el carruaje, la carretera, o la distribución de la faena. Siempre había sido como era, y siempre sería así. Era una lástima, pero no se podía evitar, y la filosofía prohibía despilfarrar compasión en lo que estaba más allá del remedio.
El otro hecho es todavía más curioso, consiste en una extraña alucinación que aquellos que estaban en lo alto del carruaje compartían generalmente, de que ellos no eran exactamente como los hermanos y hermanas que tiraban de la cuerda, sino de un barro más fino, perteneciendo en algún sentido a un orden superior de seres que podrían con razón esperar que tirasen de ellos. Esto parece inexplicable, pero, como una vez fui de los que iba montado en este carruaje y compartí esta alucinación, debería ser creído. La cosa más extraña en relación con esta alucinación era que aquellos que acababan de trepar desde el suelo, antes de que las marcas de las cuerdas les hubiesen desaparecido de las manos, empezaban a caer bajo su influencia. En cuanto a aquellos cuyos padres y abuelos, antes que ellos, habían sido tan afortunados como para mantener sus asientos en lo alto, la convicción que ellos llevaban en el corazón acerca de la esencial diferencia entre su clase de humanidad y la del común de los mortales era absoluta. El efecto de una ilusión para moderar los sentimientos de mutuo entendimiento hacia los sufrimientos de la muchedumbre de seres humanos, transformándolos en una distante y filosófica compasión es obvio. A ello me refiero como la única extenuación que puedo ofrecer por la indiferencia que, en el periodo del que escribo, marcó mi propia actitud hacia la miseria de mis hermanos.
En 1887 llegué a mi trigésimo año. Aunque todavía soltero, estaba comprometido para casarme con Edith Bartlett. Ella, al igual que yo, iba montada en lo alto del carruaje. Es decir, para no sobrecargarnos más con una ilustración que ha servido, espero, para el propósito de dar al lector una impresión general de cómo vivíamos entonces, su familia era rica. En aquella época, cuando por sí solo el dinero dominaba todo lo que era agradable y refinado en la vida, era suficiente para una mujer el ser rica para tener pretendientes; pero Edith Bartlett era también hermosa y grácil.
Mis señoras lectoras, soy consciente, protestarán por esto. "Hermosa pudiera haber sido", las oigo decir, "pero grácil nunca, con los trajes que estaban de moda en aquella época, cuando la cabeza se cubría con una estructura de 30 cm de altura que daba mareo, y la casi increíble extensión de la falda por detrás por medio de unos dispositivos artificiales que deshumanizaban las formas más a conciencia que ningún dispositivo anterior de los modistos. ¡Imagina cualquier gracilidad en semejante traje!" Dan ciertamente bien en el clavo, y solamente puedo replicar que mientras las señoras del siglo veinte son encantadoras demostraciones del efecto que un ropaje adecuado tiene sobre la acentuación de las gracias femeninas, mis recuerdos de sus bisabuelas me permiten mantener que ninguna deformidad del vestido puede camuflarlas por completo.
Nuestro matrimonio esperaba tan solo que se terminase la casa que estaba construyendo para que la ocupásemos, en una de las partes más apetecibles de la ciudad, es decir, una parte principalmente habitada por los ricos. Porque debe comprenderse que la deseabilidad comparativa de las diferentes partes de Boston para residir en ellas dependía entonces, no de aspectos naturales, sino del carácter de la población de la vecindad. Cada clase o nación vivía por su cuenta, en barrios propios. Un rico viviendo entre los pobres, un educado entre los no educados, era como uno que viviese aislado en medio de una raza extraña y celosa. Cuando la casa se había comenzado, se esperaba terminarla para el invierno de 1886. En la primavera del año siguiente la encontré, sin embargo, todavía incompleta, y mi matrimonio era todavía cosa del futuro. La causa de un retraso calculado para ser particularmente exasperante para un ardiente enamorado era una serie de huelgas, es decir, pactos para negarse a trabajar, por parte de los albañiles, carpinteros, pintores, fontaneros, y otros sindicatos implicados en la construcción. No recuerdo cuáles eran las causas específicas de estas huelgas. Las huelgas se habían convertido en algo tan común en aquel periodo que la gente había dejado de preguntar acerca de sus motivos concretos. En un departamento de la industria o en otro, habían sido casi incesantes desde la gran crisis de los negocios de 1873. De hecho había llegado a ser una cosa excepcional ver a cualquier clase de trabajadores estar en sus quehaceres sin interrupción durante más de unos pocos meses cada vez.
El lector que observe las fechas aludidas, por supuesto reconocerá en estas alteraciones de la industria la primera e incoherente fase del gran movimiento que terminó en el establecimiento del sistema industrial moderno con todas sus consecuencias sociales. Esto es tan claro en retrospectiva, que un niño podría entenderlo, pero no siendo profetas, los que vivíamos entonces no teníamos una clara idea de lo que nos estaba ocurriendo. Lo que veíamos era que, industrialmente, el país estaba en una muy extraña senda. La relación entre los trabajadores y quienes los empleaban, entre trabajo y capital, parecía haberse dislocado de una manera inexplicable. Las clases trabajadoras se habían infectado de pronto y de un modo muy generalizado con un profundo descontento con su condición, y una idea de que podía ser ampliamente mejorada si tan sólo supiesen como hacerlo. Por todas partes, de común acuerdo, preferían las demandas de pagas más elevadas, menos horas, mejores viviendas, mejores ventajas educativas, y una participación en los refinamientos y lujos de la vida, demandas que era imposible ver el modo de concederlas a no ser que el mundo se hiciese mucho más rico de lo que era entonces. Aunque sabían algo de lo que querían, no sabían nada sobre cómo conseguirlo, y el ardiente entusiasmo con el que se agolpaban alrededor de cualquiera que pareciese probable que les arrojase cualquier luz sobre el asunto, otorgaba repentina reputación a muchos aspirantes a líder, algunos de los cuales tenían bastante poca luz que arrojar. Por muy quiméricas que las aspiraciones de las clases trabajadoras pudiesen ser consideradas, la dedicación con la que se apoyaban unos a otros en las huelgas, lo cual era su principal arma, y los sacrificios que tuvieron que padecer para llevarlas a cabo no dejaban duda de su extrema seriedad.
En cuanto al resultado final de los conflictos laborales, que era la frase con la que el movimiento que he descrito era referenciado, las opiniones de la gente de mi clase diferían conforme al temperamento individual. El sanguíneo argumentaba muy violentamente que en la mismísima naturaleza de las cosas estaba la imposibilidad de que las nuevas esperanzas de los trabajadores pudiesen ser satisfechas, por la sencilla razón de que el mundo no tenía los medios para satisfacerlas. Únicamente gracias a que las masas trabajaban muy duro y vivían con raciones escasas, la humanidad no moría de hambre completamente, y no era posible una mejora considerable de su condición mientras el mundo, en su conjunto, siguiese siendo tan pobre. No eran los capitalistas contra quienes los trabajadores estaban contendiendo, sostenían, sino contra el férreo entorno de la humanidad, y era meramente una cuestión del espesor de sus cráneos el que descubrieran este hecho y decidieran sobrellevar lo que no pueden remediar.
Los menos sanguíneos admitían todo esto. Desde luego que las aspiraciones de los trabajadores eran imposibles de satisfacer, por razones naturales, pero había fundamentos para temer que no descubrirían este hecho hasta que hubiesen hecho de la sociedad un lío lamentable. Tenían los votos y el poder para hacerlo si querían, y sus líderes decían que lo harían. Algunos de estos desalentadores observadores fueron tan lejos que predijeron un inminente cataclismo social. La humanidad, argumentaban, habiendo trepado a lo más alto de la escala de la civilización, estaba a punto de caer de cabeza en el caos, tras lo cual sería dudoso que pudiese levantarse, dar la vuelta, y comenzar a trepar otra vez. Repetidas experiencias de esta clase en tiempos históricos y prehistóricos daban cuenta posiblemente de tumbos que habían roto el cráneo de la humanidad. La historia humana, como todos los grandes movimientos, era cíclica, y volvía al punto de partida. La idea de progreso indefinido en línea recta era una quimera de la imaginación, sin analogía en la naturaleza. La parábola de un cometa era quizá la mejor ilustración de la carrera de la humanidad. Tendiendo hacia arriba y hacia el sol desde el afelio del barbarismo, la humanidad alcanzaba el perihelio de la civilización únicamente para zambullirse una vez más hacia el fondo de su destino inferior en las regiones del caos.
Esto, por supuesto, era una opinión extrema, pero recuerdo a hombres serios entre mis conocidos que, discutiendo de los signos de los tiempos, adoptaban un tono muy similar. No había duda de que la opinión más común entre los hombres más juiciosos era que la sociedad se aproximaba a un período crítico que podría resultar en grandes cambios. Los conflictos laborales, sus causas, curso, y remedio, preponderaban sobre el resto de asuntos en la prensa pública, y en las conversaciones serias.
La tensión nerviosa del pensamiento público no podría haber sido ilustrada de un modo más notorio que como lo era a causa de la alarma resultante de las habladurías de una banda reducida de hombres que se llamaban a sí mismos anarquistas, y proponían aterrorizar al pueblo americano adoptando sus ideas mediante amenazas de violencia, como si una nación poderosa que acababa de aniquilar una rebelión de la mitad de sus habitantes, para mantener su sistema político, fuese propensa a adoptar un nuevo sistema social basado en el terror.
Como uno de los acaudalados, con una gran participación en el existente orden de las cosas, naturalmente compartía las aprensiones de mi clase. La particular queja que tenía contra las clases trabajadoras en aquel tiempo del que escribo, a cuenta de los efectos de sus huelgas en la postergación de mi dicha matrimonial, sin duda alentaba una especial animosidad de mis sentimientos hacia ellos.
II
El treinta de mayo de 1887 cayó en lunes. Era una de las fiestas anuales de la nación en el último tercio del siglo diecinueve, estando caracterizada por el nombre de "Decoration Day", para hacer honor a la memoria de los soldados del Norte que tomaron parte en la guerra para la preservación de la unión de los Estados. Los supervivientes de la guerra, escoltados por desfiles civiles y militares y bandas de música, solían con esta ocasión visitar los cementerios y poner coronas de flores sobre las tumbas de sus camaradas muertos, siendo una ceremonia muy solemne y conmovedora. El hermano mayor de Edith Bartlett había caído en la guerra, y en el "Decoration Day" la familia tenía costumbre hacer una visita al Monte Auburn, donde yace.
Pedí permiso para formar parte del grupo, y, a nuestro regreso a la ciudad a la caída de la tarde, me quedé a cenar con la familia de mi prometida. En el vestíbulo, después de cenar, recogí un periódico de la tarde y leí algo sobre una reciente huelga en los sindicatos de la construcción, que probablemente retrasaría todavía más la terminación de mi desafortunada casa. Recuerdo claramente cuánto me exasperó esto, y las maldiciones, tan enérgicas como la presencia de las señoras lo permitía, que eché en abundancia sobre los trabajadores en general, y estos huelguistas en particular. Tuve abundante apoyo de los que estaban a mi alrededor, y los comentarios hechos en la divagante conversación que siguió, sobre la conducta sin principios de los agitadores laborales, estaban calculados para que les zumbasen los oídos a esos caballeros. Estuvimos de acuerdo en que las cosas iban de mal en peor muy deprisa, y que no había vaticinio de dónde iríamos a parar dentro de poco. "Lo peor de esto," recuerdo que dijo la señora Bartlett, "es que las clases trabajadoras de todo el mundo parece que se están volviendo locas a la vez. En Europa es mucho peor incluso que aquí. Estoy segura de que no me atrevería a vivir allí en absoluto. El otro día le pregunté al señor Bartlett adónde emigraríamos si tuviesen lugar todas las terribles cosas con que amenazan esos socialistas. Dijo que no conocía ningún lugar hoy día donde la sociedad pueda ser llamada estable excepto Groenlandia, la Patagonia, y el Imperio Chino." "Esos chinos sabían lo que se hacían," añadió alguien, "cuando se negaron a dejar entrar nuestra civilización occidental. Sabían adónde conduciría mejor que nosotros. Vieron que no era otra cosa que dinamita enmascarada."
Después de esto, recuerdo que me llevé a Edith aparte y traté de persuadirla de que sería mejor que nos casásemos de inmediato sin esperar a que terminasen la casa, y que pasásemos el tiempo viajando hasta que nuestra casa estuviese lista para nosotros. Ella estaba notablemente elegante esa noche, el vestido de luto que llevaba en reconocimiento del día realzaba sobremanera la pureza de su tez. Puedo verla incluso ahora, con mi imaginación, tal y como aquella noche. Cuando me fui, me siguió hasta el recibidor y la besé para despedirme como de costumbre. No había ninguna circunstancia fuera de lo común que diferenciase esta partida de las ocasiones previas en que nos habíamos dicho adiós por una noche o un día. No había absolutamente ninguna premonición en mi pensamiento, y estoy seguro de que en el de ella tampoco, de que esta era algo más que una separación corriente.
En fin, ¡qué le vamos a hacer!
La hora a la que había dejado a mi prometida era bastante temprana para un enamorado, pero el hecho no era un reflejo de mi fidelidad. Yo era un insomne empedernido, y de no ser por esto habría estado perfectamente bien, pero ese día había terminado completamente exhausto a cuenta de haber dormido muy poco las dos noches anteriores. Edith sabía esto y había insistido en mandarme a casa a las nueve en punto, con órdenes estrictas de irme a la cama inmediatamente.
La casa en que vivía había sido ocupada por tres generaciones de mi familia de la cual yo era el único representante vivo en línea directa. Era una mansión grande, de madera envejecida, muy elegante al estilo tradicional en su interior, pero situada en un barrio que hacía tiempo que se había convertido en no deseable para residir en él, desde que fue invadido por casas de pisos y fábricas de manufacturas. No era una casa a la que yo pudiese pensar traer a una recién casada, mucho menos a una como Edith Bartlett. Había puesto anuncios para venderla, y mientras la usaba meramente para dormir, cenando en mi club. Un sirviente, un fiel hombre de color con el nombre de Sawyer, vivía conmigo y atendía mis pocas necesidades. Esperaba echar de menos sobremanera una característica de la casa cuando la dejase, y esta era el dormitorio que había hecho construir bajo los cimientos. No podría haber dormido en la ciudad en absoluto, con sus incesantes ruidos nocturnos, si me hubiesen obligado a usar las habitaciones de arriba. Pero hasta esta habitación subterránea nunca penetraba ni un murmullo del mundo que había por encima. Cuando entraba y cerraba la puerta, estaba rodeado por el silencio de una tumba. Para evitar que la humedad del subsuelo penetrase en la habitación, los muros habían sido construidos con cemento hidráulico y eran muy espesos, y el suelo estaba igualmente protegido. Para que la habitación pudiese servir también como una cámara acorazada igualmente a prueba de violencia y llamas, para el almacenamiento de objetos de valor, le había puesto un techo de losas de piedra herméticamente selladas, y la puerta exterior era de hierro con una espesa capa de asbesto. Una pequeña tubería, que comunicaba con un molino de viento en lo alto de la casa, aseguraba la renovación del aire.
Podría parecer que el inquilino de tal habitación debería ser capaz de comandar el sueño, pero era raro que durmiese bien, incluso allí, dos noches seguidas. Estaba tan acostumbrado a la vigilia que poco me importaba la pérdida del descanso de una noche. Una segunda noche, sin embargo, pasada en mi sillón de lectura en vez de en la cama, me fatigaba, y yo no me permitía ir más allá sin haber dormido, por temor al desorden nervioso. De esta afirmación puede inferirse que tenía a mi disposición algunos medios artificiales, como último recurso, para inducir el sueño, y de hecho los tenía. Si después de dos noches sin dormir me encontraba aproximándome a una tercera sin sensación alguna de ganas de dormir, mandaba llamar al Dr. Pillsbury.
Era doctor por cortesía únicamente, lo que en aquellos días se llamaba un doctor "irregular" o "curandero". Él se llamaba a sí mismo "Profesor de Magnetismo Animal". Lo había encontrado durante el curso de unas investigaciones de aficionado sobre el fenómeno del magnetismo animal. No creo que él supiese nada de medicina, pero era ciertamente un eminente hipnotizador. Yo solía mandar que lo llamasen, con el propósito de que me indujese el sueño mediante sus manipulaciones, si veía que era inminente una tercera noche de insomnio. Por grande que fuese mi excitación nerviosa o mi preocupación mental, el Dr. Pillsbury nunca fallaba, trascurrido muy poco tiempo me sumía en un profundo sueño, que continuaba hasta que era despertado por el proceso hipnótico inverso. El proceso para despertar al durmiente era mucho más simple que para ponerlo a dormir, y por conveniencia, había hecho que el Dr. Pillsbury le eseñase a Sawyer cómo se hacía.
Sólo mi fiel sirviente sabía para qué propósito me visitaba el Dr. Pillsbury, o incluso que me hubiese visitado. Por supuesto, cuando Edith fuese mi esposa, yo debería contarle a ella mis secretos. Hasta ahora no se lo había contado, porque había incuestionablemente un ligero riesgo en el sueño hipnótico, y sabía que ella podría oponerse a mi práctica. El riesgo, desde luego, era que podía llegar a ser demasiado profundo y pasar a ser un trance más allá de los poderes que el hipnotizador tenía para poder romperlo, resultando en la muerte. Repetidos experimentos me habían convencido de que el riesgo era casi nulo si se ejercían las razonables precauciones, y de esto tenía la esperanza, aunque con mis dudas, de convencer a Edith. Me fui a casa directamente después de dejarla, e inmediatamente mandé a Sawyer que trajese al Dr. Pillsbury. Mientras tanto, fui en pos de mi dormitorio subterráneo, y quitándome el traje para ponerme un cómodo batín, me senté a leer las cartas del correo de la tarde que Sawyer había dejado en mi mesa de lectura.
Una de ellas era del constructor de mi nueva casa, y confirmaba lo que yo había deducido del artículo del periódico. Los nuevos huelguistas, dijo, han pospuesto indefinidamente la consumación del contrato, y ni los maestros ni los obreros cederían en el motivo de la discusión sin un largo forcejeo. El deseo de Calígula era que los romanos sencillamente tuviesen un cuello que él pudiese cercenar, y mientras leía esta carta me temo que por un momento fui capaz de desear lo mismo en relación a las clases trabajadoras de América. El regreso de Sawyer con el doctor interrumpió mis tenebrosas meditaciones.
Parece que había sido difícil conseguir sus servicios, porque se estaba preparando para dejar la ciudad esa misma noche. El doctor me explicó que desde que me había visto la última vez, se había enterado de que un excelente profesional iba a comenzar a ejercer en una ciudad lejana, y decidió tomar puntual ventaja de ello. Al preguntarle, con cierto pánico, cómo iba a hacer yo para que alguien me indujese el sueño, me dio los nombres de varios hipnotizadores de Boston que, me aseguró, tenían tan magníficos poderes como él.
Algo aliviado por esto, di instrucciones a Sawyer para que me despertase al día siguiente a las nueve de la mañana, y, echándome en la cama vestido con mi batín, adopté una postura cómoda, y me rendí a las manipulaciones del hipnotizador. Debido, quizá, a mi inusual estado de nervios, tardé más de lo habitual en perder la consciencia, pero finalmente una deliciosa somnolencia se adueñó de mi.
III
"Va a abrir los ojos. Más vale que primero sólo vea a uno de nosotros."
"Prométeme, entonces, que no se lo dirás."
La primera voz era de un hombre, la segunda de una mujer, y ambos hablaban en voz baja.
"Veré qué impresión me da," replicó el hombre.
"No, no, prométemelo," insistió la otra.
"Déjala que se salga con la suya," susurró una tercera voz, también una mujer.
"Bueno, bueno, lo prometo, entonces," contestó el hombre. "¡Rápido, marchaos! ¡Está volviendo en sí!"
Hubo un sonido de roce de vestidos y abrí los ojos. Un hombre bien parecido, de quizá sesenta años estaba inclinado sobre mi, en sus facciones una expresión de mucha benevolencia mezclada con gran curiosidad. Era un completo extraño. Me incorporé sobre un hombro y miré alrededor. La habitación estaba vacía. Ciertamente no había estado en ella antes, ni en ninguna amueblada como ella. Miré de nuevo a mi acompañante. Sonrió.
"¿Cómo se encuentra?" inquirió.
"¿Dónde estoy? requerí.
"Está usted en mi casa," fue la contestación.
"¿Cómo he llegado aquí?
"Hablaremos de ello cuando esté más fuerte. Mientras tanto, le ruego que no sienta ansiedad. Está entre amigos y en buenas manos. ¿Cómo se encuentra?"
"Un poco raro," contesté, "pero estoy bien, supongo. ¿Me dirá usted cómo he llegado a estar en deuda por su hospitalidad? ¿Qué me ha sucedido? ¿Cómo he llegado aquí? Me dormí en mi propia casa."
"Habrá tiempo de sobra para explicaciones más tarde," replicó mi desconocido anfitrión, con una tranquilizadora sonrisa. "Será mejor evitar charlas inquietantes hasta que usted sea un poco más usted mismo. ¿Me haría usted el favor de tomarse un par de sorbos de esta preparación? Le hará bien. Soy médico."
Rechacé el vaso con la mano y me erguí hasta quedar sentado en el sofá, aunque con esfuerzo, porque mi cabeza estaba extrañamente ligera.
"Insisto en saber de inmediato dónde estoy y qué me han estado haciendo," dije.
"Mi estimado señor," respondió mi acompañante, "permítame rogarle que no se ponga nervioso. Preferiría que no insistiese en pedir explicaciones tan pronto, pero si insiste, trataré de satisfacerle, a condición de que primero se tome esta dosis, que le fortalecerá un poco."
Al momento bebí lo que me ofrecía. Entonces dijo, "Contarle cómo llegó aquí no es una cuestión tan sencilla como evidentemente supone. Usted puede decirme a mi tanto sobre la cuestión como yo puedo decirle usted. Acaba usted de despertarse de un profundo sueño, o, más propiamente, un trance. Esto es todo lo que puedo decirle. Dice usted que estaba en su propia casa cuando cayó en ese sueño. ¿Puedo preguntarle cuándo fue eso?"
"¿Cuándo?" repliqué, "¿cuándo? Vaya, anoche, por supuesto, hacia las diez en punto. Dejé órdenes a mi criado Sawyer para que me llamase a las nueve en punto. ¿Qué ha sido de Sawyer?"
"Eso precisamente no puedo decirselo," respondió mi acompañante, mirándome con una expresión curiosa, "pero estoy seguro de que podemos excusarle por no estar aquí. ¿Y ahora puede decirme de un modo un poco más explícito cuándo fue que cayó usted en ese sueño, la fecha, me refiero?
"Vaya, anoche, por supuesto; así lo he dicho, ¿no? Es decir, a no ser que haya dormido todo un día entero. ¡Cielo santo! Eso no puede ser posible; y aun así tengo una extraña sensación de haber dormido durante mucho tiempo. Era el "Decoration Day" cuando me fui a dormir."
"¿Decoration Day?"
"Sí, el lunes 30."
"Discúlpeme, ¿el 30 de qué?"
"Vaya, de este mes, por supuesto, a no ser que haya dormido hasta Junio, pero no puede ser."
"Este mes es septiembre."
"¡Septiembre! No querrá decir que he dormido desde mayo! ¡Dios del cielo! Vaya, es increíble."
"Vamos a ver," replicó mi acompañante; "¿dice que era 30 de mayo cuando se fue a dormir?"
"Sí."
"¿Puedo preguntar de qué año?"
Le miré fijamente sin expresión, incapaz de hablar, durante unos instantes.
"¿De qué año?" repetí débilmente al fin.
"Sí, ¿de qué año, por favor? Después de que me haya dicho eso, podré decirle durante cuánto tiempo ha dormido usted."
"Era el año 1887," dije.
Mi acompañante insistió en que yo debería tomar otro sorbo del vaso, y me tomó el pulso.
"Mi estimado señor," dijo, "sus modales indican que es usted un hombre de cultura, que soy consciente de que en sus tiempos de ningún modo era algo natural como es ahora. Sin duda, entonces, habrá observado por sí mismo que de nada en este mundo puede decirse con propiedad que es más asombroso que cualquier otra cosa. Las causas de todos los fenómenos son igualmente adecuadas, y los resultados igualmente algo natural. Es de esperar que usted debería sobresaltarse por lo que le contaré; pero confío en que no permitirá que esto afecte su ecuanimidad indebidamente. Su apariencia es la de un hombre de apenas treinta años, y su condición física no parece ser muy diferente de la de alguien que acaba de despertarse de un sueño algo largo y profundo, y aun así estamos a diez de septiembre del año 2000, y usted ha dormido exactamente ciento trece años, tres meses y once días."
Sintiéndome parcialmente aturdido, bebí una copa de alguna clase de extracto a sugerencia de mi acompañante, e inmediatamente después me entró mucho sueño y me quedé profundamente dormido.
Cuando desperté, la luz del día llenaba por completo la habitación, que había esta iluminada artificialmente cuando estuve despierto la vez anterior. Mi misterioso anfitrión estaba sentado cerca. No estaba mirándome cuando abrí los ojos, y tuve una buena oportunidad para estudiarlo y meditar sobre mi insólita situación, antes de que observase que estaba despierto. Mi mareo se había ido del todo, y mi mente estaba perfectamente clara. La historia de que había estado dormido ciento trece años, que, en mi anterior desfallecimiento y desorientación, había aceptado incuestionablemente, resurgió ante mi ahora únicamente para ser rechazada como un disparatado intento de engaño, cuyo motivo era imposible de suponer ni remotamente.
Algo extraordinario había ocurrido ciertamente a considerar por el hecho de que había despertado en esta casa desconocida con este acompañante desconocido, pero mi imaginación era absolutamente incapaz de sugerir más que las más descabelladas conjeturas sobre lo que ese algo podría haber sido. ¿Podría ser que fuese víctima de algún tipo de conspiración? Lo consideré, ciertamente; y aun así, si las facciones de un hombre alguna vez fueron auténtica evidencia, era cierto que este hombre que había a mi lado, con un rostro tan refinado e inocente, no formaba parte de ninguna trama de delito o ultraje. Entonces se me ocurrió preguntarme si no podría ser yo el objeto de alguna elaborada broma pesada por parte de amigos que se habían enterado de algún modo del secreto de mi cámara subterránea y habían decidido impresionarme de esta manera con los peligros de los experimentos hipnóticos. Había muchas dificultades con esta teoría; Sawyer nunca me habría traicionado, ni tenía yo en absoluto ningún amigo capaz de acometer una empresa tal; sin embargo, la suposición de que era víctima de una broma pesada parecía en general la única sostenible. Medio esperando vislumbrar algún rostro conocido riéndose burlonamente tras un sillón o cortina, miré cuidadosamente alrededor de la habitación. Cuando mis ojos volvieron a posarse en mi acompañante, éste me estaba mirando.
"Se ha echado una buena siesta de doce horas," dijo enérgicamente, "y puedo ver que le ha sentado bien. Tiene mucho mejor aspecto. Su color es bueno y sus ojos brillan. ¿Cómo se encuentra?"
"Nunca me he encontrado mejor," dije, incorporándome para sentarme.
"¿Recuerda, sin duda, cuando despertó la primera vez," prosiguió, "y su sorpresa cuando le dije cuánto había estado dormido?"
"Dijo usted, creo, que había dormido ciento trece años."
"Exactamente."
"Admitirá," dije, con una irónica sonrisa, "que tal historia era bastante improbable."
"Extraordinaria, lo admito," respondió, "pero dadas las condiciones adecuadas, no improbable ni inconsistente con lo que sabemos del estado de trance. Cuando es completo, como en su caso, las funciones vitales están absolutamente suspendidas, y no hay desgaste de tejidos. No hay límite para la posible duración de un trance cuando las condiciones externas protegen el cuerpo de daños físicos. Este trance suyo es de hecho el más largo de los que haya precedente documentado, pero no hay razón conocida por la cual si no se le hubiese descubierto y si la cámara en la que le encontramos hubiese continuado intacta, no pudiera usted haber permanecido en un estado de animación suspendida hasta que, al final de eras indefinidas, la gradual refrigeración de la tierra hubiese destruido los tejidos corporales y puesto el espíritu en libertad."
Tuve que admitir que, si fuese de hecho la víctima de una broma pesada, sus autores habían escogido un agente admirable para llevar a cabo su engaño. Los impresionantes e incluso elocuentes modales de este hombre habrían dado dignidad a una argumentación sobre que la luna está hecha de queso. La sonrisa con la que le había mirado según avanzaba en su hipótesis acerca del trance no parecía confundirle en lo más mínimo.
"Quizá," dije, "continuará usted y me regale con algunos particulares en cuanto a las circunstancias bajo las que descubrió esta cámara de la que usted habla, y su contenido. Disfruto de la buena ficción."
"En este caso," fue la seria respuesta, "ninguna ficción podría ser tan extraña como la verdad. Debe saber que estos muchos años he estado acariciando la idea de construir un laboratorio en el amplio jardín que hay junto a esta casa, para experimentos químicos, a los que soy aficionado. El jueves pasado comenzó por fin la excavación para el sótano. Estuvo terminada por la noche, y el viernes los albañiles iban a haber venido. El jueves por la noche tuvimos una inundación a causa de la lluvia, y el viernes por la mañana encontré mi sótano echo un estanque de ranas y las paredes completamente arrastradas por el agua. Mi hija, que había salido para presenciar el desastre conmigo, llamó mi atención sobre una esquina de mampostería que había quedado al descubierto por el desmoronamiento de uno de los muros. Le quité un poco la tierra que tenía, y, viendo que parecía parte de una gran masa, decidí investigarlo. Los trabajadores que mandé llamar desenterraron una bóveda oblonga a unos dos metros y medio bajo la superficie, en cuya esquina habían estado evidentemente los muros que cimentaron una antigua casa. Una capa de cenizas y carbón vegetal en la parte superior de la bóveda mostraban que la casa había sucumbido por un incendio. La bóveda en sí estaba perfectamente intacta, con el cemento en tan buen estado como cuando lo aplicaron por primera vez. Tenía una puerta, pero no pudimos forzarla, y me abrí paso hacia el interior removiendo una de las losas que formaban el techo. El aire que subió estaba estancado pero puro, seco y no frío. Descendiendo con una linterna, me encontré en un aposento decorado como un dormitorio al estilo del siglo diecinueve. Sobre la cama yacía un joven. Naturalmente se daba por sentado que estaba muerto y debía de llevar muerto un siglo; pero el extraordinario estado de conservación del cuerpo me impresionó a mi y a los colegas médicos que había emplazado con asombro. No nos habríamos creído que se hubiese conocido nunca el arte de un embalsamamiento tal como este, y aun este parecía el testimonio concluyente de que nuestros antepasados lo habían poseído. Mis colegas médicos, cuya curiosidad estaba enormemente excitada, estuvieron de inmediato a favor de llevar a cabo experimentos para probar la naturaleza del proceso empleado, pero yo los contuve. Mi motivo para así hacerlo, al menos el único motivo del que ahora necesito hablar, era el recuerdo de algo que una vez había leído sobre la extensión con la que sus contemporáneos habían cultivado el tema del magnetismo animal. Se me había ocurrido como concebible el que usted pudiese estar en un trance, y que el secreto de sus integridad física después de tan largo tiempo no era la habilidad de un embalsamador, sino la vida. Tan fantástica me pareció esta idea, incluso a mi, que no me arriesgué a hacer el ridículo mencionándolo ante mis colegas médicos, sino que di alguna otra razón para posponer sus experimentos. Sin embargo, tan pronto como ellos se marcharon, puse marcha un intento sistemático de resucitación, del cual usted conoce el resultado."
Si este tema hubiese sido aun más increíble, las circunstancias de esta narración, así como los impresionantes modales y personalidad del narrador, podrían haber hecho titubear al oyente, y me había empezado a notar muy raro, cuando, según se acercó, tuve oportunidad de vislumbrar mi reflejo en un espejo que colgaba de la pared de la habitación. Me puse en pie y fui hacia él. El rostro que vi fue el rostro a la facción y el cabello y ni un día más viejo del que había visto mientras me ataba la corbata antes de ir a casa de Edith aquel "Decoration Day", que, según este hombre me había hecho creer, se había celebrado ciento trece años antes. En esto, el colosal carácter del fraude del que estaban intentando hacerme víctima, vino sobre mi de nuevo. La indignación se adueñó de mi mente mientras comprendía la ultrajante libertad que se habían tomado conmigo.
"Está usted sorprendido probablemente," dijo mi acompañante, "de ver que, aunque es usted un siglo mayor que cuando se acostó a dormir en la cámara subterránea, su aspecto no ha cambiado. Esto no debería asombrarle. Usted ha sobrevivido durante este largo período de tiempo en virtud de la total paralización de las funciones vitales. Si su cuerpo hubiese podido sufrir algún cambio durante su trance, hace tiempo que se habría disuelto."
"Señor," contesté, volviéndome hacia él, "soy absolutamente incapaz de adivinar cuáles puedan ser sus motivos para recitarme este notable fárrago con un rostro serio; pero usted mismo será demasiado inteligente para suponer que nadie salvo un imbécil podría ser engañado con él. Ahórreme el resto de esta elaborada tontería y de una vez por todas dígame si se niega a darme una explicación inteligible de dónde estoy y cómo he llegado aquí. Y si es así, procederé a averiguar mi paradero por mi mismo, no importa quién pueda ponerme trabas."
"¿No se cree, entonces, que este es el año 2000?"
"¿De verdad cree necesario preguntármelo?" contesté.
"Muy bien," replicó mi extraordinario anfitrión. "Ya que no puedo convencerle, se convencerá por sí mismo. ¿Se encuentra lo suficientemente fuerte para acompañarme escaleras arriba?"
"Estoy tan fuerte como siempre he estado," respondí airadamente, "como puedo tener que demostrar si esta guasa es llevada más lejos."
"Le ruego, señor," fue la respuesta de mi acompañante, "que no se deje persuadir demasiado a fondo de que es usted víctima de un embaucamiento, no sea que la reacción, cuando se convenza de la verdad de mis afirmaciones, sea demasiado grande."
El tono de preocupación, entremezclado con compasión, con el cual dijo esto, y la total ausencia de cualquier signo de resentimiento ante mis acaloradas palabras, me intimidaron de modo extraño, y le seguí por la habitación con una extraordinaria mezcla de emociones. Me condujo arriba dos tramos de escalera y luego otro más corto, que nos llevaron a un mirador en el tejado. "Deléitese mirando a su alrededor," dijo, mientras llegaba a la plataforma, "y dígame si este es el Boston del siglo diecinueve."
A mis pies había una gran ciudad. Kilómetros de calles anchas, a la sombra de árboles, donde se alineaban excelentes edificios, en su mayor parte no estaban en bloques continuos sino en mayores o menores manzanas, que se extendían en todas direcciones. Cada barrio contenía amplias plazas abiertas llenas de árboles, en medio de las cuales refulgían estatuas y centelleaban fuentes al sol del atardecer. Edificios públicos de un tamaño colosal y de una grandeza arquitectónica sin parangón en mis tiempos alzaban sus majestuosos pilares a cada lado. Seguramente nunca antes había visto esta ciudad ni ninguna comparable a ella. Alzando mis ojos al fin hacia el horizonte, miré hacia el oeste. Esa cinta azul serpenteando a lo lejos hacia el sol poniente, ¿no era el sinuoso Charles? Miré hacia el este; el puerto de Boston se extendía ante mi por el interior de las puntas de tierra, sin faltar ni uno sólo de sus verdes islotes.
Supe entonces que me habían dicho la verdad respecto a la cosa prodigiosa que me había sucedido.
IV
No perdí el sentido, pero el esfuerzo de comprender mi situación me dejó muy mareado, y recuerdo que tuve que apoyarme en el fuerte brazo de mi acompañante según me condujo desde el tejado a un espacioso aposento en el piso superior de la casa, donde insistió en que bebiese un vaso o dos de buen vino y tomase una comida ligera.
"Creo que ahora va a estar usted bien," dijo jovialmente. "No habría usado un medio tan abrupto para convencerlo de su situación si su reacción, aunque perfectamente excusable dadas las circunstancias, no me hubiese más bien obligado a hacerlo. Confieso," añadió riéndose, "que estaba yo un poco temeroso en algún momento de sufrir lo que creo que solía llamarse en el siglo diecinueve un fuera de combate, si no actuaba bastante rápido. Recordé que los bostonianos de sus tiempos eran famosos púgiles, y pensé que era mejor no perder tiempo. Considero que está listo para exculparme del cargo de engañarle."
"Si me hubiera dicho," repliqué, profundamente abrumado, "que habían pasado mil años en vez de cien desde que vi por última vez esta ciudad, ahora le creería."
"Sólo un siglo ha pasado," respondió, "pero muchos milenios de la historia del mundo han visto cambios menos extraordinarios."
"Y ahora," añadió, extendiendo su mano con un aire de irresistible amabilidad, "déjeme darle la cordial bienvenida al Boston del siglo veinte y a esta casa. Me llamo Leete, Dr. Leete me llaman."
"Mi nombre," dije mientras le estrechaba la mano, "es Julian West."
"Estoy muy contento de conocerle, Sr. West," respondió. "Viendo que esta casa está construída en el emplazamiento de la suya propia, espero que le resultará sencillo sentirse como en casa."
Tras el refrigerio, el Dr. Leete me ofreció bañarme y cambiarme de ropa, lo cual aproveché gustosamente.
No parecía que ninguna revolución sorprendente en el atuendo masculino se encontrase entre los grandes cambios de los cuales mi anfitrión me había hablado, porque, excepto algunos detalles, mi nueva vestimenta no me desconcertó en absoluto.
Físicamente, volvía a ser yo mismo. Pero el lector se preguntará sin duda cómo me encontraba mentalmente. Desearía saber cuáles eran mis sensaciones intelectuales al encontrarme tan de repente abandonado como si estuviese en un nuevo mundo. En respuesta, déjeme pedirle que suponga que él mismo, de repente, en un parpadeo, se viese transportado de la tierra, digamos, al Paraíso o al Hades. ¿Cómo imagina que sería su propia experiencia? ¿Volverían sus pensamientos de inmediato a la tierra que acababa de dejar, o, tras la primera conmoción, casi olvidaría su vida anterior por un momento, aunque más tarde la recordase, en aras del interés suscitado por su nuevo entorno? Todo lo que puedo decir es que si su experiencia fuese tal como la mía en la transición que estoy describiendo, la segunda hipótesis sería la correcta. Las impresiones de asombro y curiosidad que mi nuevo entorno me producía ocupaban mi mente, tras la primera conmoción, hasta el punto de excluir cualquier otro pensamiento. Por el momento, la memoria de mi vida anterior estaba, como estuvo, en suspensión.
Tan pronto como me encontré físicamente rehabilitado por los amables oficios de mi anfitrión, me sentí ansioso por volver al tejado; e inmediatamente estuvimos allí en unas tumbonas, con la ciudad bajo nosotros y a nuestro alrededor. Después de que el Dr. Leete había respondido a numerosas preguntas por mi parte, sobre los antiguos hitos que echaba de menos y los nuevos que los habían reemplazado, me preguntó qué punto del contraste entre la nueva y la vieja ciudad me llamaba la atención con más fuerza.
"Para hablar de las pequeñas cosas antes de las grandes," respondí, "creo realmente que el detalle que primero me ha impresionado es la total ausencia de chimeneas y el humo correspondiente."
"¡Ah!" exclamó mi acompañante con aire de mucho interés, "había olvidado las chimeneas, hace tanto tiempo que quedaron en desuso. Hace casi un siglo desde que el rudimentario método de combustión del que ustedes dependían para calentarse quedó obsoleto."
"En general," dije, "lo que más me impresiona de la ciudad es la prosperidad material por parte de la gente, que esta magnificencia implica."
"Daría mucho por echar un simple vistazo al Boston de su época," replicó el Dr. Leete. "Sin duda, como usted apunta, las ciudades de aquel periodo eran bastante sórdidas. Si hubiesen tenido el gusto para hacerlas espléndidas, lo que no sería tan descortés como para poner en entredicho, la pobreza general resultante de su extraordinario sistema industrial no les habría dado los medios. Además, el excesivo individualismo que prevalecía entonces era inconsistente con el espíritu público. Qué pequeña fortuna parece que han gastado casi por completo en lujos privados. Hoy en día, por contra, no hay destino para el superávit de riqueza que sea tan popular como el ornamento de la ciudad, que todos disfrutamos en igual medida."
El sol se estaba poniendo cuando volvimos al tejado, y mientras hablábamos la noche descendió sobre la ciudad.
"Está oscureciendo," dijo el Dr. Leete. "Vamos abajo, entremos en casa; quiero presentarle a mi mujer y a mi hija."
Sus palabras me recordaron las voces femeninas que había oído hablar en voz baja a mi alrededor mientras volvía a la vida consciente; y, con mucha curiosidad por conocer como eran las señoras del año 2000, accedí con presteza a la proposición. El aposento en el que encontramos a la mujer y a la hija de mi anfitrión, así como todo el interior de la casa, estaba lleno de una suave luz, que sabía que tenía que ser artificial, aunque no podía descubrir la fuente desde la que se difundía. La señora Leete era una mujer de aspecto excepcionalmente refinado y bien conservada de aproximadamente la edad de su marido, mientras que la hija, que estaba en su primera juventud, era la chica más hermosa que había visto nunca. Su rostro era tan fascinante como sus profundos ojos azules, tez delicadamente sonrojada y facciones perfectas podían hacerlo, pero incluso si su semblante hubiese estado desprovisto de encantos especiales, la impecable exuberancia de su figura le habría dado su lugar como una belleza entre las mujeres del siglo diecinueve. Suavidad femenina y delicadeza estaban en esta encantadora criatura deliciosamente combinadas con una apariencia de salud y abundante vitalidad física que tan a menudo les falta a las doncellas con quienes solamente yo podía compararla. Era una coincidencia trivial en comparación con la rareza general de la situación, pero no obstante impactante, que su nombre fuese Edith.
La noche que siguió fue ciertamente única en la historia de las relaciones sociales, pero suponer que nuestra conversación era peculiarmente forzada o difícil habría sido un gran error. De hecho, creo que entraría dentro de lo que puede llamarse circunstancias no naturales, en el sentido de extraordinarias, cuando la gente se comporta del modo más natural, sin duda porque tales circunstancias destierran la artificialidad. De todos modos sé que mi conversación de esa noche con estos representantes de otra era y mundo estuvo marcada por una inocente sinceridad y franqueza como en una culminada larga amistad de las que no abundan. Sin duda el exquisito tacto de mis anfitriones tuvo mucho que ver con esto. Desde luego no había nada de lo que pudiesemos hablar sino de la extraña experiencia por virtud de la cual estaba yo allí, pero hablaron de ello con un interés tan ingenuo y directo en sus expresiones como para aliviar la cuestión en buen grado del elemento extraño y misterioso que podría tan facilmente haber sido predominante. Uno podría haber supuesto que estaban bastante habituados a ser anfitriones de personas sin hogar de otro siglo, tan perfecto era su tacto.
Por mi parte, nunca recuerdo que el funcionamiento de mi mente haya estado más alerta y aguzado que esa noche, ni mis sensibilidades intelectuales más ágiles. Naturalmente no quiero decir que la consciencia de mi asombrosa situación estaba por un momento fuera de mi pensamiento, pero su principal efecto hasta ese momento era producir una euforia febril, una especie de intoxicación mental.1
Edith Leete intervino poco en la conversación, pero cuando varias veces el magnetismo de su belleza atrajo mi mirada hacia su rostro, encontré sus ojos fijos en mi con absorta intensidad, casi como fascinación. Era evidente que había despertado su interés hasta un extremo excepcional, como era de esperar, suponiendo que era una chica de gran imaginación. Aunque supuse que la curiosidad era el principal motivo de su interés, no pudo sino afectarme como no lo habría hecho si ella hubiese sido menos hermosa.
El Dr. Leete, así como las señoras, parecían muy interesados en mi narración de las circunstancias bajo las cuales me había ido a dormir a la cámara subterránea. Todos tenían sugerencias que ofrecer para explicar que me hubiesen dejado allí olvidado, y la teoría que finalmente estuvimos de acuerdo que ofrecía al menos una explicación plausible, aunque si era en sus detalles la auténtica, nadie, desde luego, nunca lo sabrá. La capa de cenizas encontrada sobre la cámara indicaba que la casa se había quemado por completo. Supongase que el incendio hubiese tenido lugar la noche en que me quedé dormido. Únicamente queda suponer que Sawyer perdió la vida en el incendio o por algún accidente conectado con él, y el resto se sigue de un modo bastante natural. Nadie excepto él y el Dr. Pillsbury sabía ni de la existencia de la cámara ni que yo estaba allí dentro, y el Dr. Pillsbury, que se había ido esa noche a Nueva Orleans, nunca habría oído hablar del incendio en absoluto. La conclusión de mis amigos, y la del público, debe haber sido que yo había perecido entre las llamas. Una excavación de las ruinas, de no ser minuciosa, no habría puesto al descubierto el nicho en los muros de los cimientos que comunicaba con mi cámara. Sin duda, si se hubiese construído de nuevo sobre el emplazamiento, al menos inmediatamente, tal excavación habría sido necesaria, pero los turbulentos tiempos y el tratarse de un vecindario nada apetecible, podrían perfectamente haber evitado que se volviese a edificar en aquél lugar. El tamaño de los árboles del jardín que ahora ocupan el sitio indicaba, dijo el Dr. Leete, que al menos durante más de medio siglo había sido un terreno al descubierto.
V
Cuando en el transcurso de la noche las señoras se retiraron, dejándonos a solas al Dr. Leete y a mi, me sondeó acerca de mi disposición para irme dormir, diciendo que si tenía ganas mi cama estaba lista; pero si estaba inclinado a permanecer en vela nada le complacería más que estar en mi compañía. "Soy ave nocturna," dijo, "sin ánimo de adulación, puedo decir que apenas puedo imaginar una compañía más interesante que la suya. Sin duda no es frecuente que uno tenga la oportunidad de conversar con un hombre del siglo diecinueve."
Había estado toda la noche a la expectativa, algo temeroso del momento en el que debería quedarme solo, en mi retiro nocturno. Rodeado por estos amistosísimos desconocidos, estimulado y apoyado por su comprensivo interés, había sido capaz de mantener mi equilibrio mental. Incluso entonces, sin embargo, durante las pausas en la conversación había tenido atisbos, vívidos como destellos de relámpago, del horror de lo extraño que esperaba ser afrontado cuando ya no pudiese alargar la distracción. Sabía que no podría dormir esa noche, y en cuanto a estar acostado despierto y pensando, no es cobardía, estoy seguro, confesar que me atemorizaba. Cuando en respuesta a la pregunta de mi anfitrión, le dije esto con franqueza, me contestó que sería extraño si no me sintiese precisamente así, pero que no tenía que sentir inquietud sobre irme a dormir; en el momento que quisiese irme a la cama, me daría una dosis que me aseguraría una saludable noche de sueño con total garantía. A la mañana siguiente, sin duda, me despertaría sintiéndome como un ciudadano veterano.
"Antes de tomármelo," repliqué, "debo saber un poco más acerca de la clase de Boston al que he vuelto. Me dijo usted cuando estábamos arriba en el tejado que aunque solamente había pasado un siglo desde que me quedé dormido, había estado marcado por mayores cambios en las condiciones de la humanidad que en muchos milenios anteriores. Con la ciudad ante me podría creerlo perfectamente, pero siento mucha curiosidad por saber cuáles han sido algunos de los cambios. Para empezar por alguna parte, porque el asunto es amplio sin duda, ¿qué solución, si la ha habido, han encontrado para la cuestión laboral? Era el enigma de la Esfinge del siglo diecinueve, y cuando me dormí la Esfinge amenazaba con devorar la sociedad, porque la respuesta no estaba a la vista. Bien merece la pena dormir durante cien años para conocer cuál era la respuesta correcta, si, de hecho, ya la han encontrado."