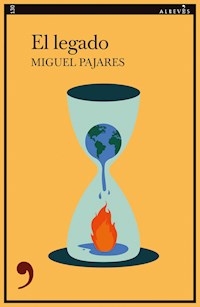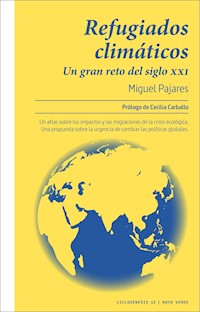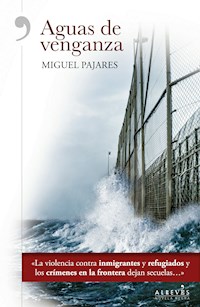
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
La frontera es territorio criminal. Lo es porque concita delitos de gran magnitud, como el tráfico de drogas o el de armas, pero también porque marca el límite del Estado de derecho, y en ese linde se diluyen las garantías que las leyes ofrecen a los ciudadanos, más aún cuando los ciudadanos no lo son del propio Estado. Las fuerzas policiales que custodian las fronteras luchan contra los muchos delitos que se congregan en ellas, pero protagonizan también ciertas acciones que se sitúan en los márgenes de lo admisible y que quedan lejos del alcance de la justicia. Son muchos los inmigrantes y refugiados que mueren en su intento de cruzar la frontera sur y, a veces, las acciones policiales no son ajenas a esas muertes. Esta novela invita a la reflexión sobre la difusa responsabilidad criminal que existe en esos casos. El inspector Samuel Montcada se ve obligado a investigar ciertos crímenes cometidos en la frontera sur para desvelar unos asesinatos producidos en Barcelona. En su recorrido, obtiene información sobre actuaciones concretas de la Guardia Civil española y de los policías y militares marroquíes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Miguel Pajares es antropólogo social y presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Su primera novela,Cautivas, publicada en el año 2013, fue finalista al Premio Nadal en su 68.ª edición y al premio a la mejor primera novela de género negro en la Semana Negra de Gijón de 2014. El tema que en ella abordó fue la trata de mujeres. Con susegunda novela,La luz del estallido, continuó cultivando el género negro de denuncia social, adentrándose esta vez en el racismo más extremo. Ha escrito varios libros de ensayo y numerosos artículos. El primero de sus libros, La inmigración en España, se publicó en 1998, y después le siguieron otros ocho títulos, centrados en temas como la lucha contra el racismo, la inmigración, el asilo y los derechos humanos. En los veinticinco años que lleva trabajando sobre esos temas, ha sido asesor o miembro de distintas instituciones, como el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Comité Económico y Social Europeo, o el Sistema de Observación Permanente de las Migraciones de la OCDE.
La frontera es territorio criminal. Lo es porque concita delitos de gran magnitud, como el tráfico de drogas o el de armas, pero también porque marca el límite del Estado de derecho, y en ese linde se diluyen las garantías que las leyes ofrecen a los ciudadanos, más aún cuando los ciudadanos no lo son del propio Estado. Las fuerzas policiales que custodian las fronteras luchan contra los muchos delitos que se congregan en ellas, pero protagonizan también ciertas acciones que se sitúan en los márgenes de lo admisible y que quedan lejos del alcance de la justicia. Son muchos los inmigrantes y refugiados que mueren en su intento de cruzar la frontera sur y, a veces, las acciones policiales no son ajenas a esas muertes. Esta novela invita a la reflexión sobre la difusa responsabilidad criminal que existe en esos casos. El inspector Samuel Montcada se ve obligado a investigar ciertos crímenes cometidos en la frontera sur para desvelar unos asesinatos producidos en Barcelona. En su recorrido, obtiene información sobre actuaciones concretas de la Guardia Civil española y de los policías y militares marroquíes.
AGUAS DE VENGANZA
Miguel Pajares
Primera edición: octubre de 2016
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
Passeig de Manuel Girona, 52 5è 5a
08034 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© Miguel Pajares, 2016
© de la presente edición, 2016, Editorial Alrevés, S.L.
© Diseño: Ernest Mateu
En la composición de la portada se ha utilizado una foto cedida por José Palazón
Editorial Alrevés aportará al programa de acogida a refugiados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado el 5% de las ventas de este libro.
Printed in Spain
ISBN: 978-84-16328-72-7
Producción del ebook: booqlab.com
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
La violencia contra inmigrantes y refugiados
y los crímenes en la frontera dejan secuelas…
1
La consciencia le llegó remisa.
Lo primero que notó fue que tenía todo el cuerpo dolorido, incluida la cara. Se despertaba de un sueño extraño, pero no lo hacía en la cama. Ni siquiera estaba tumbado. ¿Qué le ocurría? ¿Dónde se hallaba? ¿Qué le producía el entumecimiento que percibía en todo su cuerpo?
Estaba sentado y con el tronco caído hacia un lado. Intentó moverse y al punto reparó en que se encontraba atado de pies y manos. Algo le sujetaba también la boca y le impedía mover las mandíbulas y los labios. Enderezó ligeramente la cabeza y abrió los ojos. No había mucha luz, pero la suficiente como para darse cuenta de que no reconocía el entorno, aunque lo que más lo turbaba era su propio cuerpo. Se miró a sí mismo, pese a la dificultad con la que movía la cabeza. Se encontraba sentado sobre el lado izquierdo de un herrumbroso banco metálico de jardín; aunque aquello no era un jardín, ni mucho menos. Tenía los brazos atados a la espalda, quizá con cordel, pero además una cinta adhesiva ancha y gris le cubría el tronco y los brazos con gran número de vueltas y, a su vez, lo ataba al respaldo del banco. Sus piernas también estaban envueltas por la misma cinta y enganchadas por debajo de las rodillas a una pata del asiento. Y, aunque no podía verla, supuso que esa misma cinta era la que le envolvía la cabeza a la altura de la boca dejando inmóviles sus mandíbulas. No tenía la más mínima posibilidad de moverse, ni siquiera para aliviar el dolor que le producían esas ataduras y la postura en la que probablemente llevaba bastantes horas. Notó, no obstante, que la cinta que lo amordazaba tenía una apertura en la línea de los labios. Quien le hubiera hecho esto no quería que se ahogara en caso de que no pudiera respirar por la nariz. Volvió a prestar atención a su entorno. Era una especie de garaje, con mucha suciedad y gran número de objetos: herramientas, sillas viejas, restos de vehículos, cajas de botellas vacías, maderas… No sabía dónde estaba.
Pero ¿quién lo había traído hasta aquí y lo había atado de esta manera?
¿Y cuándo?
¿Y por qué?
Hurgó en los recuerdos más recientes, hasta darse cuenta de que lo último de lo que tenía constancia era el momento en el que aparcó el coche en el parking del edificio donde vivía, después de haber dejado a su hijo en el colegio. Se bajó del coche, cerró la puerta, apretó el botón de la llave y… Sí, ahora lo recordaba. Alguien lo agarró por detrás y le tapó la boca y la nariz con un trapo. Un trapo que olía a… Lo anestesiaron, eso debió de suceder. ¿Por qué?, volvió a preguntarse. ¿Y quién? Escrutó de nuevo el lugar en el que se encontraba para intentar identificarlo, pero nada le resultó reconocible. Definitivamente, era un garaje para no más de un par de vehículos, aunque, en lugar de éstos, lo que había eran muchos trastos. Un gran portón de entrada se cruzaba en el suelo con dos surcos, hechos seguramente por el movimiento de carros, más que de coches. Una vieja cochera de una casa no menos vieja. O una antigua cuadra. Las ventanas habían desaparecido tras unas tablas clavadas a la pared, aunque por sus muchas rendijas se filtraban líneas de luz. Nada de lo que veía a su alrededor le daba ninguna pista sobre dónde podía hallarse. Trató de percibir ruidos, pero el silencio era absoluto. Salvo por un lejano trino que creyó oír. Probablemente no se encontraba en una ciudad ni núcleo urbano. Una casa en el campo, más bien.
Hacía frío.
Tenía ganas de orinar.
Todo le dolía.
Quien le hubiera hecho esto algo quería de él. Quizá se tratara de un secuestro para pedirle dinero. Pero él no tenía dinero; y tampoco sus familiares —ninguno muy cercano— eran ricos; y aunque alguno tuviera algún dinero ahorrado, difícilmente lo daría para salvarle la vida. En realidad, aparte de su hijo, casi podía decir que no tenía familia alguna. Si la intención de su secuestrador era pedir dinero por su rescate, había errado el tiro por completo. Tampoco los del consulado invertirían un céntimo para sacarlo de este trance. No, no era un rescate lo que querían de él. Nadie que se hubiera tomado tantas molestias para hacer lo que había hecho podía ignorar que él no valía más que los pocos euros que le quedaran en la cuenta corriente en un día de la segunda quincena del mes, como era el caso.
Intentó mover alguna de sus extremidades para aliviar el dolor y la sensación de parálisis que lo dominaba, primero los brazos y después las piernas, pero nada logró contra la cinta que cubría casi todo su cuerpo. Ningún centímetro le ganó a la rigidez que esa faja imponía. Pensó que acaso apretando los pies contra el suelo podría mover el banco, aunque fuera a riesgo de caer de espaldas y darse un golpe en la cabeza, pero enseguida comprobó que ni eso sería posible: el banco parecía muy pesado y sus piernas estaban atadas a la pata delantera impidiendo que pudiera presionar con ellas para levantarlo. ¿Cuánto iba a durar este calvario? ¿Le oiría alguien si pedía socorro? Intentó gritar, y algunos sonidos salieron de su boca, incluso logró articular palabras que pudieran resultar audibles, pero no gritos. La imposibilidad de separar suficientemente los labios le impedía emitir sonidos fuertes.
Tenía sed. Mucha. Y muchas ganas de orinar.
Una venganza. Si no se trataba de un secuestro para pedir un rescate, lo más probable era que alguien estuviera vengándose de él por algún motivo. ¿Tenía cuentas pendientes que merecieran lo que estaba pasándole? Su vida no había sido un ejemplo de probidad, desde luego. Se la había ganado como había podido, y había realizado cuantas actividades furtivas le permitían aumentar los escasos ingresos que el Reino asignaba a los funcionarios de su nivel. Pero ¿había quedado algún hilo suelto?; ¿alguien lo suficientemente enfadado con él como para esto? ¿Algún canalla que se hubiera sentido engañado, estafado o denunciado por él?
Estas preguntas comenzaron a repetirse machaconamente en su cabeza mientras los minutos iban pasando.
Primero los minutos y después las horas.
Fue repasando una por una las actividades que le parecieron más subrepticias y onerosas de las que en años anteriores había realizado, y las personas que participaron en ellas. Recordó algunas amenazas que profirieron en su contra, pero ninguna le parecía con la suficiente entidad como para ser ejecutada años después.
Los dolores aumentaban y el malestar que recorría todo su cuerpo resultaba cada vez más insoportable, pero ahora además sentía mucho frío. Mucho más que cuando despertó. La disminución de luz indicaba que estaba cayendo la tarde y, tratándose de un día de mediados de diciembre y de un lugar posiblemente apartado de la ciudad, la temperatura bajaba muy deprisa.
Se orinó.
Su hijo también le preocupaba. Habría llegado a casa, después del colegio, y estaría preguntándose dónde estaba su padre.
Volvió a tratar de forzar algún movimiento, pero la tumefacción de algunas partes de su cuerpo convertía en un suplicio esos intentos y, además, se dio cuenta de que no le quedaban fuerzas ni para tensar los músculos. Si horas atrás no había logrado mover ninguno de sus miembros, ahora le resultaba mucho más difícil. Moriría sin más si alguien no lo liberaba de aquellas implacables ataduras. Quizá lo habían dejado ahí para que su vida fuera extinguiéndose poco a poco, dominado por los dolores de todo su cuerpo y por el frío, atormentado por las preguntas de quiénes y por qué lo habían sentenciado.
Ahora no se veía nada. Fuera de aquel trastero se había hecho de noche.
Las horas seguían pasando.
En algunos momentos debió de perder la consciencia, pues creía tener la sensación de despertar golpeado por el frío y los dolores.
Y la sed.
Lentamente, volvió a entrar algo de luz por las rendijas de las ventanas y otros huecos. Se hacía de día.
La confusión se adueñaba de su cerebro cuanto más lo martilleaba con la misma pregunta: ¿quién o quiénes le habían hecho esto? Pero ahora lo que más le preocupaba era su hijo. ¿Qué estaría pensando, después de una noche entera en la que su padre no se había presentado en casa? ¿A quién habría llamado? Él tenía un primo en Barcelona, pero el niño no sabría cómo localizarlo; hacía meses que no lo veían; puede que ni siquiera estuviera ya en Barcelona.
Su querido hijo. ¿Cómo iba a arreglárselas a sus once años si le faltaba el padre? Aquí no tenía otros familiares, aparte de ese primo. Y allí… Sin abuelos ni tíos carnales, los demás parientes poco estarían dispuestos a hacer por él. ¿Recibiría ayuda por parte del consulado? Alguna recibiría, sí, pero poca, sin duda.
Oyó el ruido de un coche. Primero débilmente; después cada vez más cerca. Hasta que pareció que se había detenido a escasos metros del portón del garaje. En pocos segundos, el motor se paró. Esto le devolvió la esperanza. Quien hubiera llegado en ese coche podía no estar implicado en lo que le habían hecho. Tenía que hacer ruido para que supieran que estaba dentro del garaje. No logró gritar, pero sí hacer sonidos pidiendo socorro que tal vez pudieran ser oídos.
De pronto percibió pasos en el exterior aproximándose a donde se encontraba. Sonaban como si alguien caminase por una zona de tierra y hojarasca.
Ruidos en el portón: alguien manipulaba un candado.
La puerta se abrió y la silueta de un hombre alto se dibujó contra la luz exterior. No podía verle la cara.
El hombre se internó en el garaje y se le acercó; tomó una silla y se sentó a horcajadas frente a él. Pero mientras lo veía hacer estas operaciones, ya sabía que no estaba allí para ayudarlo porque probablemente era su secuestrador: tenía la cabeza cubierta con un pasamontañas que apenas contaba con dos pequeños huecos para los ojos. Ni éstos podía vérselos bien. Las manos las tenía enguantadas y vestía una cazadora de cuero que le daba aspecto de matón. Además de alto, era fuerte, o tal era su apariencia.
Ahora al menos le diría lo que quería de él.
Pero nada dijo. El recién llegado se mantuvo en silencio durante más de tres minutos. Sólo lo miraba como si se recrease en la obra realizada. A veces apoyaba el mentón sobre los brazos que cruzaba por encima del respaldo de la silla y dejaba ladear un poco la cabeza. Relajado. Disfrutando acaso con lo que veía. Hasta que se levantó y se dirigió hacia la puerta.
Él balbuceó precipitadamente algunas palabras: ¡espere!, ¿qué quiere de mí?, ¿por qué…?, pero el precinto que cubría sus mandíbulas las hacía escasamente audibles, y, en cualquier caso, el encapuchado no se detuvo a escucharlo. Cuando éste salió y cerró la puerta, lo que él sintió fue desamparo. Su mayor temor en ese momento era oír arrancar el coche y que luego se alejara de allí, abandonándolo a una muerte lenta, con unos dolores que seguirían creciendo con el paso de las horas, y volviéndose loco por no saber la causa de esta tortura.
Sin embargo, lo que oyó durante un rato no fue el motor del coche, sino otros ruidos diversos que sólo lograba identificar parcialmente. El enmascarado estaba moviéndose por el exterior y arrastrando algunas cosas. Percibió algo que le parecieron quejidos de una persona, e intentó aguzar el oído, pero no logró hacerse una idea clara de lo que sucedía en el exterior.
Pasó un rato largo hasta que los pasos volvieron a aproximarse y la puerta del garaje se abrió. Pero esta vez vio cómo el hombre del pasamontañas giraba las dos piezas del portón, agarraba el banco metálico y comenzaba a arrastrarlo hacia afuera. En el exterior, mientras aquel forzudo lo acarreaba, intentó observar el lugar: era algo parecido a un jardín abandonado, con maleza, embaldosados muy estropeados, macetas rotas… Giró la vista hacia el portón que acababan de atravesar y comprobó que se trataba de una casa de campo un tanto deteriorada, como en estado de abandono. Volvió la cabeza hacia el lado al que avanzaban y vio el lateral de una piscina. No tenía agua, o al menos no llegaba a la altura que él podía observar.
Quiso girar más el cuello, y por el rabillo del ojo entrevió el coche; pero eso debió de molestar al enmascarado, porque se detuvo, dejó caer el banco, sacó otro pasamontañas de su cazadora y se lo enfundó a él en la cabeza, pero con los huecos de los ojos colocados hacia la nuca, de forma que después de eso ya no pudo ver nada. Notó, eso sí, que el banco volvía a ser arrastrado, hasta que, llegados a un punto, fue girado y sus cuatro patas volvieron a apoyarse sobre el suelo. Supuso que había quedado colocado frente a la piscina. ¿Con qué intención? ¿Qué iba a hacerle aquel forzudo tras estas maniobras? ¡¿Qué quería de él?!
—¿Por qué me hace esto? —atinó a decir, más como un sollozo o una súplica que como una pregunta.
No hubo respuesta, y el llanto afloró de sus entrañas.
Intentó poner oído a lo que sucedía a su alrededor, pero sólo lograba oír sus propios lamentos. Aunque hubo unos gemidos que no supo si los profería él u otra persona. Prestó atención. Sí, seguramente había alguien más en una situación parecida a la suya porque antes ya había percibido esos quejidos. Trató de calmar los suyos propios y se dio cuenta de que quien fuera que también sollozaba estaba más bajo que él. Quizá dentro de la piscina.
De pronto sonó el motor del coche y el ruido de las ruedas alejándose. Pero no acabó de irse, puesto que el motor siguió oyéndose de forma regular, aunque a cierta distancia. Después volvió a oír los pasos de alguien que se le acercaba y al punto notó que una mano le quitaba el gorro de un tirón. Era el mismo hombre enmascarado, que ahora volvía a dejar ver su corpulenta figura.
—¿Qué quiere de mí? —volvió a mascullar, mirándolo a aquellos diabólicos ojos que se apreciaban tras los agujeros del pasamontañas.
Pero el enmascarado se limitó a hacerle un gesto para que dirigiese la vista hacia la piscina.
Lo hizo, y lo que vio lo dejó estupefacto.
Quien estaba en el fondo de esa piscina sin agua, atado como él mismo a otro banco de hierro, con la misma cinta de embalaje, era su hijo.
Aquello era mucho peor que cualquiera de las cosas que había temido en las últimas horas. Sintió ahogo y dolor físico en el pecho, como si una garra le horadara las entrañas y le arrancara el corazón. El niño, con la boca también sellada por la cinta, gemía y lo miraba con ojos suplicantes.
Él se volvió hacia su captor.
—Dígame lo que quiere —quiso gritar, aunque más que palabras le salieron gruñidos. Volvió a intentarlo—: No le haga daño, se lo suplico. Dígame lo que quiere de mí. Dígame…
Pero hablando con la boca casi cerrada no sabía si se hacía entender. Y además el enmascarado no le prestaba atención.
Entonces se percató de los movimientos que aquel cruel individuo estaba realizando: arrastraba una manguera larga por uno de sus extremos y se acercaba con ella a la piscina. Cuando estuvo en el borde, la dejó caer en el fondo y se volvió hacia el otro extremo que estaba enganchado a lo que parecía un grifo. Lo era, puesto que unos segundos después de haberlo girado soltaba agua sobre el suelo de la piscina.
—¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué…?
Comenzó a removerse y a tratar de deshacer sus ligaduras con todas las energías que en ese momento le quedaban, aunque sólo para comprobar que nada había cambiado: no tenía movilidad alguna y sus posibilidades de soltarse eran nulas.
El enmascarado observó la escena durante unos segundos. Miró alternativamente a padre e hijo y asintió con la cabeza como dándose por satisfecho. Después sacó una cartulina de su bolsillo, se acercó al padre y la colocó sobre sus piernas. Y, sin más, se volvió y comenzó a alejarse.
—¡Espere! ¡Espere! —balbuceó el padre, mientras veía cómo el enmascarado se marchaba hacia el lugar del que procedía el ruido del motor.
Enseguida oyó cómo el coche se ponía en marcha, y segundos después ya no oyó nada; sólo sus propios quejidos y los sollozos de su hijo.
Miró la cartulina que tenía sobre las piernas. «En memoria de Jimmy», ponía.
Pese a estar extenuado, vio muy clara la situación que estaba produciéndose: el agua iría subiendo en la piscina hasta que, ante su vista e impotencia, su hijo acabara ahogándose.
Pero eso no iba a ocurrir. Él lo impediría fuera como fuese. El agua entraba despacio; parecía un chorro de poca presión. Aunque la piscina era pequeña, pasarían muchas horas antes de que alcanzara el nivel de la boca de su hijo; y en ese tiempo, quizá habría podido soltarse, o alguien los habría divisado, o la policía los estaría buscando y daría con ellos, o… No, no podía esperar milagros. La única forma de salvar a su hijo era deshacerse de aquellas ataduras.
Así, sin quitar la vista de su hijo para que éste no perdiera la esperanza, comenzó a hacer fuerza con los brazos y las manos para aflojar las ligaduras. Parecían inamovibles, pero él tenía que vencerlas. Consiguió establecer un ligero roce entre sus muñecas y el cordel que las ataba, y decidió que ése era el camino, pese al horrible dolor que estaba produciéndole.
Entre tanto, su hijo tiritaba, aterido por la poca ropa que llevaba y la baja temperatura que a esa hora de la mañana se producía, y sollozaba, y emitía ruidos que quizá el niño creía palabras.
—Hijo. Hijo mío —iba repitiendo el padre, aunque no sabía si su hijo lo entendía—. Te sacaré, hijo.
«Te sacaré de ésta», se repetía a sí mismo.
—No desesperes. Te sacaré —volvió a decir, esforzándose al máximo para que su hijo lo entendiera.
Y mientras iba balbuceando estas palabras, seguía frotando las muñecas e intentando conseguir pequeños movimientos de los brazos.
Cuando el agua, sin duda muy fría, comenzó a bañar los pies del niño y éste aumentó sus gemidos y espasmos, las muñecas del padre ya estaban empapadas de sangre, y el dolor que sufría al moverlas entre las cuerdas le resultaba insoportable. Aunque lo peor de todo era que no había obtenido ningún logro en su intento de aflojar las ataduras.
No podía conseguirlo. Así no.
Decidió intentarlo con los pies. Recuperó aquella idea de presionar sobre el suelo para intentar volcar el banco y comenzó a hacer fuerza con tal propósito. Lo hizo durante un buen rato, pero no logró nada. Sus piernas estaban firmemente sujetas a la pata y no tenían ninguna libertad de movimiento.
Lo intentó con todo su cuerpo. Durante mucho tiempo. Y conseguía mover un poco las nalgas, pero nada más. Lo siguió intentando con los brazos, con las piernas, balanceando la cabeza…
Cuando ya se encontraba completamente agotado, el agua estaba por encima de los tobillos de su hijo y sus gemidos sonaban cada vez más angustiosos. El padre, entre tanto, no dejaba de decirle «hijo», y «no desesperes», y «te sacaré de ahí»…, aunque él cada vez estaba menos esperanzado.
Gritar: ésa era su única opción, pensó. Si lograba gritar, alguien podría oír su petición de socorro. Pero para ello tenía que romper de alguna forma la mordaza que le impedía abrir la boca. Comenzó a hacer fuerza con las mandíbulas y con los labios, a tratar de morder la cinta que los envolvía, y estuvo haciéndolo durante mucho rato, incluso después de que la sangre empezara a bañarle la boca, como antes había bañado sus muñecas, hasta que el dolor que le provocaban sus propios mordiscos lo obligó a desistir.
Pero había conseguido ampliar un poco el corte que la cinta tenía en línea con sus labios y ello le permitía emitir palabras o sonidos un poco más altos que antes. Así que, salpicando sangre, fue intercalando las palabras que seguía dirigiéndole a su hijo con pequeños gritos de socorro.
Las horas pasaban, y lo que continuaba con un ritmo muy lento pero imparable era la crecida del agua, que ya alcanzaba la cintura del niño. Éste emitía gemidos cada vez más débiles, que ya no parecían ni siquiera humanos, y mantenía casi todo el tiempo la cabeza baja, aunque de tanto en tanto la levantaba para dirigir una mirada de espanto, o de súplica, a su padre. Miradas que a éste le desgarraban las entrañas.
Pero ya estaba exangüe. Ninguno de los esfuerzos que en las primeras horas había hecho podía repetirlos ahora, porque sólo le quedaban fuerzas para débiles palabras y para llorar, cosa que su hijo ya no hacía, pero él sí.
Cuando la tarde comenzó a caer y el sol se ocultó entre los árboles, dejando un tono cárdeno sobre el horizonte, el niño tenía la cabeza alzada hacia el cielo, porque sólo así podía seguir respirando, mientras el padre, incapaz ya de proferir palabra alguna, gimiendo como un animal moribundo, veía cómo el agua comenzaba a tocar los orificios de la nariz de su amado hijo. Su único hijo. El ser sobre el que había volcado todas sus esperanzas y todos sus deseos de una vida mejor, menos amarga que la que él había vivido. La única persona de este mundo a la que había querido con toda su alma.
Para entonces, ya sabía por qué le habían hecho esto.
2
El inspector Samuel Montcada miró su reloj: las dos y media de la tarde, hora de irse a comer. Y, además, tenía hambre. De las comilonas de Navidad habían pasado ya varios días, en los que había procurado hacer ingestas muy leves para compensar las anteriores. Podría decirse que aquellos excesos habían sido ya purgados. Se palpó la barriga. A sus cincuenta y seis años había conseguido mantenerse relativamente delgado, pero necesitaba evitar que la panza descollase más de lo debido, especialmente ahora que había vuelto a quedarse sin pareja. Sin embargo, tomó la decisión de que hoy, lunes 11 de enero, tocaba comer de forma apropiada para comenzar bien la semana; aunque, eso sí, de menú del día, que el presupuesto no daba para más. Iría a aquel gallego que servía unos platos generosos.
Con la parka a medio poner, le sonó el teléfono. Descolgó y escuchó durante un rato; el suficiente como para saber que la comida planeada acababa de irse al garete. Tras colgar, mirar de nuevo el teléfono con fastidio y acabar de abrigarse, salió del despacho a la sala más amplia en la que los miembros de su grupo tenían sus mesas de trabajo. Sólo vio a la subinspectora Planells, los demás se habrían ido a comer o estaban fuera por alguna tarea, pero le bastó, porque era a ella a quien necesitaba.
—Vamos, Eulàlia, que tenemos dos homicidios.
La subinspectora se levantó rauda y, mientras ambos caminaban en busca del coche, le preguntó por los detalles.
—Es en un chalé deshabitado y en mal estado que lleva años en venta —respondió Samuel—. Está por la zona de Collserola, parece que bastante apartado de cualquier urbanización. Y sí, son homicidios, porque los muertos estaban atados de pies y manos. Uno de ellos, dentro de una piscina.
Mientras se alejaban de la comisaría de Les Corts, con Eulàlia al volante, el inspector contactó con uno de los agentes de los Mossos d’Esquadra que se encontraban en el lugar y recibió nuevos detalles. Los muertos fueron descubiertos por un vecino que solía hacer caminatas por senderos de esa zona. Llevaba un par de semanas viendo un reguero de agua que alcanzaba el camino, y le llamaba la atención porque últimamente no había llovido y aquel reguero nunca había estado ahí antes; hasta que esta mañana decidió subir la ladera hacia la casa de la que parecía proceder y vio mucha agua en torno a una piscina rebosante. De lejos, vio además a un hombre sentado en un banco en medio del enorme charco, pero cuando aguzó la vista comprendió que lo que tenía ante sus ojos era mucho más aterrador que una simple fuga de agua.
Eulàlia paró el coche cuando alcanzaron un cruce en el que estaba estacionado un vehículo patrulla. Se bajaron y un agente que los esperaba allí les indicó el sendero por el que tenían que ascender para llegar a la parte de atrás de la casa. Mientras caminaba, Samuel se ciñó la parka, se subió la cremallera y miró al cielo. No tardarían en llegar las lluvias que habían anunciado los meteorólogos, aunque esperaba que no comenzara a llover en ese momento.
De pronto, ante sus ojos se abrió un amplio espacio, con una vieja casa a un lado y un inmenso charco frente a ella. Era como un lago del que hubiera emergido una escultura, la de un hombre cabizbajo sentado sobre un banco de jardín. El agua reflejaba el cielo gris, así como la figura humana y las ramas desnudas de los árboles caducifolios que había por el entorno. En algunos puntos del lago se habían formado pequeños lechos de hojas agrupadas que lucían como nenúfares marchitos. Samuel pensó que la estampa podría haber sido bella.
Con el frío que hacía, la idea de calarse los pies para llegar hasta los muertos resultaba poco seductora. Pero, como si le hubiera leído el pensamiento, un agente dijo a su lado:
—Hemos pedido que traigan unos cuantos pares de botas de agua, para ustedes, los del juzgado y todos los que tengan que acercarse ahí. El compañero que se aproximó antes a la piscina está ahora calentándose los pies dentro del coche, porque, según parece, el agua está helada.
El inspector decidió seguir el consejo y esperar a que llegasen esas botas. Entre tanto, habló por teléfono con su jefe, Artur Rueda, y con Jaume, el inspector de la policía científica, que venía de camino. También supo que una jueza y un secretario judicial, acompañados por un forense, habían salido ya de la Ciudad de la Justicia y no tardarían en llegar.
Las botas llegaron primero, de modo que Samuel y Eulàlia pudieron aproximarse a la piscina y observar de cerca una escena que al inspector se le antojó espeluznante: dos cadáveres frente a frente que, salvo por el hecho de que les faltaban los ojos, parecían estar mirándose entre sí, como unidos por un enigmático vínculo que atravesaba el agua de la piscina.
—El que está dentro parece un niño —dijo Samuel—. Tiene la cara muy deformada, pero a juzgar por el tamaño corporal…
Eulàlia movió la cabeza con un gesto que tanto podía ser de afirmación como de duda.
—Se necesitará una grúa para sacarlo de ahí —agregó el inspector—; el banco al que está atado es de hierro. Y esa manguera… Seguramente está soltando agua. Pero mejor no tocar el grifo. Ya lo harán ellos —dijo, mirando hacia el lugar por el que aparecía Jaume con cuatro miembros de su equipo de la científica.
Unos metros detrás de ellos, también se acercaba la comitiva judicial. Todos se calzaron las botas que les ofrecieron los agentes y enseguida se aproximaron a donde estaban Eulàlia y Samuel.
La jueza era Lorena Rivas, una mujer unos quince años más joven que Samuel pero que llevaba al menos diez en la judicatura y había coincidido con él en varios casos. El inspector sabía que a ella le gustaba dirigir minuciosamente las investigaciones que instruía, y solía hacerlo con buen criterio. El médico se llamaba Antoni Sereno, tenía unos sesenta años, patillas largas de roquero y un pendiente en la oreja derecha. Samuel lo consideraba un hombre afable y comunicativo.
Tras los saludos, el inspector comentó lo poco que sabía hasta el momento y cada uno se puso a lo suyo. El más activo fue Jaume, que enseguida dio instrucciones a su gente para comenzar a balizar y procesar la escena.
El forense se acuclilló delante del cadáver que se hallaba fuera de la piscina, como si quisiera ponerse a su altura para empatizar con él, y en esa postura se mantuvo durante unos segundos, hasta que Samuel optó por interrumpir lo que estuviera habiendo en ese momento entre cadáver y forense:
—¿Qué te parece, Antoni?
—Que los han jodido bien, ¿no? —dijo el forense mientras se incorporaba.
—Da la impresión de que no llevan muchos días muertos —aventuró el inspector—. La putrefacción no está muy avanzada.
—No creas, pueden llevar semanas. A éste sólo le vemos la cara, y ten en cuenta que el frío que ha hecho últimamente le ha provocado un proceso de momificación. Mira, toca estos pliegues; parecen cuero.
Lo parecían, aunque el inspector no quiso tocarlos. Por encima de la cinta que le cubría la boca, la cara del cadáver tenía un color marrón rojizo, muy oscuro en algunas partes; los ojos habían desaparecido bajo los abultados párpados, pero la piel había formado pliegues variados y era sólida y brillante como el cuero.
—Y ése de la piscina —dijo Antoni, dándose la vuelta— está macerado, lo que también retrasa mucho la putrefacción. Por cierto, juraría que es un niño.
—Sí, a mí también me lo parece.
En ese momento se les acercó Jaume, y Samuel aprovechó que tenía ante sí a las dos personas competentes respecto a los cadáveres para plantear la cuestión que más le interesaba.
—Hemos de ver cuanto antes si llevan algún tipo de documentación encima. ¿Cuándo podremos romper las cintas que éste tiene rodeándole el cuerpo?
—Yo preferiría que tengamos también al otro fuera de la piscina —respondió Jaume—. Tenemos que observar las ataduras para ver si han podido ser hechas por la misma persona o por más de una.
—De acuerdo —se resignó Samuel—. Ya he pedido que vengan los de la unidad subacuática y una grúa.
—Lo sé.
El inspector se separó un poco de los otros dos. Observó el entorno: los agentes de la científica buscaban cosas por el suelo encharcado, tomaban medidas, hacían fotografías, se desplazaban de un punto a otro…; el secretario judicial escribía algo que parecía estar siendo dictado por la jueza; y Eulàlia estaba inmóvil, en el borde de la piscina, mirando fijamente al cadáver que había dentro.
Samuel se le acercó, pero fue ella la que comenzó a hablarle.
—Me pregunto la razón por la que los cadáveres están colocados de esta manera: frente a frente, pero uno dentro y otro fuera de la piscina.
Eso hizo reflexionar a Samuel, y lo que imaginó le produjo un escalofrío.
—Creo que sé lo que estás pensando —le dijo a Eulàlia—: Éste de fuera fue obligado a presenciar la muerte del de dentro.
—Pues sí… —repuso ella con un gesto de repugnancia—. Si fue así, se trata de un asesinato con ritual. Un castigo, una venganza, un ajuste de cuentas… Y, si el de dentro es un niño, nos enfrentamos a gente muy cruel.
Samuel no supo qué añadir.
—Vamos a ver la casa —dijo al fin.
Había un cartel de una inmobiliaria. El inspector llamó al sargento Bernat Anclado para que obtuviera datos sobre los dueños de la propiedad, las visitas de compradores que había tenido y cualquier otra cosa que pudiera relacionar a cualquier persona con esa casa.
Media hora más tarde llegó la grúa y, bajo la dirección de Jaume, dos submarinistas hicieron las operaciones necesarias para sacar de la piscina el cadáver con el banco al que estaba enganchado. Mientras se hacía eso, anocheció, pero el escenario se iluminó con cuatro focos de gran potencia.
Samuel y Eulàlia se acercaron al cadáver recién sacado, que ya estaba siendo observado por el forense.
—¿Ves lo que te decía? —inquirió Antoni Sereno, dirigiéndose a Samuel—. Está macerado. Si le aprietas con un dedo en la cara, se queda el hueco del dedo. —No se limitó a decirlo; lo hizo y, efectivamente, el hueco quedó como si se tratara de una masa de plastilina—. Esto es bueno, muy bueno, porque, aunque lleve semanas muerto, los tejidos estarán bastante bien conservados. Este cadáver nos dará más información que el otro.
Eulàlia hizo un leve gesto de asco y se dio media vuelta. Samuel pensó que quizá los forenses estaban tan acostumbrados a tratar con cadáveres que no se hacían a la idea de que antes fueron seres humanos. Este cadáver era, sin duda, de un niño, por el tamaño y por las ropas que llevaba. Iluminado con los focos de luz blanquecina resultaba aún más espeluznante que el otro: por encima de la cinta, la cara era un conjunto de ondulaciones y bultos, como si alguien con poco arte hubiera querido hacerla con algún material moldeable.
Finalmente, las cintas que ataban los dos cadáveres fueron cortadas y guardadas en bolsas, lo que permitió hurgar entre las ropas para ver si llevaban documentación.
El adulto sí la llevaba. Hammed Benali, se había llamado en vida. Un carné y otros papeles que tenía en la cartera indicaban que trabajaba o había trabajado en el consulado de Marruecos en Barcelona. También había dinero —180 euros—, lo que revelaba que sus asesinos no se habían interesado por robarle.
Pero había una cosa más: una fotografía de un niño de unos diez o doce años que obligó a Samuel a girar la cara hacia el otro cadáver, mientras, como padre que también él era, se veía sacudido por una desazón que lo dejó paralizado por unos instantes. ¿Habían obligado a ese hombre, Hammed Benali, a presenciar la muerte de su hijo? La imagen de Raúl, el suyo, se le incrustó como un hachazo en la mente. Se imaginó a sí mismo viviendo algo similar y sintió una profunda piedad hacia ese hombre. En ese momento se juró que buscaría sin descanso a los desalmados que habían hecho algo tan horroroso.
—Creo que nosotros podemos irnos ya —le dijo a Eulàlia—. Hay que comenzar a averiguar cosas sobre este hombre y localizar cuanto antes a los responsables del consulado de Marruecos.
Sacó el teléfono de su bolsillo y llamó al cabo Ramón Jiménez. Le pidió que él y la otra cabo, Catalina Vergés, se dedicasen a buscar toda la información posible sobre Hammed Benali, averiguasen si tenía un hijo y, de ser así, obtuviesen sus datos. Después llamó al sargento Bernat Anclado para que acumulase tanta información como pudiera sobre el cónsul de Marruecos en Barcelona y sus empleados.
Eran casi las nueve de la noche cuando el inspector Montcada y la subinspectora Planells llegaban de nuevo a la comisaría de Les Corts. Lo primero que él hizo fue informar a Artur Rueda, el jefe del Área de Investigación Criminal de Barcelona de los Mossos d’Esquadra, y después convocó a los miembros de su grupo de homicidios para poner en común lo que cada uno había averiguado —aunque, antes de iniciar la reunión, Samuel llamó a su hijo: necesitaba saber si estaba bien, y pese a que las respuestas de Raúl se limitaron a unos cuantos monosílabos, para él fueron suficientes.
El sargento y los cabos aportaron nuevos datos. Hammed Benali tenía, efectivamente, un hijo de once años que se llamaba Farid. Un miembro del consulado supo decir cuál era el colegio en el que estudiaba el niño y una profesora a la que pudieron localizar confirmó que Farid desapareció del colegio dos días antes de las vacaciones de Navidad, concretamente el 17 de diciembre, y que hoy, pasadas las vacaciones, no se había incorporado; allí daban por hecho que su familia había alargado su estancia en Marruecos sin dar explicaciones.
A las once, el inspector se fue a su casa. De la comida que no hizo se había olvidado por completo. Y de la cena también. Aquel niño con la cara macerada le había aniquilado el apetito.
Samuel Montcada estaba citado a las diez de la mañana, pero no con el cónsul, que se encontraba en Marruecos y no se lo esperaba de vuelta hasta dentro de unos días, sino con Rachid Ziani, el segundo de la legación.
—Pase, pase, por favor. Estoy desolado. ¡Hammed Benali! ¡¿Cómo ha podido alguien hacerle eso?! ¡Y su hijo! ¡Pobre muchacho! ¡¿Qué culpa podía tener él?!
—Sí, terrible. —El inspector hizo una pausa asintiendo con la cabeza—. Dígame: ¿desde cuándo trabajaba Hammed en el consulado?
—Pues…, desde hace un par de años.
Rachid señaló una butaca al inspector, al tiempo que se sentaba en otra, ambas situadas ante una mesita octogonal de mosaico en la que había una tetera humeante y varios vasos coloreados sobre una bandeja de alpaca.
—¿Cuáles eran sus funciones?
—¿Sus funciones? Bueno…, comerciales…, turismo y esas cosas.
—¿Y de qué podía tener él alguna culpa?
Rachid hizo un mohín de sorpresa. Acercó el cuerpo hacia la mesa, cogió la tetera y llenó dos vasos de té.
—No entiendo la pregunta.
—Antes ha dicho que el niño no podía tener culpa —aclaró el inspector—. ¿El padre sí? ¿De qué?
—Me parece que ha malinterpretado mis palabras. Lo que yo he dicho es que un niño es inocente por naturaleza. Si alguien quería ajustar cuentas con su padre, no tenía por qué…
—¿Ajustar cuentas? —lo interrumpió Samuel—. ¿Podía haber algún motivo por el que alguien tuviera asuntos pendientes con Hammed?
—No, que yo sepa —respondió el marroquí, airado.
El inspector tenía prisa, porque a las doce estaba citado por la jueza, pero pensó que debería ir más despacio y bajar el tono. Rachid era un hombre joven y bien parecido, alto y fuerte, vestido con un traje caro, que debía de estar acostumbrado a imponer su autoridad y a que lo trataran con deferencia, y si se rebotaba contra él no le sacaría mucha información. Así que se recolocó sobre la butaca para alcanzar el vaso de té que Rachid le había ofrecido, le dio un sorbo e hizo un gesto de agrado y agradecimiento. Después intentó hablar de forma más pausada.
—Según nos dijeron por teléfono, Hammed Benali no se presentó al trabajo el 17 de diciembre y ya no supieron nada de él. ¿Denunciaron su desaparición? ¿Comunicaron a alguien…?
—Hammed había pedido vacaciones para pasar en Marruecos todos los días que su hijo tenía vacaciones escolares. Es verdad que desapareció un par de días antes de lo previsto, y que ayer, cuando le tocaba incorporarse, no lo hizo, pero esperábamos que lo hiciera hoy, o mañana…
—Así, no hicieron nada…
—No —volvió a interrumpir Rachid—. Aunque yo estaba a punto de comunicárselo a Rabat. Puede que lo hubiera hecho hoy, si no…
—¿Comunicárselo a Rabat?
—Sí, Hammed recibía sus órdenes directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores.