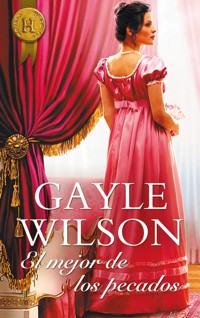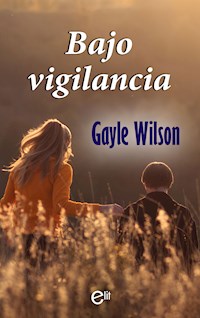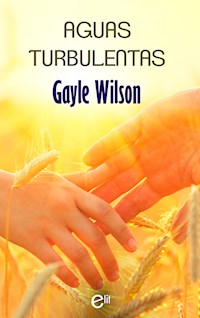
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
El duro agente Ethan Snow llevaba seis meses persiguiendo a una peligrosa organización secreta relacionada con el terrorismo y se encontraba en un callejón sin salida. Por eso decidió recurrir a Raine McAllister, una escultora que había trabajado para la CIA. Aunque desconfiaba del "don" de Raine, Ethan no podía negar la atracción inmediata que había surgido entre ellos. Ninguno de los dos lo sabía, pero el misterio que trataban de resolver tenía su origen en un brutal asesinato que Raine había presenciado de niña, pero cuyo recuerdo había quedado arrinconado en su memoria. Y ahora, al remover aquellas aguas turbulentas, el peligro se abalanzó sobre ellos...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Mona Gay Thomas
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Aguas turbulentas, n.º 186 - junio 2018
Título original: Sight Unseen
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9188-231-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Acerca de la autora
Personajes
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Acerca de la autora
Gayle Wilson, cinco veces finalista del premio RITA y ganadora en una ocasión de este premio, ha escrito veintisiete novelas y dos novelas cortas para Harlequin. Ha ganado más de cuarenta premios y nominaciones por su trabajo.
Gayle sigue viviendo en Alabama, donde nació, con el hombre con el que se casó hace treinta y tres años.
Personajes
Ethan Snow: El agente de Phoenix Ethan Snow lleva seis meses intentando encontrar alguna conexión entre La Alianza y el terrorismo interno. Pese a su frustración, jamás habría acudido voluntariamente a la clarividente Raine McAllister, por mucho que se la hubieran recomendado. Pero dado que la gente de La Alianza la ha elegido como objetivo, no le ha quedado otro remedio que colaborar con ella.
Raine McAllister: De niña estuvo trabajando para la CIA en programas de clarividencia. Actualmente ayuda a las policías locales en casos de niños secuestrados. Cuando le piden que colabore en descubrir la relación existente entre aquellos antiguos proyectos y La Alianza, descubrirá que ella arriesga más que nadie en esa investigación.
Griff Cabot: El director de Phoenix será capaz de cualquier cosa con tal de proteger a su familia, y esa vez corren peligro todos.
Montgomery Gardner: El antiguo director de la CIA supervisaba los experimentos de la Agencia con fenómenos paranormales. ¿Qué parte de culpa le corresponde del enigmático Proyecto Cassandra?
Sabina Marguery: El suicidio de su marido fue consecuencia del fracaso del Proyecto Cassandra. ¿Qué secretos guarda respecto a aquel antiguo experimento? Y, lo que es más importante: ¿qué secretos oculta en relación con Raine McAllister?
Carl Steiner: ¿Está bloqueando el subdirector adjunto de la CIA la investigación de Phoenix sobre Cassandra? ¿Es posible que, al cabo de un cuarto de siglo, la Agencia todavía tenga algo que esconder sobre ese proyecto?
Charles Ellington: Escribió un libro sobre la relación de la CIA con la parapsicología. ¿Por qué el Proyecto Cassandra no aparece por ninguna parte?
Prólogo
Washington DC
—Por supuesto que he oído hablar de La Alianza. La mayor parte de lo que sé tiene que ver con los programas patriótico-religiosos que patrocinan entre bastidores. Cualquiera que lleve cierto tiempo en Washington sabe algo de su participación en los mismos. Lo que no quiere decir, sin embargo, que yo tenga nada que añadir a lo que habéis destapado. O que daros algún nombre. Ningún conocido mío ha sido admitido jamás como miembro.
A pesar de su avanzada edad, la mente del antiguo director de la CIA Montgomery Gardner seguía conservando toda su lucidez. Si no sabía nada sobre La Alianza, entonces el agente de Phoenix Ethan Snow había llegado a un callejón sin salida. Y los seis últimos meses que había pasado investigando no habían servido para nada.
Si las apuestas no hubieran sido tan altas, habría renunciado mucho antes. Ese día se había presentado en el despacho de Griff Cabot dispuesto a admitir su derrota. Pero Griff había insistido en que fueran los dos a visitar al viejo, aun a sabiendas de que se trataba de un último y desesperado recurso. Al fin y al cabo, Gardner era el abuelo de su esposa y Griff confiaba en que no les mentiría. De ahí la decepción de Ethan, porque en aquel momento también eso le parecía tan vano y fútil como cualquier otra pista que hubiera estado persiguiendo hasta entonces.
—Lo que hemos destapado es poco más que el hecho mismo de la existencia de esa organización —reconoció Griff—. Y que alguno de sus miembros, quizá un socio marginal, ha estado involucrado en una red de terrorismo nacional.
—Al margen de unas cuantas sospechas tan insustanciales como sugerentes… —añadió Ethan— lo cierto es que no tenemos la menor idea del alcance o de la escala de esa participación.
Había confiado en que el complot relacionado con Lockett Legacy que había frustrado John Edmonds pudiera ser una simple aberración, algo excepcional, irrepetible. Pero a esas alturas, después de haber pasado meses investigando cada dato interceptado de sus correos electrónicos y cuentas bancarias, Ethan había acabado por creer que La Alianza estaba fomentando el terrorismo en muchos otros frentes… todos ellos perjudiciales para el país.
El problema era que no podía demostrar lo que sabía intuitivamente. Y tampoco podía encontrar manera alguna de penetrar el velo de secretismo que envolvía a toda la organización.
—Estadounidenses cometiendo actos terroristas contra sus propios conciudadanos… —murmuró Gardner, sacudiendo la cabeza con expresión pesarosa.
Como antiguo director de la CIA, Gardner había estado expuesto a la cruda realidad de la traición. No era un hombre en absoluto ingenuo, pero parecía consternado por la posibilidad de que un grupo reputado por su espíritu altruista y patriótico fuera culpable de un crimen tan monstruoso.
—Y protegidos por un juramento de confidencialidad que les permite ampararse unos a otros —añadió Cabot.
—El ingreso es por rigurosa invitación —dijo Ethan—. Ninguna de las personas que he entrevistado ha admitido conocer a nadie que sea o haya podido ser un miembro. Por lo que hemos podido descubrir, no hay listas organizativas. Ni rastros fiscales, por la manera que tienen de hacer sus contribuciones. Ni siquiera descarto que los miembros no se conozcan entre sí.
—Si ese es el caso, sus encuentros deben de ser bastante interesantes —repuso secamente el anciano—. ¿Irán enmascarados? ¿Harán aquelarres? ¿Orgías?
—Tal vez, sólo que dedicadas más a la destrucción que a la disipación —apuntó Ethan.
—Y todo oculto detrás de una imagen de santidad —añadió Griff—. El problema es que, descontada una intervención divina o un arrebato de clarividencia, no sabemos cómo rasgar ese velo de secretismo…
—En eso no puedo ayudaros —reconoció Monty Gardner—, aunque sospecho que mi relación con la divinidad es tan estrecha como la de algunos en esta ciudad que no hacen otra cosa que alardear de ella.
De repente frunció los labios y se quedó extrañamente pensativo. Griff y Ethan lo miraban expectantes.
El silencio se prolongó tanto que finalmente Griff se decidió a romperlo.
—¿Monty?
—Creo que sé de alguien que puede ayudaros. Tendréis que viajar un poco. Supongo que no tendréis inconveniente…
La pregunta estaba claramente dirigida a Ethan.
A pesar de su falta de progresos en la investigación, aquél seguía siendo su caso. Si el anciano tenía un contacto que podía serle útil, estaba dispuesto a ir a buscarlo donde estuviera.
—En absoluto. Iremos a donde haga falta.
—Te tomo la palabra —repuso el anciano, sonriendo—. Pasad a mi despacho, para que os busque la dirección. La guardo en un lugar especial. Muy especial.
Después de soltar aquel enigmático comentario, el anciano empezó a levantarse de su cómodo butacón. Por encima de su cabeza, Ethan buscó la mirada de Griff, arqueando las cejas.
Cabot se encogió de hombros. Al parecer no tenía ni la menor idea del contacto al que Gardner pretendía enviar a su agente.
Capítulo 1
Dos días después
Costa del Golfo, Alabama
Al atardecer, Raine McAllyster entró en su taller de la casa de la playa sin haberse podido sacudir el mal presentimiento que llevaba acosándola todo el día. Habitualmente, cuando entraba en aquella habitación diáfana, toda acristalada, se sentía embargada por una sensación de paz, de serenidad. Pero en esa ocasión aquella magia no parecía funcionar.
Se acercó a la pared de cristal desde la que se divisaban las aguas de color azul verdoso del Golfo de México. Las olas espumeaban en la playa de arena fina. El disco rojo del sol todavía teñía el horizonte, pero la costa estaba ya en sombras. No había ningún otro ser humano a la vista. Vivir en un lugar tan alejado de las zonas turísticas tenía sus desventajas, pero aquella sensación de soledad le resultaba tranquilizadora, reconfortante.
Excepto esa noche. Esa noche nada era reconfortante. Ni normal. Apoyó la frente en el frío cristal y cerró los ojos. Se concentró en respirar profundamente varias veces. Al cabo de un momento, algo la hizo abrir los ojos. Aguzó los oídos, pero aparentemente lo que la había sacado de su ensueño no había sido un sonido. No se oía ruido alguno, aparte del sordo rumor de las olas.
El problema no estaba fuera, sino dentro. Dentro de su cerebro. O de su alma, quizá. Y no tenía explicación alguna. Se apartó del ventanal mientras el sol se hundía en el mar, trocando al instante la luz que entraba en el taller. Una flecha plateada surgiendo del agua anunció la salida de la luna.
Descubrió su última obra y retrocedió un paso para contemplar la escultura. Como todo a su alrededor, la figura del hombre corriendo le parecía levemente defectuosa, pero no podía identificar exactamente el fallo, el detalle fundamental que le faltaba… Cuando la noche anterior terminó de trabajar, se había sentido satisfecha del progreso realizado. En aquel momento, sin embargo…
Estudió cada detalle de la obra. El torso del corredor sugería una fortaleza mucho más sólida que las largas y musculosas piernas, desplegadas en el momento de dar la zancada. Extendió una mano para delinear con un dedo el perfil del músculo de la pantorrilla del que tan orgullosa se había sentido el día anterior.
Por alguna razón la mano se detuvo en el aire, como reacia a tocar la pieza. Decidida a combatir el malestar de la noche anterior abismándose en su trabajo, como tenía por costumbre, hizo un esfuerzo y las puntas de sus dedos tocaron por fin la arcilla fresca. Tan pronto como lo hizo, la figura del corredor desapareció para ser sustituida por la imagen de un estanque. Un estanque oscuro, en sombras. Un estanque cuya absoluta tranquilidad, en vez de serenarla y seducirla, la repugnaba y aterraba.
Expulsó aquella imagen de su mente, a falta de cualquier explicación para ella. Jadeaba levemente. Sus dedos se detuvieron una vez más a un par de centímetros de la pierna extendida de la escultura.
Cerró los ojos, esforzándose nuevamente por controlar su respiración. Por recordar la última vez que le había sucedido algo parecido.
Y, cuando lo hizo, también recordó por qué se había prometido a sí misma que aquélla sería la última vez. Había existido una razón en aquel entonces, pero ahora… Abrió los ojos, obligándose a contemplar la estatua que a la que sus manos habían dado forma. El día anterior había disfrutado de la sensación del barro bajo sus dedos. El milagro había tenido lugar, como a veces sucedía: una fuerza viva respondiendo a sus órdenes, a su voluntad, pero también arrastrándola a un lugar desconocido.
Nunca antes, sin embargo, le había ocurrido nada parecido. Nunca antes había experimentado una sensación semejante ante su contacto. Esa precisamente había sido la causa del mal presentimiento que llevaba incomodándola durante todo aquel día. De alguna manera había percibido que algo en su mundo había cambiado, pero no lograba precisarlo. De todos los posibles escenarios que habrían podido explicar su inquietud, aquél habría debido ser el último.
Aquello había terminado. Se lo había jurado.
Dejó caer la mano y recogió la tela para volver a cubrir la figura a medio terminar. Esa vez la imagen explotó en su retina, deslumbrante como un relámpago. El mismo estanque. La misma percepción inmediata del mal que lo habitaba.
Atónita, vio que la superficie del agua empezaba a agitarse. Lentamente. Tan lentamente que tardó varios segundos en darse cuenta de que el estanque se había tornado de un color rojo cada vez más intenso… Sangre.
Abrió la boca para respirar. Le faltaba el aire. La superficie del agua continuaba agitándose, bullendo, dibujando extrañas imágenes que se movían con demasiada rapidez para que pudiera identificarlas. Como los fragmentos de cristal de un caleidoscopio, se fundían y separaban, cambiando constantemente.
Todo lo demás parecía haberse borrado. El cielo nocturno y el mar. Sus obras, dispersas en mesas y pedestales en el taller. La misma percepción del tiempo. O de su propia persona.
No supo cuánto tiempo pasó hasta que empezó a darse cuenta de que las figuras se estaban repitiendo. Como si se reflejara cada una en la anterior a través de diferentes y sucesivas versiones. Y cada vez con mayor precisión, con una claridad aterradora.
Comenzó a luchar contra ellas. A forcejear con el remolino del centro del estanque pero sin asomarse a su oscuro corazón, porque sabía que si lo hacía, vería algo que no quería ver. Algo que nadie querría ver.
Justo cuando había empezado a temer que no lograría liberarse nunca de aquella visión, sonó la campanilla de la puerta. El melodioso sonido consiguió ahuyentar la sensación de terror que la había mantenido cautiva. Parpadeó varias veces y la imagen desapareció para ser sustituida por la pieza inacabada del corredor.
La figura estaba totalmente tapada, pero no podía recordar haberla cubierto con la tela. No podía recordar nada después de que hubiera tocado la cabeza de la figura. Desvió la mirada hacia los ventanales, sorprendida de descubrir que la luna estaba alta en el cielo y que ya era noche cerrada. Volviéndose hacia la figura, sacudió la cabeza de un lado a otro como negando lo que acababa de ocurrir.
La campanilla resonó nuevamente en el silencio del taller. No esperaba a nadie. De vez en cuando aparecía algún visitante, pero nunca a aquellas horas.
Mientras se dirigía a abrir, pensó que tal vez la visión había sido un aviso. Una premonición de la noticia que estaría a punto de darle su anónimo visitante.
La simple posibilidad de que podía haber una explicación lógica para lo que acababa de ocurrir la hacía sentirse mejor. Porque nunca antes le había sucedido nada semejante sin que ella misma lo buscara conscientemente. Su don siempre había estado bajo su control. De ella había dependido siempre utilizarlo o no.
No podía imaginarse a sí misma viviendo de otra manera. Ni siquiera quería pensar en ello.
—¿Puedo ayudarlo en algo?
Aunque Gardner no le había enseñado ninguna imagen de Raine McAllister, Ethan había podido ojear las dos fotos incorporadas al expediente que el anciano había sacado de su escritorio. Y mientras el antiguo director de la CIA le anotaba la dirección, él había aprovechado para estudiarlas. En una aparecía una niña de nariz pecosa sonriendo de oreja a oreja ante la cámara. La otra era de una joven de aspecto seguro y confiado, con una toga y un birrete de graduación.
Los ojos verdes de la mujer que acababa de abrirle la puerta eran exactamente los mismos que había visto en las fotos, de mirada clara y directa. Tenía el pelo oscuro, casi negro, liso y largo hasta los hombros. Su tez bronceada estaba limpia de maquillaje. Las pecas de la infancia aún resultaban levemente visibles en el puente de su nariz recta, de perfil clásico.
—Me llamo Ethan Snow. Tenemos un amigo común que pensó que usted podría sernos de alguna utilidad…
—Quienquiera que le haya enviado se equivocó —replicó ella, ceñuda—. Yo ya no me dedico a eso —y se dispuso a cerrar la puerta.
Seis meses de investigaciones frustradas, más los sucesos de las últimas veinticuatro horas, habían inflamado la furia de Ethan. No pensaba renunciar a una oportunidad semejante sin que antes le explicaran el motivo, así que no dudó en sujetar la puerta.
—¿Qué diablos está haciendo?
—Lo único que tiene que hacer usted es escucharme —repuso Ethan—. Si después se sigue negando, tiene perfecto derecho a hacerlo. Pero antes no.
—Han debido de informarlo mal —dijo con tono algo más suave. Parecía más triste que furiosa. O resignada—. De verdad que no puedo ayudarlo…
—Pero si ni siquiera sabe lo que quiero.
—No importa. Sea lo que sea, no puedo hacerlo.
Y de nuevo se dispuso a empujar la puerta. Pero Ethan no se dio por vencido.
—Diez minutos.
Estaba cansado. Hambriento. Y dados los sucesos de los últimos días, no tenía la menor intención de regresar a Washington sin enterarse al menos de por qué Monty Gardner le había dado el nombre de aquella mujer.
Raine McAllister no se parecía en nada a cualquier agente de inteligencia con el que se hubiera encontrado antes. Y tampoco parecía un miembro de Beltway. No con aquellos vaqueros cortos tan ajustados y aquella camiseta… Incluso antes de que Griff y él hubieran hablado con el viejo, Ethan había agotado ya todas sus fuentes de información. En aquel momento, después de lo que había sucedido la noche anterior, estaba más convencido que nunca de que La Alianza era demasiado peligrosa para que renunciara a sus investigaciones. Tenía que insistir.
—Sea lo que sea, y quienquiera que lo haya enviado… —dijo Raine McAllister—… le aseguro que no puedo ayudarlo.
—Me ha enviado Montgomery Gardner.
Al escuchar aquel nombre, se le cambió la cara. Y, exactamente como le había ocurrido al anciano dos noches atrás, sus ojos parecieron concentrarse en una realidad muy lejana, remota. Segundos después frunció los labios y se hizo a un lado para dejarlo pasar.
Capítulo 2
—¿Qué es exactamente lo que el señor Gardner espera que puedo hacer por usted?
Después de señalarle el sofá, Raine McAllister se había sentado en una de las dos sillas del jardín de invernadero donde lo había hecho pasar.
Era una sala tan elegante como cómoda. Durante el día se llenaba de luz gracias a los ventanales altos hasta el techo. En aquel momento tenía las persianas echadas, pero las molduras de madera blanca y los colores pastel le daban un aspecto espacioso, diáfano.
—Estoy intentando reunir información sobre La Alianza.
Se produjo un silencio. Ethan no supo si fue porque no reconocía el nombre o porque se sentía reacia a revelarle a un desconocido lo que sabía sobre aquella organización. Dado el manto de secretismo que siempre había envuelto las operaciones de La Alianza y lo peligroso que sospechaba que podía llegar a ser aquel grupo, ambas posibilidades resultaban igualmente plausibles.
—¿Es para eso para lo que lo ha enviado a usted? ¿Para descubrir si yo puedo facilitarle alguna información sobre…? Perdone, cómo era? ¿Una Alianza?
A pesar de lo que le había insinuado el antiguo director de la CIA, Raine McAllister parecía genuinamente sorprendida por la referencia. Ethan no pudo evitar una punzada de decepción.
—La Alianza —la corrigió Ethan—. Me dio su nombre y dirección y me comentó que tal vez podría usted ayudarme con una investigación que, de lo contrario y hablando francamente, no está rindiendo ningún fruto.
—Así que… el señor Gardner le envió aquí para solicitar mi ayuda… ¿pero sin explicarle cómo o por qué podría ser capaz de proporcionársela? ¿Y usted tampoco se lo preguntó?
Ethan no supo cómo interpretar su tono. ¿Desconcertado, quizá? ¿O tal vez divertido? Porque había viajado desde Washington basado únicamente en el comentario de un anciano acerca de que ella podría ayudarlo… Aunque, al mismo tiempo, era consciente de que sólo lo había dejado entrar cuando lo oyó mencionar el nombre de Montgomery Gardner.
—Bueno, el señor Gardner es un antiguo director de la CIA. Yo supuse que usted había trabajado para la Agencia o poseía quizá algún tipo de conocimiento especializado que, en su opinión, podría sernos útil.
Hubo un momento de vacilación, como si estuviera reflexionando sobre lo que acababa de decir.
—Supongo que, en cierta forma, trabajé para él. Aunque a mí nunca me lo pareció.
—¿Quiere decir que lo que usted hacía para la Agencia… nunca le pareció un trabajo?
Ethan no pudo menos de preguntarse cómo podía aquella mujer haber trabajado para Monty Gardner, cuya labor en la CIA databa por lo menos de veinticinco años atrás. Suponía que debía de tener unos veintitantos años, treinta y pocos a lo sumo. En cualquier caso, en aquel entonces habría sido demasiado joven para desempeñar cualquier actividad para la Agencia…
—Mi recuerdo es diferente. Para mí era como un juego.
—¿Un juego?
—Ellos me señalaban un lugar en un mapa y yo se lo describía.
De repente Ethan lo comprendió todo. Las palabras de Griff en el despacho de Gardner asaltaron su mente: «el problema es que, descontada una intervención divina o un arrebato de clarividencia, no sabemos cómo rasgar ese velo de secretismo». El anciano se había quedado pensativo para sugerirles a continuación el nombre de aquella mujer.
La palabra clave era «clarividencia». Raine McAllister era clarividente. Ethan sabía muy poco acerca de los experimentos de la CIA en parapsicología, aparte del dato de que empezaron durante la Guerra Fría, en respuesta a una investigación iniciada por la Unión Soviética en el campo psíquico. Lo que había ocurrido precisamente cuando Gardner había dirigido la Agencia. Aquello explicaba la foto infantil de Raine que había descubierto en su expediente. Resultaba obvio que había sido una niña cuando tomó parte en los experimentos.
Pese a su presunto valor para la defensa nacional, había algo en aquel descarado ejercicio de explotación infantil que lo sublevaba, lo indignaba. De la misma manera que debería haber indignado también a Gardner…
—Usted formó parte del programa de investigación psíquica de la CIA.
—En efecto. Algo que, a juzgar por su tono, parece merecer su desaprobación. ¿Me equivoco?
—Tal vez porque ese programa no demostró ser tan útil como se esperaba. Por lo demás, jamás imaginé que hubiera niños involucrados.
Su actitud de rechazo no podía ser más obvia. Raine se sonrió, como divertida por su ingenuidad.
—Supongo que el señor Gardner tampoco le mencionó que yo ya hacía eso antes de que me llevaran a Fort Langley.
Ethan detectó un leve gesto de desafío en la manera que tuvo de levantar la barbilla.
—En realidad no me dijo nada, excepto transmitirme su esperanza de que usted pudiera ayudarnos a la hora de conseguir esa información. Información sobre La Alianza.
—Quizá no quería avergonzarme…
—¿Avergonzarla? —se preguntó de qué estaba hablando.
—Yo leía las manos, interpretaba auras. Incluso echaba las cartas.
—¿Tarot?
Pese a su tono cortés, estaba empezando a impacientarse por la cantidad de tiempo que había perdido viajando hasta allí. Lo que ella le estaba diciendo en aquel momento era lo que había esperado escuchar cuando, hacía apenas unos minutos, descubrió finalmente su antigua relación con la Agencia. Las disparatadas habilidades de una bruja de feria. Majaderías sólo aptas para los más crédulos.
—De vez en cuando, en la persona que tenía que interpretar veía algo… trágico. La primera paliza me la llevé por decirle a alguien que iba a morir —soltó una amarga carcajada—. Era una ingenua. En aquel entonces no entendía el concepto de «entretener al cliente».
La palabra «paliza» le había hecho tensarse, y ello pese a que la había pronunciado sin ninguna inflexión en la voz. Quizá la había utilizado en broma. O había sido una exageración para referirse a un tipo de educación especialmente duro, rígido. Pero algo en sus ojos parecía desmentir un pensamiento tan consolador.
—Así que ya lo ve, me gustaban mucho más los juegos del señor Gardner. Eran cómodos. Y seguros.
—Entonces quizá esté usted dispuesta a seguir jugando.
Pese a su mezcla de irritación y escepticismo, Ethan se sorprendió a sí mismo conteniendo el aliento a la espera de su respuesta. Debía de estar más desesperado de lo que suponía.
—¿Para usted?
—Para su país.
Esbozó una sonrisa antes de bajar la mirada hasta sus manos, entrelazadas sobre el regazo.
—Como un juego de salón, ¿quiere decir? O quizá uno de cartas —parecía burlarse.
—¿Le resulta graciosa la idea de ayudar a su país?
—Lo siento, no quería pecar de frívola. Volveré a preguntárselo: ¿qué es exactamente lo que espera que yo pueda hacer por mi país? —pese a la disculpa, su tono seguía siendo claramente sarcástico.
—Tendrá que guardar una máxima discreción sobre lo que estoy a punto de decirle.
Raine hizo un gesto con la mano, señalando a su alrededor.
—¿A quién cree que podría decírselo en un lugar tan aislado como éste?
—Necesito su palabra.
De nuevo el amago de una sonrisa, medio reprimida. Se estaba burlando de él. Y dado que Ethan no estaba acostumbrado a ello, no pudo evitar sentirse incómodo. Siempre había asumido sus responsabilidades, tanto con la Agencia como después con Phoenix, con absoluta seriedad. Demasiada, quizá.
Se preguntó si no estaría reaccionando de esa forma precisamente porque se hallaba delante de una mujer. Una mujer que, en cualquier otra circunstancia, le habría atraído. Aquel reconocimiento lo dejó sorprendido, pero era absolutamente exacto. Físicamente, todo en ella lo atraía. Era todo lo otro lo que lo inquietaba…
—Tiene mi palabra, por supuesto —volvió a juntar las manos sobre el regazo y se inclinó hacia delante, como interesada por lo tenía que decirle.
Pero aquella pose no logró engañarlo. Ni aplacar su furia. No había ido allí a que se burlaran de él. Y menos por algo que formaba parte fundamental de su persona…
El descubrimiento fue repentino. E impresionante.
Tan pronto como había descubierto lo que había hecho en la CIA, Ethan había esperado acoger con cierta diversión cualquier afirmación que ella le hubiera hecho sobre sus habilidades. Pero, en lugar de ello, aquella mujer le había dado la vuelta a la tortilla. Era ella quien se estaba riendo de él. ¿Le habría aplicado deliberadamente una dosis de su propia medicina?
Había tenido buen cuidado en disimular su escepticismo acerca de la utilidad de su «don». Así como de darle a entender que se habría largado de inmediato si el viejo no hubiera confiado tanto en ella… y si dos noches atrás no hubiera ocurrido lo que había ocurrido. De modo que a no ser que fuera clarividente…
De nuevo la natural conclusión de aquel rumbo de pensamiento lo sorprendió. Alzó la mirada y descubrió, pese a su aparente compostura, un brillo de diversión en sus ojos verdes. Como si supiera exactamente lo que estaba pensando.
Era algo tan irritante como desconcertante. Ethan no estaba acostumbrado a sentirse manipulado, pero era exactamente así como se sentía. Como si fuera ella, y no él, quien estuviera conduciendo la entrevista. Como si ella lo estuviera evaluando a él.
—Iba a hablarme de lo que mi país necesita que haga, señor Snow.
Aspiró profundamente, intentando dominarse:
—Tenemos motivos para creer que miembros de La Alianza están financiando, cuando no dirigiendo abiertamente, operaciones de terrorismo nacional. Y que su intención es provocar una respuesta del gobierno no sólo contra los grupos terroristas conocidos, sino contra todo el mundo árabe. Desencadenar, en suma, una cruzada americana —esa era la expresión que Bertha Reynolds había utilizado durante su último careo con el agente de Phoenix John Edmonds—. Hace varios meses, la agencia para la que trabajo —continuó Ethan, escogiendo cuidadosamente las palabras— consiguió identificar a unas cuantas personas comprometidas con ese plan. En aquel entonces confiábamos en que fueran los únicos miembros de La Alianza involucrados en la conspiración. Y que sus acciones fueran una especie de aberración en una fundación perfectamente legítima e incluso filantrópica.
Cuando volvió a alzar la mirada, descubrió que esa vez lo estaba escuchando atentamente. Al menos ya no se estaba riendo de él.
—Pero hace poco se produjeron dos atentados con bomba que sospechamos pueden estar relacionados con la organización. El problema es que no podemos demostrar nada. Se han tomado muchas molestias en asegurarse de que la lista de miembros permanezca secreta. No hemos conseguido identificar a sus líderes. Fue entonces cuando… el señor Gardner nos sugirió que usted podría ayudarnos.
—Y ahora que ya sabe por qué se lo sugirió… ¿cuál es su opinión al respecto?
Ethan tenía la sensación de que si intentaba mentirle o andarse con rodeos, ella se daría cuenta al instante.
—Mi primera impresión descartaría esa posibilidad. De todas formas, me temo que ya no estoy en condiciones de elegir.
—¿Por qué?
—Menos de veinticuatro horas después de que el señor Gardner me facilitara su nombre, fue atacado en su casa.
—¿Atacado?
Eso, al menos, no lo había adivinado. Experimentó una perversa satisfacción hasta que recordó la gravedad del estado del anciano.
—Vive en un barrio lujoso, en Virginia, con los índices de delincuencia más bajos de todo el país. Nadie se llevó nada de la casa. Todo apunta a un ataque de tipo personal.
—No está muerto.
No había sido una pregunta, pero Ethan contestó de todas formas:
—Su estado es crítico. Dada su avanzada edad.
Se produjo un largo silencio. Lo miraba fijamente. Todo rastro de diversión había desaparecido de sus ojos.
—Y usted cree que ese ataque está relacionado con la visita que usted le hizo.
—Tiene sentido.
—Y también porque los dos hablaron de mí.
—De usted o de la organización que estamos investigando. Soy consciente de que durante los últimos meses he estado haciendo suficientes preguntas como para despertar sus sospechas. Quizá me siguieran hasta allí. O quizá el señor Gardner fuera atacado precisamente a causa de sus vínculos con la agencia para la que trabajo.
—¿La CIA? —inquirió, ceñuda.
—Una agencia de investigación privada.
—Pero…
—Dirigida por alguien que también estuvo relacionado estrechamente con la CIA —se apresuró a explicarle.
—¿Una agencia privada? Antes dijo que su investigación respondía al loable fin de ayudar al país.
—Uno no necesita estar a sueldo del gobierno para querer defender a este país del terrorismo.
—Pero usted lo estaba —señaló ella—. Quiero decir que usted fue agente del gobierno.
—Sí.
No dijo más, reacio a explicarle por qué había abandonado la CIA. Aquello no había tenido nada que ver con el desmantelamiento del grupo antiterrorista de Cabot. Ethan se había marchado por su cuenta casi un año antes de la promulgación del decreto contra el Equipo de Seguridad Exterior. Y sólo ante la insistencia de alguien como Griff Cabot había vuelto a involucrarse en operaciones secretas de esa clase.
—Gardner se pondrá bien, ¿verdad?
«Veo que es usted tan adivina como yo». Pensó la respuesta, pero no dijo nada. Pese al desagrado que sentía por casi todo lo que había averiguado hasta el momento de Raine McAllister, en cierta forma se sentía obligado a tratarla bien por deferencia a Gardner. Al menos con un mínimo de respeto..
—Bueno, todo el mundo dice que siempre tuvo el pellejo muy duro.
—¿Usted no lo conoce? —le preguntó ella.
—La verdad es que no. Sólo lo he visto unas pocas veces. La mayoría de ellas en las fiestas que Griff Cabot, el dueño de la agencia, y su mujer, la nieta de Gardner, suelen dar en su casa.
Raine se sonrió de pronto.
—De niña, yo siempre estaba tan celosa…
Ethan tardó unos segundos en adivinarlo:
—¿De su nieta Claire?
—Sí. Éramos casi de la misma edad. Ella tenía derecho a monopolizar todo su interés. Y su tiempo. Siempre me pregunté si ella me conocería. Y, si ése era el caso, qué era lo que sabría de mí…
—No entiendo.