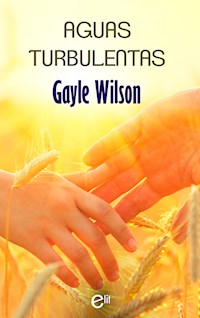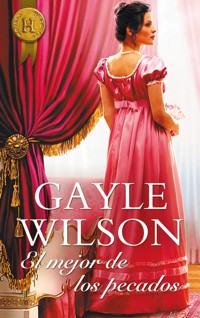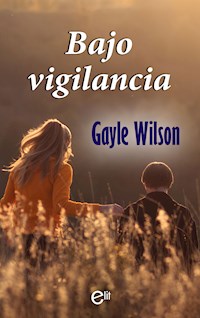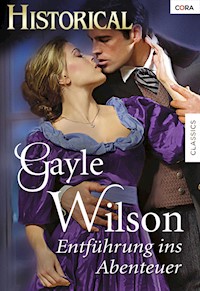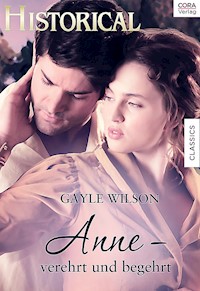3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Duncan Culhane era un ex agente de la CIA cuya misión era ahora ayudar a la viuda de su mejor amigo. ¿Su empeño en dar con el tesoro de sus abuelos era reflejo de la pasión que sentía, o del sentimiento de culpabilidad que lo atormentaba?... Ninguno de los dos tenía la menor idea del oscuro mundo en el que estaban a punto de entrar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Mona Gay Thomas. Todos los derechos reservados.
Día, Nº 60 - noviembre 2017
Título original: Day
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2002.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9170-598-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Epílogo
Uno
—¿Duncan?
Había recibido la llamada en el teléfono móvil, lo que significaba que la voz que estaba oyendo era la de una amiga, no una clienta. Sin embargo, dentro del exclusivo círculo de los que Duncan Culhane consideraba sus amigos, aquella era la última voz que esperaba oír. No había ni una docena de personas que supieran aquel número, y la mujer que acababa de decir su nombre no era una de ellas.
Y no porque no hubiera querido dárselo. En realidad, habría estado dispuesto a darle cualquier cosa que ella le pidiera. Pero ella nunca le había pedido nada.
Y aunque habían pasado cinco años desde la última vez que había oído su voz, no había cambiado en absoluto el efecto que tenía sobre él. Incluso en aquel momento, después del tiempo pasado, sintió un intenso calor en sus genitales.
Era el resultado de un deseo que no había confesado jamás. Y menos a ella.
—¿Andrea?
Le encantó la firmeza de su voz. Y especialmente el haber sido capaz de imprimir una ligera vacilación a su tono, como si no estuviera seguro de que fuera ella. Aunque habría reconocido su voz en una habitación a oscuras y rodeado de miles de mujeres.
Él era capaz de distinguir su presencia haciendo lo que hacía cada vez que estaba cerca de ella. Le bastaría con respirar el aire que la rodeaba y llenarse de la sutil fragancia de su piel, como había hecho cada vez que le besaba la mano o la mejilla.
Jamás había habido otro contacto físico entre ellos. Andrea había sido la esposa de su mejor amigo, de modo que no le había quedado otra opción que guardar las distancias. Y probablemente era más necesario continuar manteniéndolas después de que Paul Sorrenson hubiera muerto.
—Griff me sugirió que te llamara. Espero haber hecho bien.
Debería habérselo imaginado, pensó Duncan, mientras se reclinaba en el sillón de cuero. Andrea nunca lo habría llamado por iniciativa propia. Debería haberlo sabido antes de permitirse sentir aquella fuerte excitación.
—Claro que has hecho bien. Me alegro mucho de oírte. Hace mucho tiempo que no hablamos.
Se produjo un pequeño y tenso silencio, como si Andrea estuviera intentando encontrar una respuesta.
—Tengo un problema, Duncan.
Y esa era la razón por la que Griff le había sugerido que se pusiera en contacto con él, por supuesto. Cualquiera que buscara los servicios de Phoenix Brotherhood normalmente lo hacía a través de un intermediario. Pero como Paul Sorrenson había sido miembro del grupo antiterrorista de elite que Griff Cabot había formado en la CIA, Andrea tenía acceso inmediato a ellos.
Los miembros de Phoenix eran, al igual que el propio Duncan, antiguos agentes que trabajaban para una organización privada creada por Cabot después de que la CIA disolviera el Equipo de Seguridad Exterior. La agencia había decidido que, una vez acabada la Guerra Fría, nadie utilizaría sus servicios.
Pero aunque el gobierno declarara que ya no necesitaba de sus habilidades, al parecer había multitud de personas que las encontraban valiosas a juzgar por los dividendos que compartían.
—¿Qué clase de problema? —preguntó, al tiempo que intentaba atemperar la respuesta emocional que la voz de Andrea evocaba.
Agarraba el teléfono con la mano derecha, una obra de arte hecha con plástico y sistemas electrónicos y cubierta de piel sintética, de la que sus creadores estaban más que orgullosos. Con la otra mano, eligió un bolígrafo de los que tenía en el escritorio.
Nunca había llegado a dominar el arte de escribir con la mano izquierda, al menos no tan bien como le habría gustado. Pero aun así, normalmente era capaz de descifrar las notas que él mismo garabateaba sobre los casos que le eran asignados. Normalmente.
—Es algo que tiene que ver con mis abuelos —contestó Andrea.
El bolígrafo caminaba vacilante sobre el papel mientras Duncan digería aquella información. Teniendo en cuenta que Andrea debía de tener unos treinta y cinco años, sus abuelos, como poco, tendrían más de ochenta.
—¿Han tenido algún problema serio?
—En realidad no es un problema. Es un asunto un poco complicado. A lo mejor no te apetece ocuparte de él. Griff me ha dicho que estabas en San Francisco… —vaciló un instante—. He pensado que podríamos vernos en alguna parte y hablar.
La sugerencia quedó flotando entre ellos durante algunos segundos, provocando la misma clase de calor que minutos antes envolvía el cuerpo de Duncan. Aquella vez, la sensación se unía a un cierto toque de ansiedad, incluso quizá de tristeza. Sentimientos que Duncan creía haber dejado tras él mucho tiempo atrás.
Quizá fue esa la razón por la que se mostró de acuerdo. Eso y el hecho de que si no hubiera sido por Paul Sorrenson él no estaría allí.
—Por supuesto —contestó Duncan, sintiendo cómo aumentaba su tristeza—. Dime dónde y cuándo.
En cuanto había sugerido un restaurante, Andrea había comenzado a dudar de lo que había hecho. Quizá, al optar por un almuerzo, había convertido lo que tenía que ser una reunión estrictamente de negocios en otra cosa.
Pero estaba dándole demasiada importancia, se regañó. Duncan solo era un viejo amigo y se había dirigido a él por intermediación de su jefe. Y comprendería perfectamente el motivo de su invitación.
Tomó aire, algo que había hecho varias veces desde que había marcado su número. Se dio cuenta de que le temblaba la mano.
Duncan nunca había sabido lo que sentía por él. Y ella no creía que eso se debiera a su propia capacidad para disimular. Cuando se había enamorado de Duncan diez años atrás, estaba segura de que él lo averiguaría. Quizá, en secreto, hasta anhelara que llegara el momento en el que lo hiciera.
Pero Duncan nunca había parecido advertir sus sentimientos. Al fin y al cabo, ella no era la clase de mujer por la que Duncan se sentiría atraído. Probablemente jamás había pensado en ella con un posible interés romántico.
Como consecuencia de aquel inconsciente rechazo, las atenciones que Paul le prestaba habían sido el mejor bálsamo para su maltratado ego. A veces se preguntaba si no habría sido ese el motivo por el que al final había aceptado casarse con él. Y después se sentía desleal por considerar siquiera aquella posibilidad.
—¿Andrea?
Alzó la mirada del vaso de agua con el que había estado jugando y descubrió frente a ella los ojos azules más intensos que había visto en su vida. El paso de los años no los había apagado. Continuaban siendo idénticos a la última vez que los había visto.
Pero cuando tuvo tiempo de fijarse en el resto de su facciones, pudo comprobar que en ellas sí había habido algunos cambios. Ninguno que lo hiciera parecer menos atractivo, por lo menos para ella, pero el tiempo había dejado su huella en aquel duro rostro.
Estaba más delgado. Y las pequeñas arrugas que irradiaban de la comisuras de sus ojos eran más profundas. Incluso sus labios parecían más duros. Y había algunas canas en sus sienes, que destacaban especialmente por el negro azabache de su pelo.
—¿Cómo estás? —le preguntó, tendiéndole la mano.
Todavía nerviosa por aquel reencuentro, había hecho aquel gesto sin pensar. Y en aquel momento ya no estaba segura de qué sería peor: si apartar la mano o fingir que no sabía lo que le había pasado.
La tardanza de la respuesta de Duncan fue menos obvia que durante su conversación telefónica. A lo largo de esta, Andrea había llegado a temer que, a pesar de lo que Griff le había asegurado, Duncan se negara a encontrarse con ella.
Pero la vacilación de Duncan fue suficientemente breve para que Andrea no sintiera nada más que un ligero bochorno antes de sentir la mano izquierda de Duncan alrededor de la suya. Duncan se llevó su mano a los labios antes de soltarla.
—Creo que nos conocemos suficientemente bien como para limitarnos a un apretón de manos —dijo con naturalidad—. ¿Qué tal estás?
—Bien —mintió Andrea.
—Desde luego —contestó Duncan sonriente mientras se sentaba frente a ella, utilizando hábilmente la mano que se había negado a estrecharle.
Andrea mantenía los ojos fijos en su rostro, concentrada en mantener la sonrisa.
—Se supone que eso es un halago —contestó, sin dejar de sonreír—. Pero no me impresiona. Siempre se te han dado bien los halagos.
Andrea había pasado un par de horas decidiendo qué ponerse. Y otra intentando asegurarse de que el maquillaje y el peinado estaban perfectos.
—No necesitas los halagos de nadie —repuso Duncan—. Debería bastarte con mirarte al espejo. Se supone que en cinco años una persona cambia.
—Estaba pensando lo mismo.
Duncan no rio. Le sostuvo la mirada sin sombra de sentirse avergonzado.
Pero Andrea no podía decir lo mismo de sí misma. Sentía un intenso calor extendiéndose por su rostro. Y con una piel tan blanca como la suya, no tenía ninguna duda de que Duncan sería consciente de su revelador sonrojo.
—¿Todavía te dedicas al arte? —preguntó Duncan, ignorando su incomodidad.
—Al diseño gráfico —afirmó, aferrándose a aquella conversación—. Ahora tengo mi propia empresa —le sonrió.
—Jamás he dudado de que tendrías éxito en cualquier cosa que te propusieras.
—Me gustaría que hubieras estado cerca para decírmelo cuando por fin decidí lanzarme por mi cuenta. Necesitaba que alguien me ayudara a aumentar mi confianza en mí misma.
Duncan sonrió, pero no abundó en el tema. Probablemente lo estaba aburriendo, pensó Andrea.
—¿Quieres hablar de tu «problema» antes o después del almuerzo? —preguntó Duncan, reforzando aquella impresión.
—Probablemente antes y después. Ya te he dicho que es… un poco complicado.
—Has dicho que era algo relacionado con tus abuelos.
Duncan aceptó la carta que el camarero le tendió y sus ojos abandonaron el rostro de Andrea por primera vez desde que se había sentado. Liberada de la intensidad de su mirada, la propia Andrea se permitió estudiar la carta, agradeciendo aquella oportunidad de recobrar la compostura.
Esperó a que el camarero tomara nota de sus pedidos y se marchara antes de contestar a su pregunta. Cuando empezó, eligiendo cuidadosamente cada una de sus palabras, solo podía esperar que Griff Cabot supiera exactamente lo que estaba haciendo.
—Los sacaron ilegalmente de Hungría con la ayuda de una organización católica que, de alguna manera, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. O, mejor dicho, de lo que iba a suceder. Mi abuelo no quería irse, pero mi abuela estaba embarazada de su primer hijo y estaba aterrada por los rumores que corrían por el este de Europa. No estoy segura de si llegaban a creérselos, de hecho, casi nadie los creía, pero no quisieron arriesgarse.
—Y fueron afortunados.
A partir de lo que le había contado, Duncan ya había empezado a imaginarse el tipo de situación que podía haber impulsado a Andrea a llamar a Phoenix en nombre de sus abuelos. Teniendo en cuenta que habían podido escapar, Duncan había descartado ya la posibilidad de que hubieran terminado en un campo de concentración y pretendieran llevar a algún criminal de guerra ante la justicia.
Lo más probable era que quisieran recuperar el dinero que se habían visto obligados a dejar en alguna cuenta. Suiza, quizá.
—Solo pudieron llevarse lo puesto —continuó Andrea—. Tuvieron la suerte de poder salir vivos, pero al mismo tiempo, lo perdieron todo. Los recuerdos de la familia, las fotografías… y, con el tiempo, también todos los parientes que tenían en Europa.
—Lo siento —dijo Duncan, suavemente.
Andrea sacudió la cabeza y alzó las manos, con un pequeño gesto de resignación.
—Su historia no tiene nada de especial. Lo sé. Y ellos también. Quizá lo más especial fue la bienvenida que tuvieron mis abuelos después de la guerra. Él era médico, había estudiado en las mejores universidades europeas. Solo tenía una parte de sangre judía, así que, antes de la ocupación nazi, incluso había podido impartir clases en la Universidad de Budapest. Sin embargo, a la larga…
Duncan esperó mientras ella hacía una pausa; quería ser paciente y dejarla terminar a su modo. Además, eso le permitía estudiarla más abiertamente. A pesar de lo que antes le había dicho, Andrea sí había cambiado.
Había domado su melena rizada y una melena corta enmarcaba su rostro. Aunque parecía un peinado natural, Duncan sospechaba que era la obra de un profesional.
Y había al menos otro cambio notable. La última vez que había visto a Andrea Sorrenson no había en sus ojos aquella sombra de recelo. Por supuesto, aquello había sido antes de la muerte de su marido.
Duncan no había estado en condiciones de asistir al funeral de Paul. Todavía estaba en el hospital, lo que probablemente había sido preferible. Al menos, así había tenido una excusa para no tener que enfrentarse directamente a Andrea.
—Y hace dos semanas, vieron esto —le explicó, haciéndolo volver al presente.
Andrea sostenía un folleto en la mano, con el brazo extendido sobre la mesa. Duncan lo tomó con la mano derecha, una costumbre con la que no había sido capaz de romper. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo hasta que ambos intentaron hacer el cambio.
Durante un segundo sus dedos estuvieron sobre el folleto al mismo tiempo.
No se atrevía a mirarla a la cara. Afortunadamente, el folleto le daba una razón válida para no mirarla a los ojos. Al fijarse en él, se dio cuenta de que era un catálogo de una casa de subastas de San Francisco.
Sosteniendo el minicatálogo cuidadosamente con la mano derecha, lo abrió con la izquierda, felicitándose por no haber dejado caer ese maldito folleto sobre el arreglo de flores. En su interior había varios cuadros y, evidentemente, los objetos que se ofrecían en la subasta. Uno había sido rodeado por un círculo rojo. Aunque la fotografía era muy pequeña, podía verse que se trataba de una caja de cristal. Reconoció al instante el nombre que aparecía debajo. Alzó la mirada, dejando que una de las páginas del folleto cayera sobre el pulgar de la prótesis y alzó las cejas con expresión interrogante.
—Era de mi abuela. Es una caja de música y por lo que he podido averiguar, es la única que hizo René Lalique. Mi bisabuelo la encargó en París para regalársela el día de su boda.
Aquella era una vieja historia que le resultaba familiar. Cuando los nazis arrasaron Europa, robaron innumerables obras de arte, muchas de los cuales nunca habían sido devueltas. La mayor parte de ellas habían pasado a formar parte de colecciones privadas de diferentes continentes.
—Mi abuela la reconoció inmediatamente, pero es imposible demostrar que es ella la auténtica propietaria. Yo lo he intentado, esperando que todavía hubiera algún resguardo de aquel pedido tan especial en París.
—Y no lo has encontrado —contestó Duncan.
—A lo mejor nunca hubo un resguardo. Es posible que Lalique hiciera esa caja como un favor especial para mi bisabuelo y entre ellos solo hubiera un acuerdo verbal. Mi abuela dice que hizo otras cosas para la familia. Sin embargo, la caja era la más especial para ella. No solo porque era un regalo de boda, sino porque había sido elegida por su padre.
—Así que quieres que me acerque a la casa de subastas y presente una queja.
Una vez más, Duncan volvió a preguntarse por qué Griff lo habría sugerido para realizar aquel trabajo. Él no era ningún experto en arte. Era cierto que estaba en la Costa Oeste, pero teniendo en cuenta la frecuencia de vuelos desde Nueva York, el propio Griff podría haberse desplazado a San Francisco. Y el pasado de Cabot seguramente lo capacitaba más que a él para ese clase de asuntos.
Andrea vaciló un momento antes de decir:
—Yo ya llamé a la casa de subastas. Después de solicitarle permiso, me pusieron en contacto con el propietario de la colección.
—¿Con el propietario? —preguntó Duncan, volviendo a fijar la mirada en el folleto para ver si estaba allí el nombre. Lo leyó al mismo tiempo que Andrea lo pronunciaba.
—Bill Helms.
Era uno de esos genios de la informática cuyos nombres les resultaban tan familiares a los americanos como el del mismísimo presidente.
—Fue sorprendentemente amable conmigo —continuó—. Cuando le expliqué por qué lo llamaba, se mostró de acuerdo en devolverme la caja en cuanto hubiera terminado la presentación previa de la subasta. Y sin necesidad de que presentara ningún documento que apoyara la reclamación de mi abuela. Teniendo en cuenta el valor de esa caja, se mostró increíblemente generoso. Parecía sinceramente consternado cuando le expliqué el origen de la caja.
—Y no hizo ninguna pregunta —sugirió Duncan.
Lo cual significaba que estaba al corriente de que aquel objeto, y quizá otros de su colección, no soportarían un escrutinio público. El propietario se había mostrado dispuesto a devolver la caja de música para evitar preguntas.
—Tampoco yo le pregunté nada. Mi abuela tiene ochenta y dos años y mi abuelo cinco años más y un cáncer de próstata. Yo le estaba enormemente agradecida por haberse mostrado dispuesto a devolverme la caja.
—Y quieres que me haga cargo de asegurarte el intercambio.