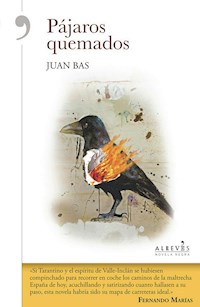Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alberdania
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A través del hilo conductor que establece Pacho Murga, un haragán bilbaino "más pijo y tonto que mandado hacer de encargo", asistimos a la inusual puesta en marcha de El Mapamundi de Bilbao, "el Rolls-Royce de los bares de pinchos de creación"; pero sobre todo conoceremos a su peculiar cocinero y dueño, Antón Astigarraga, un hombre con un terrible pasado. En 1962, cuando era catador de Franco, un grupo de militantes nacionalistas vascos y miembros de una incipiente ETA lo utilizan para intentar acabar con el dictador. Muchos años después, un lujurioso jesuita que llega a ser obispo, una cantante de ópera sádica y ludópata, el entrenador del Atlethic de Bilbao, el jefe de ETA militar y un importante político nacionalista serán personajes clave en la atormentada existencia de Astigarraga. Alacranes en su tinta es una novela diferente; un incomparable aspecto humorístico-gastronómico-erótico-criminal perfectamente tripulado por el excelente pulso narrativo y la personal mirada de Juan Bas, que trasciende del esperpéntico relato de una inexorable venganza, convertida en maldición para el propio vengador, a una historia de amistad entre dos hombres aparentemente opuestos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALACRANES EN SU TINTA
© De los textos: 2010, Juan Bas
© De la presente edición: 2011, ALBERDANIA,SL
Digitalizado por Libenet, S.L.
www.libenet.net
ISBN edición digital: 978-84-9868-301-1
ALACRANES EN SU TINTA
Juan Bas
A L B E R D A N I A
astiro
A mis padres, sin cuyo auxilio en los momentos difíciles no me habría sido posible la profesión de escribir.
Esta novela sería distinta, y sin duda peor, sin la valiosísima y desinteresada ayuda de mi erudito, epicúreo, generoso y querido amigo José Cruz Fombellida, alias doctor Mabuse; experto gourmet, excelente cocinero creativo e incansable bibliófilo gastronómico.
«La búsqueda, el contraste, será la norma que definirá a la nueva gastronomía, y serán permitidas todas las invenciones, que aunque puedan chocar al paladar, sean certeras y armoniosas.»
ALAIN SAENDERAINS
«Se toma medio azumbre de vino blanco, 10 gramos de azúcar cande, 2 gramos de ácido tártárico, 50 gramos de coñac y 2 de bicarbonato de sosa. Disuélvase el azúcar en el vino, luego se echa el coñac y después el ácido tártárico y el bicarbonato. Encórchese inmediatamente la botella —que ha de ser de espeso vidrio— y sujétese con un bramante recio el corcho. Se deja reposar el líquido durante 304 días. El 305, ¡a beber!»
RECETA BILBAÍNA DE FINALES DEL SIGLO XIX PARA ELABORAR CHAMPÁN CASERO
Primera Parte EL MAPAMUNDI DE BILBAO
«El mundo entero es un Bilbao más grande.»
MIGUEL DE UNAMUNO
Del poema Hoy te gocé, Bilbao
(Rimas de dentro)
I
El pánico apareció de repente. No me invadió de un modo paulatino; me golpeó con un rapidísimo zarpazo helado que retumbó en todo el sistema nervioso e instaló su cuartel general en la boca del estómago. Lo acompañó al instante una angustia física y mental, perentoria, insoportable.
—Por favor, por favor…
—¿Decía usted algo?
El taxista vuelve su poco agraciada cabeza de desertor del arado hacia mí y formula la pregunta con uno de esos acentos gallegos que no se quita ni después de pasar medio siglo en Oxford.
Estamos parados a poco más de cien metros del museo Guggenheim, sin avanzar ni un palmo, en medio del atasco de tráfico que colapsa todo el centro de Bilbao en esta noche de víspera de Nochebuena.
—No, no, nada. ¿No podemos salir por ningún otro lado? Por alguna bocacalle, no sé. Llevamos aquí clavados un cuarto de hora.
—Ya me dirá usted por cuál. Está todo hecho un asco. A ver cuando cambie el semáforo. Claro que entonces igual peor porque nos van a joder la marrana los que quieren ir al puente de Deusto. Pero, ¿se encuentra mal?
—Todavía no.
No, creo que no. Aparte de la angustia y sus inequívocos síntomas, no siento otro malestar físico como calambres, náuseas o dolores. ¡La boca! La boca, sí. Me sabe como si estuviera chupando algo metálico, algo de cobre; ¿ése es el primer síntoma? No, tranquilízate Pacho, simplemente se te ha secado por los nervios. Fabrica saliva y trágala. Eso es. ¿O no es? Por favor, por favor...
—Por mí de la hostia, a ver si me entiende, porque el cacharrete corre —da un cariñoso zarpazo al taxímetro, que marca ya ochocientas setenta y cinco pesetas y está colocado bajo un medallón de san Cristóbal con el niño de marras sobre la chepa y al lado de un horrendo esmalte lleno de colorines, el escudo de la dichosa Euskal Herria, la causa remota de mi desgracia presente—. Yo que usted, si tiene tanta prisa por llegar al hospital de Basurto, me bajaba aquí, iba de una corrida a la boca de metro de la plaza Moyúa y, bueno, tampoco es que luego el metro le deje muy cerca, la verdad, las cosas como son. Pero algo más, sí.
—¿Y si saco un pañuelo blanco y usted toca el claxon? Seguro que nos hacen un hueco como sea y pasamos.
—¡De qué! ¿El pañuelo por qué? ¿Para que me pillen y me metan un paquete? ¿No me acaba de decir que no se encuentra mal? —acuca un ojo con desconfianza; me recuerda al abuelo de Popeye.
—Ahora, no. Pero después, igual sí. Seguro que sí.
—Bueno, pues entonces, si pasa, ya se sacará lo que haya que sacar —concluye el nazi.
—¡Avance! ¡Avance! Parece que se mueven.
—Tranquilo. No se me excite. Venga. Vamos a ver si ésta es la buena.
Sí, tan buena como las famosas ostras crocantes que tan fuera de lugar me he comido. Milagrosamente crudas, envuelta cada una en una fresca hoja de espinaca para preservar todos sus jugos, revestidas con un sutil empanado de polvo de..., ¡de hostias! No más de veinte metros en primera y de nuevo parados.
¡Me cago en su puta madre y en el aciago día en que conocí a Antón Astigarraga Iramendi!
La mandíbula me hace un temblequeo propio de un dibujo animado y castañeteo los dientes.
—¿Tiene frío? ¿Pongo la calefacción?
—No. Da igual.
Quizá el monstruo este tiene razón y más me valiera salir pitando de su cochambroso coche, que apesta por cierto como un muladar, e ir al galope al hospital. Pero si corro se incrementará mi ritmo cardiaco —me mantengo por ahora en una semitaquicardia sostenida— y hará que la sangre circule más rápido. Y creo que eso podría acelerar los efectos. ¿O no? No sé qué hacer. Debo distraerme, evitar la obsesión; tarde o temprano el tráfico se tiene que descongestionar.
Venga, me decido y voy corriendo. Es lo mejor, sin duda; no perder más tiempo.
No creo que la Policía haya empezado a buscarme tan pronto. Venga. Le pago al tonto de los cojones, me bajo aquí mismo y salgo de estampía.
¡¡Ay, Dios!!
…
En el instante en que iba a decir al taxista que adiós muy buenas, he sentido que caía a un fondo negro, que me iba, que me desconectaba: que me moría. Han sido un par de segundos de ocaso, agónicos pero un par de segundos nada más.
Ya ha pasado.
Respiro hondo. Sudo frío.
Una simple bajada de tensión, una descompensación del sistema nervioso debida a la angustia, eso habrá sido. Seguro.
—¡Oiga! ¿Es que no me oye? —se queja el taxista con tono brusco.
—Perdone, estaba distraído. ¿Qué me decía?
—Que si le ha tocado algo.
—¿Perdón?
—La lotería de hoy, hombre. El sorteo de Navidad. Que si ha rascado algo.
—En esa lotería, no. Pero en otra igual me ha caído el primer premio.
El taxista se vuelve de nuevo hacia mí. Me clava los ojos y con una expresión entre malévola y burlona me dice en un tono opaco, inquietante y distinto:
—O sea que igual ha salido ya su número.
Siento otro escalofrío helado.
—¿Por qué me dice eso? ¿A qué se refiere?
No me contesta. Se vuelve hacia el volante y retoma el gárrulo discurso.
—A mí ni pa ir a tomar por culo. Lo de la lotería de Navidad, digo. Bueno, miento; una pedrea de mil duros y algo de dinero atrás, pero como jugaba treinta y dos mil pelas, pues eso, como todos los años, un pan como unas hostias. Y el gordo entero a Teruel, tiene cojones la cosa.
—Ya.
¿Por qué habrá dicho lo de que ha salido mi número?
Es igual. A lo que estaba. Seguimos sin movernos. Pasado el mareo ya puedo irme. Venga, me bajo: me largo de esta puta trampa y me libro de esta cruz de tío.
Pensándolo mejor voy a esperar un poquito más. Pero si en cinco minutos como mucho el atasco no se disipa, me bajo. Esta vez de verdad.
¿Y si ya da igual que espere o que corra? ¿Si ya es demasiado tarde y no se puede hacer nada por salvarme?
Cálmate Pacho, que has salido de otras peores, viejo coyote, seguro, aunque ahora no te acuerdes de ninguna; entretente con algo.
En la radio, cuyos altavoces traseros me taladran democráticamente ambos oídos, un cretino suelta babosadas de espíritu navideño tan entrañables como el sitio de Leningrado.
—Claro, laztana[1]. Si te has portado bien con los aitas, y estoy seguro de que sí, el Olentzero te traerá todos los juguetes y las cosas bonitas que le has pedido. A ver, ¿has sido una niña buena, Irati? La verdad de la buena, ¿eh?
—Regular.
—¿Cómo que regular? ¿Un poco desobediente quizá?
—Sí. El osaba[2] Joseba dice que sí.
—¿Y por qué dice eso el osaba Joseba?
—Porque no le dejo que me toque debajo del vestido y no quiero darle besitos al muñeco feo que vive en su pantalón.
—Ya, bueno. Entiendo… Me dicen del control que hemos perdido la llamada... Ahora, a petición de nuestros simpáticos oyentes del reformatorio celular El Niño de La Bola, de Galdakao, el villancico-rumba interpretado por el grupo Costo de Agosto, Los pastorcillos van al pogrom.
Te está bien, charlatán de feria; buena plancha, por meticón y gilipollas. Le ha pillado tan desprevenido la candorosa delación de Irati que hasta ha cambiado la voz impostada de galán pedorrero por una parecida a la del gallo Claudio.
Y el cachondo del tío Joseba va a pasar unas navidades inolvidables: pederastia en las ondas, ése sí que es un buen regalo del puto Olentzero.
Claro que el mío tampoco es para quejarse.
¿Quién me lo iba a decir? Bien jodido a cuenta del carbonero borrachón y guipuzcoano, del que tantas veces me he reído a cuenta de la patética cruzada de los nacionalistas, empeñados en sustituir a los fastuosos pero demasiado poco vascos reyes magos por un aldeano autista rescatado de la mitología de un valle perdido de la Guipúzcoa profunda —valga el pleonasmo—. El oro, el incienso y la mirra sustituidos por las boñigas del asno del carbonero.
El leño gallego no comenta nada sobre el osaba sobaniñas; es probable que lo explicado por la angelical Irati exceda su capacidad de asimilación conceptual. Eso sí, animado por el ritmillo de hormiguero del sorprendente villancico-rumba, vuelve a colocar el brazo sobre el respaldo del asiento del copiloto y tamborilea con dedos de uñas largas y jiñosas —parece la garra de una fiera— sobre el tapizado de plástico; no lo soporto.
—Perdone. ¿Puede dejar de hacer eso?
—¿Lo qué?
—Eso. ¡Tap-pa-tap!, con los dedos.
—¡Huy, qué sensible! Usted perdone. ¿Y la radio, le molesta también?
—También, pero menos.
—Pues no puedo quitarla; sólo se apaga cuando paro el motor. Claro que si quiere apago el motor, total.
—¡No, no! ¡Ni se le ocurra! Oiga, de verdad, no estoy para muchas fiestas.
—Ni yo tampoco, señor. Mejor estaría ahora en el bar, o por ejemplo comprando cosas, como todos estos chorras; cagándome en Dios en el atasco pero de otro modo. ¡Hala! Todos como borregos al Corte Inglés. Y a ver a qué hora puedo ir yo, dígame, ¿eh? Pues yo se lo digo: cuando ya no quedan más que las mierdas que los demás no han querido; hecho un desgraciao, como siempre.
El fenómeno interrumpe su monólogo de lógica parahumana, evitándome así un acceso de histeria, para volver a darle fuego a la repugnante colilla de su purito barato. Un humo grisáceo, denso y picante, que no hubiera deslucido junto a la nube radiactiva de Chernobil, se expande de nuevo por el insalubre interior del taxi. Y encima no tengo tabaco, me he dejado el paquete de Benson & Hedges en El Mapamundi, al lado del ordenador con la confesión del sociópata y de la botella de Glenmorangie, cuando comprendí la que se venía encima y salí zumbando hacia el museo.
—Perdone, me he quedado sin tabaco. ¿No tendría por ahí un cigarrillo o un Farias de ésos aunque sea? —pregunto con bien fingida humildad.
—Qué va. No tengo más que éste. Y no le voy a pasar esta piltra, con lo pequeña y chupada que está. Pero si quiere que le sea sincero, aunque tuviera no le daba: no dejo fumar en el taxi. Hago una excepción por los nervios que pone el atasco, y sólo conmigo, claro.
—Es usted encantador. Tiene que ser maravilloso que le toque a uno a su lado en un vuelo a Nueva York.
—¿Eso va de cachondeo o lo dice de veras?
—¡Se mueven! ¡Venga!
—Tranquilo hombre, no se ponga nervioso, que conozco el oficio. Conque no le gustaría ir conmigo a Nueva York, ¿eh?
—Que sí me gustaría, era broma. ¡Pero arranque de una puta vez!
Gracias a Dios, aunque en realidad no crea ni en mí mismo. De repente el tráfico fluye, con lentitud, pero fluye.
La angustia me desciende un grado pero a continuación, sin un respiro, sube tres. Se oyen sirenas, sirenas inequívocas de ambulancias y Policía a mi espalda, en dirección al Guggenheim. Eso quiere decir que las manzanas maduras ya han empezado a caer del árbol.
II TARJETA RETENIDA CONSULTE CON SU BANCO
La debacle comenzó con semejante bofetada visual una fría noche de enero de este año 2000 que no sé si voy a ver acabar. ¡Cuánto ha cambiado mi vida y por ende yo mismo en estos escasos doce meses! Entonces era felizmente inútil e irresponsable, quizá un poquito chorra, pero dichoso a mi manera.
No di crédito a lo que leía en la pantalla, o mejor dicho, el que no me daba crédito era el cajero automático. Estaba en el Gran Casino Nervión, mi segunda residencia. Habían dado las doce de la noche, ya era otro día y podía volver a extraer cincuenta mil pelas —el magro límite— con las que remontar el petit descalabro que había sufrido a la ruleta. Con el rearme de la inyección económica y una prudente hégira a otra ruleta, ya pelado en la primera, perdiendo de vista a la señorita Soraya, una crupier canija con aires de femme fatale de colocar sobre la mesilla de noche, que atrae sobre mí la desgracia como un lerdo a las moscas, columbraba remontar el socavoncillo. Y de repente la frase aterradora en la cochina superficie virtual: tarjeta retenida. ¿Por qué? Me asaltaron funestos presagios.
La putada era exhaustiva, como si a un resacoso le mearan en su plato de sopa de cebolla; el ignaro cacharro no sólo me cortaba el suministro, sino que me secuestraba el plástico salvavidas, la Visa que es como mi tercer brazo, y la confinaba en su despiadada panza metálica. ¡Francisco Javier Murga Bustamante tratado como un perdulario!
Sentí una punzada de franco pánico —creí entonces; pánico auténtico el de ahora— algo más abajo de la cintura y un denso mareo. Para no besar el suelo y doblegar el soplo lipotimizador me relajé con la contemplación del juego óptico de mi reloj de pulsera, en el que unos conseguidos Tintín y Milú holografiados dan cabriolas cogidos de manos y patas.
—¿Qué te pasa, Pacho? ¿Ya estás cocido? ¿Te está dando un jamacuco?
Horror. El insufrible Nacho Totela, un niño de papá que vive a la sopa boba con un insultante excedente de liquidez, me había pillado en tan comprometido trance. Hice raudo acopio de autodisciplina zen y le dediqué una sonrisa mundana y displicente.
—Nada de eso, amigo Nacho. Un fútil contratiempo con este objeto inane. Sin ninguna razón me ha tragado una tarjeta de crédito. A veces se me antoja que estos artefactos tienen como vida propia, you know.
—Sí, ya sé cómo me dices —farfulló el mamón mirándome de reojillo con rudimentaria suspicacia.
—Y el caso es que me he dejado la American Express y la Master Card en otra cartera. Una fatalidad, ahora que atisbaba la buena racha.
—Qué cosas.
El mastuerzo se hizo el tonto y me dejó caer hasta más abajo de la fosa de las Filipinas, exhibió una Visa Platino y sacó ante mis caninos ojos veinte mil duros, del mismo cajero, para tocarme más los cojones.
—Pues parece que funciona bien la maquinita. Que te mejores, Pacho.
Me dio la espalda y regresó a sus torpes apuestas. Las cosas en caliente: anoté mentalmente el nombre del atorrante en el top ten de mi lista negra. ¡Se iba a enterar de lo que vale un peine este gañán insolidario!, que tiene por cierto fama de que le gusta chupar pollas más que a un tonto soplar un silbo.
Volví a la zona de juego. Estaba de jefe de sala esa noche el hosco Pelagra, que fingió no verme para disimular su falta de mundo; le hubiera hecho tan feliz concederme un crédito en fichas; pero jamás me rebajaría a pedir nada a semejante siervo de la gleba.
Aturdido por el disgusto, confundí mi vaso marchito con un whisky mediado que había al lado y lo despaché de un trago. El libador titular, un patán sudoroso, osó amonestarme por el baladí error; ¡qué gentuza insensible frecuenta el casino!
Asqueado por la mediocridad y sordidez circundantes, hice mutis sumido en lóbregos pensamientos.
Milo, mi fiel foxterrier ratonero, me aguardaba paciente, amarradito a un bolardo de la entrada del casino, bajo la protectora vigilancia de Roque, el amable cancerbero, que parecía haber olvidado ya la noche en que mi mascota le miccionó una pernera del sufrido uniforme.
El cariñoso portero jugaba con Milo a tirarle piedrecitas, quizá un poco grandes para el tamaño de mi can; cosas de buen bruto. Cuando me vio salir, el humilde lacayo se puso a mirar al techo y a silbar para que no me sintiera obligado a darle una propineja por sus desvelos, ¡qué majo! Al desatar a Milo me di cuenta de que algún desalmado le había marcado la suela del zapatón en el lomo. ¿Cómo puede haber monstruos capaces de semejantes abyecciones? Maltratar a un animalito que no ladra más que a los gitanos. Miré a Roque con severidad. Avergonzado por mi muda petición de cuentas ante su falta de celo, el desdichado portero se sacó brillo a un zapato con la dichosa pernera del uniforme servil.
Acompasado mi paso elástico al alegre trotecillo de Milo, me dispuse a dar un melancólico paseo.
III
Milo se paró a levantar la pata en la confluencia con la calle Elcano. La copa de cóctel en neón parpadeante del cercano Twins me hipnotizó como a Lee Remick la palabra «bar» en Días de vino y rosas. Hice un rápido arqueo de caja: un único billete, y encima de mil, y varias chapas de veinte duros. Estaba en el fondo del pozo y me habían dado con el cubo de hierro en medio de la cabeza; ¡pero me llegaba para un par de dry martinis!
El Twins es un bar que descubrí hace muchos años y que frecuento al menos una vez por semana. No es bonito, ni acogedor, ni está limpio, ni los dueños son simpáticos, más bien todo lo contrario; pero a cambio, preparan los mejores cócteles del mundo. No exagero. He visitado multitud de bares de combinados en Madrid, Barcelona, París, Londres o Nueva York y en ninguna parte llegan a roer el listón de lo sublime del Twins.
El bar lleva abierto veinticinco años. Sus dueños, los hermanos Rigoitia, Julián y Josemari, dos gemelos idénticos, sexagenarios y belicosos, ofician personalmente las milagrosas eucaristías, las auténticas transubstanciaciones que consiguen a partir de nobles alcoholes con la coctelera y el vaso mezclador.
Margarita, tequila sunrise, Alexander, whisky y pisco sour, southern comfort, old fashioned, Manhattan, mojito, vaca verde, sesos de guipuzcoano, daiquirifrozen, negroni, Tom Collins, gimlet o gin fizz, son algunos de los salmos líquidos que entonan con inigualable sapiencia.
Mi devoción se inclina por el cosmopolita dry martini de ginebra —el de vodka me parece un brebaje para mujiks alcohólicos—, que tomo muy seco, apenas mojado por la dosis de vermut blanco francés Noilly Prat, el único admisible, que cabe en un dedal de costurera; pero sin llegar a las excentricidades de agostamiento de un Churchill, al que le bastaba que un rayo de sol atravesara la botella de vermut e incidiera sobre la copa. Y desde luego, lo prefiero en vaso mezclador que preparado en coctelera, revuelto y no agitado, al revés que el fantasma de James Bond —shaken, not stirred, he says—, que para más inri lo toma de vodka, el insulso vodkatini.
—Vamos a cerrar enseguida. Lo que vaya a ser que sea rápido.
—Entonces, si hay apremio, dos dry, Josemari, de Bombay Sapphire, por favor.
—Soy Julián.
Y es que los gemelos Rigoitia son indistinguibles. Con el paso de los años incluso sus alopecias han evolucionado igual, ambos conservan la misma verruga pilosa en la mejilla izquierda y se suenan los mocos sin pañuelo de un modo idéntico.
Lo primero que me gustó del Twins es que no hay en la puerta uno de esos repugnantes recuadros con la noble testa de un pastor alemán tachada con un aspa roja. Los gemelos siempre han tratado bien a mi perro, limitándose a la inocente broma de intentar acertarle en un ojo con los huesos de las olivas. Y luego el aire decadente del local, con aroma de film noir y de los servicios, cuyas cisternas siempre han funcionado mal.
El lugar ideal para terminar una noche de derrota como aquélla.
Además, el bar alberga un misterio que realza su encanto.
Desde que abrieron el local, hace un cuarto de siglo, los gemelos Rigoitia no se hablan. Y nadie, que yo sepa, sabe la razón. Cada uno atiende su mitad de la barra y cuando tienen que comunicarse algo lo hacen a través de un pizarrín que pende de la entrada del laboratorio, sito al final de la barra, y en el que les gusta producir horrísonos chirridos con la tiza para medir la paciencia de la fiel parroquia.
Hay una leyenda no confirmada respecto al ostracismo mutuo.
Los Rigoitia, hijos o al menos primos del exilio, antes de instalarse en Bilbao trabajaron algunos años en Nueva York. Allí alcanzaron el doctorado cum laude en su oficio; mantuvieron un pequeño bar de cocktails en Brooklyn al que bautizaron con el evocador nombre de The Water of Bilbao[3]. He oído que Frank, sí, La Voz, el gran Sinatra, frecuentaba el bar y que era adicto al bloody Mary —con una ramita de apio— preparado por Josemari. Se dice incluso que en cierta ocasión, y poco antes de ser elegido presidente, el propio JFK se agarró allí una buena manga de cubalibres en compañía del mafioso Sam Giancana.
La leyenda afirma que Julián mantuvo un fugaz idilio con Ava Gardner, muy aficionada a los varones garridos —al parecer, en su juventud los gemelos Rigoitia no eran del todo repugnantes—, a cualquier destilado con un mínimo de cuarenta y cinco grados y aún no divorciada de Sinatra, que fue quien descubrió a la diosa cárnica el The Water of Bilbao.
Aseguran que en cierta ocasión Josemari suplantó a su simétrico hermano. Parece ser que la pasional Ava no se percató del cambalache hasta la hora de templar gaitas. La identidad anatómica de los gemelos Rigoitia no debía de ser exhaustiva y fue en la intimidad donde la experta catadora Gardner descubrió y apreció en lo que valía la diferencia. Lejos de enfadarse por la añagaza, la estrella a partir de entonces sólo otorgó sus preciados favores a Josemari.
Dicen que ésta, y no otra, es la comprensible razón del prolongado mosqueo de los gemelos Rigoitia, quizá algo incrementado porque Sinatra se enteró en esa ocasión de qué lado venía el aire que le soplaba entre los cuernos y la paliza de los chavalotes de Little Italy, amigos de La Voz, se la llevó Julián.
Apurado el primer néctar, no me demoré en el ataque al segundo; un dry martini tibio es como una real hembra con ligueros de Dior pero zapatos planos de monja.
No había en ese momento más clientes en el Twins que yo y otro parroquiano habitual, que compartía una botella de Roda I —un Rioja muy potable— con los dueños, al final de la barra.
El tipo me había llamado ya la atención en otras ocasiones; un sujeto de unos cincuenta años, dipsómano, grandón, vocinglero, fanfarrón, pendenciero y de ademanes bruscos. Un barfly como tantos otros si no fuera por un detalle: era la auténtica encarnación del capitán Haddock. Con el pelo y la barba canos pero parecidísimo en las esenciales facciones con que dibujó Hergé al genial personaje. Amén de la forma de comportarse, en la que el desconocido remedaba a la perfección ese aire de constante ciclón del entrañable «anacoluto».
El sosias de Haddock estaba bastante cocido, como casi siempre que le había visto, por otra parte. Apuró la copa de tinto de un trago y se despidió de sus anfitriones dando una palmada en la barra como para espachurrar un moscón de medio kilo. Avanzó bamboleando la trompa hasta la puerta, cerca de la cual me encontraba sentado en un taburete, con Milo atado por la correa a un gancho de la barra. Antes de salir se detuvo y me miró con cara de ogro de cuento infantil y ojos inyectados en sangre e ira.
—¿Tú no sabes que está prohibido meter animales en los establecimientos públicos de despacho de bebidas?
—Perdone, no sabía que hubiéramos compartido alguna vez mesa usted y yo para que me tutee.
—¡Déjate de hostias, renacuajo! ¡Y saca a esa piltrafa del bar! ¿Es que no me has oído?
—Perfectamente. Pero en este local no hay ningún letrero que prohíba la entrada de mascotas. Y en todo caso, de decirme alguien algo, creo que tendrían que ser los dueños.
—Pero te lo digo yo, mequetrefe. ¿Es que no te vale? —me acercó la cabezota en plan intimidatorio.
—Pues no, no me vale. Además, mi perro está aquí atado y no molesta a nadie. Y aléjese, por favor, apesta usted demasiado a vino y suelta perdigones.
Desarmado por mi impasibilidad británica el energúmeno se volvió hacia los gemelos en busca de apoyo.
—¿No te jode? El gilipollas éste me dice que apesto y que escupo.
—¡Venga, venga, Antontxu! Si quieres darle unas hostias te los llevas al chucho y a él a la puta calle. Aquí nunca hay broncas —dijo Julián o Josemari con un curioso sentido del velado por la seguridad de sus clientes.
—No me parece mala idea. Te digo, soplapollas, lechuguino de los cojones, que esa mierda de perro lamecoños, acompañante de maricones, me molesta a mí, y eso basta para que me haga un llavero contigo —me acercó todavía más la jeta. Soltó otra ráfaga de repulsivos perdigones, lo cual me obligó a achinar los ojos—. Y además, no lleva bozal —sonrió satisfecho por su espectacular descubrimiento.
Me dejó la obvia respuesta en bandeja y no me privé.
—A usted sí que había que ponerle bozal.
Se volvió cárdeno y los ojos surcados de venillas rotas pugnaron por salir disparados como tapones de cava. Pensé con ilusión que igual le daba una apoplejía.
—¡Me cago en tu puta madre! ¡Te espero en la calle! ¡Me da por el culo que seas un enano! ¡Te voy a inflar a hostias!
Abrió la puerta con tal ímpetu que creí que la desencajaba.
—Cierra la puerta o sal de una vez, que entra frío —le dijeron desde el fondo.
Pero no salió. Se quedó quieto, mirándome retador, sin duda perplejo por mi flema y alto punto de ebullición. Saqué un cigarrillo del paquete de Dunhill mentolado y lo encendí al revés; ¡qué desagradable experiencia! Fue la única muestra física que delató mi real acojono.
—Lo siento, señor. No practico boxeo con sicópatas.
Se quedó perplejo, anonadado. Tardó en reaccionar. Había dado en el centro de la diana.
Pasó del cárdeno al gris ceniciento y algo de espuma sanguinolenta o del tinto le asomó por la boca. Se quitó el abrigo con tal vehemencia y torpeza que quedó trabado un momento. Era una buena ocasión para incrustarle el cercano cenicero de cristal de roca en el cráneo, pero soy un caballero bilbaino, no un matón de taberna.
—¡Sal, cabrón! ¡Ahí afuera te espero!
Salió como una tromba, se paró en medio de la acera y tiró con rabia el abrigo contra el capó de un coche lleno de mierda mientras seguía dedicándome un rosario completo de epítetos portuarios. Con parsimonia desaté a Milo, me puse en pie y salí corriendo hacia los lavabos, donde me atrincheré con pestillo y rogué a los Rigoitia que cerraran la puerta del bar con llave o llamaran a la Policía. Ya que encima, noche aciaga por donde se mire, había olvidado mi teléfono móvil, una monada con la forma del fetiche arumbaya de La oreja rota, en casa.
No abandoné mi baluarte hasta media hora después —¡qué mal olía allí dentro!—, cuando por fin me convencieron de que el cavernícola se había quedado como un tronco, arrimado contra la pared.
Nunca hubiera podido imaginar que aquel desagradable pero a la vez fútil incidente, iba a marcar el prolegómeno de mi estrecha relación con Antontxu Astigarraga —así se llamaba la encarnación del capitán Haddock—, del reciente conocimiento de su extraña y terrible historia y de la muy preocupante situación actual.
IV
«Aquí termina la vida y comienza la supervivencia», decía Puk, un cargante personaje del viejo film de Bernardo Bertolucci Prima della rivoluzzione, apropiándose de las palabras de Seattle, el caudillo piel roja con pico de oro. Y así me sentí al día siguiente tras intentar ver a don Leonardo, mi padre, en La Bilbaina; y aún peor tras leer su cruel misiva.
Me enteré en casa de que tras una fuerte discusión la víspera con doña Remedios, mi enajenada madre, había decidido pasar la noche en el club, cuyas puertas me dispuse a franquear aquella mañana gris.
Como había supuesto, el cercenado de crédito bancario era obra suya. No era la primera vez que me cerraba el grifo y que yo había conseguido reabrirlo con filiales zalamerías y promesas vanas, pero en esta ocasión tuve un mal pálpito.
Epifanio y Blas, los tiralevitas y complementarios porteros de mañana de La Bilbaina —dos genuinos personajes de El castillo de Kafka o, según se mire, de los hermanos Álvarez Quintero—, se vieron en un aprieto para soltarme el jarrazo de agua fría con un mínimo barniz de tacto.
—Lo sentimos muchísimo, don Francisco Javier. Su señor padre ha dejado instrucciones precisas de que no le permitamos pasar.
—Una prohibición rigurosa, don Francisco Javier.
—Estamos francamente desolados.
—Aún diría más: profundamente deprimidos.
—Pero si yo también soy socio.
—¡Ay! Me temo que ya no. Don Leonardo les ha dado de baja fulminante a usted y a su respetado hermano Josemi.
—También a su encantador hermano Josemi.
—Es una gran calamidad que sentimos como propia.
—Una sorda bofetada que quisiéramos para nuestras mejillas.
—Nos ha indicado también su señor padre que le entregáramos en mano este sobre.
—Un sobre sólo para sus ojos, don Francisco Javier.
—Bien, pero, ¿no puedo pasar ni siquiera un momento? Sólo quiero preguntarle...
—No, no, no, imposible, don Francisco Javier; no nos haga este calvario más agónico, se lo rogamos.
—No más laceración, se lo imploramos.
—Don Francisco Javier, antes de dejarnos, si tuviera la bondad de pasar por el bar inglés, por la puerta que comunica con la calle, a pagar una cuentita de veinticinco mil pesetas que tiene pendiente.
—Veinticinco mil pesetas que se adeudan al club, don Francisco Javier.
—Por supuesto. Voy al cajero a sacar dinero y ahora mismo vuelvo.
—Ya.
—Claro.
—Siempre a su disposición y a sus órdenes, don Francisco Javier...
—De día y de noche para lo que guste mandar...
Les di la espalda e imaginé el intercambio de sonrisas ruines de los dos felpudos esquizofrénicos. Me fui de allí rapidito y nunca he encontrado el momento para volver.
Papá se había excedido en su ánimo punitivo dejándonos al bobo de mi hermano y a mí sin el refugio de nuestra querida Bilbaina, un club de estilo inglés de nobles instalaciones y bruñido abolengo que mantiene el óptimo criterio de no admitir a mujeres entre sus socios. Privarnos del disfrute de ese oasis señorial entre las procelosas arenas de la plebe, pasaba de castaño oscuro.
No tuve fuerzas para abrir el sospechoso sobre hasta después de consolarme un poco de la pública degradación con media docenita de ostras de confianza y media botella de Martín Códax, mi albariño de cabecera, en el bar Fernando de toda la vida de la Plaza Nueva —esta innata afición mía por las ostras...—. Pagué el aperitivo gracias a los mil duros que había cogido prestados de la magra cartera de Casilda, nuestra fiel criada. Como dice Joseph Conrad, la adversidad hace malos a los hombres buenos; y a los que ya de por sí no nos dedicábamos antes a echar migas a las palomas en el parque; en fin.
En medio de la plaza, cuadrada como la cabeza de mi progenitor, bajo un plomizo cielo invernal muy acorde con la escena, descifré su torturada caligrafía.
Pachito, hijo:
No os aguanto más a ninguno. Me han cedido una habitación en La Bilbaina hasta que quede libre la suite del hotel Carlton que me gusta y en la que voy a vivir en adelante. Tú y el imbécil de tu hermano recibiréis una asignación de cien mil pesetas cada uno para vuestros gastos sólo durante los tres próximos meses (olvídate de la tarjeta de crédito), plazo que considero suficiente para que os las ingeniéis sobre cómo vais a ganaros la vida.
Tienes cuarenta y un años (¿o son cuarenta y dos?), se acabó la sopa boba. Naturalmente, podéis seguir viviendo con la chalada de vuestra madre en mi casa (al menos de momento). Ya iré a veros alguna vez. Esta decisión tenía que haberla tomado hace tanto tiempo...
Qué descanso.
Suerte, hijo.
Tu liberado padre
Las sendas cagadillas de dos conjuntadas palomas en vuelo de crucero, tal vez las almas de los alfombrones Epifanio y Blas, acertaron justo en medio de mi glabra cabeza y en la palabra suerte, mal presagio. Y acto seguido comenzó a llover como cuando enterraron a Azofra, que el ataúd era de plomo y flotaba. Permanecí allí, quieto como un muñeco roto, empapándome. Al igual que en Casablanca, la tinta de la Parker de mi desnaturalizado viejo se corrió y el papel se desintegró entre mis yertos dedos. La mierda de paloma del coco se disolvió en el agua y resbaló por mi mejilla como una lágrima enlutada, como una salpicadura de licurgo, aquel lúgubre caldo negro de los espartanos hecho con sangre de puerco, vinagre y sal.
Sentí una parte de densa congoja, nueve de fuerte acojono, unas gotas de amarga desesperación, hielo picado hasta el borde del alma y una guinda verde de rencor: pésimo trago.
Volví al Fernando, me zampé otra media docena de ostras y dejé a deber mil pelas.
La tensión nerviosa me produce siempre un hambre compulsiva, sibarítica e incontrolable.
V
Al anochecer quedé con mi viejo camarada Julito Currutaca y con su señora, Merche Chanfradas. Se empeñaron en que tenía que conocer una tasca sorprendente que habían descubierto en el Casco Viejo. Acepté la cita como un placebo que engañara un poco a mi mente atribulada por la orfandad económica y con la condición de que Julito no exhibiera el ABC bajo el brazo durante el paseo.
No sabía qué hacer, por dónde tirar, a quién pedir un empleo acorde con mi sensibilidad o más cabalmente asestarle un sablazo de húsar.
Había pasado la tarde sumido en estos lóbregos pensamientos, entre buchito y buchito de Domaine Boingnères, un confortable armagnac —al menos don Leonardo había tenido la decencia de no vaciar el mueble bar—, y ratoneando displicentemente con el juego de ordenador El templo del sol hasta que Tintín se me desplomó desde el cóndor, a Haddock se lo comieron los yacarés y Tornasol ardió en la pira; un fastidio.
Julito se obstinó en que mi hermano Josemi nos acompañara en la expedición a la kasba —procuro evitar el incivilizado y decadente Casco Viejo, la reserva de los talibanes autóctonos, todo lo posible—; así que lo recogimos en El Jazmín de Fermín, un trasnochado salón de té en el que se reúne con su grupo de cursis a declamar infumables poemas de cosecha propia y perpetrar los contenidos de El pestiño fusiforme, la revistucha que editan gracias a la caridad consistorial.
Mientras enfilábamos el Casco Viejo, Merche aprovechó que su marido iba delante con Josemi, que le declamaba con aspavientos la autoelegía que había compuesto a cuenta de la putada de nuestro viejo, para preguntarme con lúbrico brillo en los ojos si había traído los guantes de cabritilla, al tiempo que se ajustaba los suyos, color fucsia y de fino cuero. Le respondí con cierta descortesía que no tenía el horno para bollos y se me ofuscó.
—Pues otras veces bien que te pone, so memo. Cuando te apetezca a ti no querré yo; te vas a chinchar —espetó con su desagradable voz de loro metálico.
He de confesar con algún sonrojo que Merche Chanfradas y yo mantenemos desde hace demasiado tiempo una relación que de un modo muy optimista se puede calificar de erótica. Nuestros escarceos se limitan a hacernos mutuamente pajas, siempre con los guantes puestos, en su incómodo utilitario o en los lavabos —si los servicios del Bluesville hablaran— de algunos locales escogidos. Tiene pánico a las enfermedades de transmisión sexual y nunca ha querido ir más allá de este hiperprofiláctico juego; es a la sazón deprimente cómo arruga el morro ante mi alegre géiser de semen. Supongo por otra parte que a estas alturas una lengua —salvo quizá la rasposa de su obeso gato persa, tengo mis sospechas—, un glande o una yema de dedo resultan como la caricia de un manco para su curtido clítoris. De hecho, es asaz revelador que le encandile la escena de Novecento en que el facha, Donald Sutherland, le trabaja la recia pepitilla a Laura Betti con los cañones de la escopeta de caza y ritmo de estar encendiendo fuego por frotación.
Cuánta neurótica hay entre mis contemporáneas.
Nos metimos por la calle del Perro, donde tuvimos que sortear a una especie de comparsa de barbudos panzones, uniformados con blusazas de color azul Bilbao, que tiraba de un carro-jaula con un descomunal marrano vivo dentro. Iban escoltados por una ensordecedora charanga de bombos y turutas y dos beodos terminales abrazados a un bocoy de vino sobre ruedas con una goma de butano a modo de espita.
Josemi, que conoce algunos de los atavismos de la villa, nos explicó que aquel abochornante espectáculo se remonta a 1831. El guarro en cuestión, un monstruo de varios quintales cebado con obsesión y es muy probable que transgénico, representa al de san Antón. Dice la copla popular: «San Sebastián fue francés y san Roque peregrino y lo que tiene a sus pies san Antón es un cochino.» Y un cerdo se rifa desde entonces, todos los inviernos, entre la plebe. Éste era el último paseo público de Tiberio VIII, imperial nombre de la saga porcina, antes de su cita con el matarife.
—¿Qué se puede esperar de un pueblo que desfila con un cerdo?
Sentenció Julito Currutaca con autoridad y con tan mala pata que le oyó una admiradora del espectáculo, de parecidas dimensiones y faz que el desdichado bicho —con cara de cerda triste, la hubiera descrito Baroja—, y que a punto estuvo de arrimarle una hostia tras llamarle «gordo, pijo de los cojones y puto españolazo.»
Sorteada la medieval comitiva y esquivada la amenaza de bataneo de la airada abertzale de pata negra, arribamos por fin al bar prometido, sito en la misma callejuela.
Un desangelado rótulo sobre la entrada, constituida por una tosca puerta de madera y cristales sucios, de doble batiente y flanqueada por una pintada en la pared en la que ponía en el centro de una diana que el juez Garzón era un cabrón y de otra —de involuntarias resonancias fantásticas— que aseguraba que el espíritu de Ermua era un asesino, nominaba el establecimiento: «Bar Antontxu».
Era una tasca convencional, destartalada y fea, como muchas de la zona; atiborrada de gente de pelaje diverso, aunque en su mayoría hirsuto, que jamaba pinchos a dos carrillos: nada extraordinario.
—¿Y qué tiene de particular este antro, Julito? —demandé a nuestro guía.
Sin decir palabra, Julito me señaló un precario cartel que, escrito con rotulador de los de borrar con la zarpa y bajo el inevitable «pintxos» que hiere la más permisiva sensibilidad ortográfica, mostraba la corta lista de los mismos. Nada más empezar a leer el listado no di crédito a lo que veían mis ojos.
No eran más que seis ofertas, pero eran éstas:
Copa de ostras en gelatina con crema de limón y sorbete de Campari.
Vieira con salsa de tocineta ahumada.
Oreja de cerdo confitada con foie.
Deconstrucción de tortilla de patata.
Lomo de bacalao confitado en aceite de oliva virgen.
Muslos de codorniz deshuesados en sarcófago de hojaldre.
Asombroso: encontrar seis gemas propias del Zortziko, Zuberoa, Arzak o El Bulli, para mí los ases de espadas de la cocina de autor, en aquel sórdido tabuco. Mis papilas gustativas de fogueado gourmet se ilusionaron como un infante con zapatitos blancos ante un charcazo de lodo. Pero ojo; como decía Harvey Keitel en Pulp fiction: «no nos chupemos las pollas todavía»; no aprobar hasta catar. Ya en otras ocasiones me he topado con enunciados prometedores que luego en la práctica se reducen a estrambóticas y arbitrarias mezcolanzas de sabores a partir de materias primas de segunda.
Me expliqué por qué en la barra no se veía ninguna de aquellas, sobre el papel, maravillas culinarias. Era auténtica micrococina de creación que se emplataba