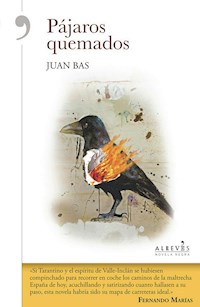Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
"Me llamo Julio Ejido y soy un alcohólico. Bebo y fumo desde que tenía doce años, ahora acabo de cumplir sesenta. Esta confesión no posee valor alguno ya que no se la hago a nadie, carece de destinatarios. Y aunque los tuviera, no por ello adquiriría la menor importancia, puesto que no contemplo el valor de la confesión como alivio, ni siquiera como ritual; tampoco valoro el perdón que se pide o se otorga, lo desprecio de igual modo. Solo creo en la culpa, en su persistencia, en la inutilidad del arrepentimiento, en lo fútil que es el transcurso de la vida, en la pérdida de toda ilusión, en la conmovedora belleza de algunas mujeres maduras, en cierta armonía de las contradicciones, en la decepción propia y ajena, en lo que te salva de la locura o te lleva a ella, en la inevitable seducción del caos y en la sed, en esta constante y maldita sed. […] ¿Por qué voy a contar esta historia hasta el punto en que lo haga? Porque en definitiva es una historia con fantasmas, y los fantasmas me fascinan, aunque me aterroricen. No existen, pero nos acompañan sin haber sido invitados. Y van por debajo." Juan Bas trata en esta novela de las consecuencias de nuestros peores actos, de una dura mirada hacia los demás y hacia uno mismo, de las decisiones equivocadas y de las mutaciones incontrolables de la memoria sobre lo que se ha creído vivir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Bas (Bilbao, 1959). Fue guionista de radionovelas de humor, cómic (El Víbora, Cimoc ...) y numerosas series de televisión (Farmacia de guardia, Turno de oficio...). Ha publicado, entre otros libros, los volúmenes de relatos Páginas ocultas de la historia (1999), escrito con Fernando Marías, y La taberna de los 3 monos y otros cuentos alrededor del póquer (2000). Las novelas El oro de los carlistas (2001), Alacranes en su tinta (2002), La cuenta atrás (2004), Voracidad (2006), Premio Euskadi de Literatura 2007, y Ostras para Dimitri (2012). Es autor también de los inclasificables Tratado sobre la resaca (2003) y La resaca del amor (2009). Y de la compilación de artículos de prensa El número de tontos (2007). Ha sido traducido al francés, alemán, italiano, ruso, búlgaro, noruego y euskera. Es columnista de opinión en el diario El Correo y otros periódicos de Vocento. Dirige desde 2010 el Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor Ja! Bilbao.
www.juanbas.es
«Me llamo Julio Ejido y soy un alcohólico. Bebo y fumo desde que tenía doce años, ahora acabo de cumplir sesenta. Esta confesión no posee valor alguno ya que no se la hago a nadie, carece de destinatarios. Y aunque los tuviera, no por ello adquiriría la menor importancia, puesto que no contemplo el valor de la confesión como alivio, ni siquiera como ritual; tampoco valoro el perdón que se pide o se otorga, lo desprecio de igual modo. Solo creo en la culpa, en su persistencia, en la inutilidad del arrepentimiento, en lo fútil que es el transcurso de la vida, en la pérdida de toda ilusión, en la conmovedora belleza de algunas mujeres maduras, en cierta armonía de las contradicciones, en la decepción propia y ajena, en lo que te salva de la locura o te lleva a ella, en la inevitable seducción del caos y en la sed, en esta constante y maldita sed.[…]
»¿Por qué voy a contar esta historia hasta el punto en que lo haga? Porque en definitiva es una historia con fantasmas, y los fantasmas me fascinan, aunque me aterroricen. No existen, pero nos acompañan sin haber sido invitados. Y van por debajo.»
Juan Bas trata en esta novela de las consecuencias de nuestros peores actos, de una dura mirada hacia los demás y hacia uno mismo, de las decisiones equivocadas y de las mutaciones incontrolables de la memoria sobre lo que se ha creído vivir.
Una cuestión de alcohol
Una cuestión de alcohol
JUAN BAS
Primera edición: mayo del 2021
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© Juan Bas, 2021
© de la presente edición, 2021, Editorial Alrevés, S.L.
Producción del ePub: booqlab
ISBN: 978-84-17847-64-7
Código IBIC: FF
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
A los borrachos pacíficos, discretos y solitarios que no malogran más vidas que la suya
A mis idolatrados alumnos del taller de escritura creativa Fuentetaja
Y a mi querido, ruidoso y endogámico barrio, el Casco Viejo de Bilbao
Zambullirse en el ocaso, allí donde no existen ni el fracaso ni los remordimientos.
HANS FALLADA,El bebedor
… En la excesiva oscuridad viven monstruos de vanidosa amargura.
ADOLFO BIOY CASARES,Borges
IVISLUMBRE
El miedo se adensa en el limbo etílico, enquistado en la dudosa frontera entre la vigilia y el sueño. Es el miedo a la aparición de la imagen pavorosa, el pánico a la sublevación de la mente que se descontrolará y mandará a los sentidos señales que conformarán una aparente realidad que será atroz. Ese miedo anticipatorio es aún más aterrador que acabar viendo la imagen. Y luego, pero no en un orden inferior de espanto, está la pesadilla que se repite, o más bien se renueva y renace, solo cuando ella quiere.
IIDESPRECIO
Me llamo Julio Ejido y soy un alcohólico. Bebo y fumo desde que tenía doce años, ahora acabo de cumplir sesenta. Esta confesión no posee valor alguno ya que no se la hago a nadie, carece de destinatarios. Y aunque los tuviera, no por ello adquiriría la menor importancia, puesto que no contemplo el valor de la confesión como alivio, ni siquiera como ritual; tampoco valoro el perdón que se pide o se otorga, lo desprecio de igual modo. Solo creo en la culpa, en su persistencia, en la inutilidad del arrepentimiento, en lo fútil que es el transcurso de la vida, en la pérdida de toda ilusión, en la conmovedora belleza de algunas mujeres maduras, en cierta armonía de las contradicciones, en la decepción propia y ajena, en lo que te salva de la locura o te lleva a ella, en la inevitable seducción del caos y en la sed, en esta constante y maldita sed.
A pesar del precio creciente que pago y que me interna en un infierno espiral, cada día me alejo más de la idea de abandonar la bebida, cuestión que está fuera de mi voluntad y que se rige por inercias autónomas, quiero creer. No soy capaz de afrontar la decisión de prescindir del alcohol: me resultaría intolerable. En algún momento pensé en acudir a Alcohólicos Anónimos —tienen una sede cerca de mi casa—, pero la menesterosa ocurrencia se me disipó enseguida. Además de lo dicho sobre la inutilidad de la confesión, me sentiría incómodo y ridículo dirigiéndome a un colectivo de borrachos —patéticos náufragos aferrados en precario al dique seco— en el que sin duda, como sucede en todo grupo de naturaleza heterogénea, predominará la incultura, la simpleza y la estupidez. Y lo que ellos cuenten de sus insustanciales vidas alcoholizadas y de las gestas de la voluntad para mantenerse en la deserción de la botella, me importa tan poco como lo que podría contarles yo. Ser un alcohólico no te hermana en absoluto con otro ni establece la menor complicidad, sino con frecuencia todo lo contrario. Aunque he tenido buenos amigos alcohólicos con los que he compartido la dicha de beber, el alcohol como única base nunca me ha bastado para sostener relaciones amistosas o sentimentales; no todos los pájaros de igual plumaje viajan al mismo sitio. El alcoholismo es la soledad perfecta, la autosuficiencia ególatra, el cultivo de la misantropía y un tortuoso placer masoquista; la mente se aísla de la percepción del mundo y de tu propio cuerpo y pensamiento, que te llegan a parecer ajenos a ti. Por otra parte, estar ebrio y los pánicos que después conlleva dan alguna significación a mi vida insustancial.
Así que esta errática narración en bucle —como tu peinado, Bárbara—, que me destruye y se destruye a sí misma, que va envuelta en obsesiones, absurdos, mezquindad, escatología, cómica ridiculez, crueldad, sexo rastrero, cobardía, miedos, terrores, misantropía, derrotas y amargura, y que quizá está presidida por una maldad que me va invadiendo y me degenera como la metástasis de un cáncer, me limitaré a escribirla, pensarla o hablarla solo, en voz alta, como un lunático. Irá dirigida a mí o a nadie —salvo en las esenciales partes en que aparezcas tú o me refiera a lo que tenga que ver contigo, cariño, entonces hablaré solo para ti—, ya que cada vez me siento menos yo, menos el que fui, y no sé quién soy en el presente, en qué me convierto y a qué hundimiento final me llevará esta paulatina involución.
Aconsejaba Kipling que hay que contar una historia como si uno no la entendiera del todo; me será fácil cumplir este precepto literario. Y diré la verdad hasta donde sea capaz de hacerlo, a pesar de que los alcohólicos somos mentirosos. Cierto, es una paradoja. Lo de que los borrachos y los niños dicen la verdad valdrá para los segundos. Mas, como decía Oscar Wilde, quien lleva una máscara te cuenta la verdad. Mi cara, con los años, se ha convertido en la de mi padre, pero también en una careta con la que no me reconozco y de la que me avergüenzo frente al espejo. Así que como no puedo desembarazarme de la máscara, creo que conseguiré evitar las mentiras.
Aunque me trataré con dureza, ni más ni menos que la que merezco, obviaré algunos aspectos; no pretendo una exhaustiva sinceridad, la sinceridad está sobrevalorada —son asuntos distintos no mentir y contarlo todo—. Los esquivaré porque me siento incapaz de asumirlos si los enuncio. Otros, algunos sospecho que cercanos en el tiempo —cuestión que me resulta inquietante—, sencillamente los he olvidado. Seguiré en este sentido las pautas que marca Dostoievski en Memorias del subsuelo cuando establece que en los recuerdos de cada uno hay cosas que solo se descubren a los amigos más allegados —apenas me queda algún amigo—, otras que deben guardarse en el silencio y que uno solo se reconoce a sí mismo, y otras que no te revelas ni a ti. De estas últimas, Dostoievski especifica con una calculada ambigüedad, tal vez cínica, que serán más numerosas cuanto más decente sea la persona.
¿Por qué, entonces, voy a contar esta pobre —y, en suma, pequeña en todos sus aspectos y ubicaciones— historia de alcoholismo, soledad, amor, locura, pobreza, evanescencia, patetismo, vejez y muerte hasta el punto en que lo haga? Desde luego, no será por una retorcida expresión de vanidad, ya que mi decadencia la ha barrido, aunque en el fondo considere que formo parte de una estrafalaria élite y padezca complejo de superioridad, lo cual no deja de ser patético. La contaré porque en definitiva es una historia con fantasmas, y los fantasmas me fascinan, aunque me aterroricen. No existen, pero nos acompañan sin haber sido invitados. Y van por debajo.
IIIARGENTINO
¡Me cago en su puta madre! ¡El maldito argentino otra vez! Es para gritar y darse de cabezazos contra las paredes. Esta semana no ha perdonado la sesión de suplicio ninguna tarde. ¿No puede olvidarse de la esquina de mi calle ni un solo día?; el Casco Viejo de Bilbao es grande —en realidad demasiado pequeño, en todo—. Toca siempre lo mismo, en el mismo tono y en el mismo orden, con el amplificador de la guitarra clásica al máximo volumen. Si alterara una sola nota me daría cuenta, no es una exageración. Me sé el monótono y empalagoso repertorio de memoria: lo tengo grabado a fuego. Es denso como un puré de engrudo, concreto como la resaca o el odio.
El tipo se pone a unos veinticinco metros de mi casa. Vivo en un tercer piso, pero lo oigo como si diera el recital delante de mí. Y siempre se queda el tiempo que le sale de los cojones; a veces rebasa las dos horas. La ordenanza municipal establece que los músicos callejeros no deben estar en el mismo sitio más de cuarenta y cinco minutos. También, que no pueden tocar ni cantar con amplificadores, pero no lo cumple ninguno, ni se hace cumplir: la consuetudinaria negligencia aceptada por la comunidad. Suelo amortiguar la murga de este y de los demás torturadores viendo una película con los auriculares también al máximo volumen, y aun así lo oigo de fondo, se cuela en mis oídos igual que las cucarachas por debajo de las puertas. Cuando no puedo más, llamo a la Policía Municipal, a los pitufos; se tienen que saber mi número de teléfono de memoria.
A veces los polis van de graciosos. Durante un par de días atormentó la calle un tipo, grande como la desgracia, que debía de ser inglés: mascullaba en algo parecido al inglés. Llevaba una manta sobre los hombros y estaba ostensiblemente loco. Ni siquiera pedía dinero de un modo claro. Se limitaba a cantar, o más bien al berreo de cosas sin sentido que no tenían ni apariencia de canciones. Le dio por ponerse en la puerta de la panadería, justo enfrente de casa. Era perturbador y molesto hasta el hartazgo. Iba a llamar a los municipales cuando vi desde el balcón a dos de ellos parados cerca del demente, ignorándolo como si no lo vieran ni oyeran. Me indignó; me molesté en bajar a la calle y fui a hablar con la pareja de pitufos. Eran de los jóvenes, que a menudo son incluso peores que los veteranos resabiados y chulescos. Les dije que resultaba inaguantable el griterío enajenado del tipo y que por favor lo llamaran al orden y al silencio. Uno de ellos, el listo de los dos, escuchó un momento la jerigonza orate del sujeto y me dijo que no era de su competencia, que no era labor de ellos juzgar la calidad de los que cantan en la calle. Me dejaron a mí sin palabras y con la boca abierta, y se largaron.
Los locos de la zona están censados y no hacen falta más. Hay uno que recorre incansable el Casco Viejo a paso rápido mientras medio canta medio declama a voz en cuello unas extrañas salmodias, tal vez religiosas, en una lengua ignota. Como no para quieto, molesta poco. Los fines de semana se agrega al numeroso grupo de negros pedigüeños que desfila con cánticos tribales, bailes, furiosos tam-tams y una lentitud implacable por cada calle, sin dejarse ninguna. Consiguen un nivel de decibelios que supera el de un concierto de heavy metal y habría acojonado a los fusileros ingleses que defendieron Rorke’s Drift de la horda zulú. Pero la policía no les dice nada, supongo que por si la amonestación se tomara por racismo. También merodean por mis calles habituales, cuando les dan permiso en el manicomio, dos o tres esquizofrénicos que suelen ser más tranquilos, salvo cuando les da el siroco que propician con enormes canutos de marihuana —en todo el barrio se percibe el olor picante y dulzón de la hierba—. Se les nota por su grado de apatía o de ansiedad si se han tomado o no las pastillas del día.
Respecto al argentino, los pitufos unas veces me hacen caso, vienen y le hacen moverse del sitio, y otras, la mayoría, no. Como tendrá por lo menos sesenta y cinco años y cierta fama por el barrio de tocar bien —las buenas intenciones del mal gusto—, hacen la vista gorda. Entendámonos. No pretendo que se evite que toque y privarlo de su —aventuro— modesto sustento. Bastante jodido es estar a su edad en la calle, haga frío o calor, a cambio de unas monedas. Pero que toque sin amplificador, ¡hostias!, solo para la gente que pasa por delante de él y no para todo bicho viviente a cincuenta metros a la redonda. Con eso bastaría. Ese es el problema con el argentino y el resto, los numerosos músicos callejeros armados con amplificadores a los que les gusta esa esquina, por ser de mucho paso de gente. Me amargan la existencia de un modo desquiciante.
Me asomo al balcón. Ahí está, sentadito en su esquina, puto argentino. Ahora toca el indigesto tema de la película Juegos prohibidos. Creo que desde aquí acertaría hasta con una pistola —cuesta hacer blanco con un arma corta, comprobé en la mili— a meterle una bala en esa cabeza de pájaro de mal agüero que tiene. Si apretando un botón lo hiciera desaparecer, no sé, a un universo paralelo, o a la nada, no dudaría en pulsarlo. Tatiana Tibuleac cavila que si la muerte tuviera en cuenta la opinión de los demás, moriría mucha más gente adecuada.
IVACCESO
Una tarde de uno de mis escasos días sin ebriedad ni resaca —sin resaca solo hasta cierto punto; en el presente padezco una especie de resaca perpetua con menores o mayores grados de intensidad y de negrura; ya nunca es completa su ausencia— me dio por hacer limpieza de viejos papeles en carpetas, encuadernaciones y muchas hojas sueltas de blocs de notas. Lo tiré casi todo. Conservé, quién sabe por qué, los fétidos poemas de la adolescencia. Lo que fue a la basura eran sinopsis argumentales para películas y series de televisión que no se hicieron ni se harán; también había cuentos, algunos inconclusos, e ideas y capítulos para novelas que nunca escribiré. Pertenecían a mi juventud, a una época en que creí que podía ser guionista o escritor. Antes de cumplir los cuarenta cejé en el débil empeño. Podría haber atribuido el fracaso a la cadena de borracheras y resacas, ya entonces con demasiados eslabones, incompatible con una actividad creativa continuada y seria, pero asumí que en ese asunto mi falta de talento no podía achacarla al trago, como en tantos otros tropiezos y errores a lo largo de mi vida. El alcohol es una excusa, una buena excusa y justificación para casi todo, pero en esto no me funcionó.
Es jodido no saber que careces de talento y obstinarte en un oficio para el que no estás llamado; pero no sé si es todavía peor ser capaz de reconocerlo. No he tenido talento ni vocación para nada. Es una desgracia carecer de una auténtica vocación que te ilusione y motive. Fui un abogado mediocre y en cuanto pude vivir de las rentas, tras haber incapacitado a mi padre, dejé de trabajar. Quizá incluso mi alcoholismo es mediocre. He sido un borracho solo hasta cierto punto y a tiempo parcial. He compaginado la botella con una vida que ha sido más o menos convencional sin caer en la marginación social del etilismo que invade y desplaza todo lo demás. Salvo excepciones de borracheras hasta la anulación total, cada vez más repetidas en el presente, he convivido con el alcohol como con un lastre, una pesada carga que ha dificultado mi caminar y lo ha hecho titubeante, desorientado y lento, pero no me ha llevado a la completa destrucción, al hundimiento definitivo que cuesta beber siempre y sin límite; o al menos así ha sido hasta ahora.
Resulta una paradoja que roza lo ridículo —o lo rebasa, y no es la única en mí—, que siendo un mediocre en todo me crea superior a la mayoría, más inteligente, y esté inflado de arrogancia y desprecio hacia los demás.
Hojeé algunos de aquellos viejos papeles antes de tirarlos. Entre ellos encontré un relato que no recordaba en absoluto haber escrito; no me extrañó porque estaba fechado en 1981, cuando tenía veintidós, solo dos años antes de la abrumadora noche de las inundaciones; la noche que te conocí, Bárbara.
Era un cuento bastante largo, confuso y pretencioso, malo de solemnidad. Estaba dividido en párrafos apenas conexos unos con otros. Lo leí saltándome varios, pero uno, formado por una única frase, atrajo mi vista y atención con magnetismo, como si todo el proceso de limpieza de papeles, en un día con la mente despierta, hubiera estado dirigido por un ominoso azar para que me encontrara con esa frase y la releyera. Me asombró y desasosegó haberla escrito a los veintidós años. Decía: «Los fantasmas encuentran la puerta de acceso a este mundo a través del delirium tremens de los alcohólicos».
VALDABA
Me gustan los números romanos desde niño. Me encantaba poder leerlos y ser capaz de escribir con sus signos cualquier cifra que me propusiera por larga que fuese. Siempre me he demorado mirándolos en inscripciones de lápidas, monumentos y estatuas, referidos al año de nacimiento y muerte de próceres o a efemérides. En estos estúpidos tiempos de jactancia de la incultura, mucha gente, joven y no tan joven, los ignora, no sabe descifrarlos. Por no saber, los indocumentados chavales no saben ni distinguir una aldaba ni para qué sirve, desconocimiento que es para mí un alivio. Vivo en un cómodo apartamento de una sólida casa de finales del XVIII, de las más antiguas del barrio. En dos de sus pisos habitan mis inquilinos; el pago de sus alquileres son mis ajustados pero suficientes ingresos mensuales. La puerta del portal es grande, pesada y recia, de una sola hoja cuajada de remaches de hierro y toda ella pintada de negro —salvo cuando algún cabrón deja su firma enorme e ininteligible con un espray de pintura de color chillón—. Tiene una bonita aldaba, también de hierro y con forma de mano que aferra una bola. Suena como disparos de fusil. Cuando me mudé aquí tras divorciarme, pensé que la aldaba iba a resultar un calvario nocturno, que a la muchachada de jarana beoda le iba a dar por aporrearla a rebato; pero no, nunca. Una vez, por hacer la gracia, le enseñé a un niño cómo funcionaba. El sonido lo sobresaltó, hizo un puchero y su madre me llamó la atención. Me arrepentí al instante, no por haberlo asustado sino por la enseñanza y sus posibles consecuencias futuras. Por cierto y al hilo, resulta sorprendente la frecuencia con que pasan por mi calle o se quedan parados, que es lo peor, niños de muy corta edad pero potentísimo llanto que, presos de perras histéricas, lloran sus rabietas con una aceleración y un paroxismo propio de gurriatos que intuyeran el cuchillo del matarife. Me encantaría prescindir del comportamiento civilizado y meterle al infante de turno entregado a la berreadera un bofetón en condiciones que lo dejara enmudecido hasta atinar con el nuevo llanto, este justificado. Sería interesante la reacción de los padres, tan estupefactos como horrorizados. Ya decía el rey Salomón que si escatimas el palo malograrás al niño.
Cuando intercambiamos las primeras palabras, Bárbara, mientras apreciaba de cerca tu especial atractivo y estilo y tus hermosos ojos apagados por la tristeza, me fijé en el broche que lucías en la chaqueta sobre tu firme pecho izquierdo libre de sujetador. Era un fino XIX de oro engarzado en un largo alfiler, el mismo que ahora sostengo en la palma de la mano y contemplo con una mezcla de nostalgia y congoja. Miro a continuación la pared donde tengo la litografía de la portada de la primera edición de The Life and Strange Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner, que fue publicada en un año terminado en diecinueve, dato del que se informa en números romanos: MDCCXIX; y pienso que tú, cariño, eras una superviviente del naufragio de tu vida que habitabas en la soledad de una particular isla desierta, en un laberinto sin salida. El aislamiento y la desolación se debían a una pérdida insuperable y quizá tenían que ver también con la que calificaste de dolorosa historia del pasado que te recordaba y hacía siempre presente el broche —querías que así fuera— y que te negaste a contarme. Tu XIX, que ahora es mío, podía haber sido el típico objeto que le servía a Hitchcock de macguffin para articular un mecanismo de suspense. Tú, Bárbara, que eras una rubia canónica del cine de Hitchcock, lo utilizaste conmigo de modo parecido, rodeándolo de misterio.
No tuvo para mí la menor importancia tu edad, que doblaba la mía; habría podido amarte con toda mi alma, o quizá te amé como a nadie, en proporción al escaso tiempo que compartimos. Me entendí contigo de un modo especial, mágico; se podría decir que de una manera exagerada ya que acabábamos de conocernos y además jugabas conmigo. Así lo recuerdo, querida, como una conexión mental con una mujer como nunca había sentido ni he vuelto a sentir después —tampoco con mi mujer; el amor por ella fue otra cosa, no inferior, sino larga y diferente—. A ti te pasó lo mismo aquella noche de agosto de 1983, salvo que mintieras. Qué sé yo, Bárbara, quizá no fue para tanto —sí lo fue el elemento trágico, qué te voy a contar a ti sobre eso—. Era un chaval. No sé cómo era entonces, han pasado muchos años; tampoco sé cómo soy ahora, en 2019, aunque por distintas razones.
El amor es misterioso. Me acuerdo, y lo busco en la película para escucharlo de nuevo en inglés, cuando en Ciudadano Kane el anciano administrador Bernstein, Everett Sloane, le cuenta a un periodista que una mañana de 1896 iba a cruzar el río Hudson en ferri para ir a Nueva Jersey y en el momento de la salida llegó otro barco del que bajó una joven. Llevaba un vestido blanco y una sombrilla blanca en la mano. Bernstein dice que no la vio más que un segundo y que la chica ni siquiera se fijó en él. Pero que por lo menos una vez al mes pensaba todavía en ella.
VIREGUERO
Sueño que voy a vomitar. No me da tiempo a llegar al váter; el surtidor que sale imparable por mi boca no consigo taponarlo con una mano mientras corro con torpeza, y mancha el suelo con un reguero que solo en su parte final cae dentro de la taza. De rodillas, vomito el resto en otros dos golpes, sin angustia y solo líquido, mucho, de sabor agrio: licor desnaturalizado por el estómago. Ya no estoy soñando, es la realidad, o algo parecido marcado por la resaca que me revienta la cabeza y presiona los globos oculares como si me los oprimieran unos gordos dedos. Orino sobre el vómito antes de dar a la bomba; el agua se lleva mi inmundicia visible; ojalá pudiera accionar otro depósito que limpiara la interna.
Vuelvo a la cama por el camino del reguero; tampoco es que haya otra opción. Ya pasaré la fregona después, o nunca. Tumbado de nuevo, noto un mínimo alivio y aprecio que el vómito más cercano al lecho apenas huele, puede esperar. Recuerdo otro reguero, este de sangre, del que me habló un viejo amigo, también alcohólico. Al despertarse, vio que la sábana estaba manchada de sangre, bastante sangre, y se asustó. No provenía de la cabeza del caballo de El padrino, sino de un largo corte superficial que tenía en el antebrazo y que por el aspecto había dejado de sangrar hacía bastantes horas. No tuvo la menor idea de cómo ni cuándo se lo había hecho durante la noche temulenta, pero lo que le pareció aún más alarmante es no haber notado que sangraba al desnudarse y meterse en la cama. Al bajar después a la calle —vivía, como yo, en un piso alto sin ascensor— se encontró con el rastro de sangre de su herida: gotas secas en todos los peldaños y en los descansillos, que atravesaban también el portal y en el asfalto de la calle ya habían desaparecido.
No sé qué hora es. Voy a mirarlo en el móvil, pero no lo veo en la mesilla. Me invade un mal presentimiento. Me levanto y busco el teléfono por todo el apartamento, hasta debajo de la cama —donde no me meto para esconderme como infantil acto de negación de la putada solo porque no quepo en el hueco—; no está. El pálpito se agudiza. En el bolsillo de la chaqueta que llevaba por la noche tampoco está mi cartera, ni en ningún otro lado. El reloj de pulsera, un Universal de oro que me regaló mi padre, sí lo encuentro donde lo suelo dejar al quitármelo, pero recuerdo que no me lo puse cuando decidí salir de casa por la noche a continuar la borrachera que inicié al mediodía. Eso es lo único que recuerdo. Quién, cómo y cuándo me han robado la cartera y el móvil es un absoluto vacío. Por no saber, ni sé cuánto dinero llevaba. Vuelvo a la cama, agotado por la búsqueda estéril, la impotencia y la desazón. Pienso que me hace cierta gracia haberme acordado de la amnesia con la sangre de mi amigo precisamente antes de ser consciente de la mía. Poco me dura el sentido del humor. Hace años que no tengo teléfono fijo; sin el móvil estoy incomunicado. La obligación ineludible y perentoria de salir a la calle con esta enorme resaca para ir a la tienda de Movistar del barrio a que bloqueen el móvil robado, comprar otro, rogar que me copien mi agenda de contactos de la nube y pedir que me dejen llamar al banco para anular las tarjetas de crédito, se me hace tan arduo como aguantar a un rebaño de tontos gritándome al oído.
En la ducha tengo un atisbo de recuerdo. La fugaz imagen de dos moros jóvenes, en mi calle, muy cerca de mí. Se reían y uno me tocaba la cara con ánimo de burla o de intimidación. Pero el amago de memoria, que puede serlo de un sueño, se va como ha venido y desaparece por el desagüe con el chorro de agua que prolongo sobre la cabeza. Bastantes veces tengo la duda, respecto a hechos y encuentros con personas sin mayor importancia, sobre si los he soñado o los he vivido borracho.
VIIINUNDACIÓN
Todavía no es de noche, pero el cielo se ha puesto tan oscuro que lo parece. Me gusta contemplar y oír la fuerte lluvia mientras bebo y fumo sentado en un taburete de una mesa alta exterior, cobijado bajo el amplio toldo de este bar. Llueve con una intensidad fragorosa, de un modo que me recuerda la lluvia catastrófica sobre Bilbao del 26 de agosto de 1983 y por tanto a ti, Bárbara.