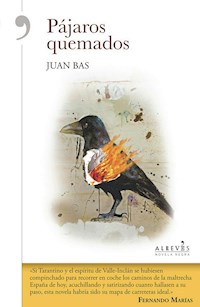Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alberdania
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Existe una tercera Maja pintada por Goya? ¿Es cierto que Federico García Lorca no murió en agosto de 1936? ¿Se planeó el motín del Dos de mayo para encubrir un minucioso atraco? ¿Hay crímenes ocultos tras las obras maestras de Lope de Vega? ¿Es posible que la anorexia se transmita por un fármaco y sea hereditaria? ¿Tuvo de verdad a tiro el coronel Balaguer a Franco y Mola el 16 de agosto de 1936? Catorce relatos que quieren hacer partícipe al lector de un juego: la mezcla de ficción con realidad histórica, sembrando la duda de hasta qué punto es mentira o verdad —o pudo serlo— esta reinterpretación de personajes y hechos históricos. Un ejercicio de periodismo de investigación ficticio y de ucronía que pretende ser otra manera de narrar ficción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PÁGINAS OCULTASDE LAS HISTORIA
© De los textos: 2010, Fernando Marías & Juan Bas
© De la presente edición: 2011, ALBERDANIA,SL
Digitalizado por Libenet, S.L.
www.libenet.net
ISBN edición digital: 978-84-9868-304-2
PÁGINAS OCULTASDE LAS HISTORIA
Fernando Marías & Juan Bas
Edición revisada
A L B E R D A N I A
astiro
PRÓLOGO
«La verdad es la clase de mentira que menos maquillaje precisa para ser creída.»
OSCAR WILDE
Frases y citas filosóficas para el uso de los jóvenes
Desde finales de los años ochenta nos hemos interesado por las páginas ocultas de la historia, las que no se encuentran en los libros y cuyo hallazgo da insospechadas y muy diferentes versiones de hechos o personajes históricos relevantes. Muchas de estas páginas resultan ignoradas por expreso deseo de manipulación, otras por olvido, pérdida o ignorancia y algunas más por razones que ni siquiera podrían conjeturarse.
Unas veces por descubrimientos azarosos, otras por la investigación realizada a partir de escritos o testimonios, hemos accedido a un conjunto de historias sorprendentes que recogemos en este libro y que a su vez dieron pie a la serie Páginas ocultas de la historia, que escribimos para TVE en 1996, fue emitida en 1999 y se convirtió en una serie de culto.
En algún caso, las pruebas de la veracidad de lo narrado resultan concluyentes —La guerra privada del cine sonoro—; en otros, son incompletas —La otra muerte de Federico García Lorca— o simples indicios —La inacabada investigación del doctor Lublin— que, no obstante, suponen una excesiva acumulación de casualidades. En algunos, solamente contamos con desconcertantes diarios personales —¿Quién mató al comendador? o La venganza del soufflé—.
Pero en todos los casos, las historias nos fascinaron: ¿es cierto que el motín del Dos de mayo se planeó en realidad para encubrir un minucioso atraco? —Los héroes del Dos de mayo—; ¿reposa en el fondo del mar una tercera bomba atómica que nunca llegó a su destino? —Profundidad abisal—; ¿tuvo de verdad a tiro el coronel Balaguer a Franco y Mola la noche del dieciséis de agosto de 1936 en un despacho del gobierno militar de Burgos? —El pacto africano—; ¿existe una tercera Maja pintada por Goya? —La Corporación—.
Como afirma el profesor Richard Stirling, al que entrevistamos para El sacrificio de los héroes, son sin duda mucho más numerosas las páginas de la historia escritas con tinta invisible que aquéllas que han llegado hasta nuestros días.
Fernando Marías & Juan Bas
LA CORPORACIÓN
«En ocasiones, cuando observo las estrellas, recuerdo aquel sueño de juventud. El coro de que rodea al Creador está en realidad compuesto por los espíritus de los grandes artistas que en el mundo han sido, liberados ya de la terrena mezquindad y aplicados a la sublime tarea de crear arte, poesía, pinturas que orlan invisiblemente el Cielo y música que le da silenciosa serenidad. Obras siempre nuevas y portentosas surgiendo armónicamente durante el resto de los tiempos, por siempre y para siempre.»
ARZOBISPO ALBERTO PIANGELLI
Arte, Hombre y Divinidad en el Renacimiento
El tres de agosto de 1996 llegó a la redacción de informativos de Televisión Española un fax sin encabezamiento; iba firmado con un enigmático seudónimo, señor Galileo, y decía textualmente:
«Puedo ofrecerles una importante exclusiva: existe una tercera Maja pintada por Goya. Es auténtica, como podrán demostrar los expertos, y obra en nuestro poder.»
Éste fue el primero de una serie de mensajes que se recibieron en la redacción a lo largo del mes de agosto. Nunca se descubrió desde dónde los enviaban. Inicialmente, nadie los tomó en serio, pero a medida que se sumaban, el relato del señor Galileo acaparó cada vez más la atención de los periodistas de TVE. Y también la nuestra.
Vamos a contar una historia insólita. Si es verdadera o falsa, no lo sabemos. Pero invitamos al lector a que participe de las mismas sensaciones que vivimos mientras se desarrolló: fascinación y vértigo. Puede que se trate en definitiva, y simplemente, de un imaginativo disparate; tal vez. Pero de ser cierta, la historia de muchas obras de arte y de los hombres que las han creado no es la que el mundo conoce.
Cuatro días después, el siete de agosto, llegó el segundo fax. No tenía relación con el extraordinario contenido del anterior. Narraba lo siguiente.
A mediados del siglo XIX, en una pequeña ciudad alemana famosa por su casino, un hombre de nacionalidad rusa perdía día tras día sumas considerables a la ruleta. La dirección del establecimiento le concedió un crédito que pronto agotó. Cuando la desesperación estaba a punto de llevarle a tomar una decisión fatal, apareció en escena una especie de filántropo que no se limitó a cubrir su deuda; le proporcionó holgado dinero para que siguiera jugando sin exigirle en principio nada a cambio.
Muy pronto, la ruleta excavó un nuevo pozo, más profundo. Aferrado a su obsesivo sistema de apostar al rojo cuando ha salido tres veces seguidas el negro y siempre al uno, el ruso dilapidó todo el dinero. El jugador solicitó de su benefactor un nuevo crédito. El peculiar filántropo se lo concedió, pero le exigió a cambio una contraprestación. El ruso era escritor. En el plazo de tres años escribiría y entregaría a su acreedor una extensa novela cuya existencia debía olvidar. El ruso firmó el contrato. Determinadas cláusulas aconsejaban su cumplimiento.
El libro se entregó en la fecha acordada y su calidad satisfizo al contratante. El escritor nunca sospechó que, desde el principio, las ganancias que lo envalentonaron y las pérdidas que lo entramparon formaban parte de un minucioso plan para obligarle a escribir la novela.
El fax concluía revelando el escenario, la fecha y al protagonista de la extraña historia: la ciudad era Wiesbaden; el año, 1867; el jugador, Fiodor Dostoyevski. Y esa improbable novela, un fresco histórico sobre la vida y época de Iván el Terrible.
El señor Galileo subrayaba la sorpresa añadiendo que ha tenido en las manos las pruebas de la veracidad de la narración: el manuscrito y los pagarés firmados de puño y letra por el autor ruso.
Los datos eran ciertos. En esa época, Dostoyevski dejó su dinero por los principales casinos de Europa. En concreto, comprobamos que en 1867 pasó una temporada en Wiesbaden y tenía deudas. Es más, uno de sus biógrafos recoge que en esas fechas mandó al editor los primeros capítulos de Crimen y castigo para justificar la petición de un adelanto. Pero el resto de la historia era rocambolesco. Aun aceptando que Dostoyevski, acuciado por su situación límite, hubiera escrito un libro secreto e incluso que firmara el olvido de su existencia, ¿quién y para qué financiaría ese trabajo? ¿Y qué relación tenía con la pretendida tercera Maja de Goya?
El único nexo parecía claro: ambas eran obras desconocidas de artistas universales. Pero, ¿qué sentido podía tener su posesión oculta? Y sobre todo, ¿a quién puede beneficiar?
Los mensajes y las preguntas que éstos suscitaban comenzaron a ser para nosotros una especie de juego. Un juego que el siguiente fax del señor Galileo convirtió en apasionante.
Como si hubiera adivinado las preguntas que nos estábamos formulando, la nueva entrega de Galileo aclaraba el destino de las obras ocultas.
La novela de Dostoyevski sobre Iván el Terrible verá la luz en el año 2021; la tercera Maja de Goya surgirá al final de la presente década de los noventa. Quienes encargaron la realización de las obras, en el siglo XIX, lo planearon exactamente así.
Le pedimos al bibliófilo y coleccionista de arte Rodrigo Valls que nos diera su valoración sobre esas hipotéticas obras.
«Desde luego el asunto es muy atractivo. Esa gran novela de Dostoyevski que ustedes me proponen sobre Iván IV, Iván el Terrible, ya hubiera tenido un enorme valor de salir a la luz por ejemplo en 1930, y más valor hoy; pero en 2021, que será el bicentenario del nacimiento del autor, mucho más, claro. ¡Una novela inédita y manuscrita! ¡Quién sabe cuánto! Incluso esos pagarés se cotizarían muy bien. Y no digamos ya una tercera Maja de Goya; marcaría un récord histórico en el precio de las obras de arte.»
Los casos de Goya y Dostoyevski no serían los únicos. El señor Galileo citaba algunos otros: la peculiar visión de Kafka sobre la Primera Guerra Mundial, la verdadera concepción de los frescos de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina, la película de Orson Welles sobre el Ulises de Joyce... Aseguraba que existe un fabuloso museo secreto que alberga desconocidas cumbres de la creación artística: es el patrimonio de La Corporación.
La Corporación se citaba por primera vez. El señor Galileo aclaraba que ese nombre es una convención y no existe como tal; engloba a varias empresas privadas que se ubican en diversos países.
El origen de La Corporación se remonta, siempre según el señor Galileo, a los tiempos del Renacimiento italiano.
Hacia 1508, Miguel Ángel Buonarrotti recibió del papa Julio II el encargo de pintar los grandes frescos del techo de la Capilla Sixtina. Como es sabido, los primeros bocetos que presentó le parecieron al papa inmorales. Tras acaloradas disputas, Miguel Ángel terminó por pintar los que hoy se ven en el Vaticano.
Teniendo en cuenta el colérico y expeditivo carácter del artista, podría especularse que aquellos escandalosos bocetos acabaron en la hoguera. Sin embargo, no fue así. Un grupo de mecenas se los compró a Miguel Ángel. Dada la condición de obra prohibida y el generoso precio, no les fue difícil persuadir al autor de que los olvidara para siempre.
El señor Galileo aseguraba que en ese misterioso grupo de amigos del arte se encontraba Lucrecia Borgia.
Durante la Gran Exposición de Londres de 1851, la primera exposición internacional dedicada a la industria de todas las naciones, Italia mostró en su pabellón un cuadro desconocido de Rafael Sanzio que fue encontrado por casualidad en los sótanos de un convento en restauración de la localidad de Monterotondo, cerca de Roma. La prueba sobre su autenticidad quedó fuera de toda duda.
Rafael tuvo una vida corta. Murió a los treinta y siete años, víctima de la sífilis. Aunque el éxito artístico le sonrió y no tuvo problemas de dinero, la lujuria le acarreó diversos problemas. La incipiente Corporación se habría aprovechado de uno de ellos.
Cuando en 1514 acababa de terminar El triunfo de Galatea, para el palacio de la Farnesina, un idilio con la hija adolescente del poderoso condotiero Boccarossa puso su vida en peligro. El pintor necesitaba ayuda y La Corporación se la prestó. Una dosis de veneno pasó del interior de una sortija a la copa de Boccarossa. A cambio, Rafael pintó un cuadro cuya existencia debía olvidar.
El mecanismo de la sociedad secreta se puso en marcha. Poseedores de una gran intuición sobre el arte que perdurará en el tiempo, los pioneros de La Corporación distinguieron en Rafael a uno de esos escasos artistas cuya obra iba a ser inmortal.
Y no se equivocaron. Cuando en 1851, en aquella primera exposición universal de Londres se dio a conocer la pintura realizada en 1514, ésta se cotizó al menos cien veces más, en proporción, que el precio que Rafael hubiera pedido por ella. Y, por supuesto, mucho más de lo que a La Corporación le costó adquirirla.
Explicamos el mecanismo del negocio a un importante marchante de arte, el británico, afincado en Madrid, John Patrick Owen. Ésta fue su opinión:
«He de reconocer que es una historia divertida, chocante incluso. Pero me pregunto algunas cosas acerca de su verosimilitud. Por ejemplo, hace falta una intuición muy certera, y más en el Renacimiento, para distinguir que Rafael y no otro va a traspasar el umbral de la inmortalidad. Bien es verdad que estamos hablando de Rafael y Miguel Ángel, dos artistas excepcionales. Pero si hubieran apostado por un Mantorelli, por ejemplo, ¿qué precio hubiera obtenido en la exposición de 1851?
»Por otra parte, resulta difícil imaginar una sociedad secreta que vive a través de los siglos y cuyos miembros realizan un negocio en el XVI que no produce beneficios hasta pasados más de doscientos años. La posible respuesta es pensar en una cadena más pormenorizada, en la que los socios se benefician de un trabajo anterior que se saca a la luz en ese momento y realizan ellos una labor de la que se beneficiarán los siguientes. De ser posible, el negocio está muy bien pensado, no cabe duda. Mi antecesor me entrega un Gauguin, que yo vendo, y por mi parte consigo de Barceló que me pinte algo y se lo entrego a mi sucesor. No estaría nada mal, no. Pero realmente, todo ello me parece demencial.»
Si se trataba de una demencia, el señor Galileo no parecía sufrirla. A través del fax ampliaba y hacía cada vez más verosímil la trama.
En efecto, los planes de La Corporación no siempre se cumplían. El factor humano y el puro devenir de la historia truncaron en más de una ocasión sus contratos.
Lord Byron fue un entusiasta de la vida peligrosa y los comportamientos excéntricos. El poeta se comprometió a la composición y entrega de un poema largo, un canto sobre Beatriz, la heroína de La Divina Comedia de Dante. La Corporación acordó pagarle la extraordinaria suma, para la época, de ocho mil libras esterlinas, la mitad por adelantado.
Pero en 1824, Byron donó las cuatro mil libras recibidas al Comité para la Independencia de Grecia, desembarcó en las costas griegas para participar en la guerra de aquel país contra los turcos y murió en abril del mismo año. Por supuesto, no entregó un solo verso. Y ni siquiera dejó a La Corporación la posibilidad de vengarse por incumplimiento de contrato.
El caso del pintor francés Théodore Rousseau es distinto. Nunca consiguió un lugar de primera fila en la historia del arte. La Corporación se equivocó con él y los dos cuadros que adquirió apenas cubrirán en su momento la inversión.
¿Cuántos contratos habrán quedado incumplidos a causa de las dos guerras mundiales o el cáncer?
Pero, ¿quién era el señor Galileo? ¿Cuál era su vínculo con La Corporación? ¿Era uno de sus miembros? ¿Se trataba de un artista molesto por alguna desavenencia? ¿Tal vez un arrepentido? ¿Un investigador? En todo caso, estaba claro que por el momento no quería notoriedad y que no parecía tratarse de un bromista.
Puso como condición, desde su primer mensaje, que TVE no difundiese nada hasta que él lo indicara. Si se incumplía este término cortaría automáticamente el goteo de información.
Como las otras veces, el señor Galileo parecía intuir nuestras preguntas.
En efecto, era un miembro de La Corporación. Si bien su profesión oficial no tenía que ver con el mundo artístico, una privilegiada posición económica le había permitido formar parte de la elite de los compradores de obras de arte.
En 1966, alguien de su entera confianza y con quien compartía el amor por el arte, le invitó a pasar un fin de semana en su residencia de la campiña holandesa. Allí, en un lugar y unas circunstancias que deliberadamente no especificaba, tuvo lugar su iniciación.
Tras la cena, el reducido grupo de comensales le mostró un Van Gogh desconocido de la etapa holandesa. A continuación, se le relató el origen de La Corporación, así como su carácter secreto y funcionamiento. Después, el grupo le propuso entrar en la sociedad. Su trabajo consistiría en la captación de nuevas obras; parte de su fortuna serviría para ayudar a financiarlas. A cambio, elevados beneficios y el irresistible atractivo del poder de manipulación. Pero también era obligatorio aceptar los métodos de La Corporación; es decir, el uso del crimen como herramienta de trabajo en caso de resultar necesario para la formalización de un contrato o sancionar su incumplimiento.
El mundo conoció ese Van Gogh al año siguiente, en 1967. Para entonces, el señor Galileo ya pertenecía a La Corporación.
Rodrigo Valls nos dijo a qué cuadro de Van Gogh se refería el señor Galileo.
«Se trata del conocido como Hileras de chopos. Es un cuadro pintado en 1885 que pertenece al período de Nuenen. Esto de las apariciones de cuadros de Van Gogh no es la primera vez que ocurre. Hace poco, su biógrafo, Ken Wilkie, encontró el boceto de La casa de los Loyer. ¡Estaba en el fondo de una caja de cartón con viejas fotos! Como el Retrato del doctor Rey, que lo usaban para tapar el agujero de un gallinero. ¡Qué barbaridad! O sea que figúrense, ¡además con lo loco que estaba! Es muy probable que todavía puedan encontrarse pinturas suyas en Holanda o el sur de Francia. Incluso se cree que en la antigua Hollandstraat de Amberes pueden estar enterradas algunas de las pinturas que cita en sus cartas. Pero si van por allí con pico y pala les prevengo que se van a encontrar un rascacielos de hormigón en vez de un campo sembrado.»
La estructura de La Corporación era la típica de una sociedad secreta. El señor Galileo ocupaba en ella un eslabón que él suponía intermedio. De hecho, sólo estaba en contacto con cuatro personas. Dos de jerarquía superior, de las que recibía instrucciones, y dos por debajo de él, a las que daba órdenes. Suponía que esta férrea pirámide culminaba en una cabeza rectora de la que nada se sabe. Podría ser una persona o un consejo de administración. El hermetismo es tal que incluso la historia de La Corporación que le refirieron es fragmentaria.
¿Por qué tanto secretismo? La actividad de la sociedad no parecía requerir esa excesiva cautela. Quizá, la compraventa de obras de arte desconocidas es sólo una de las ramas del árbol.
Pero, ¿cuál era el juego del señor Galileo? ¿Para qué se había puesto en contacto con TVE si no quería ver nada publicado por el momento?
La razón era su seguridad personal. El anónimo emisario tenía importantes problemas con La Corporación y estaba negociando con ellos. La información suministrada no probaba nada ni incriminaba a nadie, pero había despertado el interés de un importante medio de comunicación público.
La relación con Televisión Española era su seguro; la amenaza de divulgación, la moneda de cambio con que fortalecía su posición en la disputa. Por eso, al final del siguiente fax, el señor Galileo pedía una contraseña que le indicase nuestro interés real por la historia. Una vez verificado este gesto de buena voluntad, prometía enviar en el próximo fax algo concluyente: una prueba real y tangible que demostraría sin paliativos la veracidad de sus afirmaciones.
«ATENCIÓN INVERSIONISTAS. SE VENDE GOLETA DE TRES PALOS. MATRICULADA CON EL NOMBRE DE JOSEPH CONRAD. Apartado de Correos 11.112. 28080 MADRID.»
Respondimos al señor Galileo tal y como había solicitado. La publicación de este anuncio por palabras en un periódico dio paso al esperado fax.
En París, pocos años antes del estallido de la Gran Guerra, Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris preparaban la exposición que revolucionaría la pintura vanguardista: el cubismo. Por razones que no están del todo esclarecidas, entre las que se cita el viaje que Picasso financió a Juan Gris para que asistiera a las últimas horas de su padre, la fama del movimiento cubista fue acaparada por Picasso y Braque. A partir de ahí, Juan Gris inició una especie de solitaria cruzada en defensa de su visión del cubismo sintético. No obstante, La Corporación consiguió que en 1925 Gris pintase una obra perteneciente al cubismo analítico.
La existencia de esta pintura era la prueba irrefutable que anunciaba el señor Galileo. Finalizaba el fax dando los datos para su localización. También anunciaba que su siguiente mensaje convertiría todo lo anterior en un mero prólogo.
En un paquete postal remitido a un apartado de correos de TVE, el señor Galileo envió unas llaves y una dirección de Madrid. Las llaves abrieron la puerta de un apartamento de alquiler semanal situado en la calle Alberto de Alcocer. El piso estaba vacío. Sólo había un gran objeto rectangular cuidadosamente embalado: la prueba prometida. Al abrirlo, nos llevamos una desagradable sorpresa que convertía los fax, al señor Galileo y la historia de La Corporación en una sofisticada tomadura de pelo. Toda verosimilitud se vino abajo al contemplar la famosa prueba: se trataba de una grosera pintura de las que se pueden comprar en El Rastro por cinco mil pesetas. Adosado al marco del cuadro, un sobre cerrado; sin duda, la postdata de la larga y pesada broma.
Pero no se trataba de eso, sino todo lo contrario. La nota afirmaba que bajo la horrenda pintura se encontraba el Juan Gris.
Esto es posible técnicamente; hay varios métodos que permiten ocultar una pintura debajo de otra sin que exista riesgo para la conservación de la primera. Era cierto. Las manos del restaurador fueron descubriendo poco a poco lo que parecía ser un Juan Gris.
Hablamos con Rosa María Palacios, experta en arte y perito en el museo del Prado.
«Se necesitan varias comprobaciones. Pero sí, en principio parece un auténtico Juan Gris. Aunque no es esto lo más asombroso. Por la edad de la tela se deduce que es un Gris de su última etapa, la mejor, entre el veinticuatro y el veintisiete. Ahora bien, en esa época el pintor era un defensor acérrimo, estaba obcecado con el cubismo sintético. Y sin embargo, claramente esta obra es cubismo analítico, que él detestaba. Es todo muy raro. Desde luego, las pruebas que faltan tienen la última palabra. Pero en principio parece un auténtico Juan Gris.»
A la espera de esas últimas pruebas que verificaran la autenticidad del cuadro, la historia de La Corporación tomaba más fuerza y apariencia de veracidad que nunca.
El señor Galileo había prometido que su último fax aportaría datos que iban a convertir todo lo anterior en un simple avance. Pero el esperado fax nunca llegó. La historia de La Corporación se cerraba sobre sí misma. ¿Qué había sucedido? Quizá, el señor Galileo había resuelto sus diferencias con La Corporación y ya no necesitaba filtrar más revelaciones. Quizá llegó demasiado lejos al entregar el Juan Gris —que según el dictamen final de los expertos es auténtico— y lo han eliminado. Quizá exista una tercera posibilidad que el hermetismo de la sociedad no permite ni siquiera imaginar. Quién sabe.
Cabe pensar que en ese fabuloso museo secreto de La Corporación, que probablemente esté repartido por lugares imprevisibles, pero a la vez cercanos y cotidianos, como la burda pintura con motivos de caza que ocultaba el Juan Gris, aguarden su momento de salir a la luz inesperadas obras de arte de clásicos recientes: una escultura de Henry Moore, un álbum desconocido del Tintín de Hergé, un cuadro de Francis Bacon, una película de Luis Buñuel, cuentos de Borges o una ópera de Carl Orff. Y las obras de los artistas actuales, los destinados a la inmortalidad, a cuya puerta puede llamar cualquier día La Corporación. Ese museo secreto sólo tiene un límite, el de la imaginación.
LA OTRA MUERTE DE FEDERICO GARCIA LORCA
«¡Ay, qué pena más negra es mi pena!
Llevaron a Federico a dar un paseo de muerte.
Las puntas de los tricornios son la corona de espinas.
Tres claveles de sangre sellan la boca al poeta.
Y sólo el llanto de los gitanos unge su cuerpo en la tierra.
¡Ay, qué pena más negra es mi pena!»
JOSÉ MARÍA MARCHENA
Los otros cancioneros gitanos
En 1976 España vivía su delicada transición política. Hacía casi un año de la muerte del dictador. El presidente Suárez intentaba desmontar el aparato franquista desde dentro del mismo con la Ley para la Reforma Política. Los ciudadanos españoles comenzaban a disfrutar de unas incipientes libertades. Entre ellas, se encontraba la aparición de las denominadas películas «S». Esa letra clasificaba aquellos productos que, sin llegar a la pornografía, podían herir la sensibilidad del espectador. Normalmente, se aplicaba a largometrajes de vulgar erotismo y nula calidad.
Un día de agosto de aquel año 1976, mientras veía en un cine de Granada una de esas películas, Rogelio Bermejo descubrió que, en contra de lo que recoge la historia, el poeta Federico García Lorca no murió en 1936.
Está aceptado oficialmente que en la noche del dieciocho al diecinueve de agosto de 1936, en el barranco de Víznar, a pocos kilómetros de Granada, fue asesinado García Lorca. A pesar de su fama y prestigio internacional no se libró del paseíllo, nombre popular que se dio a las ejecuciones clandestinas durante la Guerra Civil española. Su compromiso político con la izquierda pesó más en la balanza y lo fusilaron.
Pero nosotros descubrimos otra historia. Una historia que lejos de terminar con aquellos disparos, empieza con ellos y continúa en una carretera comarcal que serpentea junto al barranco de Víznar.
En 1994, el experto en cante jondo Félix Ojeda buscaba en la hemeroteca del periódico El Ideal de Granada datos sobre cantaores de esa provincia en los años sesenta y setenta. Durante la monótona tarea, Ojeda encontró una noticia que llamó poderosamente su atención. Fechado el diecinueve de agosto de 1976, casi oculto en un rincón de las páginas de cultura, el artículo —firmado por una tal Rocío Pérez Sanz— iba encabezado por un título enigmático: «LA OTRA MUERTE DE FEDERICO GARCIA LORCA.»
Félix Ojeda, ocasional colaborador nuestro, nos envió una copia del artículo. Supuso que iba a interesarnos. Y así fue.
El estallido de la Guerra Civil sorprendió a Lorca en Madrid. El poeta abandonó la capital para refugiarse en su Granada natal. Una vez en la ciudad, se escondió en casa de un amigo falangista, el también poeta Luis Rosales. Pero los fascistas lo sacaron de allí y lo confinaron en el Gobierno Civil, del que sólo saldría para aquel último paseo.
Durante muchos años, en ninguna enciclopedia española se reflejaba su asesinato. Se citaba el año de la muerte o se hablaba de unas inconcretas circunstancias trágicas. Según el franquismo, Lorca no murió en el barranco de Víznar. Y según el artículo de Rocío Pérez Sanz, tampoco.
La periodista afirmaba que, aunque Lorca fue efectivamente fusilado en el barranco de Víznar, sobrevivió a los disparos y murió en realidad en el año 1954.
El breve artículo tan sólo apuntaba la imaginativa historia. De hecho, casi todo el texto se limitaba a una semblanza más de la biografía del poeta. Y sólo al final se daba el golpe de efecto, que prometía explicarse con todo detalle en el siguiente artículo, ya que la columna terminaba con un continuará.
Fuimos a Granada y buscamos en la hemeroteca del periódico las entregas de los días siguientes. Pero nunca se publicaron. ¿Por qué? La curiosidad por la insólita afirmación y la ausencia del resto de las crónicas prometidas nos animaron a intentar saber algo más.
Rocío Pérez Sanz ya no trabajaba en El Ideal de Granada. Peroconseguimos entrevistar a Francisco Javier Rodero, que dirigía el diario en 1976.
«Sí, por supuesto, claro que me acuerdo de Rocío. Una chica muy inquieta, con muchas ganas de hacer cosas, con mucho empuje.
»¿Quieren saber acerca de aquella serie de artículos sobre Lorca? La verdad es que no sé ni por qué dejé que se publicara el primero. Esa historia de que lo fusilaron y no lo fusilaron, que vivió una segunda vida. ¿Quién se iba a creer eso? Además, en aquel año, en plena transición, y encima en el cuarenta aniversario de su muerte. No quise problemas gratuitos. Lorca era en ese momento, más que nunca, un símbolo de libertad, un mártir. Me parecía todo aquello una falta de respeto a su memoria.»
Rodero añadió que Rocío y él discutieron a causa de su decisión de no publicar los siguientes artículos, que seguramente la periodista ni siquiera llegó a escribir. Cuando le preguntamos cómo era el resto de la historia, Rodero respondió que sólo recordaba que esa supuesta segunda vida de Lorca transcurría como asilado en un convento de monjas.
¿Asilado? ¿Por qué? ¿Para escapar de la represión del régimen? No parecía lógico que un hombre de sus relaciones hubiera pasado dieciocho años escondido en un remoto convento.
La historia que se atisbaba parecía imposible, pero era atrayente. En todo caso, la investigación sólo podía avanzar encontrando a Rocío. Se había casado en 1978, dejó el periódico y se retiró a vivir al campo.
Cuando la localizamos, no parecía en absoluto interesada en hablar de su pasado como periodista. Pero la referencia a los artículos sobre Lorca le hizo cambiar de actitud y accedió a recibirnos en su hogar, una casa rural en Las Alpujarras. Había dejado de trabajar y sólo se dedicaba a las labores domésticas.
Rocío era una mujer menuda, de cuarenta y pocos años, con ojos algo tristes encuadrados por unas grandes gafas de concha. Hablaba despacio, con un suave acento andaluz.
«En agosto de 1976 se celebraron los cuarenta años de la muerte de Lorca. Me imagino que habría actos por toda España, pero los de Granada, por ser donde nació, puede que fueran de los más importantes.
«Yo había conseguido meterme hacía poco en la sección de cultura del Ideal. Por ser novata y encima tía, me tocó a mí estar al pie del cañón, mientras los demás le daban al fino y a los canapés. Precisamente por eso, una de las noches, que me acuerdo que se estrenaba un montaje de Bodas de sangre hecho por un grupo local, conocí a la persona que me contó la historia. A la salida del teatro, cuando me disponía a ir al hotel donde se reunían los famosos que habían venido a Granada, un compañero, uno de los veteranos, me esperaba con un hombre mayor y mal vestido. No encajaba nada en aquel ambiente. Enseguida vi la jugada. El hombre había aparecido por la sala de prensa del hotel buscando a un periodista porque tenía algo muy importante que contar sobre Lorca. Mi compañero no había conseguido quitárselo de encima, hasta que recordó que yo estaba por allí. Y me lo encajó. Me llamó la atención el detalle de su corbata, muy hortera y chillona. No pegaba nada con su traje gris y viejo. Recuerdo que pensé que alguien le había prestado la corbata, y que hasta le habían hecho el nudo. Se llamaba Rogelio Bermejo.»
Rocío sonrió por primera vez al pronunciar el nombre de Rogelio, a quien parecía haber tenido afecto. Nos mostró las fotografías que conservaba de él. Era un hombre de unos sesenta y cinco años, con rostro de campesino y aire subdesarrollado. Efectivamente, la corbata era todo un poema.
«Al principio, en cuanto le olí el aliento a coñac —prosiguió Rocío—, también pensé en quitármelo de encima. Pero luego, cuando me dijo que había conocido en vida a García Lorca, yo, como buena novata, creí que podía tener una exclusiva. Desde luego, con aquella pinta, seguro que no había sido íntimo del poeta, pero casi con que se hubiera cruzado con él o, yo qué sé, le hubiese arreglado la puerta del despacho, a mí ya me valía para escribir algo original, algo que nadie había contado. Lo que no me esperaba, claro, es que me contase lo que me contó.»
Hizo una pausa. Daba la impresión de que no recordaba todo aquello desde hacía bastantes años y que revivirlo le despertaba un sentimiento de melancolía.
«La otra muerte de Federico García Lorca. El título se me ocurrió aquella misma noche, cuando asimilé en toda su importancia la gran historia de Rogelio. Tardé en creerla, pero la verdad es que era totalmente verosímil. Y por otro lado, demasiado retorcida para que alguien como aquel hombre se la hubiese podido inventar; si incluso me dijo que no sabía ni leer ni escribir. Y si se podía comprobar que la historia era cierta, yo ya me veía de periodista de provincias a ganadora de, qué sé yo, del premio Pulitzer. En fin. No fue así.»
Aquella noche de agosto de 1976, Rogelio Bermejo quiso hablar con Rocío Pérez Sanz en el bar de la estación de tren de Granada. Había ido a pasar el día a la ciudad y tenía que coger el último tren que podía llevarle a su pueblo, el cercano Calicasas. El ambiente de una estación de provincias, desierta por la noche, y la frialdad de un bar poco acogedor, iluminado por fluorescentes, fueron el marco idóneo para una historia de fantasmas.
Pedimos a Rocío que nos acompañara al bar de la estación. Nos dijo al llegar que el local se conservaba igual. Quizá, como mucho, los manteles de plástico de las mesas habían cambiado de dibujo; pero los fluorescentes zumbaban sordamente, del mismo modo; el camarero actual mantenía la actitud somnolienta y aburrida del de entonces y la sensación de tiempo detenido era idéntica.
«Estos sitios nunca cambian», dijo con cierta resignación.
Rocío se sentó con nosotros a la misma mesa en que lo hizo la noche que escuchó a Rogelio Bermejo.
«En 1936, Rogelio, que por entonces tenía unos veinticinco años, se dedicaba a repartir el pan y la leche por algunos pueblos de la provincia. El comienzo de la guerra, que sólo fue para él rumores que contaba la gente sobre fusilados al amanecer y lejanos combates, no cambió su vida. Hasta que un día se cruzó en su camino uno de aquellos fusilados. Fue una mañana de agosto. Rogelio hacía su itinerario de repartidor en un carro tirado por un burro. En un recodo de la carretera, en la cuneta, distinguió una mancha blanca. A medida que se acercaba, comprobó que era lo que se estaba temiendo: el cuerpo de un hombre —Rocío dejó de hablar hasta que el camarero terminó de servir una botella de brandy de Jerez barato y tres copitas de balón—. No sé por qué he pedido coñac, si la verdad es que no me gusta. Supongo que es porque fue lo que tomamos entonces. Pensé, de hecho, que lo único que pretendía era sacarme una botella de coñac a cambio de un cuento. Estoy sentada en la misma silla que aquella noche y Rogelio estaba en esta otra. Me acuerdo muy bien.
»Rogelio me contó que ni siquiera se atrevió a mirar demasiado; pero sí lo suficiente para distinguir la camisa ensangrentada y pensar que se trataba de uno de aquellos fusilados. Estaba tirado, boca abajo, junto a uno de los escasos árboles del camino. Rogelio aceleró el paso; estaba horrorizado. Durante el resto de la mañana, mientras seguía con su reparto, no consiguió sacarse de la cabeza la imagen del muerto. Al fin y al cabo, me dijo, era el primer muerto que veía en su vida. No contó nada a nadie. Y a la vuelta del reparto, según se iba acercando al lugar donde estaba el cadáver, se puso cada vez más nervioso. El árbol solitario le señalaba el lugar exacto donde iba a cruzarse de nuevo con el muerto. Había decidido pasar sin mirar, pero no pudo evitar hacerlo. Me imagino el susto que debió de llevarse al darse cuenta de que el hombre se había movido: estaba vivo. Esta vez Rogelio no tuvo más remedio que detenerse. Se acercó y le dio la vuelta con cuidado. Comprobó que, efectivamente, el hombre respiraba todavía. Le habían pegado tres tiros. Uno en la cabeza, en el lado izquierdo de la frente, y dos en el cuerpo. Rogelio lo subió al carro y le dio agua. El herido, medio inconsciente, bebió con avidez. Me dijo que le llamó la atención el hecho de que no llevara zapatos. Le expliqué que sin duda alguno de los verdugos se los habría robado.
»Rogelio no sabía qué hacer con un hombre tan malherido, pero lo que sí intuyó es que no podía entregarlo a las autoridades. Sólo se le ocurrió una solución. Uno de los lugares donde llevaba a diario el pan era un convento de monjas. Recordó que en él estaba sor Águeda, que sabía algo de medicina. Las monjas atendieron al hombre herido. Pasó muchos días entre la vida y la muerte. Pero era joven y los dos balazos del cuerpo, en el hombro y en una cadera, tenían orificio de salida. La bala de la cabeza era la que había hecho daño de verdad. Se quedó con medio cerebro y medio cuerpo inutilizados. Apenas podía hablar, estaba sumido en un estado de idiotez y ni siquiera sabía que era Federico García Lorca.»
Fue en aquel momento de la conversación de 1976 cuando Rocío Pérez Sanz comenzó a creer en la otra muerte de García Lorca. No nos extrañó. Desde luego resultaba verosímil y justificaba el por qué Lorca no salió nunca del convento. Su cuerpo vivía, pero su mente ya no.
Las oscuras circunstancias de la muerte oficial de Lorca apoyaban la triste historia. El acta de defunción bien pudo escribirse sin comprobación alguna. Y nunca se ha sabido en qué lugar exacto se excavó la fosa común en que lo enterraron. De todas formas, la siguiente pregunta era evidente. Parecía lógico que las monjas no conocieran el rostro de Lorca; también que su salvador nunca hubiera oído hablar de él. Entonces, ¿cómo supo Rogelio Bermejo que el hombre que había salvado era el poeta? Y otra pregunta. ¿Por qué tardó cuarenta años en intentar hacerlo público? Rocío nos lo aclaró.