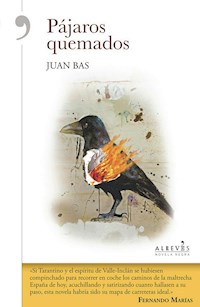Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alberdania
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La resaca del amor.Hermosa y ajustada metáfora para referirse a las consecuencias del desamor, a los estragos de la pérdida amorosa, al dolor que se siente tras ser abandonado por el otro, a la caída en casos extremos en la devastación existencial e incluso en la destrucción propia o ajena. Ante el naufragio sentimental las personas respondemos de las más diversas maneras. Es de lo que trata este inclasificable libro en el que, como ya hice el Tratado sobre la resaca, me sirvo para contarlas de una mezcla entre ensayo y ficción. Así, a través de variadas maneras de componer un relato, asistimos a resacas de amor en las que se practican venganzas de un retorcimiento demencial, de altruismo y romántica generosidad, gastronómicas, hipersexuales, taxidermistas, de cambio de sexo, dureza de corazón, maniáticas, antropofágicas, frías, psicópatas, cursis, poéticas, homicidas, fantásticas, freaks o más allá de la muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA RESACA DEL AMOR
© De los textos: 2011, Juan Bas
© De la presente edición: 2011, ALBERDANIA,SL
Digitalizado por Libenet, S.L.
www.libenet.net
ISBN edición digital: 978-84-9868-305-9
LA RESACA DEL AMOR
Juan Bas
A L B E R D A N I A
astiro
A Laure Merle d’Aubigné,mi querida agente literaria
«Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
[...]
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.»
PABLO NERUDA
Veinte poemas de amor y una canción desesperada
«Felices los amados y los amantes y los quepueden prescindir del amor.»
JORGE LUIS BORGES
Fragmentos de un evangelio apócrifo
(Elogio de la sombra)
«Si un día te sientes inútil y deprimido...
¡Recuerda que fuiste el espermatozoide más rápido de todos!»
COLUCHE
PRÓLOGO
Debo la idea de este libro a Alberto Castelvecchi, que fue el primero y es uno de mis dos editores en Italia —el otro es Sandro Ossola, de Alacrán Edizioni, en Milán.
Alberto publicó en 2004, en la editorial de Roma que lleva su apellido, mi libro Tratado sobre la resaca —Trattato sui postumi della sbornia—, un peculiar ensayo humorístico —o desde otro punto de vista, una obra siniestra de terror psicológico más o menos encubierto— trufado de historias verídicas y de ficción, sobre el día siguiente al de la libación etílica generosa; sus consecuencias físicas y, sobre todo, mentales y de comportamiento.
Este libro sobre la resaca alcohólica había tenido un discreto éxito en España, mucho en Rusia —los tópicos funcionan— y ninguno en Noruega —son tanto o más aficionados a levantar vidrio que los rusos, pero no les va mi sentido del humor, está claro.
Acaban de comprarlo en Bulgaria. A ver cómo pita allí, un país del que sólo sé que produce eficientes asesinos a sueldo cuya especialidad es atravesarte el hígado por sorpresa con una varilla de paraguas afilada. Esperemos que aparte de este radical tratamiento hepático, también se lo maceren en alcohol.
En Italia ha ido muy bien y continúa vivo en las librerías casi un lustro después de su aparición, lo cual no se da con frecuencia en el actual mercado literario, en el que el libro se ha convertido en otro fugaz objeto de consumo. Las pilas de infumables best-sellers me recuerdan a las de latas de conserva de oferta en un supermercado. Por supuesto, esta peyorativa apreciación viene dictada por la más resentida envidia.
Aprovecho este prólogo para dar las gracias a todos mis lectores italianos. El viejo boca-oído, cuya eficacia se ha ampliado por las recomendaciones en los blogs, creo que fue lo que hizo posible el buen resultado.
También me gustaría dar las gracias al medio millar escaso de dipsómanos noruegos que adquirieron el libro —Avhanling om tØmmermenn; algo así como tratado sobre los carpinteros en la cabeza: muy gráfico— en su gélido país[1]. Pero no parece probable que tenga oportunidad de hacerles llegar este agradecimiento. Dudo que los de la editorial Gyldendal vuelvan a picar conmigo. Y habrán avisado a las otras, si es que las hay entre tanto fiordo.
Sin duda, esta cálida recepción en Italia del Trattato sui postumi della sbornia se debe en considerable parte a la excelente labor de traducción del español al italiano de mi querida Chiara Artenio, la traductora de todos mis libros en Italia. Pues bien. A la vista de estos resultados, Alberto Castelvecchi me propuso un atractivo encargo: que escribiera con una estructura parecida al anterior, también en un registro entre el ensayo y la ficción y una dosis y tono de humor semejante, otro tratado sobre la resaca, pero esta vez del amor. Me pareció tanto una excelente idea como un reto y en este momento me dispongo a comenzar a plasmarla y a afrontarlo. Seguro que escribir este libro me resquebrajará el corazón —ese corazón tan grande que no me cabe en la bragueta, como decía un personaje de la película de mi amigo Ernesto del Río, Hotel y domicilio—; ya oigo los crujidos del viejo maderamen del barquichuelo a la deriva. Abrirá las cicatrices de las heridas que indican, como en un mapa, por dónde me lo partieron algunas mujeres que en un tiempo me amaron y después dejaron de hacerlo mientras yo continuaba amándolas —ésta es en esencia la causa de la resaca del amor más pura conceptualmente—. Y volverá a hacerme sentir el aguijón de la culpabilidad al recordar los casos en que jugué el otro rol y produje sufrimiento.
Escribe Juan de la Cruz: «Metime donde no supe y quedeme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.»
Pero si lees estas líneas mientras sostienes el libro en las manos, apreciado lector, quiere decir que he conseguido llegar a puerto y concluir el trabajo. Que el haber desempolvado y recreado mis fantasmas sentimentales me habrá puesto en apuros de navegación, sin duda, pero he conseguido achicar el agua del bote y no he naufragado.
Por cierto, esta sencilla metáfora de achicar agua del bote para no hundirte, me ha recordado un delicioso chiste que también sirve del mismo modo.
Un grupo de estudiantes visitaba un centro psiquiátrico. El director del centro guiaba la visita.
Un estudiante preguntó al director:
—Señor director: ¿qué criterio siguen ustedes a la hora de decidir qué pacientes deben de quedar o no internados en el centro?
—Uno muy sencillo —respondió el director mientras intentaba cazar una mosca al vuelo—. Colocamos al paciente delante de una bañera llena de agua y le damos una cuchara, una taza y un cubo. Según cómo proceda a vaciar la bañera, decidimos.
—Claro —dijo el mismo estudiante, que era un enterado—. Lo lógico es utilizar el cubo, que tiene más capacidad que la cuchara y la taza.
—No. Lo único lógico es quitar el tapón de la bañera —se le volvió a escapar la mosca—. ¿Usted desea la habitación con vistas al jardín o al riachuelo?
Este libro va dirigido a todos aquéllos que tras una asoladora inundación causada por la rotura de los diques del amor, utilizamos contra toda lógica el balde para desecar la catástrofe. Incluso a algunos de los que utilizan la cuchara o se meten ellos en la bañera para intentar beberse el agua.
JB
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
La resaca del amor. Hermosa y ajustada metáfora para referirse a las consecuencias del desamor, a los estragos de la pérdida amorosa, al dolor que se siente tras ser abandonado por el otro y a la caída en casos extremos en la devastación existencial: el ego demolido y las expectativas ausentes.
Tan parecida a la resaca del mar, si continuamos con los símiles húmedos, acordes al fin y al cabo con el tema en que vamos a penetrar o ser penetrados, con perdón.
Las olas que llegan a la playa cadenciosamente, una detrás de otra, y después se retiran y chocan con la próxima. Esas olas murientes, pero obstinadas, que mantienen la arena mojada —como tus ojos y mejillas— hasta que pasa el tiempo y baja la marea. Entonces, el calor del sol seca la arena. Pero sólo hasta la irrupción de la nueva marea.
Esas olas que en su retirada expresan también la atracción del abismo, la llamada del mar acogedor que en los casos desesperados induce a los enfermos graves de desamor a escapar del dolor que creen que les destruye ofreciéndoles su cobijo definitivo, el olvido a cambio de la destrucción real, de pertenecer para siempre a la quietud de su profundidad suspendidos en el sueño eterno de la nada.
Semejante también a la resaca etílica. Primero gozas del placer embriagador, de la alegría que otorga el vino que exalta el alma y los sentidos. Después, se cierne la negrura, la depresión y el caos. Te duele todo y estás hecho polvo. La diferencia es que en vez del corazón sufre el hígado y que es efímera: para superarla basta una noche —o dos en casos de demolición extrema— de sueño reparador, no decenas o centenares de crepúsculos desteñidos por la pálida tristeza.
Escribió Neruda: «Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos mi alma no se contenta con haberla perdido.»
Y es que para ser martirizado por una auténtica resaca del amor es condición sine qua non haber sido previamente amado por la persona a la que amas. No se tratan aquí amores no correspondidos o quimeras y seres para nosotros inaccesibles[2] —verbigracia, colgarte de Batman o de Sharon Stone; ¡suspiro!, y no precisamente por el murciélago de Gotham City.
Has probado el delicioso néctar; te lo han ofrecido hasta crearte adicción y de repente te lo quitan como al bebé arrancado del enhiesto pezón. Te privan del maná carnal cuando distabas mucho de estar saciado y querías seguir libando y libando cual abeja sobre un girasol del tamaño de la boina del general Zumalacárregui.
Éste es uno de los rasgos esenciales para que se forme el vórtice de una resaca del amor pura: que se corte la relación en pleno periodo de efervescencia, durante la candente etapa regida por el ansia pasional —aunque trataremos también algunos casos post pasión—. Por eso el síndrome de abstinencia del yonqui amoroso es tan fuerte y difícil de soportar. Es un atentado químico: te han sustraído en una redada de estupas la generosa dosis de endorfinas que te transportaba al séptimo cielo, donde dicen que hay barra libre y los ángeles[3] saben hacer con la lengua nudos en los rabos de las cerezas.
Aunque a veces la pasión correspondida puede ser más perniciosa que el peor síndrome de desamor.
No sólo una resaca de amor psicopatológica puede llevar a la autoinmolación. También el furor pasional cuando es tan intenso que altera la consciencia. Cuando ensimisma hasta tal punto y aísla tanto del entorno que hace perder el anclaje en la realidad.
Ese furor pasional extremo aparece en la novela semipornográfica y pseudohistórica Las ardientes mujeres de Mancha Blanca —Editorial Isla Desierta, 2006—, escrita por la canaria María Rosa Tabayesco, a la cual me presentaron en esa sauna infernal que es la Feria del Libro de Madrid, ubicada en el parque del Retiro a treinta y cinco grados a la sombra —el que tiene suerte y la pilla—. La Tabayesco estaba más rica que un gin tonic de Bombay Shappire en vaso grande, con tónica Fever Tree, hielo duro y corteza de limón verde. Transpiraba con estilo y no llevaba los sobacos depilados del todo, detalle —el pelo es alegría— que consiguió que aumentara aún más mi temperatura corporal y presión sanguínea.
Así comienza el capítulo tercero de la novela —utiliza demasiados adjetivos—:
El uno de septiembre de 1730 comenzó la primera de las grandes erupciones volcánicas del Timanfaya. Durante seis años, las oleadas de lava abrasaron la cuarta parte de la isla de Lanzarote hasta convertirla en un mundo muerto, un desierto de rocas y cráteres fantásticos de rigor metafísico y colores imposibles.
La lava avanzó primero con la velocidad de un torrente de montaña. Después, con la lentitud y constancia de un río de miel.
La sopa de magma se derramó hacia el norte y el sur al mismo tiempo. Hizo hervir el mar y llenó su superficie de peces muertos, asoló pueblos y campos de cereales y obligó a la población de la extensa zona a abandonar sus hogares para siempre.
Una de las aldeas del interior de la isla que se tragó la lava fue Mancha Blanca. Su puñado de esenciales casas encaladas se transformó en un paisaje lunar cuando la sopa destructora se enfrió.
Desaparecieron todas las casas de Mancha Blanca menos una, igual de endeble pero un poco aislada de las demás, en la que paradójicamente perdieron la vida las dos únicas víctimas humanas de la catástrofe natural.
La habitaban dos recién casados que pasaban todo el tiempo que podían entrelazados por un insaciable frenesí sexual que los poseía y anulaba su voluntad. Se percataron del peligro y tuvieron tiempo, como los demás, de recoger sus enseres y huir de la furia de los volcanes, pero un último coito de pasión sobrehumana les alteró el sentido de la realidad y los mantuvo anclados al lecho hasta que fue demasiado tarde.
Sin causa explicable, la lengua de lava se hizo bífida al llegar a la casa de los inconscientes amantes. El parsimonioso río de fuego se dividió en dos y respetó la joven carne desnuda y la briosa cópula de la pareja. Pero el insoportable calor que despedía la lava a distancia abrasó sus pulmones e hizo explotar los acelerados corazones que latían al unísono y marcaban el ritmo de los cuerpos y las mentes sumidos en el fugaz vértigo del orgasmo.
Tiempo después conocí al marido de la maciza Tabayesco, un tal Mauricio Colipoterra que iba también de escritor —en España consiguen publicar libros hasta los tontos de baba—. Que una señora de tan grueso calibre como la canaria se hubiese casado con semejante imbécil resultaba deprimente. Colipoterra es un pasado de rosca y un nota de mucho cuidado. A una antigua novia mía le escribió esta insolente, interminable y pornográfica dedicatoria en un libro suyo. Me la enseñó ella misma destilando humedad y con las bragas todavía fundidas. Por lo menos no me contó si se la tiró.
La copié.
Me pides que te dedique el libro, mujer desconocida. Exudas sexo por todos los poros de esa piel luminosa.
Te escribo la dedicatoria más sugerente que se me ocurre en el momento, para que notes que me pareces especial, pero no me atrevo a traspasar la frontera de la osadía. En realidad, lo que me gustaría hacer ahora mismo es colocarme detrás de ti, restregarte el bulto de la bragueta por el culo y morderte el cuello mientras te levanto la camiseta bajo la que se nota que tienes unas tetas espléndidas. Y después colocarte sobre la mesa, parar el mundo alrededor, encaramarme a tu cuerpo, sacarme la polla, meneármela entre esas tetas amasadas con mis manos y hacerte la dedicatoria con una equis de analfabeto lujurioso; una equis de semen cuyos vértices vayan de los pezones a las caderas y confluyan las aspas en tu ombligo hasta desbordarlo.
La pasión.
Disfrutabas de una botella, que la ilusión te hacía creer inacabable —eso sí que sería un milagro conversor de ateos, y no el populachero de los panes y los peces—, de Dom Pérignon vintage 1993 y de repente la rompen ante tus ojos y el excelso líquido desaparece por la alcantarilla de la frustración.
Sólo permanece la sed: el deseo.
Una breve digresión a cuenta del Dom Pérignon.
Según los parisinos, cuando mejor sabe la chatte —sí, el coño— de una señora es después de beberse un par de copas de Dom Pérignon y dar un centenar de pasos por los Campos Elíseos calzada con zapatos de tacón de aguja.
A la loca felicidad amorosa —no deja de ser el enamoramiento correspondido un estado de enajenación mental transitorio— le sucede el manto pardo de la depresión o la capa carmesí con topos fosforescentes de una demencia neurasténica.
En realidad, como ya se ha anotado, esa tristeza es una cuestión química, como casi todo en la vida. No padeces más que una considerable carencia de vitamina B12, pero tú sientes que te hundes hasta el fondo de la laguna negra y calzado con zapatitos de cemento —con permiso de mi colega Montero Glez[4].
Ante el desamor del otro respondes con desamor propio, como el manso cristiano que tras recibir una buena hostia —no precisamente de las consagradas en copón—, pone la otra mejilla para repetir. Y te regodeas hozando en el charco de repugnante fango de miserias orgánicas —que tú mismo segregas a base de dar y darte lástima sobre todo para que quien te ha roto el corazón se reconcoma de culpabilidad—, chapoteando cual chancho feliz[5], que diría Inodoro Pereyra, el gaucho punk, nihilista y estoico[6] de los cómics de Roberto Fontanarrosa.
Porque la tortura de la resaca de amor, de un modo no del todo inconsciente, tiene un componente de gozo masoquista, sin que sea requisito previo para disfrutarlo el que para ponerte a tono te guste que te claveteen el escroto a una tabla o que te flambeen las tetas.
Un paréntesis explicativo de procedimiento.
En el Tratado sobre la resaca, para no revelar nombres de personas reales, utilicé el sistema de los atracadores de la película de Tarantino Reservoir Dogs: colores. El señor Negro, la señorita Fucsia, el joven Cobalto...
En este libro me valdré del reino animal, en plan fábula de Esopo.
Volvamos al componente de gozo masoquista.
La señora Zarigüella, ya cincuentona talludita, divorciada hacía muchos años y sin amantes conocidos, fue de vacaciones a Cuba con el objetivo no confeso de darse alguna alegría sexual.
Se dejó seducir la primera noche por un mulato profesional al que sacaba un cuarto de siglo de diferencia de edad. El muchachote consiguió con destreza caribeña que la señora Zarigüella viera fuegos artificiales en el malecón de La Habana sin necesidad de salir de la cama ni abrir las contraventanas.
Absolutamente prendada de él, Zarigüella pensó con la entrepierna y se lo trajo a España, donde se casaron y lo mantuvo.
El cubano la abandonó pronto.
La señora Zarigüella enloqueció de dolor y de síndrome de abstinencia, pues no podía vivir sin la ración de «papito le va a dar a mamita lo suyo».
El cubano no se había ido lejos, en concreto a la casa de enfrente. Cohabitaba ahora con una cuarentona de mayores posibles y mejor ver que Zarigüella —el gigoló debía de tener una auténtica perla negra en la punta del nabo—, la cual aceptó la situación, pero inició un comportamiento propio de los retorcidos personajes de Harold Pinter. Se gastó los ahorros en pagar a un detective que le traía fotografías y vídeos del cubano con la nueva conquista. Y puso en su casa un telescopio con el que espiaba por la noche la alcoba de su sucesora, imaginando más que viendo las coyundas por las ranuras de la persiana, caliente como un horno y hecha un mar de lágrimas mientras se aliviaba a sí misma con un consolador personalizado de tracción animal, réplica exacta de la tranca del cubano.
Este desquiciamiento se le pasó con otro viaje al Caribe, donde tropezó si no con el mismo nabo, con otro muy parecido y aún de mejor cosecha, que por lo menos le dio unas cuantas rotundas alegrías antes de que volviera a pisar el camino de la amargura.
De la delgada pared que separa el placer del máximo dolor parecía saber Georges Bataille. En su ensayo Las lágrimas de ’Eros, el excesivo escritor francés dice: «...la verdad del rapto místico no es el encuentro con Dios, sino el instante en que el placer se confunde con el dolor y el éxtasis sexual con la muerte.»
Quizá esto tenga que ver con que los franceses se refieran al orgasmo como la petite mort —a la resaca del amor la llaman de un modo eufónico que sugiere melancolía sin estridencias, romanticismo y un solitario paseo bajo la lluvia por las calles de París: chagrin d’amour, pena o tristeza de amor—. Ese orgasmo que se esfuma de la memoria como el argumento del sueño que ha aflorado hasta la irrupción de la vigilia, pero se desvanece sin remedio con la consciencia por mucho que te afanes en recordarlo y te esfuerces en recuperar un hilo con el que atrapar el ovillo.
Quizá valoramos tanto el efímero delirio del orgasmo y queremos recrearlo una y otra vez por la imposibilidad de recordarlo sensorialmente. Las sensaciones producen recuerdos, pero no al revés. El recuerdo no tiene sentidos. O al menos carece de tres. Tal vez sí cuenta con el olfato y el oído.
Dice Borges. «No hay una sola cosa en la Tierra que el olvido no borre ni la memoria no altere.»
O puede que el orgasmo nos resulte tan importante porque tras su apariencia de máximo desencadenamiento físico del vivir, en realidad nos prepara para la muerte.
En plena resaca del amor caes en un estado de autocanibalismo espiritual.
El alma enferma se come el corazón.
Las dietas de adelgazamiento basadas exclusivamente en alimentarse con proteínas vegetales brindan un ajustado símil físico de ese autocanibalismo anímico. Tras un periodo no muy largo a base de esa insuficiente dieta vegetariana, el cerebro, necesitado de proteínas animales y ácidos, los obtiene primero de las células musculares del corazón.
El organismo, tu propio cuerpo, sabe perfectamente que cuando te embarcas en una aventura amorosa pasa como con la película de la vida, que siempre termina mal: se muere el protagonista. La prueba es que en estado preorgásmico la presión arterial y la frecuencia cardiaca son las mismas que si te atacara el Leatherface de La matanza de Texas con la rugiente sierra mecánica[7] en ristre.
El amor y el estrés tienen la misma respuesta fisiológica.
Como ya apuntaba en el prólogo, la resaca del amor se da, en puridad, cuando el otro te ha dejado, por las razones que sea. Pero no se ha roto la baraja por una causa de fuerza mayor, inevitable[8]. Es decir, que con una simple variación de su voluntad que le dictara volver contigo, el tormento cesaría. Lo cual, que dependa de ese factor, lo hace aún más sangrante. Y aunque pasado el tiempo o con un nuevo amor se desvanezca la resaca, quedará una cicatriz nunca cerrada del todo que, aunque ya no duela, de vez en cuando florecerá en una gota de sangre fresca, como la mandrágora que crece al pie del patíbulo regada con semen de ahorcado.
Es aplicable a las cicatrices del amor lo que reflexiona el filósofo Slavoj Zizek, en su ensayo sobre cine moderno y ciberespacio Lacrimae rerum, que sucede con los finales alternativos posibles —según la lógica de desenlace de las tramas— que se planteó Alfred Hitchcock para su película Encadenados. Aunque sólo veamos uno, éste, de algún modo, coexiste y comprende a los demás en la mente del espectador.
En la imaginación del abandonado permanecerá para siempre una existencia virtual que discurrirá paralela a los avatares de su vida real. Aunque construya una nueva historia amorosa con otra persona, la que fue posible, el desarrollo hipotético de la relación con el hombre o la mujer que le dejó o perdió, como si se tratara de una ucronía, le acompañará hasta la tumba y en cierta manera condicionará su percepción del mundo y de sí mismo.
Ilustraré esta idea con un caso de paralelismo virtual llamémoslo exhaustivo por no calificarlo de patológico.
El señor Percebe descubrió a la muerte de su esposa, la señora Lapa, su diario: numerosos cuadernos de papel milimetrado escritos con una caligrafía menuda y apretada en la que contaba su vida durante los últimos cuarenta años. Una existencia plena y feliz, llena de amor y armonía, bendecida con unos hijos estupendos. El único problema es que esta vida era una invención. Su matrimonio real había sido gris, su vida anodina y Percebe resultó ser eyaculador precoz y estéril. La señora Lapa recreaba al detalle, semana a semana, una vida idílica y posible con Mejillón, un antiguo novio, el gran amor de su vida, que la dejó por otra cuando ya habían hecho planes de boda.
«Las cosas que importan en nuestras vidas suceden en nuestra ausencia», afirma Salman Rushdie.
Nos hemos ausentado porque nos hemos quedado solos.
Y esa soledad lo es aún mayor porque nunca estamos solos del todo: nuestros fantasmas del pasado nos acompañan a lo largo del camino.
Al exhalar el suspiro final, el fantasma que se nos aparecerá el último, acompañado por la muerte, será el de aquel primer amor que huyó junto con la inocencia.
Deseo que el recuerdo de aquellos primeros labios eternamente adolescentes y del calor de su aliento sirva para disminuir la angustia y me ayude a conciliar el sueño eterno.
En su luminoso libro Los viajes de la cigüeña —Imagine Ediciones, 2008—, el excelente escritor Gustavo Martín Garzo, que como yo es un cinéfilo inagotable, traza una clave metáforica que me introdujo en la magia del libro. Para formularla se vale de una querida película fantástica de serie B de los años cincuenta, El increíble hombre menguante, de Jack Arnold, basada a su vez en una estupenda novela del mismo título de Richard Matheson. Trata de un hombre que, tras sufrir una extraña radiación, comienza a disminuir de tamaño, tiene que habitar en una casa de muñecas y una simple araña de jardín es para él un pavoroso monstruo. Así, en progresión, hasta que acepta su futura existencia en un alucinante mundo microscópico.
Martín Garzo se refiere a ese hombre menguante para hacer una sabia reflexión: sólo el que empequeñece, el que se despoja del equipaje superfluo para el alma, puede viajar realmente. En especial, cuando ese viaje es a la memoria, a esa única patria —que deseo no perder nunca del todo— que es la infancia. Ése es el íntimo sortilegio que practica el escritor: hacerse pequeño y limpiar la mirada.
En un reciente viaje, recorrí avenidas desaforadas de una ciudad tan grande, dura, poblada y de rasgos tan propios y diferentes que constituye un universo completo. A la vuelta, me sentí llamado a ir a Bakio, un pueblo de la costa de Vizcaya, mi lugar de veraneo durante la infancia. Y allí, sobre un acantilado frente al mar, recordé que en ese paisaje, por primera vez, hace muchos años, una muchacha consintió en que uniera mis labios a los suyos.
Tenía necesidad de sentirme aún más pequeño que entre veinte millones de personas.
En el amor, para terminar sufriendo o no, es muy importante ser consciente de quién domina el juego, quién da cartas y quién pone las reglas del mismo —como en tantos otros órdenes de la vida—. El cineasta y dramaturgo David Mamet lo ilustra de un modo muy divertido en Joyas de la biblioteca de un jugador, breve ensayo perteneciente a su libro La ciudad de las patrañas.
Un forastero entra en una partida y liga una escalera de color. Apuesta y pone todo su dinero en la mesa. Su adversario enseña un dos, un cuatro, un siete, un nueve y una jota de distintos palos y empieza a arramblar con el dinero. Nuestro amigo, incrédulo, señala su escalera de color y protesta. El otro señala un letrero en la pared que dice «2-4-7-9-jota hacen un Gato Viejo. El Gato Viejo gana todo».
Pues bien, nuestro hombre sale del local, repone sus efectivos y más tarde, esa misma noche, se encuentra sosteniendo en la mano el mismísimo Gato Viejo; cosas de la suerte. Una vez más, apuesta todo lo que tiene. Los dos se juegan hasta el último centavo. Se enseñan las cartas. Nuestro hombre despliega su Gato Viejo. Su adversario enseña una pareja de doses y empieza a trincar la pasta. «Ejem», dice nuestro hombre. «Usted no tiene más que pareja de doses y yo tengo un Gato Viejo». A lo cual responde su adversario señalando otro letrero en la pared que dice «El Gato Viejo sólo vale una vez por noche».
Quien te abandona, quien rompe la baraja, suele ser quien desde el principio puso las reglas del Gato Viejo, las cuales fuiste descubriendo sobre la marcha, según las inventaba o cambiaba; incluso a veces —en sujetos pacientes de efectos retardados—, mucho después.
También, con frecuencia, el que cede el dominio del juego y de sus reglas es el que está más enamorado de los dos y tiene una mayor dependencia del otro.
En todo caso, lo honesto es jugar limpio. No prometer al otro cosas que sabes que jamás cumplirás.
Tejer ilusiones con hilo de telaraña.
En el maravilloso juego de la seducción hay dos clases de personas: las que juegan a seducir con limpieza, sin que les pierda la boquita caliente, y las que para seducir tienen que conseguir que el otro se enamore, porque no saben seducir de otro modo, y ellas distan de enamorarse, son conscientes de ello y no les importa cargar la balanza y desequilibrarla. Son desaprensivas sentimentales que después de un buen polvo ya le están comiendo al otro la oreja con promesas de arrebatado amor.
ENAMORAMIENTO Y AMOR
La resaca del amor, por producirse la ruptura mientras bulle la pasión, se corresponde más con los estados de enamoramiento que con un profundo amor, que no ha tenido tiempo suficiente para forjarse y reposar cual lava solidificada tras la erupción volcánica.
El enamoramiento es más bien como un crepitante fuego de chimenea que se alimenta con papel[9]