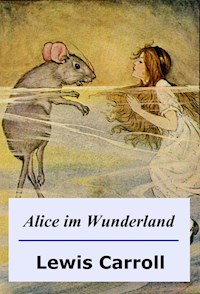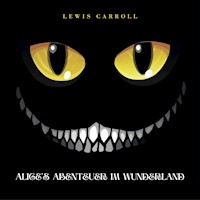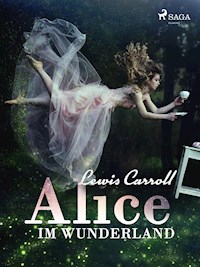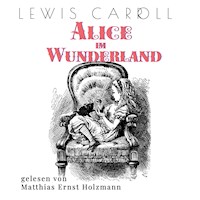Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2003
En la producción de Lewis Carrol, Alicia destaca, sin duda, con luz propia. Referente incuestionable de la cultura occidental, el presente volumen recoge los dos relatos protagonizados por el genial personaje creado por Carrol, en una cuidada traducción de Francisco Torres Oliver que plasma con fidelidad el delirante universo literario del autor británico. Libro que ofrece, en versión de Francisco Torres Oliver, los dos relatos protagonizados por Alicia, el inmortal personaje creado por Lewis Carroll. Obra indiscutible que el lector no debe dejar pasar por su relevancia y placer en su lectura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal /Básica de bolsillo/ 84
Lewis Carroll
Alicia en el País de las Maravillas
A través del Espejo
Traducción: Francisco Torres Oliver
Ilustraciones: John Tenniel
Diseño cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Reimpresión, 2010
2.ª edición, 2012
© Ediciones Akal, S. A., 2003
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3609-8
AVENTURAS DE ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
En plena tarde dorada navegamos lentamente;
pues unos brazos inhábiles, manejan nuestros remos,
y unas manitas pugnan en vano por guiar los vagabundeos.
¡Ah, crueles Tres! Pedir, en esas horas de sueño,
un cuento a un aliento demasiado débil para agitar la más leve pluma.
Pero ¿qué puede una pobre voz contra tres lenguas juntas?
Prima, imperiosa, lanza su edicto: «A empezar»;
en tono más dulce, Secunda, espera que «contenga tonterías»,
mientras Tertia interrumpe sólo una vez por minuto.
Luego, llegado el silencio, siguen imaginariamente
a la niña soñada por un país de nuevas, delirantes maravillas
donde ella charla con aves y bestias... y medio se creen que es realidad.
Y cada vez que se secaban las fuentes de la fantasía,
y la voz cansada quería débilmente diferir el relato:
«El resto para la próxima vez». «¡Ya es la próxima vez!», exclamaban las voces felices.
Así surgió el País de las Maravillas; así, uno a uno,
se fueron forjando sus hechos extraños; y ahora el cuento se acabó.
Y, alegres tripulantes, ponemos rumbo a casa bajo el sol de la tarde.
¡Alicia! Toma este cuento pueril, y con mano bondadosa,
ponlo donde los sueños de la Niñez se trenzan
con la cinta mística de la Memoria
como marchita corona de peregrino, de flores cortadas en un lejano país.
Capítulo I
Por la Madriguera del Conejo
Alicia empezaba a estar muy cansada de permanecer junto a su hermana en la orilla, y de no hacer nada; una vez o dos había echado una mirada al libro que su hermana estaba leyendo, pero no traía estampas ni diálogos; y «¿de qué sirve un libro», pensó Alicia, «si no trae estampas ni diálogos?».
Así que estaba deliberando en su interior (lo mejor que podía, ya que el día caluroso la hacía sentirse muy soñolienta y atontada) si el placer de trenzar una cadena de margaritas merecía la molestia de levantarse a coger las margaritas, cuando de pronto llegó junto a ella un conejo blanco de ojos rosados.
No había nada de particular en aquello; ni consideró Alicia que fuese muy excepcional oír al Conejo decirse a sí mismo: «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar demasiado tarde!» (al pensar en ello más tarde, se le ocurrió que debía haberle extrañado una cosa así; sin embargo, en aquel momento le pareció la mar de natural); pero cuando el Conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo consultó, y luego reanudó apresuradamente la marcha, Alicia se incorporó de un brinco, ya que se le ocurrió de pronto que jamás había visto un conejo con un bolsillo de chaleco, o con un reloj que sacar de él; y, muerta de curiosidad, echó a correr tras él por el prado, justo a tiempo de ver cómo se metía por una gran madriguera bajo el seto.
Un instante después se coló Alicia también, sin pararse a pensar cómo saldría.
La madriguera siguió recta como un túnel durante un trecho, y luego torció hacia abajo tan bruscamente que Alicia no tuvo ni un momento para pensar en detenerse, antes de caer por lo que parecía un pozo muy profundo.
O el pozo era muy profundo, o ella caía muy despacio; porque tuvo tiempo de sobra, mientras descendía, para mirar en torno suyo, y preguntarse qué ocurriría a continuación. Primero, trató de mirar hacia abajo para averiguar hacia dónde iba, pero estaba demasiado oscuro para ver nada; luego miró las paredes del pozo, y observó que estaban llenas de alacenas y anaqueles: vio mapas aquí y allá, y cuadros colgados con escarpias. Cogió un tarro de uno de los anaqueles al pasar; en la etiqueta ponía: «MERMELADA DE NARANJA», pero para su desencanto estaba vacío; no quiso soltar el tarro por temor a matar a alguien de abajo, así que se las arregló para meterlo en una de las alacenas al pasar ante ella en su caída.
«¡Vaya!», pensó Alicia para sí, «¡Después de una caída como ésta, rodar por una escalera no me va a parecer nada! ¡Qué valiente van a pensar que soy en casa! ¡Bueno, incluso si me cayese del tejado, no dirían nada!» (cosa que era lo más probable).
Siguió cayendo, cayendo, cayendo. ¿Es que la caída nunca iba a tener fin? «Me pregunto cuántas millas llevaré ya», dijo en voz alta. «Debo de estar cerca del centro de la tierra. Veamos: el centro estará a unas cuatro mil millas, creo...» (como veis, Alicia había aprendido varias cosas de este tipo en el colegio, y aunque no era ésta muy buena ocasión para presumir de lo que sabía, ya que no había nadie que la escuchase, sin embargo, era buena práctica repetirlo) «... sí, creo que es ésa la distancia... pero entonces, ¿en qué Latitud y Longitud me encuentro?» (Alicia no tenía la menor idea de lo que eran Latitud y Longitud, pero le pareció que eran palabras importantes).
Luego empezó otra vez: «¡No sé si atravesaré la tierra de parte a parte en la caída! ¡Qué divertido sería aparecer entre la gente que anda cabeza abajo!Los antípatias, creo...» (casi se alegró de que nohubiesenadie escuchando esta vez, ya que no le sonó correcta la palabra, ni mucho menos); «... pero tendré que preguntarles cómo se llama el país, naturalmente: Por favor, señora, ¿es esto Nueva Zelanda o Australia?» (y al decirlo trató de hacer una reverencia... ¡figuraos, haciendo reverencias mientras caía por los aires! ¿Podríais hacerlas vosotros?). «¡Qué niña más ignorante pensaría la señora que soy, por preguntarlo! No, no conviene preguntar; quizá lo vea escrito en alguna parte.»
Siguió cayendo, cayendo, cayendo. No tenía otra cosa que hacer, así que en seguida se puso a hablar otra vez: «¡Creo que Dinah me va a echar mucho de menos esta noche!» (Dinah era la gata). «Espero que se acuerden de darle su plato de leche a la hora de la cena. ¡Mi querida Dinah! ¡Cómo me gustaría que estuvieses aquí abajo conmigo! Me temo que no hay ratones en el aire; pero podrías cazar algún murciélago, que es muy parecido a un ratón. Aunque no sé si comerán murciélagos los gatos.» Aquí empezó Alicia a sentirse soñolienta, y siguió diciéndose, medio en sueños: «¿Comerán murciélagos los gatos? ¿Comerán murciélagos los gatos?», y de cuando en cuando, «¿Comerán gatos los murciélagos?», pues comprenderéis que, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho que las hiciera de una forma o de otra. Notó que se estaba quedando dormida; y había empezado a soñar que andaba de la mano con Dinah, a la que le preguntaba muy seria: «A ver, Dinah, dime la verdad: ¿te has comido alguna vez un murciélago?», cuando de repente, ¡bum! ¡bum!, cayó encima de un montón de ramas y hojas secas, y concluyó la caída.
Alicia no se había hecho ni pizca de daño, y al instante se puso en pie de un salto, miró hacia arriba, pero estaba totalmente oscuro; ante sí vio otro largo pasadizo, y aún tenía a la vista al Conejo Blanco que se alejaba presuroso por él. No había un instante que perder; allá fue Alicia, veloz como el viento, y llegó justo a tiempo de oírle decir: «¡Ah, por mis orejas y mis bigotes, qué tarde se me está haciendo!». Estaba muy cerca de él, pero al torcer en un recodo no vio ya al Conejo; se encontró en una sala larga y baja, iluminada por una fila de lámparas que colgaban del techo.
Había puertas alrededor de toda la sala, pero estaban todas cerradas; y cuando Alicia hubo recorrido todo un lado y todo el otro, probando a abrir cada una de ellas, se dirigió decepcionada al centro, pensando cómo conseguiría salir.
De repente, descubrió una mesita de tres patas, toda hecha de cristal macizo: no tenía encima más que una minúscula llavecita de oro, y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que quizá perteneciese a una de las puertas de la sala; pero ¡ay!, o las cerraduras eran demasiado grandes, o la llavecita demasiado pequeña; el caso es que no abría ninguna. Sin embargo, al recorrerlas por segunda vez, descubrió una cortina baja en la que no había reparado antes, y detrás encontró una puertecita de quince pulgadas de alto: probó la llavecita de oro en su cerradura, y (para su alegría) ¡entró!
Alicia abrió la puerta y vio que comunicaba con un pasadizo diminuto, no mucho más amplio que una ratonera; se arrodilló, miró por este pasadizo y descubrió el jardín más hermoso que hayáis visto jamás. ¡Cómo deseó salir de la oscura sala y deambular por entre aquellos arriates de flores brillantes y aquellas frescas fuentes!; pero no podía ni meter la cabeza por el vano de la puerta; «y aunque me cupiera la cabeza», pensó la pobre Alicia, «de poco me valdría sin los hombros. ¡Ah, cómo me gustaría plegarme como un catalejo! Creo que podría, si supiese empezar». Pues, como veis, le habían sucedido tantas cosas extraordinarias últimamente, que empezaba a pensar que había poquísimas que fueran realmente imposibles.
Parecía inútil seguir esperando junto a la puertecita, así que regresó a la mesa, casi con la esperanza de encontrar otra llave encima, o en todo caso un libro de instrucciones sobre cómo plegarse como un catalejo. Esta vez encontró un frasquito («que desde luego no estaba aquí antes», se dijo Alicia); y atada al cuello del frasquito había una etiqueta con la palabra «BÉBEME» primorosamente escrita con letras grandes.
Eso de «bébeme» estaba muy bien; pero la prudente Alicita no se iba a beberaquellosin más ni más. «No; primero», se dijo, «miraré a ver si pone “veneno” por alguna parte o no»; porque había leído varios cuentos muy bonitos sobre niños que se habían abrasado o habían sido devorados por fieras salvajes y demás cosas desagradables, sólo por nohabertenido en cuenta los sencillos consejos que sus amigos les habían enseñado; tales como que un atizador al rojo te quemará si lo tienes cogido demasiado tiempo, o que si te haces un cortemuyprofundo con un cuchillo, lo normal es que sangres; y ella nunca olvidaba que si bebes demasiado de una botella donde pone «veneno», lo más seguro es que te pase algo, tarde o temprano.
Sin embargo, en este frasco no ponía «veneno», así que Alicia decidió probarlo; y, al encontrarlo delicioso (de hecho, su sabor era una mezcla de tarta de cerezas, flan, piña, pavo asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla), se lo terminó todo en un santiamén.
* * * *
–¡Qué sensación más rara! –dijo Alicia–, ¡me debo de estar encogiendo como un catalejo!
Y en efecto: ahora sólo medía diez pulgadas; y se le iluminó la cara ante la idea de que ahora tenía la estatura adecuada para cruzar aquella puertecita que daba al hermoso jardín. Primero, no obstante, esperó unos minutos para ver si se seguía encogiendo: se sentía un poco preocupada por este motivo: «porque», se dijo Alicia, «podría terminar desapareciendo del todo, como una vela. ¿Cómo sería entonces?». Y trató de imaginar cómo es la llama de una vela cuando se la apaga de un soplo, ya que no recordaba haber visto nunca una cosa así.
Al cabo de un rato, viendo que no ocurría nada más, decidió entrar en seguida en el jardín; pero, ¡ay, pobre Alicia!, cuando llegó a la puerta, descubrió que había olvidado la llavecita de oro, y al volver a la mesa para recogerla, se encontró con que no alcanzaba: podía verla con toda claridad a través del cristal, y trató de trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza; y cuando se hartó de intentarlo, la pobre se sentó y se echó a llorar.
–¡Vamos, no sirve de nada llorar de esta manera! –se dijo Alicia a sí misma con cierta severidad–. ¡Te recomiendo que dejes de hacerlo ahora mismo! –por lo general, solía darse a sí misma muy buenos consejos (aunque muy raramente los seguía); y a veces se regañaba con tanto rigor que le asomaban las lágrimas a los ojos; aún se acordaba de haber intentado una vez darse una bofetada por hacerse trampas jugando al croquet consigo misma, ya que esta niña singular era muy aficionada a hacer como que era dos personas distintas. «¡Pero esta vez», pensó Alicia, «es inútil hacer de dos personas! ¡Apenas queda de mí lo bastante como para hacer de una sola!».
Su mirada no tardó en descubrir una cajita de cristal debajo de la mesa; la abrió, y encontró una tarta minúscula sobre la que estaba preciosamente escrita con grosellas la palabra «CÓMEME». «Bueno, me la comeré», dijo Alicia: «si me hace aumentar de tamaño, podré coger la llave; y si me hace disminuir, podré deslizarme por debajo de la puerta: ¡De modo que, suceda lo que suceda, podré entrar en el jardín!».
Comió un poquitín de la tarta, y se dijo ansiosamente: «¿Qué pasará? ¿Qué pasará?», sosteniendo la mano a la altura de la cabeza para comprobar si menguaba o crecía; y se quedó sorprendida al ver que seguía teniendo el mismo tamaño. Naturalmente, esto es lo que suele ocurrir cuando comemos tarta; pero Alicia estaba tan acostumbrada a esperar que no le pasaran más que cosas raras, que le pareció de lo más soso y estúpido que la vida siguiera siendo normal.
Así que se puso manos a la obra, y en un periquete se acabó la tarta.
Capítulo II
El Charco de las Lágrimas
–¡Curiosismo y curiosismo! –exclamó Alicia (estaba tan sorprendida, que de momento se le olvidó por completo hablar bien)–. ¡Ahora me estoy estirando como el catalejo más grande del mundo! ¡Adiós, pies! –pues al mirarse los pies, le pareció que casi se perdían de vista, de tanto como se iban alejando–. ¡Ay, mis pobres piececitos, quién os pondrá ahora los zapatos y los calcetines! ¡Desde luego, yo no voy a poder! Estaré lejísimos para ocuparme de vosotros; os las tendréis que arreglar lo mejor que podáis... «pero debo ser amable con ellos», pensó Alicia, «¡o puede que se nieguen a andar hacia donde yo quiero ir! Vamos a ver. Les regalaré unas botas nuevas todas las Navidades».
Y siguió haciendo planes consigo misma sobre cómo lo haría. «Se las enviaré por el recadero», pensó; «¡qué divertido va a ser, enviar regalos una a sus propios pies! ¡Y qué raras serán las señas!».
Sr. D. Pie Derecho de Alicia
Alfombra de la Chimenea
Junto a la Pantalla.
(Con cariño, de Alicia.)
–¡Dios mío, qué tonterías estoy diciendo!
En ese preciso momento su cabeza chocó con el techo de la sala: de hecho, había sobrepasado ahora los nueve pies de estatura; cogió enseguida la llavecita dorada y echó a correr hacia la puerta del jardín.
¡Pobre Alicia! Todo lo que pudo hacer, tumbada de costado, fue mirar el jardín desde la puerta, con un ojo; pero cruzarla fue más imposible que nunca: así que se sentó y se echó a llorar otra vez.
–¡Debería darte vergüenza –dijo Alicia–, una niña tan mayor –desde luego, bien podía decirse esto–, y llorando de esa manera! ¡Basta ya! ¡Te lo ordeno! –pero siguió derramando litros y litros de lágrimas, hasta que se formó un gran charco a su alrededor, de unas cuatro pulgadas de hondo, que cubría la mitad de la sala.
Un rato después oyó un leve golpeteo de pies a lo lejos, y se apresuró a secarse los ojos para ver quién venía. Era el Conejo Blanco que volvía, espléndidamente vestido, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano, y un gran abanico en la otra: venía trotando de prisa, murmurando para sí mientras avanzaba: «¡Oh! ¡La duquesa, la duquesa! ¡Oh! ¡Qué furiosa se pondrá si la he hecho esperar!». Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedirle ayuda a quien fuese; así que cuando el Conejo estuvo cerca, empezó en voz baja y tímida: «Por favor, señor...». El Conejo se sobresaltó terriblemente, se le cayeron los guantes blancos de cabritilla y el abanico, y se escabulló en la oscuridad lo más deprisa que pudo.
Alicia recogió el abanico y los guantes, y como hacía mucho calor en el vestíbulo, se puso a abanicarse mientras hablaba: «¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué raro es todo lo que me está pasando hoy! Ayer, en cambio, las cosas eran la mar de normales. ¿Habré cambiado yo por la noche? Vamos a ver: ¿era la misma al levantarme esta mañana? Casi me parece recordar que me sentía un poco distinta. Pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es: ¿Quién caracoles soy? ¡Ah, ése es el gran enigma!». Y empezó a pensar en todas las niñas que conocía de su misma edad, para ver si se había transformado en alguna de ellas.
–Desde luego, no soy Ada –dijo–, porque ella lleva largos tirabuzones, y yo no tengo ningún tirabuzón; ¡y desde luego, no puedo ser Mabel, porque yo sé toda clase de cosas y ella, en cambio, sabe poquísimo! Además,ellaes ella, yyosoy yo, y... ¡ay, Dios, qué lioso es todo esto! Probaré a ver si sé todas las cosas que solía saber. Vamos a ver: cuatro por cinco son doce; cuatro por seis, trece; cuatro por siete... ¡Dios mío, de esta manera no llegaré nunca a veinte! De todos modos, la Tabla de Multiplicar no tiene importancia; probemos con la Geografía. Londres es la capital de París, París la capital de Roma, Roma... no, ¡está todo mal, seguro! ¡Debo de haberme convertido en Mabel! Probaré a recitarCómo la pequeña...–y cruzó las manos sobresu regazo, como si estuviese diciendo la lección, y empezó a recitar; pero su voz sonaba ronca y extraña, y no le salían las palabras tal como debían:
¡Cómo el pequeño cocodrilo
repule su brillante cola,
se vierte las aguas del Nilo
y así sus escamas dora!
¡Cuán alegre se sonríe,
qué bien extiende sus garras,
y al pececillo recibe,
entre sus fauces saladas!
–Estoy segura de que no son ésas las palabras correctas –dijo la pobre Alicia, y se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez, mientras proseguía–: Debo de ser Mabel, y me va a tocar vivir en esa casucha, sin casi juguetes para jugar, y, ¡ay!, ¡con un montón de lecciones que aprender! No, sobre eso estoy decidida: ¡si soy Mabel, me quedaré aquí abajo! ¡De nada les va a valer que asomen la cabeza y digan: «Sube ya, cariño»! Me limitaré a mirarles, y les diré: «A ver, ¿quién soy? Decídmelo primero; entonces, si me gusta lo que decís, subiré; pero si no, me quedaré aquí hasta que sea otra...» pero, ¡Dios mío! –exclamó Alicia, con una súbita explosión de lágrimas–. ¡Ojalá asomen la cabeza! ¡Estoy cansadísima de estar aquí sola!
Al decir esto, se miró las manos, y se quedó sorprendida al ver que se había puesto uno de los pequeños guantes de cabritilla del Conejo mientras hablaba. «¿Cómohe podidohacerlo?», pensó. «He debido de estar haciéndome pequeña otra vez.» Se levantó y fue a la mesa a medirse con ella, y descubrió que, por lo que podía calcular, tenía ahora como unos dos pies de altura, y que seguía disminuyendo a toda prisa: no tardó en comprobar que la causa de esto era el abanico que tenía en la mano, así que lo soltó apresuradamente, a tiempo de evitar su completa desaparición.
–¡Me he librado por los pelos! –dijo Alicia, bastante asustada ante el súbito cambio, pero muy contenta de verse todavía con vida–. Y ahora, ¡al jardín! –y echó a correr a toda prisa hacia la puertecita; pero, ¡ay!, la puertecita estaba cerrada otra vez, y la llavecita de oro estaba sobre la mesa de cristal como antes, «y la situación ahora ha empeorado», pensó la pobre niña, «ya que antes no era tan pequeña, ¡ni mucho menos! ¡Lo cual es una rabia, desde luego!».
Mientras decía estas palabras le resbaló el pie, y un instante después, ¡plash!, estaba en agua salada hasta la barbilla. Lo primero que pensó fue que, de alguna forma, se había caído al mar; «en cuyo caso puedo regresar en tren», se dijo (Alicia habíaido a la playa una vez en su vida, y había llegado a la conclusión general de que, a cualquiera de las costas inglesas que una fuese, encontraría en el agua un montón de máquinas de bañarse, niños cavando en la arena con palitas de madera, luego una fila de hoteles, y detrás una estación de ferrocarril). Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que estaba en el charco de lágrimas que ella misma había derramado cuando medía nueve pies.
–¡Ojalá no hubiera llorado tanto! –dijo Alicia al tiempo que nadaba, tratando de salir–. ¡Ahora, en castigo me ahogaré en mis propias lágrimas! ¡Será una cosa muy rara, desde luego! Pero hoy todo resulta raro.
En ese preciso momento oyó un chapoteo en el charco, a cierta distancia, y se dirigió hacia allí nadando para ver qué era: al principio pensó que sería una morsa o un hipopótamo; pero a continuación recordó lo pequeña que era ahora, y no tardó en descubrir que sólo se trataba de un ratón que se había resbalado como ella.
«Vamos a ver, ¿servirá de algo –pensó Alicia– dirigirle la palabra a este ratón? Es todo tan extraordinario aquí abajo, que no me extrañaría que hablase; en todo caso, nada se pierde con intentarlo.» Así que empezó: «¡Oh, Ratón!, ¿sabes la forma de salir de este charco? Estoy muy cansada de nadar, ¡oh Ratón!» (Alicia pensó que ésta debía de ser la manera más correcta de dirigirse a un ratón; nunca lo había hecho, pero recordaba haber leído en laGramática Latinade su hermano: «un ratón –de un ratón– para un ratón –a un ratón– ¡oh ratón!»). El Ratón la miró inquisitivamente, y pareció guiñarle uno de sus ojillos; pero no dijo nada.
«Tal vez no entiende el inglés», pensó Alicia. «A lo mejor es un ratón francés que ha llegado con Guillermo el Conquistador» (pues, pese a sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea muy clara de cuándo había sucedido nada). De modo que empezó otra vez: «¿Ou est ma chatte?», que era la primera frase de su libro de francés. El Ratón saltó de repente del agua y se puso a temblar todo él, de miedo. «¡Oh, te ruego que me perdones! –se apresuró a decir Alicia, temiendo haber herido los sentimientos del pobre bicho–. ¡Se me había olvidado por completo que no te gustan los gatos!»
–¡Gustarme los gatos! –exclamó el Ratón con voz chillona y furiosa–. ¿Te gustarían los gatos a ti si estuvieses en mi lugar?
–Bueno, tal vez no –dijo Alicia en tono conciliador–. No te enfades por eso. De todos modos, me gustaría poder presentarte a nuestra gata Dinah. Creo que acabarían gustándote los gatos, si la vieses. Es un ser delicioso y pacífico –prosiguió Alicia, medio para sí, mientras nadaba perezosamente por el charco–; y ronronea que es una maravilla, sentada junto al fuego, lamiéndose las zarpas y lavándose la cara; y es tan suave que da gusto acariciarla; y es estupenda cazando ratones... ¡Oh, perdóname, por favor! –exclamó Alicia otra vez, porque ahora el Ratón se había puesto todo erizado, y tuvo la certeza de que le había ofendido de veras–. No hablaremos más de ella, si no te gusta.
–¡Por supuesto que no! –gritó el Ratón, que temblaba hasta la punta de la cola–. ¡Como si quisiera yo hablar de semejante tema! ¡Nuestra familia ha odiado siempre a los gatos: son unos seres horribles, groseros y vulgares! ¡Que no vuelva a oír ese nombre otra vez!
–¡No lo volveré a pronunciar, de verdad! –dijo Alicia, apresurándose a cambiar de conversación–. ¿Te... te gustan... los... perros? –El Ratón no contestó, de modo que Alicia prosiguió, ansiosa–: Hay una preciosidad de perrito cerca de nuestra casa; ¡me encantaría enseñártelo! ¡Es un pequeño terrier de ojos relucientes, y con un pelo largo y rizado, de color marrón! Trae las cosas cuando se las lanzas, se incorpora para pedir su comida, y hace toda clase de monerías –se me han olvidado la mitad–; pertenece a un granjero que dice que es muy útil y que vale ¡cien libras! Dice que mata todas las ratas y que... ¡Oh, Dios mío! –exclamó Alicia con voz apenada–. ¡Me temo que le he ofendido otra vez! –porque el Ratón se alejaba de su lado nadando a toda prisa, y armando un verdadero alboroto en el charco al avanzar.
Así que le llamó suavemente: «¡Querido Ratón! ¡Vuelve; no hablaremos más de gatos ni de perros, si no te gustan!». Cuando el Ratón oyó esto, dio media vuelta y nadó despacio hacia ella: tenía la cara completamente pálida (de enfado, pensó Alicia), y dijo con voz baja y temblorosa: «Vamos a la orilla; te contaré mi historia, y comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros».
Era hora ya de que lo hicieran, porque el charco se estaba llenando de aves y animales que se habían caído en él: había un Pato y un Dodo, un Lori y un Aguilucho, y varios otros bichos extraños. Alicia abrió la marcha, y el grupo entero nadó hacia la orilla.
Capítulo III
Una Carrera de Comité y un Cuento con Cola
Desde luego fue un grupo raro el que se congregó en la orilla: las aves con sus plumas embarradas, los animales con el pelo pegado a la piel, y todos chorreando, enfadados e incómodos.
Lo primero de todo, naturalmente, era cómo secarse: celebraron una consulta al respecto, y poco minutos después a Alicia le parecía lo más natural encontrarse hablando con ellos con toda familiaridad, como si los conociese de toda la vida. Incluso sostuvo una larga discusión con el Lori, quien al final se picó, y se limitó a comentar: «Soy mayor que tú, y por lo tanto sé más». Pero Alicia no estaba dispuesta a reconocerlo, a menos que le dijera cuántos años tenía; y como el Lori se negó en redondo a confesar su edad, no hubo más que decir.
Por último el Ratón, que parecía ser una persona con cierta autoridad entre ellos, dijo en voz alta: «¡Sentaos todos, y escuchadme! ¡Yoharéque os sequéis de sobra!». Se sentaron todos al punto, formando un gran corro con el Ratón en medio. Alicia tenía la mirada ansiosamente fija en él, ya que estaba convencida de que iba a coger un buen resfriado si no se secaba enseguida.
–¡Ejem! –dijo el Ratón con aire de importancia–. ¿Estáis preparados? Pues esto es lo más seco que conozco. ¡Silencio todos, por favor!: «Guillermo el Conquistador, cuya causa contaba con el favor del papa, fue pronto acatado por los ingleses, que estaban necesitados de un dirigente, y últimamente muy acostumbrados a la usurpación y a la conquista. Eduino y Morcaro, condes de Mercia y de Northumbria...».
–¡Uf! –dijo el Lori con un escalofrío.
–¡Perdón! –dijo el Ratón–. ¿Decías algo?
–¡No, no! –se apresuró a decir el Lori.
–Pues me lo había parecido –dijo el Ratón. Y continuó–: «Eduino y Morcaro, condes de Mercia y Northumbria, se declararon en favor suyo; y hasta Stigandio, el patriótico arzobispo de Canterbury, lo encontró aconsejable...».
–Encontró ¿el qué ? –dijo el Pato.
–El «lo» –replicó el Ratón bastante molesto–; naturalmente, sabes qué significa «lo».
–Sé de sobra qué significa «lo» cuando encuentro una cosa –dijo el Pato–; por lo general, se trata de una rana o de una lombriz. La cuestión aquí es: ¿Qué encontró el arzobispo?
El Ratón no se dio por enterado de la cuestión, sino que prosiguió apresuradamente: «... Lo encontró aconsejable, decidiendo ir con Edgar Atheling al encuentro con Guillermo y ofrecerle la corona. La conducta de Guillermo, al principio, fue moderada. Pero la insolencia de sus normandos... ¿Cómo te sientes ahora, preciosa?» –añadió, volviéndose hacia Alicia mientras hablaba.
–Tan mojada como antes –dijo Alicia en tono melancólico–; no parece que eso me seque lo más mínimo.
–En ese caso –dijo el Dodo con solemnidad, poniéndose en pie–, propongo que se suspenda la sesión, y se adopten inmediatamente remedios más enérgicos...
–¡Habla en cristiano! –dijo el Aguilucho–. No entiendo lo que quieren decir la mitad de esas palabras largas; ¡y lo que es más, me parece que tú tampoco! –y el Aguilucho bajó la cabeza para ocultar una sonrisa; algunas otras aves soltaron una audible risita.
–Lo que iba a decir –dijo el Dodo en tono ofendido–, es que lo mejor para secarnos es organizar una Carrera de Comité.
–¿Qué es una Carrera de Comité? –dijo Alicia; no es que tuviera muchas ganas de saberlo, pero el Dodo se había callado como si pensase que debía hablar alguien, y nadie parecía deseoso de decir nada.
–Pues –dijo el Dodo– la mejor manera de explicarlo es organizarla. (Y como a lo mejor os gusta organizarla a vosotros también cualquier día de invierno, os explicaré cómo lo arregló todo el Dodo.)
Primero marcó una pista para la carrera, en una especie de círculo («no importa la forma», dijo); luego el grupo se colocó aquí y allá, por toda la pista. No hubo «a la una, a las dos ¡y a las tres!», sino que empezaban a correr cuando querían, y paraban cuando se les antojaba, de forma que no era fácil averiguar cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, cuando ya llevaban corriendo una media hora o así, y estaban completamente secos otra vez, el Dodo dijo de repente en voz alta: «¡La carrera ha terminado!», y se agruparon todos a su alrededor, jadeando y preguntando: «Pero ¿quién ha ganado?».
El Dodo no podía contestar a esta pregunta sin antes meditarlo mucho, y permaneció largo rato con un dedo apretado en la frente (en la postura en que normalmente veis a Shakespeare en los retratos), mientras el resto esperaba en silencio. Por último dijo el Dodo: «Todo el mundo ha ganado, y todos deben recibir premio».
–Pero ¿a quién le toca dar los premios? –preguntó todo un coro de voces.
–¡Toma, pues a ella –dijo el Dodo, señalando a Alicia con un dedo; y el grupo entero se apelotonó a su alrededor, gritando en confusión:
–¡Premios! ¡Premios!
Alicia no sabía qué hacer; desesperada, se metió la mano en el bolsillo, y sacó una caja de confites (afortunadamente, no le había entrado el agua salada), y los distribuyó a modo de premios. Había exactamente uno para cada uno.
–Pero ella debe recibir un premio, también –dijo el Ratón.
–Por supuesto –replicó el Dodo muy serio–. ¿Qué más tienes en el bolsillo? –prosiguió, volviéndose a Alicia.
–Sólo un dedal –dijo Alicia con tristeza.
–A ver, tráelo –dijo el Dodo.
A continuación se apiñaron todos otra vez a su alrededor, mientras el Dodo le entregaba solemnemente el dedal, diciendo: «Te rogamos que aceptes este elegante dedal»; y al terminar su breve discurso, aplaudieron todos.
A Alicia le pareció absurdo todo esto, pero estaban tan serios que no se atrevió a reírse; y como no se le ocurría nada que decir, se inclinó simplemente, y cogió el dedal con el gesto más solemne que pudo.
Seguidamente procedieron a comerse los confites: esto produjo cierto alboroto y confusión, ya que las aves grandes se quejaban de que no podían paladear los suyos, y las pequeñas se atragantaban y había que darles palmadas en la espalda. Sin embargo, se los acabaron todos, se sentaron otra vez en círculo, y pidieron al Ratón que les contase algo más.
–Me has prometido contarme tu cuento –dijo Alicia–, y por qué odias a los G y a los P –añadió en un susurro, medio temerosa de que se ofendiera otra vez.
–El mío es un cuento triste y largo como mi cola –dijo el Ratón, volviéndose hacia Alicia y suspirando.
–Desde luego, es bien larga tu cola –dijo Alicia, mirando con asombro la cola del Ratón–; pero ¿por qué dices que es triste? –y siguió haciendo cábalas sobre el particular, mientras hablaba el Ratón; de manera que su idea del cuento fue más o menos así:
La Furia dijo a
un ratón, al que
encontró en
la casa:
«Vayamos
los dos