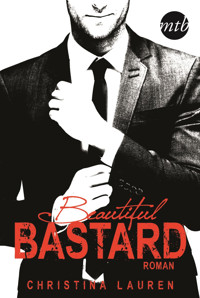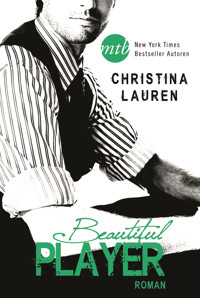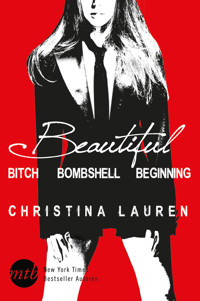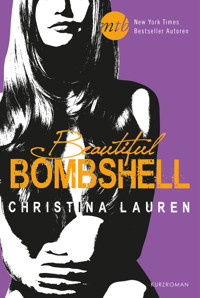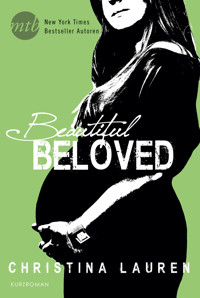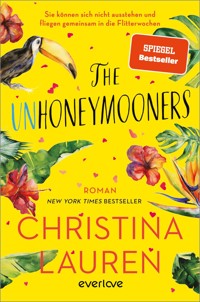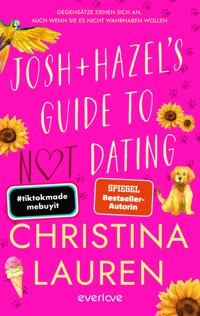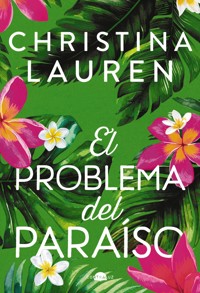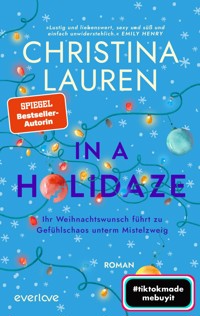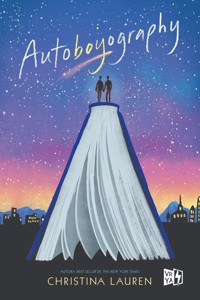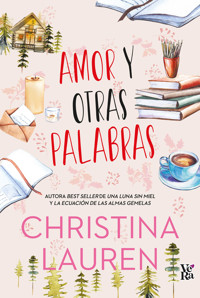
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VeRa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"UNA GRAN HISTORIA DE AMOR NO ES TAN FÁCIL DE OLVIDAR Macy Sorensen lleva una vida apasionante en lo profesional pero fría en lo emocional, hasta que se reencuentra con Elliot Petropoulos, su primer y único amor, a quien hacía once años que se negaba a ver por algo que ocurrió en el pasado. Antes, cuando eran adolescentes, Macy y Elliot eran más que amigos; ahora, se han convertido en dos extraños. A pesar del tiempo y de lo que sucedió hace más de una década, ¿podrá Elliot a comprender la verdad detrás del silencio de Macy? ¿Logrará devolverle la posibilidad de tener un amor que lo consuma todo? EL AMOR, LA PÉRDIDA, LA AMISTAD Y LA TRAICIÓN SE ENCUENTRAN EN ESTA CONMOVEDORA NOVELA DE CHRISTINA LAUREN."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNA GRAN HISTORIA DE AMOR NO ES TAN FÁCIL DE OLVIDAR
Macy Sorensen lleva una vida apasionante en lo profesional pero fría en lo emocional, hasta que se reencuentra con Elliot Petropoulos, su primer y único amor, a quien hacía once años que se negaba a ver por algo que ocurrió en el pasado.
Antes, cuando eran adolescentes, Macy y Elliot eran más que amigos; ahora, se han convertido en dos extraños. A pesar del tiempo y de lo que sucedió hace más de una década, ¿podrá Elliot comprender la verdad detrás del silencio de Macy? ¿Logrará devolverle la posibilidad de tener un amor que lo consuma todo?
EL AMOR, LA PÉRDIDA, LA AMISTAD Y LA TRAICIÓN SE ENCUENTRAN EN ESTA CONMOVEDORA NOVELA DE CHRISTINA LAUREN.
CHRISTINA HOBBS Y LAUREN BILLINGS son un dúo de autoras y mejores amigas que hace años escriben bajo el nombre de Christina Lauren. Juntas han escrito más de diecisiete novelas superventas que se han traducido a más de treinta idiomas.
Una luna sin miel se convirtió en best seller instantáneo de The New York Times, un éxito rotundo entre la crítica y GoodReads, Publishers Weekly y Buzzfeed, entre otros, lo consideran de «lectura obligatoria».
Después del éxito La ecuación de las almas gemelas, publicamos en VeRa Amor y otras palabras, una novela conmovedora de principio a fin.
Visita su web
christinalaurenbooks.com
Y síguelas en
christinalauren
Para Erin y Marcia, y la casa del bosque cerca del arroyo.
PRÓLOGO
Mi papá era mucho más alto que mi madre: mucho. Medía un metro noventa y cinco y mi mamá apenas llegaba al metro sesenta. Un gigante danés y una brasileña pequeña. Cuando se conocieron, ella no hablaba ni una palabra de inglés. Pero cuando ella murió, a mis diez años, era prácticamente como si hubieran creado un lenguaje propio entre los dos.
Recuerdo cómo la abrazaba cuando ella volvía de trabajar. Le rodeaba los hombros con los brazos, hundía su rostro en el cabello de mi mamá mientras curvaba el cuerpo sobre el de ella. Los brazos de mi papá se convertían en paréntesis que contenían la frase secreta más dulce de todas.
Yo desaparecía en el fondo cuando se conectaban así, sentía que presenciaba algo sagrado.
Nunca he pensado que el amor pudiera no ser algo que lo consumiera todo. Incluso de niña, sabía que no quería menos que eso.
Pero cuando lo que empezó como un grupo de células malignas mató a mi madre, nunca más quise tener algo así. Cuando la perdí, sentí que me ahogaba en todo ese amor que tenía y que nunca podría dar. Me invadía, me asfixiaba como un trapo cubierto de querosén, brotaba en lágrimas y gritos y silencios pesados y latentes. Y, de algún modo, por mucho que me doliera, sabía que para papá era aún peor.
Siempre supe que él nunca se enamoraría de nuevo después de mamá. En ese sentido, mi padre siempre ha sido fácil de entender. Era directo y silencioso: caminaba sin hacer ruido, hablaba en voz baja; incluso su furia era silenciosa. Pero su amor era ensordecedor. Su amor era un rugido atronador e intenso. Y después de haber amado a mamá con la fuerza del sol, y después de que el cáncer la matara con un gemido sutil, supuse que él se quedaría mudo durante el resto de su vida y que nunca más querría a otra mujer como la había querido a ella.
Antes de morir, mamá le dejó a papá una lista de cosas que quería que él recordara mientras me acompañaba en mi camino hacia la adultez:
1. No la consientas con juguetes; cómprale libros.
2. Dile que la amas. Las niñas necesitan escucharlo.
3. Cuando esté callada, tú serás quien hable.
4. Dale a Macy diez dólares por semana. Haz que ahorre dos. Enséñale el valor del dinero.
5. Hasta que cumpla dieciséis años, su horario de llegada deberá ser las diez de la noche, sin excepciones.
La lista continúa, tenía más de cincuenta ítems. No era tanto porque ella no confiara en él; solo quería que yo sintiera su presencia incluso después de su partida. Papá releía la lista con frecuencia, escribía notas con un lápiz, resaltaba ciertas cosas, se aseguraba de no pasar por alto algo esencial o de no equivocarse. A medida que fui creciendo, la lista se convirtió en una suerte de biblia. No necesariamente en un reglamento, sino más bien en en una afirmación de que todas las dificultades que teníamos papá y yo eran normales.
Había una regla en particular que era imprescindible para papá.
25. Cuando Macy esté tan cansada después de la escuela que ni siquiera sea capaz de formar una oración, aléjala del estrés de su vida. Encuentra un sitio relajado y que esté cerca para ir los fines de semana, así podrá respirar un poco.
Y aunque es probable que mamá nunca haya tenido la intención de que compráramos de verdad una casa de fin de semana, él, un tipo literal, ahorró, planificó e investigó todos los pueblos al norte de San Francisco, preparándose para el día en que necesitara invertir en nuestro lugar de descanso.
Los primeros años después de su muerte, mi padre me observaba con esos ojos azul hielo, suaves e inquisitivos a la vez. Me hacía preguntas que requerían respuestas largas, o al menos más largas que «sí», «no» o «me da igual». La primera vez que le respondí una con un gemido vacío, demasiado cansada por la práctica de natación, la tarea y el tedio leve de lidiar con amigos continuamente dramáticos, papá llamó a una agente de bienes raíces y le pidió que nos encontrara la casa de fin de semana perfecta en Healdsburg, California.
Una agente inmobiliaria local nos la mostró, con una sonrisa amplia y una mirada despectiva hacia nuestra agente de la gran ciudad de San Francisco. Era una cabaña de cuatro habitaciones, con techo de madera a dos aguas y problemas de humedad y moho. Escondida bajo la sombra de un bosque y cerca de un arroyo que fluía sin descanso al otro lado de la que sería mi ventana, era una casa más grande de lo que necesitábamos, con más terreno del que podríamos mantener. En ese momento, ni papá ni yo sabíamos que el sitio más importante sería la biblioteca que él me construiría dentro de mi inmenso clóset.
Papá tampoco podría haber sabido que todo mi mundo terminaría en la casa de al lado, dentro de la palma de un nerd delgado llamado Elliot Lewis Petropoulos.
AHORA
MARTES, 3 DE OCTUBRE
Si dibujaras una línea recta desde mi apartamento en San Francisco hasta Berkeley, serían solo dieciséis kilómetros y medio, pero sin automóvil, e incluso en el mejor horario para viajar, lleva más de una hora llegar ahí.
–Tomé el autobús a las seis de la mañana –digo–. Dos líneas del BART y otro autobús más. –Miro mi reloj de pulsera–. Siete y media. Nada mal.
Sabrina se limpia los restos de leche espumosa del labio superior. Por mucho que entienda por qué evito los automóviles, sé que hay una parte de ella que piensa que debería superarlo y comprar un Prius o una Subaru, como cualquier otro residente del Área de la Bahía que se respete a sí mismo.
–No permitas que nadie diga que no eres una santa.
–Vaya si lo soy. Tú me hiciste abandonar mi burbuja. –Pero lo digo con una sonrisa y miro a su pequeña hija sobre mi regazo. Solo he visto a la princesa Vivienne dos veces y ya parece haber duplicado su tamaño–. Pero al menos tú vales la pena.
Sostengo bebés todos los días, pero nunca se siente así. Sabrina y yo vivíamos a una habitación de distancia en el campus de Tufts. Luego nos mudamos a un apartamento fuera de la universidad antes de subir de nivel en la escala social, o algo así, y trasladarnos a una casa en ruinas durante nuestros respectivos posgrados. Por arte de magia, las dos terminamos en la Costa Oeste, en el Área de la Bahía, y ahora ella tiene un bebé. Que ya tengamos edad para hacer esto (parir hijos, criarlos) es una sensación de lo más extraña.
–Anoche estuve despierta con ella hasta las once –dice Sabrina, mirándonos con cariño. Aparece cierta ironía en su sonrisa–. Y a las dos. Y a las cuatro. Y a las seis...
–Bueno, tú ganas. Pero para ser justa, ella huele mejor que la mayoría de las personas en el autobús. –Le voy un besito a Viv en la cabeza y la acomodo mejor en el hueco seguro de mi brazo antes de tomar mi café con cuidado.
La taza me produce una sensación rara en la mano. Es de cerámica, no es un vaso descartable ni el inmenso vaso térmico de acero inoxidable que Sean cada mañana me llena hasta el borde al asumir (con mucha razón) que necesito una dosis colosal de cafeína para poder enfrentar el día. Hacía siglos que no tenía tiempo de sentarme a beber algo con una taza de verdad.
–Ya luces como una mamá –dice Sabrina, observándonos desde el otro lado de la mesita de la cafetería.
–Los beneficios de trabajar con bebés todo el día.
Sabrina se queda un segundo en silencio y me doy cuenta de mi error. Regla básica número uno: nunca hablar de mi trabajo delante de madres, en especial de madres recientes. Prácticamente escucho su corazón saltando al otro lado de la mesa.
–No sé cómo lo haces –susurra.
Esa frase ya es un coro reiterativo en mi vida. Mis amigos no logran entender por qué he tomado la decisión de dedicarme a la pediatría en la UCI: la unidad de cuidados intensivos. Como siempre, le veo en la mirada esa sospecha de que quizá me falta alguna fibra sensible, cierto instinto maternal que debería evitar que pudiera ver todos los días cómo sufren los niños enfermos.
Le digo a Sabrina mi respuesta habitual, «Alguien tiene que hacerlo», y luego añado:
–Y soy buena en ello.
–No me cabe duda de que lo eres.
–Ahora, ¿neurología pediátrica? Eso sí que no podría hacerlo –digo y me muerdo los labios para no decir más.
Cállate, Macy. Cierra tu boca parlanchina.
Sabrina asiente un poco, mirando a su bebé. Viv me sonríe y sacude las piernas con entusiasmo.
–No todas las historias son tristes. –Le hago cosquillas en el estómago–. Todos los días suceden pequeños milagros, ¿no es así, bonita?
–¿Cómo vienen los preparativos para la boda? –El cambio de tema brota de Sabrina con tanta brusquedad que me estremece un poco.
Gruño, acerco el rostro al cuello de Viv, que tiene ese dulce olor a bebé.
–Veo que muy bien, ¿eh? –Riendo, Sabrina extiende los brazos hacia su hija, como si fuera incapaz de compartirla por más tiempo. No la culpo. Viv parece un ovillo cálido y tierno entre mis brazos.
–Es perfecta, cariño –digo en voz baja y se la entrego–. Es una niña maravillosa.
Y, como si todo lo que hago estuviera entrelazado con mis recuerdos de ellos (la vida ruidosa en la casa de al lado, la familia numerosa y caótica que nunca tuve), me invade la nostalgia por el último bebé no relacionado con el trabajo con el que he pasado tiempo de calidad. Es un recuerdo de mi adolescencia, en el que miro a la bebé Alex dormir en su mecedora.
Mi cerebro rebota entre cientos de imágenes: la señora Dina haciendo la cena con Alex amarrada contra su pecho. El señor Nick sosteniendo a Alex entre sus brazos robustos y peludos, mirándola con la ternura de un pueblo entero. George, de dieciséis años, intentando (sin éxito) cambiarle el pañal sin que haya un accidente sobre el sofá familiar. La austeridad protectora de Nick Jr., George y Andreas mirando a su nueva hermanita adorada. Y luego, inevitablemente, mi mente recuerda a Elliot esperando en silencio, allá en el fondo, a que sus hermanos mayores empezaran a pelear, a correr o hacer lío, para poder recoger a Alex, leerle, darle toda su atención.
Me duele extrañarlos tanto a todos, pero en especial a él.
–Mace –dice Sabrina.
Parpadeo.
–¿Qué?
–¿La boda?
–Sí. –Me cambia el humor; me agota la idea de planear una boda mientras hago malabares con una jornada de cien horas semanales en el hospital–. Aún no hemos avanzado mucho. Todavía debemos escoger la fecha, el lugar... todo. A Sean no le importan los detalles, lo cual creo que es... ¿bueno?
–Por supuesto –responde con alegría falsa, moviendo a Viv para darle el pecho con disimulo en la mesa–. Además, ¿cuál es la prisa?
Bajo su pregunta, subyace una idea melliza enterrada a muy poca profundidad: «Soy tu mejor amiga y solo he visto al hombre dos malditas veces. ¿Cuál es la prisa?».
Y tiene razón. No hay prisa. Si bien solo llevamos juntos unos meses, Sean es el primer hombre que he conocido en más de diez años con el que puedo estar sin sentir que debo contenerme. Él es relajado, tranquilo, y cuando su hija de seis años, Phoebe, preguntó cuándo nos casaríamos, eso pareció haberle despertado algo que hizo que más tarde me propusiera matrimonio.
–Te juro que no tengo ninguna novedad interesante –le digo–. Espera, no. Tengo que ir al dentista la semana que viene. –Sabrina se ríe–. A esto hemos llegado. Esa es la única cosa, además de ti, que rompe la predecible monotonía de mi futuro: trabajar, dormir, repetir.
Sabrina lo toma como la invitación que es para hablar libremente sobre su nueva familia de tres, y despliega una lista de logros: la primera sonrisa, la primera risa, y ayer, un puño diminuto y preciso que sujetó con firmeza el dedo de mamá.
Escucho, me encanta cómo a cada detalle normal lo considera como lo que realmente es: un milagro. Me encantaría poder escuchar esos «detalles normales» todos los días. Me encanta lo que hago, pero extraño... conversar.
Hoy entro a la UCI al mediodía y es probable que trabaje hasta la mitad de la noche. Luego volveré a casa, dormiré unas horas y repetiré la rutina mañana. Incluso después del café con Sabrina y Viv, el resto de este día se fundirá con el siguiente y (a menos que algo muy espantoso ocurra en la unidad) no recordaré ni un solo detalle.
Así que, mientras ella habla, intento absorber lo máximo posible del mundo exterior: inhalo el aroma a café y pan tostado, el sonido de la música bajo el zumbido de los clientes. Cuando Sabrina se inclina para tomar un chupete de su bolso maternal, alzo la vista hacia la barra y observo a la mujer con rastas rosadas, al hombre más bajo con un tatuaje en el cuello que está tomando los pedidos y al torso largo y masculino que los está mirando y que me devuelve a la realidad con una bofetada.
Tiene el cabello casi negro, grueso y, despeinado, le cae sobre las orejas. Tiene la cabeza inclinada hacia un costado. La parte inferior de su camisa sobresale por encima de los jeans negros gastados que lleva puestos. Lleva unas alpargatas con un estampado a cuadros vintage. Un morral usado le cuelga del hombro y descansa contra la cadera opuesta.
De espaldas a mí, podría ser cualquiera de los miles de hombres que viven en Berkeley, pero sé con exactitud quién es este hombre.
Lo delata el pesado libro con las esquinas de las hojas dobladas que lleva bajo el brazo: solo una persona que conozco relee Ivanhoe todos los octubres. Como un ritual y con devoción absoluta.
Incapaz de apartar la mirada, quedo presa de la expectativa, esperando el instante en que se voltee y pueda ver cómo lo han tratado los últimos once años. Apenas pienso en mi propia apariencia: el ambo verde menta, las cómodas zapatillas, mi cabello recogido en una coleta desordenada. Aunque ninguno de los dos nunca le prestó atención a nuestro aspecto. Siempre estábamos demasiado ocupados memorizándonos mutuamente.
Sabrina me llama mientras el fantasma de mi pasado paga su café.
–¿Mace?
Parpadeo y la miro.
–Siento. Lo. Siento. El... ¿Qué?
–Solo te estaba contando de un sarpullido por el pañal. Pero me interesa más saber qué te ha puesto tan... –Voltea para seguir la dirección que había tomado mi mirada–. Oh.
Ese «Oh» no es porque comprenda la situación. Su «oh» solo se debe al aspecto del hombre de espaldas. Es alto, algo que sucedió de pronto, cuando cumplió quince. Y tiene hombros anchos; eso también sucedió de pronto, pero más tarde. Recuerdo haberlo notado la primera vez que se puso de pie delante de mí en el clóset, con los jeans en las rodillas, y su espalda robusta cubrió la luz tenue del techo. Tiene cabello grueso, pero eso siempre ha sido así. Sus pantalones tiro bajo calzan sobre su cadera y su trasero luce increíble. No... tengo idea de cuándo sucedió eso.
Para resumir, luce exactamente como el tipo de hombre que observaríamos en silencio para luego intercambiar miradas entre nosotras con una expresión silenciosa que grita «Vaya, ¿no?». Es una de las revelaciones más surrealistas de mi vida: él ha crecido y se ha convertido en el tipo de desconocido que contemplaría en secreto.
Es bastante extraño verlo de espaldas, y lo observo con tanta intensidad que, por un segundo, me convenzo de que no es él.
Podría ser cualquiera... Y, además, después de una década sin vernos, ¿qué tan bien conozco su cuerpo?
Pero luego se da la vuelta y siento que el oxígeno se ha ido del lugar. Es como si me hubieran dado un puñetazo en el plexo solar, se me paraliza el diafragma un momento.
Sabrina oye cómo se me corta la respiración y se da la vuelta. Percibo que empieza a levantarse de la silla.
–¿Mace?
Inhalo, pero es una respiración profunda y algo ácida que hace que me ardan los ojos.
El rostro de él está más angosto; su mandíbula, más marcada; su barba incipiente, más frondosa. Aún usa el mismo estilo de gafas con marco grueso, pero ya no lucen gigantes en su rostro. Los cristales todavía agrandan sus brillantes ojos avellana. Su nariz es la misma, pero ya no parece demasiado grande. Y su boca también es igual: recta, suave, capaz de esbozar la sonrisa sarcástica más perfecta del mundo.
Ni siquiera puedo imaginar la cara que pondría si me viera aquí. Sería una que nunca le he visto hacer.
–¿Mace? –Con su mano libre, Sabrina me toma del antebrazo–. Amiga, ¿estás bien?
Trago saliva y cierro los ojos para romper mi propio trance.
–Sí.
–¿Segura? –Suena poco convencida.
–Pues... –Trago de nuevo, abro los ojos con la intención de mirarla, pero una vez más mi vista merodea detrás de ella–. Ese chico... es Elliot.
Esta vez, su «Oh» significaba que lo había entendido todo.
ANTES
VIERNES, 9 DE AGOSTO
QUINCE AÑOS ATRÁS
La primera vez que vi a Elliot fue cuando fuimos a ver la que se convertiría en nuestra casa.
Estaba vacía; a diferencia de los «productos» de bienes raíces montados meticulosamente en el Área de la Bahía, esa casa llamativa en venta en Healdsburg estaba vacía por completo. Aunque en la adultez aprendería a apreciar el potencial de los espacios sin decorar, para mis ojos adolescentes, el vacío parecía frío y hueco. Nuestra casa en Berkeley estaba plagada de objetos. Mientras estaba viva, las tendencias sentimentales de mamá se antepusieron al minimalismo de mi papá danés, y después de que ella murió, él no pudo modificar la decoración.
Aquí, las paredes tenían manchas más oscuras en los lugares donde habían colgado cuadros viejos durante años. Un sendero marcado en la alfombra revelaba la ruta favorita de los habitantes previos: desde la puerta principal hasta la cocina. Desde la entrada se podía ver la planta superior, que era como un pasillo, rodeado por un pasamanos, que conducía a las habitaciones. Arriba, todas las puertas de las habitaciones estaban cerradas, lo cual le daba al pasillo largo la sensación de estar un poco embrujado.
–Vayamos al final del pasillo –dijo papá, alzando el mentón para indicar hacia dónde quería que yo fuera. Él ya había visto la casa por internet, así que sabía qué esperar–. Tu habitación podría ser esa.
Subí las escaleras de madera oscura, pasé delante de la habitación principal y el cuarto de baño, y continué avanzando hacia el final del pasillo, angosto y profundo. Veía una luz verde pálida que provenía de debajo de la puerta; pronto descubriría que era el resultado de una pintura verde primavera cuando la iluminaba el sol de la tarde. El pomo de vidrio era frío, transparente y giró con un quejido oxidado. La puerta se atascó, los bordes estaban deformados por la humedad crónica. La empujé con el hombro, decidida a entrar, y por poco me caigo dentro de esa habitación cálida y luminosa.
Era más larga que ancha, quizá incluso el doble de larga. Una ventana inmensa, con vistas a una colina plagada de árboles cubiertos de moho, ocupaba la mayor parte de la pared larga. Como un mayordomo paciente, una ventana pequeña y alta esperaba en un extremo del cuarto, en la pared angosta, a través de la cual se veía, a lo lejos, el río Ruso.
Aunque el piso inferior no se destacaba, al menos las habitaciones lucían prometedoras.
Con mejor ánimo, me volteé para ir en busca de papá.
–¿Viste el clóset, Mace? –me preguntó en cuanto salí–. Pensaba que podíamos convertirlo en una biblioteca para ti. –Él estaba saliendo de la habitación principal y justo uno de los agentes lo llamó, así que, en vez de venir conmigo, bajó las escaleras.
Regresé a la habitación y caminé hasta el fondo. La puerta del clóset se abrió sin protestar. La manija incluso era cálida en contacto con mi mano.
Al igual que el resto de los espacios de la casa, no estaba decorado. Tampoco estaba vacío.
La confusión y el pánico leve me aceleraron el corazón.
Un niño estaba sentado en ese espacio profundo. Estaba leyendo, escondido en el extremo más alejado de la puerta, con la espalda y el cuello doblados para encajar en el punto más bajo del techo a dos aguas.
No podía tener más de trece años, igual que yo. Delgado, con cabello oscuro grueso que necesitaba con desesperación unas tijeras. Detrás de unas gafas prominentes, se escondían sus enormes ojos avellana. Tenía la nariz demasiado grande para su rostro, los dientes demasiado grandes para su boca y su presencia era demasiado grande para un cuarto que debía estar vacío.
–¿Quién eres? –La pregunta brotó de mí teñida de incomodidad.
Él me miró, sorprendido, con los ojos abiertos como platos.
–No me di cuenta de que vendría alguien a ver esta casa.
El corazón aún me latía desbocado. Y algo en su mirada, en esos ojos inmensos que no parpadeaban detrás de las gafas, me hizo sentir extrañamente expuesta.
–Estamos pensando en comprarla.
El chico se puso de pie y se limpió el polvo de la ropa, lo que expuso que la parte más ancha de cada pierna eran sus rodillas. Tenía los zapatos de cuero café lustrados y la camisa planchada y metida dentro de sus pantalones cortos caqui. Parecía completamente inofensivo... Pero en cuanto dio un paso al frente, mi corazón tropezó de pánico y espeté:
–Mi papá es cinturón negro.
–¿En serio? –Parecía sentir una mezcla de miedo y escepticismo.
–Sí.
Frunció las cejas.
–¿En qué?
Dejé caer mis puños, que antes descansaban sobre mi cadera.
–Bueno, no es cinturón negro. Pero es enorme.
Aquello le pareció verosímil, así que me miró con nerviosismo.
–Por cierto, ¿qué haces aquí? –le pregunté, mirando alrededor. El clóset era inmenso. Era un cuadrado perfecto de al menos tres metros y medio de cada lado. El techo era alto y caía con dramatismo en la parte trasera, donde quizá apenas llegaba al metro de alto. Me imaginé sentada ahí, en un sofá, con cojines y libros, pasando una tarde de sábado perfecta.
–Me gusta leer aquí. –Él se encogió de hombros y, ante esa conexión, algo dormido se despertó en mi interior, un zumbido que no había sentido en años–. Mi mamá tenía una copia de la llave de cuando la familia Hanson era dueña de esta casa, y ellos nunca venían.
–¿Tus padres comprarán esta casa?
Él parecía confundido.
–No. Vivo al lado.
–Entonces, ¿no estás invadiendo propiedad privada?
Negó con la cabeza.
–Hoy la casa admite visitas, ¿recuerdas?
Lo miré de nuevo. Su libro era gordo y tenía un dragón en la tapa. Él era alto y tenía ángulos en cada lugar posible: codos puntiagudos, hombros rectos. Tenía el cabello enmarañado, pero peinado, y las uñas cortas.
–Entonces, ¿sueles pasar el rato aquí?
–A veces. Hace un par de años que esta casa está vacía.
Lo miré con desconfianza.
–¿Seguro que te dejan estar aquí? Pareces agitado, como si estuvieras nervioso.
Él se encogió de hombros, subiendo solo uno de sus puntiagudos hombros hacia el techo.
–Quizá acabo de venir de correr una maratón.
–No pareces capaz de correr ni a la esquina.
Hizo una pausa para respirar y luego se rio a carcajadas. Me dio la sensación de que no era una risa que soltara con libertad, y algo floreció en mi interior.
–¿Cómo te llamas? –pregunté.
–Elliot. ¿Tú?
–Macy.
Elliot me miraba fijamente, empujaba sus gafas con el dedo para que no se le cayeran, pero, de inmediato, se volvían a deslizar por su nariz.
–Sabes, si compras esta casa no voy a venir y leer aquí.
Se me había planteado un desafío, cierta elección ofrecida: ¿seremos amigos o enemigos?
Me vendría muy bien un amigo.
Exhalé y esbocé una sonrisa a regañadientes.
–Si compramos esta casa, puedes venir a leer aquí si quieres.
Él sonrió, una sonrisa tan amplia que podía contar sus dientes.
–Quizá esta vez solo te estaba calentando el asiento.
AHORA
MARTES, 3 DE OCTUBRE
Elliot aún no me ha visto.
Cerca de la máquina de expreso, espera su café. Está mirando hacia abajo con la cabeza inclinada. Entre el mar de personas que, para conectarse con el mundo, se aíslan en sus teléfonos, Elliot está leyendo un libro.
¿Tendrá teléfono siquiera? Para cualquier persona, sería una pregunta absurda. Para él no. Hace once años tenía uno, pero era uno usado, que había sido de su padre, de esos en los que había que tocar el número 5 tres veces si querías escribir la letra L. Rara vez lo utilizaba como algo más que un pisapapeles.
–¿Cuándo fue la última vez que lo viste? –pregunta Sabrina.
Parpadeo y la miro con el ceño fruncido. Sé que ella sabe la respuesta a esa pregunta, al menos de manera general. Pero relajo la expresión cuando entiendo que ahora mismo no hay otra cosa que ella pueda hacer más que dar conversación; me he convertido en una maníaca muda.
–En mi último año de preparatoria. En Año Nuevo.
Hace una mueca de dolor exhibiendo todos los dientes.
–Cierto.
Un instinto se despierta en mí, cierta energía de autopreservación que hace que me levante de la silla.
–Lo siento –me disculpo, mirándola a ella y a Viv–. Me tengo que ir.
–Claro. Sí. Por supuesto.
–Te llamo este fin de semana, ¿sí? Podríamos ir al parque Golden Gate.
Ella aún está asintiendo como si mi sugerencia robótica fuera siquiera una posibilidad remota. Ambas sabemos que no he tenido un fin de semana libre desde antes de que empezara mi residencia en julio.
Intentando moverme del modo menos sospechoso posible, me cuelgo el bolso del hombro y me acerco a ella para darle un beso en la mejilla.
–Te quiero –le digo, deseando poder llevármela conmigo. Ella también huele a bebé.
Sabrina asiente, devolviéndome el sentimiento y, luego, mientras miro el puñito regordete de Viv, mi amiga mira por encima de mi hombro y se paraliza.
A juzgar por su postura, sé que Elliot me ha visto.
–Ehm... –balbucea Sabrina, girándose de nuevo y alzando el mentón para indicarme que quizá debería echar un vistazo–. Él viene hacia aquí.
Hurgo en mi bolso, esforzándome por lucir muy ocupada y distraída.
–Me voy corriendo de aquí –murmuro.
–¿Mace?
Me paralizo con una mano en la correa de mi bolso y los ojos clavados en el suelo. Una punzada nostálgica me recorre el cuerpo en cuanto oigo su voz, que antes era aguda y chillona. Recibió cientos de burlas por su voz nasal y estridente hasta que, un día, el universo lo compensó y le dio a una voz similar a la miel espesa y cálida.
Repite mi nombre; esta vez sin apodo, esta vez en voz más baja:
–¿Macy Lea?
Levanto la vista (en un impulso del que sin duda me reiré hasta que muera), alzo la mano y la agito mientras digo «¡Elliot! ¡Hola!» como si fuéramos conocidos del curso introductorio para alumnos de primer año. Como si nos hubiéramos cruzado una vez en el tren que viene de Santa Bárbara.
Mientras él se aparta el cabello grueso de los ojos en un gesto de incredulidad que le he visto hacer un millón de veces, me doy la vuelta, me abro paso entre la multitud y salgo a la calle. Troto en la dirección equivocada antes de notar mi error a mitad de la calle y girar a toda prisa. Doy dos pasos largos de regreso, con la cabeza inclinada y el corazón acelerado, cuando me topo contra un pecho ancho.
–¡Ay! ¡Lo siento! –me disculpo antes de alzar la vista y darme cuenta de lo que acabo de hacer.
Elliot me sostiene de los brazos, sujetándome con firmeza a pocos centímetros de él. Sé que está mirándome a la cara, esperando a que yo también lo haga, pero tengo los ojos clavados en su nuez de Adán y mis pensamientos están atascados recordando cómo solía pasar horas contemplando su cuello, a escondidas y de manera intermitente, mientras leíamos juntos en el clóset.
–Macy. ¿En serio? –dice con calma. Detrás de sus palabras se esconden mil cosas diferentes:
¿En serio eres tú?
¿En serio has salido corriendo? ¿Por qué?
¿En serio han pasado diez años? ¿Dónde has estado?
A una parte de mí le gustaría ser de esas personas que pueden seguir caminando, huir y hacer como si nada hubiera pasado. Podría subir de nuevo al tren, tomar el autobús hasta el hospital y sumergirme en un día laboral frenético para lidiar con emociones que, la verdad, son mucho más importantes y merecedoras que las que siento ahora.
Pero otra parte de mí ha esperado este momento durante los últimos once años. El alivio y la angustia me recorren las venas. He querido verlo todos los días. Pero, al mismo tiempo, he deseado no verlo nunca más.
–Hola. –Por fin, lo miro. No sé qué más decir. Tengo la cabeza llena de palabras sin sentido.
–¿Estás...? –Se le corta la respiración. Aún no me suelta–. ¿Te mudaste aquí de nuevo?
–A San Francisco.
Lo miro mientras me analiza el uniforme y el horrendo calzado que llevo puesto.
–¿Médica?
–Sí. Residente.
Soy un robot.
Levanta las cejas.
–¿Y qué andas haciendo por aquí?
Dios, qué sitio más raro para empezar. Pero cuando tienes una montaña delante de ti, supongo que para llegar a la cima necesitas dar el primer paso.
–Tomaba un café con Sabrina.
Él frunce la nariz en un gesto de incomprensión dolorosamente familiar.
–Era mi compañera de piso de la universidad –aclaro–. Ahora vive en Berkeley.
Elliot se desinfla apenas, y eso me recuerda que no la conoce. Antes nos molestaba que pasara un mes sin ponernos al día. Ahora, hemos pasado años y vidas enteras sin saber del otro.
–Te he llamado –dice–. Un millón de veces. Y luego, cambiaste de número.
Se pasa una mano por el cabello y se encoge de hombros con impotencia. Y lo entiendo. Este maldito momento es tan surrealista. Incluso ahora es incomprensible que hayamos estado tan distanciados. Que yo haya permitido que sucediera.
–Sí. Ehm, me compré un teléfono nuevo –explico sin convicción.
Él se ríe, pero no de felicidad precisamente.
–Sí, lo supuse.
–Elliot –se me hace un nudo en la garganta al decir su nombre–, lo siento. Me tengo que ir, de verdad. Estoy llegando tarde al trabajo.
Él se inclina para estar a la altura de mi rostro.
–¿Estás bromeando? –Abre los ojos como plato–. ¿Esperas que te encuentre en una cafetería, te diga «Hola, Macy, ¿qué tal?» y que después nos vayamos a nuestros trabajos para no volver a hablarnos por otros diez putos años? Perdón, no puedo hacerlo.
Ahí está. Nunca fue una persona superficial.
–No estoy preparada para esto –admito en voz baja.
–¿Necesitas prepararte para mí?
–Si hay alguien para quien debo prepararme, es para ti.
Esto lo golpea donde quería que lo hiciera: en el medio de su lado vulnerable, pero en cuanto hace una mueca de dolor, me arrepiento.
Maldita sea.
–Solo dame un minuto –insiste, y me aparta al costado de la acera para no obstruir el flujo constante de transeúntes–. ¿Cómo estás? ¿Cuándo regresaste? ¿Cómo está Duncan?
El mundo parece detenerse a nuestro alrededor.
–Estoy bien –respondo de forma mecánica–. Me mudé en mayo. –Su tercera pregunta me destruye–. Y, ehm... –se me corta la voz– papá murió.
Elliot retrocede levemente.
–¿¡Qué!?
–Sí –afirmo con la voz afectada. Me quedo sin palabras. Lucho por reescribir la historia, porque la sinapsis vuelva conectarme las neuronas.
Por alguna extraña razón estoy manteniendo esta conversación sin perder la cordura, pero si permanezco de pie aquí dos minutos más, no sé qué podría pasar. Con Elliot preguntándome por papá y con apenas dos horas de sueño y una jornada de dieciocho horas por delante... Necesito huir antes de tener un colapso nervioso.
Pero cuando lo miro, veo que su rostro es un espejo de lo que sucede en mi pecho. Luce devastado; es el único que pondría esa cara después de oír que papá ha muerto, porque es el único que hubiera entendido cómo me ha afectado.
–¿Duncan murió? –Tiene la voz cargada de conmoción–. Macy, ¿por qué no me lo has contado?
Mierda, esa sí que es la pregunta del millón.
–Porque... –Me interrumpo y niego con la cabeza–. No estábamos en contacto cuando sucedió.
Las náuseas me suben desde el estómago hasta la garganta. Vaya manera de evadir el asunto… Qué brillante maniobra…
Él niega con la cabeza.
–No lo sabía. Lo siento mucho, Mace.
Me permito mirarlo tres segundos más y es como si me dieran otro puñetazo en las entrañas. Él es mi persona. Siempre lo ha sido. Mi mejor amigo, mi confidente, quizá hasta el amor de mi vida. Y los últimos once años me los he pasado enfadada y siendo arrogante. Pero a fin de cuentas, él creó un agujero en nosotros, y el destino lo desgarró hasta abrirlo de par en par.
–Tengo que irme –digo en un rapto de incomodidad–. ¿De acuerdo?
Antes de que pueda responder, empiezo a caminar deprisa hacia la estación del metro. Durante todo el ruidoso viaje por debajo de la bahía, siento que él está ahí, detrás de mí o en un asiento del vagón de al lado.
ANTES
VIERNES, 11 DE OCTUBRE
QUINCE AÑOS ATRÁS
La familia Petropoulos estaba en su patio delantero cuando llegamos en un camión de mudanzas dos meses después. Al momento de rentarlo, con papá pensamos que tendríamos más cosas para trasladar, pero al final en la tienda de segunda mano solo habíamos comprado los muebles necesarios para dormir, comer y leer, no mucho más, por lo que el camión estaba lleno hasta la mitad.
Papá decía «hay un poco de muebles en esta leña». No entendía a qué se refería.
Quizá lo hubiera hecho si me hubiera tomado unos segundos para pensarlo, pero en los noventa minutos que duró el viaje no pude dejar de pensar en que estábamos yendo a una casa que mamá nunca había visto. Sí, ella quería que hiciéramos esto, pero no la había escogido, no la había visto. Esa era la amarga y horrible realidad. Papá aún conducía su Volvo verde, viejo y ruidoso. Todavía vivíamos en la misma casa en la calle Rose, con los mismos muebles que mamá había escogido. Yo tenía ropa nueva, pero, cuando íbamos de compras, siempre sentía que ella un poco la elegía a través de una intervención divina, porque papá siempre me ofrecía la ropa más holgada y enorme que hubiera, pero siempre intercedía una vendedora empática con el brazo lleno de prendas más apropiadas diciendo con confianza: «Sí, esto es lo que todas las chicas visten hoy en día. Quédese tranquilo, señor Sorensen».
En cuanto bajé del camión, me alisé la parte inferior de la camiseta, que estaba sobre la cintura de mis pantalones cortos, y observé al grupo que se formaba en nuestra entrada de grava. Al primero que vi fue a Elliot, que lo reconocí entre la multitud, pero a su alrededor había tres chicos más y dos padres sonrientes.
Ver a esa familia numerosa, esperando para ayudar, solo aumentó el dolor que me oprimía el pecho y que con sus garras me trepaba por la garganta.
El hombre (que sin duda era el padre de Elliot, con su cabello negro grueso y su nariz distintiva) trotó hacia nosotros y estrechó la mano de papá. Era apenas unos centímetros más bajo que mi padre, rarísimo.
–Nick Petropoulos –se presentó y luego se giró para estrechar mi mano–. Tú debes ser Macy.
–Sí, señor.
–Llámame Nick.
–De acuerdo, señor... Nick. –Nunca en la vida hubiera pensado en llamar a un padre por su nombre propio.
–Pensé que quizá les podríamos dar una mano para descargar el camión –le ofreció a mi papá con una sonrisa.
Papá también sonrió y con su simpleza característica dijo:
–Qué amable. Gracias.
–También pensé que a mis hijos les vendría bien hacer un poco de ejercicio y dejar de pelearse por un rato. –El señor Nick, con su brazo grueso y peludo, nos presentó a su familia–. Ella es mi esposa, Dina. Mis hijos: Nick Jr., George, Andreas y Elliot.
Tres chicos fornidos (y Elliot) estaban de pie en los escalones de nuestra entrada, observándonos. Supuse que tendrían entre quince y diecisiete años, excepto Elliot, cuyo físico era tan distinto al de sus hermanos que no estaba segura de cuántos años tendría. Su madre, Dina, era maravillosa: alta, curvilínea y con una sonrisa acompañada de hoyuelos profundos y amistosos en las mejillas. Sus hijos eran idénticos a ella: ojos somnolientos, hoyuelos, altos. Lindos. Excepto Elliot, que era la versión esmirriada de su padre.
Papá me tomó de los hombros y me acercó un poco a él. Me pregunté si era un gesto protector o si él también sentía lo diminuta que parecía nuestra pequeña familia en comparación.
–No sabía que tenían cuatro hijos. Creo que Macy ya conoce a Elliot… –Papá me miró en busca de confirmación.
En mi visión periférica, veía que Elliot se movía, incómodo. Lo miré con una sonrisa astuta.
–Sí. Estaba leyendo en mi clóset –expliqué como diciendo «¿a quién se le ocurre hacer algo así?».
–El día de que vinieron a conocer la casa, lo sé. –El señor Nick le restó importancia–. Seré sincero: ese niño ama los libros, y ese clóset era su lugar favorito para leer. Su amigo Tucker solía venir aquí los fines de semana, pero se ha ido. –Mirando a papá, añadió–: La familia se mudó a Cincinnati. ¿De Wine Country a Ohio? Vaya mierda, ¿no? Pero no te preocupes, Macy. No volverá a pasar. –Con una sonrisa, siguió la marcha estoica de papá hacia la entrada–. Hace diecisiete años que vivimos en la casa de al lado. Hemos venido aquí mil veces. –Un escalón crujió debajo de su bota de trabajo y lo tanteó con la punta del pie–. Este siempre ha sido un problema.
A pesar de mi corta edad, noté que ese comentario puso algo nervioso a mi padre, un hombre agradable y fácil de tratar; pero que el señor Nick conociera tanto la casa le provocó cierta rigidez de macho alfa.
–Puedo repararlo –dijo papá con una voz grave poco usual en él mientras se ponía de cuclillas para estudiar el escalón ruidoso. Ansioso por garantizarme que resolvería hasta el más diminuto problema, añadió en voz baja–: Tampoco me encanta la puerta principal, pero es fácil de reemplazar. Y cuéntame si notas alguna otra cosa. Quiero que sea perfecta.
–Papá –respondí, dándole un empujoncito con el codo–, ya es perfecta, ¿sí?
Mientras los chicos de la familia Petropoulos marchaban hacia el camión de mudanzas, papá buscó en su pesado llavero, que incluía las llaves para otras puertas, la correcta para poder ingresar a esta otra vida a ciento veinte kilómetros de casa.
–No sé qué necesitaremos para la cocina –me susurró papá–. Es probable que haya que hacer remodelaciones...
Me miró con una sonrisa insegura y abrió la puerta principal. Yo todavía estaba evaluando el gran porche que se extendía por el lateral de la casa y que escondía un paisaje desconocido de árboles frondosos al otro lado del patio. Me distraje pensando en duendes y en caminatas por el bosque en busca de puntas de flecha. Quizá un chico me bese algún día en ese bosque.
Quizá sería uno de los Petropoulos.
Me empezaron a arder las mejillas de solo pensarlo. Incliné la cabeza y dejé que mi cabello cayera hacia delante para ocultar el rubor. Hasta ese día, solo me había enamorado una vez, de Jason Lee, en séptimo grado. Nos habíamos conocido en el kínder y, ya en la escuela, después de bailar con rigidez una canción en el Baile de Primavera nos separamos con incomodidad y nunca más nos volvimos a hablar. Aparentemente, se me daba bien ser amiga de casi todo el mundo, pero, si se añadía cierta química romántica a la ecuación, me convertía en un robot espástico.
Formamos una cadena humana para pasar cajas de mano en mano y vaciar rápido el camión, mientras que de los muebles grandes se ocuparon los cuerpos más robustos. Elliot y yo tomamos una caja cada uno con el rótulo de Macy, subimos las escaleras y lo seguí por el pasillo largo hasta el vacío luminoso que era mi habitación.
–Puedes dejarla en un rincón –le indiqué–. Y gracias.
Asintió y dejó la caja en el suelo.
–¿Son libros? –quiso saber.
–Sí.
Mirándome de reojo como para pedir permiso, la abrió y miró dentro. Extrajo el libro que estaba arriba de todo: Favor por favor.
–¿Ya lo has leído? –me preguntó.
Asentí con la cabeza, le quité mi amado libro de las manos y lo coloqué en la estantería vacía que estaba dentro del clóset.
–Es un buen libro –señaló.
–¿Tú también lo has leído? –Lo miré sorprendida.
Asintió y admitió sin vergüenza:
–Me hizo llorar.
Metió la mano dentro de la caja, tomó otro libro y deslizó un dedo sobre la tapa.
–Este también es bueno. –Me estudió con sus ojos grandes, parpadeando–. Tienes buen gusto.
–Lees mucho –dije mirándolo fijamente.
–Uno por día casi siempre.
–¿En serio? –Abrí los ojos como platos.
Se encogió de hombros.
–Las personas que vienen de vacaciones muchas veces dejan los libros que se compran para leer en sus días libres. La biblioteca recibe cientos de títulos y tengo un trato con Sue, la bibliotecaria: soy el primero en ver las novedades siempre y cuando las busque los lunes y las devuelva el miércoles. –Se acomodó las gafas sobre el tabique–. Una vez, recibió seis libros nuevos de una familia que había venido de visita por una semana y me los leí todos.
–¿¡Los leíste todos en tres días!? –exclamé–. Es una locura.
Elliot frunció el ceño, entrecerrando los ojos.
–¿No me crees?
–Sí, te creo. ¿Cuántos años tienes?
–Catorce, cumplí la semana pasada.
–Pareces más chico.
–Gracias. –Su tono fue inexpresivo–. Esa es justo mi intención. –Exhaló profundamente y con el soplo se apartó el cabello de la frente.
Me brotó una risa de la garganta.
–No quise ofenderte.
–¿Cuántos años tienes tú? –inquirió.
–Trece. Cumplo el dieciocho de marzo.
–¿Estás en octavo? –Se acomodó las gafas de nuevo.
–Sí. ¿Tú?
–También –dijo asintiendo. Recorrió con la mirada el espacio vacío a su alrededor–. ¿Qué hacen tus padres? ¿Trabajan en la ciudad?
Negué con la cabeza, mordiéndome el labio. Sin notarlo, había disfrutado mucho conversar con alguien que no sabía que yo no tenía madre, que no me había visto destrozada y vulnerable después de perderla.
–Mi papá es dueño de una empresa en Berkeley que importa y vende artesanías de cerámica, cuadros y esas cosas. –No añadí que todo comenzó cuando empezó a importar la cerámica hermosa que hacía su padre y que se vendía sin parar.
–Genial. ¿Y tu...?
–¿Qué hacen tus padres?
Entrecerró los ojos ante mi abrupta interrupción, pero, de todos modos, respondió:
–Mi mamá trabaja a medio tiempo en la sala de degustación de la bodega Toad Hollow. Mi papá es el dentista del pueblo...
El dentista del pueblo. ¿El único dentista? Supongo que no me había dado cuenta de cuán pequeña era Healdsburg hasta que dijo eso. En Berkeley, había tres consultorios odontológicos en mi caminata de cuatro calles hasta la escuela.
–Pero solo trabaja tres días a la semana y seguro ya has notado que no se puede quedar quieto, así que hace de todo: ayuda en el mercado agrícola, ayuda a algunas bodegas...
–Sí, el vino es importante en esta zona, ¿no? –Mientras él hablaba, recordé que habíamos visto muchos viñedos en la ruta de camino aquí.
–Vino: está hasta en la sopa –rio.
Y, en ese instante, sentí que teníamos algo fácil.
Hacía tres años que nada era fácil para mí. Mis amigas ya no sabían cómo hablarme, algunas se habían cansado de verme triste y otras estaban tan enfocadas en los chicos que ya no teníamos nada en común.
Pero un segundo después, lo arruinó todo:
–¿Tus padres están divorciados?
Inhalé, extrañamente ofendida.
–No.
Inclinó la cabeza a un lado y me observó en silencio. Él no necesitaba señalar que las dos veces que yo había visitado esta ciudad, lo había hecho sin una madre.
Después de lo que me pareció una hora, exhalé y se lo dije:
–Mi mamá murió hace tres años.
Aquella verdad resonó en la habitación, y supe de inmediato que algo había cambiado entre nosotros. Para siempre. Ya no era algo simple: su nueva vecina, una chica que podía resultar interesante o poco interesante, ahora era una chica dañada por la vida de un modo irreversible. Era alguien frágil a quien tratar con cautela.
–¿De verdad? –Detrás de sus gafas, tenía los ojos abiertos como platos.
Asentí.
Me arrepentí un poco de habérselo dicho. ¿Qué sentido tenía comprar una casa de fin de semana si no podría descansar de la única verdad que constantemente parecía detenerme el corazón?
Se miró los pies, jugando con un hilo suelto de sus pantalones cortos.
–No sé qué haría.
–Yo todavía no sé qué hacer.
Él se quedó en silencio. Nunca supe cómo continuar una conversación después de hablar de mi madre. ¿Y qué era peor: tenerla con un desconocido, como él, o tenerla en casa con alguien que me había conocido toda la vida y que ya no sabía cómo hablarme sin falsa alegría o sin pena empalagosa?
–¿Cuál es tu palabra favorita?
Sorprendida, levanté la vista y lo miré, sin saber si había oído bien.
–¿Mi palabra favorita?
Asintió y se acomodó las gafas haciendo esa cara que hacía habitualmente y que lo hacía parecer enfadado y sorprendido un segundo después.
–Tienes siete cajas de libros aquí. Algo me dice que te gustan las palabras.
Nunca me había preguntado cuál era mi palabra favorita, pero ahora que lo hacía, me gustaba la idea. Se me desenfocó la vista mientras pensaba.
–Ranúnculo –dije un instante después.
–¿Qué?
–Ranúnculo. Es una flor. Es una palabra muy rara, pero la flor es tan bonita que me agrada lo inesperado que es que lo sea.