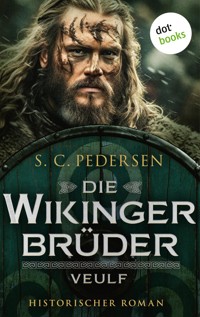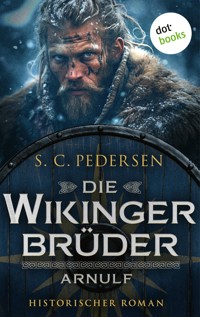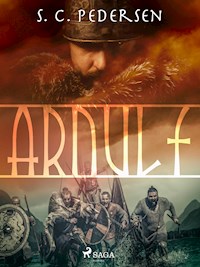
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Arnulf
- Sprache: Spanisch
El joven vikingo Arnulf es tan salvaje como el águila y el lobo que dan forma a su nombre. Ansía lanzarse a una vida de aventuras y acción, pero sus planes pronto se verán truncados cuando el barco de su hermano Helge regrese a casa hecho añicos. Ciego de dolor, Arnulf se embarca junto con un esclavo noruego en un viaje de venganza. Sin embargo, el viaje que le aguarda estará plagado de peligros y vicisitudes, desde una incursión a un encuentro real, pasando por multitud de batallas a cual más sangrienta hasta encontrar a los vikingos de Jomsborg. Será difícil ganarse el respeto de unos guerreros tan rudos, acostumbrados a vivir siempre en guerra. En Jombsborg no se tolera la debilidad… pero Arnulf no es débil. Adéntrate en esta novela histórica que relata con toda fidelidad la magnífica y terrible vida en la Edad de los Vikingos, una época en la que la amistad y el parentesco eran ley, y la mera supervivencia requería las más arduas decisiones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
S. C. Pedersen
Arnulf
Traducción de Daniel Sancosmed Masiá
Saga
Arnulf
Translated by Daniel Sancosmed Masiá
Original title: Arnulf
Original language: Danish
Copyright © 2005, 2021 S.C. Pedersen and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726848472
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
El ganado muere, la familia muere.
Incluso uno muere, eso es lo cierto.
Mas conozco algo que nunca se muere:
y es la condena de todos los muertos.
El ganado muere, la familia muere.
Incluso uno muere, eso es lo cierto.
Pero la fama nunca se muere
cuando se gana con el respeto.
(Hávamál)
Personajes importantes
Arnulf se detuvo en lo alto de la colina y se quedó observando el estrecho. El cielo ya tenía ese color rosa del sol cuando se despide del horizonte, y el agua se mecía con tranquilidad. Un banco de peces se movía por la superficie del mar y Arnulf exploraba intensamente con la mirada cada pequeña ola, pero no había ni siquiera una barquita que interrumpiera la calma vespertina del estrecho y resolló decepcionado. Soplaba una ligera brisa primaveral y la oscuridad comenzaba a surgir del bosque que estaba tras la aldea. Un perro ladró y Aslak, el constructor de naves, les gritó a sus mozos, que estaban en la playa, y el ruido de las hachas enmudeció al lado de las quillas de roble recién cortadas. Las gachas de la cena estaban cociéndose en las muchas fogatas que había dispuestas y, entre las casas, la gente iba terminando los quehaceres diarios con total placidez. Mientras en la fragua el herrero daba los últimos martillazos a la cabeza de un hacha, subieron telas y cestas, apagaron el último fuego y pusieron a secar la pesca del día. Un grupo de niños tiró las espadas de madera y todos se pusieron a fastidiar a unas niñas que llevaban carne de la cabaña que hacía las veces de despensa. Fin Bue le dio un golpe a su mujer cuando pasó a su lado con tres liebres al hombro. Trud estaba con las manos a un lado riñendo a su esclavo más joven, pero el viejo Olav se interpuso con movimientos moderados y Trud descargó su enfado mientras el esclavo, con la cabeza agachada, se alejaba a toda prisa. Nadie parecía preocupado por entrar a comer, ya que el aire era suave y embriagador, y el verde que acababa de brotar provocaba un efecto balsámico al mirarlo después del gris y el blanco del invierno.
Arnulf se apartó el pelo de la cara y entrecerró los ojos. Ya era tarde. Helge no aparecería deslizándose sobre el agua negra, él se quedaría esperando, dejaría que el sol se reflejase en las cotas de malla de los hombres y en las armas, y que sus recién adquiridas riquezas mostrasen su brillo. A su llegada tras la expedición de saqueo siempre aparecía al frente en la proa de su barco con la capa echada hacia atrás y los brazos victoriosos estarían cargados de plata cuando gritase con orgullo el nombre de su padre. Stridbjørn iría a su encuentro con el cuerno forrado de bronce lleno de hidromiel y beberían de él en cuanto Helge pusiera un pie en tierra. Luego abrazaría a Rolf y levantaría a su madre como si fuera una pluma, y a las mujeres de la aldea se les pondrían las mejillas coloradas y los ojos rojos. Los niños se reunirían en torno al guerrero que volvía a casa y admirarían sus conquistas y sus nuevas cicatrices, y los esclavos se pondrían a cocinar. Resonarían las canciones y las risas en la casa de Stridbjørn, y Helge se sentaría en el sitio de honor y narraría la expedición de ese año de modo que a las madres no les entrase el menor temblor. Y cuando a altas horas de la noche por fin se cayeran todos al suelo por la borrachera, con el estómago hinchado de tocino y cerveza, Helge se giraría hacia Arnulf, alargaría el brazo en el que llevaba la espada y lucharían totalmente concentrados. El año pasado Helge dijo que hacia primavera Arnulf ya agarraría bien la espada y le prometió traerle una espada que pudiera utilizar.
Dejó escapar un suspiro. ¡Hoy tampoco sucedería! Estaba durando mucho aquella estancia invernal en la casa real, pero nunca un descendiente de Stridbjørn había sido huésped del mismísimo rey, y Helge tenía que cuidar su reputación y agrandar su honor. La época de nevadas había pasado hacía tiempo y los terneros mamaban en el campo, y a Arnulf ningún otro invierno le pareció tan largo y sombrío como el de este año.
Las gaviotas lanzaron un último grito sobre las olas. Siguió con la mirada el bajo vuelo de las aves marinas y notó que su llamada hacía que la sangre fluyera con mayor rapidez por las venas. Era el mar lo que le atraía, el mar que hacía retumbar un oleaje de agua salada en su cuerpo y dejaba que una inquieta nostalgia deshiciera su tranquilidad. Más bien se le desgarraba el corazón en el pecho y se zambullía en la marea, y, con la tormenta, se alejó de la costa y de las aves de alas largas. Esta primavera las gaviotas estaban gritando mucho. Incitaban a los hombres a emprender travesías arriesgadas, se requería voluntad y valentía, y se decían a gritos que ahora le tocaba a Arnulf surcar los mares. Apretó los puños. Iba a echarse al mar con Helge y darle la espalda a Egilssund, ¡con Helge!
Arnulf cerró los ojos y movió las aletas de la nariz. Se percibía un aire salado, había energía en la hierba y en la tierra, y el corazón le latía a mil por hora. Deseaba darse la vuelta e irse, pero vio a Frejdis, que estaba en la playa con las vacas, al otro lado de la colina. Estaba sentada de espaldas a él ordeñando con pericia a la vaca, que solo tenía un cuerno. El cabello rubio como el oro le caía por la espalda y se había subido el vestido por encima de las rodillas para no mancharlo de leche y las mangas hasta los codos. Arnulf sonrió y fue a hurtadillas hacia ella. Frejdis tenía la mejilla apoyada en el costado de la vaca y su piel pálida brillaba con el verdor pujante de la hierba. Las caderas redondeaban el vestido y Arnulf notó una cálida hinchazón en la entrepierna. ¡Nunca podía mirarla sin que su virilidad se levantase y quedase como la mismísima lanza de Odín! ¡Freya le había dado esas caderas solo para que los hombres anhelasen agarrarlas!
Arnulf se echó hacia atrás rápidamente y rodeó corriendo la colina para llegar hasta Frejdis. Ella no lo había visto y el susurro del viento en la hierba y los ruidos de la vaca le facilitaron avanzar sin ser visto. Frejdis estaba canturreando. Conocía la melodía, ya que él mismo la había compuesto. El vestido se había soltado de un hombro casi del todo y, al verlo, el bajo vientre de Arnulf comenzó a palpitar con violencia. El suave sol primaveral aún no había dañado las pieles blancas y vulnerables, y piel más suave que la de Frejdis no había ninguna. Hacía que los edredones parecieran bastos. Arnulf se puso en cuclillas. La vaca giró la cabeza y lo miró fijamente, por lo que él dio un respingo antes de que se desvelase su llegada.
Frejdis lanzó un chillido cuando él le agarró los hombros y la tiró a la hierba mientras la leche le salpicaba por las piernas desnudas. Los ojos de Frejdis echaban fuego y ella se apartó el pelo de la cara en plena ira e intentó zafarse.
―¡Suéltame, semental!
Arnulf se rio y se sentó a horcajadas sobre el cuerpo cálido que se retorcía.
―¡Me han entrado ganas de beber leche!
―¡Estás loco de atar! ¡La has tirado al suelo! ¡Suéltame ya!
Intentó morderlo, pero no pudo y tuvo que conformarse con quedarse tumbada resoplando. Arnulf le apartó las manos y le miró el escote, que estaba redondeado debido a su bien formada exuberancia. Fue a tocarle los pechos, pero ella le dio un golpe en la mano.
―Pesas mucho, no puedo respirar, ¡quítate!
―Me vuelvo loco cada vez que te veo.
―¡Tú ya naciste loco, Arnulf Stridbjørnsøn!
Frejdis lo empujó con todas sus fuerzas.
―¡Mira qué dura está!
Arnulf se deslizó por la hierba, sacó su miembro y apuntó hacia Frejdis, que se sentó y lo empujó enfadada.
―Por tus venas corre sangre de semental, ¡pero yo no soy tu yegua!
Él le cogió los pies húmedos con firmeza y le lamió la leche del tobillo.
―Resulta que los sementales jóvenes montan a las yeguas que se apartan del rebaño.
Frejdis intentó apartar el pie, pero Arnulf lo agarró con fuerza y dejó que la lengua continuará hacia la rodilla.
―¡Yo no me he apartado del rebaño! Estoy ordeñando y tú has derramado medio cubo. ¡Mi madre se va a enfadar! Y para ya, imagínate que nos ve alguien. Tu hermano, por ejemplo
Arnulf succionó con lascivia la leche de la piel y le mordisqueó las piernas.
―¿Mi hermano? Todavía no han avistado su barco en el estrecho.
Frejdis lo cogió del pelo y le retiró la cabeza de la pierna.
―Helge no, becerro. Tu otro hermano, Rolf.
Arnulf se echó hacia atrás y dejó que el dedo siguiera su curva.
―¿Te refieres a mi aburrido, responsable, respetado y cateto hermano? ¡A Hel con él!
―¡Arnulf!
Frejdis le lanzó una mirada de reproche, pero la mano se deslizaba suavemente al apartarle el pelo.
―No eres el único al que le gusto, ya lo sabes.
Arnulf dio un suspiro y rodó para ponerse bocarriba. Frunció el ceño y comenzó a recitar con un tono apagado:
Hijos de Stridbjørn,
orgulloso de dos,
uno con la espada,
uno en el campo.
Oso canoso
gruñe hosco
al último hijo
le hace bien la espada.
Pariente de animales
camina libre
por su cuenta
y escucha mal
rapiña con honor
solo reina
por la estirpe lobuna
extingida.
―¡Para ya!
Frejdis se puso boca abajo a su lado y él cogió un mechón de su largo cabello. Lo recorrió con los dedos y lo enrolló para cubrir su cara con el resto de la melena dorada.
―¿Sabes que ofendes a los dioses con tu belleza? Ni siquiera Freya tiene un cabello tan largo, unos ojos tan azules ni unas piernas tan redondas.
Ella se rio y apartó el pelo.
―¡De verdad, eres un insensato! Y tu padre tiene buenos motivos para estar orgulloso de Helge y de Rolf, pocos hombres tienen hijos tan buenos de los que vanagloriarse. Y si está enfadado contigo, la culpa la tienes tú. No hace ni dos días que has derrengado a su mejor caballo.
Arnulf se incorporó, apoyó los codos en la hierba y arrancó una brizna de raíz.
―Le hacía falta moverse después del invierno.
―¡El arado lo rompiste tú!
―¡Porque mis brazos son demasiado fuertes para un trabajo de esclavo!
―¡Y se te escaparon las ovejas, ni que ellas quisieran irse!
―Cuidar de las ovejas no es varonil, para eso se pone a los niños. Mi decimosexto verano empieza ahora, y, cuando Helge vuelva a por su nuevo barco, me llevará de expedición con él.
Arnulf le acarició el cuello con la brizna. Ella la atrapó con los dientes.
―¡Contra la voluntad de tu padre!
―¡Veulf me llama Stridbjørn y Veulf seguiré siendo! ¿Desde cuándo he seguido yo su voluntad? Que se alegre de que su hijo mayor le dé al pequeño la oportunidad de que lo partan por la mitad.
Frejdis apartó la brizna y su mirada se volvió oscura.
―¡No digas eso! Helge siempre ha podido reunir hombres para la expedición. Te llevará porque te considera apto.
Arnulf sonrió y se volvió a tumbar. La hierba estaba húmeda por el rocío y, aunque el aire era tibio, el suelo estaba frío. Se quedó mirando largo rato las nubes rosas que surcaban el cielo como la espuma del mar. Entonces Frejdis apoyó la barbilla en su pecho.
―Lo has echado de menos este invierno, ¿verdad? Es la primera vez que está fuera tanto tiempo.
Arnulf giró la cabeza hacia ella. ¿Si había echado de menos a Helge? ¡Hasta los tuétanos! Llevaba fuera casi un año. Antes solo había estado lejos de casa un corto tiempo en otoño, y luego se fue para comerciar con sus nuevas conquistas, y después fue convocado ante el rey.
―Rolf siempre ha hecho lo que le ha dicho mi padre, y mi madre lo ama porque prefiere arar y atender a los animales a navegar y pelear, pero en el mundo hay más cosas además de las semillas y del tocino. ¡Quiero salir, Frejdis, irme de esta aldea! ¡Ver qué hay, probar suerte, obtener gloria y plata!
Las palabras le hicieron pedazos como una estrepitosa tormenta primaveral.
―Helge ya le ha traído bastante plata a tu padre ―respondió ella con calma.
Arnulf miró su antebrazo y notó cómo se reavivaba el deseo. Sus dedos se deslizaron por su brazo.
―¿Qué te ha dicho Rolf últimamente?
Ella se rio y retiró el brazo.
―¿Rolf? Hablamos. Me enseña lo que anda haciendo y me cuenta sus planes con las semillas y los animales. Con esas manos todo lo hace bien.
―Te voy a enseñar una cosa que hará que te olvides de Rolf y sus semillas.
Le cogió las manos y las llevó a su dura entrepierna.
―Ay, solo piensas en una cosa.
―Tú siéntela. Verás como ya no vuelves a pensar en mi hermano.
Frejdis se rio ahogadamente y se doblegó, y Arnulf cerró los ojos mientras suspiraba cuando le metió la mano por debajo del capote y de los pantalones. Ella asintió con una sonrisa burlona.
―Sí, está bien, pero no hace que crezca el grano ni trae prosperidad del otro lado del mar.
―Ven aquí ―dijo él en voz baja―, te voy a decir lo que hace crecer. En su compañía nunca te vas a aburrir, y eso sí podría pasar con un hombre al que solo le preocupan sus arados y sus cabezas de ganado.
La agarró por la pantorrilla y metió la mano bajo el vestido hasta llegar a sus tiernas nalgas.
―¡Ay, me has pellizcado!
Arnulf se desató el cinturón y buscó la hebilla a tientas. Frejdis se echó hacia detrás.
―¡Déjate puestos los pantalones! Grim termina de comer dentro de nada y vendrá para la guardia nocturna del ganado, nos va a ver.
―A un esclavo que va contando chismes se le arrancan los ojos. ¡Grim no nos va a delatar!
Frejdis se bajó el vestido hasta los tobillos y Arnulf se dio por vencido.
―Vale, vale, pero prométeme que mañana vienes conmigo al bosque. Encontraremos un claro que ni los animales conozcan.
Frejdis sonrió con la mirada, pero negó con la cabeza.
―Me estoy helando, aún hace frío para rodar por la hierba, y tú mañana tenías que ayudar a Aslak con el barco, ¿no?
Arnulf se encogió de hombros, indiferente.
―La verdad es que puede prescindir de mí. Estuve varios meses trabajando para él en el nuevo barco de Helge, pero construir un knarr no da gloria.
―¿Gloria? La riqueza es riqueza, se consiga saqueando o haciendo negocios.
Frejdis se puso de pie y se dirigió hacia la vaca, que había ido subiendo por la colina. Sus seductoras caderas se movían de lado a lado. Arnulf dio un salto y se acercó sin hacer ruido. ¡Tenía que agarrarlas! Se movían de una manera demasiado apetitosa como para resistirse.
―¡Barco a la vista! ¡Viene un barco! ¡Frejdis! ¡Arnulf! ¡Viene un barco, viene un barco!
El pequeño Ivar estaba en la colina haciendo gestos con un brazo mientras señalaba hacia el estrecho con un dedo. Luego echó a correr.
A Arnulf el corazón le dio unos latidos de más y su sangre empezó a correr con tanta fuerza que sintió vértigo. ¡Helge había vuelto a casa! Miró los ojos brillantes de Frejdis y estalló en carcajadas. Lanzó un aullido estridente y dio un gran salto.
―¡Vamos, Arnulf!
Frejdis lo cogió de la mano y pareció olvidarse de la vaca. Arnulf echó a correr tan rápido que tuvo que tirar de Frejdis. Le apretó la mano como si fuese la de Helge, y ella soltó un quejido. Desde lo alto de la colina vio que la oscuridad estaba envolviendo el estrecho, pero la vela ocre del barco de Helge brillaba como una estrella en el agua. Junto a la playa, la gente acudió exaltada y el ruido era atronador con los gritos y las risas. Las mujeres que tuvieron que prescindir de sus maridos durante tanto tiempo se abrieron paso hasta la orilla, y los niños gritaban y saludaban al barco e intentaban distinguir a sus padres y parientes en medio del creciente crespúsculo.
Era horrible aguantar la tensión y más de una parecía estar rezando a los dioses entre dientes, ya que no siempre todos los hombres volvían a casa o no volvían sanos del todo.
Stridbjørn, mientras gritaba, caminó hacia la pasarela que llevaba hasta el agua vestido con su mejor capote bordado y con la capa carmesí de las grandes ocasiones al hombro. La barba gris, que le llegaba hasta el pecho, estaba minuciosamente arreglada y llevaba puesta la cadena de plata en el cuello, ya que debía mostrar una apariencia acorde a su rango. En las manos llevaba el cuerno, brillante como el bronce, lleno de hidromiel, y el resto de los hombres reían y le daban palmadas en la espalda. Cuando Helge, el de Stridbjørn, volvía a casa, la fiesta estaba asegurada y se montaba de manera que nadie tuviera ninguna queja, pues Stridbjørn era rico. Rico a causa de todos los tesoros que su hijo traía a casa y que compartía generosamente con su familia. También Trud se despojó a toda prisa de su vestido de lana marrón y se puso el azul con broches de plata para la ocasión. Las cadenas de ámbar les brillaban en el pecho y las sinuosas y pesadas pulseras chocaban entre sí. No había en la aldea mujer más orgullosa que Trud, Stridbjørn le sonrió y levantó el cuerno. Arnulf no se preocupó lo más mínimo por su aspecto. Qué más daba si el capote era blanco o gris cuando Helge estaba volviendo a casa. Le enfadaba que el barco llegase tan tarde. Ya sería de noche cuando el asado estuviera bien hecho y los esclavos pudieran tener listas las gachas.
Los oficiales de Aslak, el constructor de barcos, encendieron teas, y Trud, con la cabeza bien alta, se puso al lado de Stridbjørn mientras chocaba las llaves contra el cinturón. En el barco respondieron a las antorchas y, a medida que se acercaban, la oscuridad se volvía más compacta, pero la vela amarilla daba más luz que la luna llena.
Rolf se arrimó a Stridbjørn y Trud riéndose y se atusó la rubia barba expectante; Stridbjørn le dio un cuerno de hidromiel e hizo gestos con los brazos. Rolf también se había quitado su ropa de diario y se había aseado superficialmente, ya que, aunque Arnulf dudaba de que hubiese echado de menos a Helge la mitad que él, a Rolf siempre le alegraba recibir a su admiradísimo hermano. Las antorchas ardían en la playa y se veía el brillo de las joyas de bronce y las miradas húmedas. Arnulf notó cómo Frejdis se inclinaba hacia él y la rodeó y le dio un fuerte abrazo. Era divertido tenerla ahí y que Helge los viera juntos cuando bajase del barco. ¿Acaso había mejor lugar donde poner el brazo que en la cadera de una mujer fogosa? Después de la expedición con Helge, se presentaría ante su padre con sus recién adquiridas riquezas y las pondría en la mesa como prueba de que era capaz de mantener a Frejdis. ¡Tenía que ser suya y Stridbjørn lo apoyaría, aunque tuviera que estrangular a su padre con su propia barba gris! Arnulf sonrió. Era posible que la gente de la aldea lo mirara de reojo debido a su carácter impetuoso y sus actos irreflexivos, pero, cuando demostrase su valía real y su valentía en la expedición, quizá aprenderían a pensar cosas mejores sobre él. ¡A Frejdis no le iba a faltar de nada! Tendría tantas cadenas de ámbar y de bronce como le cupieran en el cuello, y la despensa estaría hasta arriba de tocino y piezas de caza. Y esclavos tendría tantos que ella no tendría que hacer nada más en todo el día que peinarse su cabello dorado y compartir con él su hermosura sobre la piel de oso al lado del fuego.
―¿No bajas a darle la bienvenida a tu hermano?
―Sí.
Arnulf se giró hacia ella y le puso ambas manos en el rostro. Quería contarle lo feliz que estaba por el regreso de Helge y lo que sentía por ella, confiarle que le temblaba todo el cuerpo y las ganas que tenía de gritar y saltar, pero en lugar de ello la besó con una violencia y un ansia que la dejó tambaleándose y riendo. La soltó bruscamente y bajó corriendo la colina hasta llegar a la arena. Vadeó el agua hasta el lugar donde llegaría la proa del barco.
―¡Ahí estás! ―lo increpó Rolf y le golpeó en el puño. Le solía hacer eso cuando estaba de buen humor. El golpe le debería hacer daño y echarle la mano hacia atrás, pero Arnulf lo aguantó bien y Rolf lo notó.
―Ay, potro deforme, ¿tienes un poema preparado para tu hermanito? Para eso vales, para recitar.
Stridbjørn le sacudió el pelo a Arnulf. Hoy estaba orgulloso de todos sus hijos. Arnulf no respondió, sino que miró hacia el barco, que ya tenía la vela bajada. Ya estaba cerca, tanto que ya se distinguía a los hombres que había a bordo y se escuchaba el chapoteo rítmico de los remos. Frejdis, que estaba ardiendo, llegó hasta Arnulf. El barco avanzaba, orgulloso como un águila, pero habían quitado la cabeza dorada de dragón de la proa y la sombra que comandaba la expedición de vikingos era más ancha que la de Helge. Arnulf se quedó mirando y se le empezaron a humedecer los ojos. ¡Era Halfred, el timonel de Helge! Arnulf se mordió la lengua y notó la sangre corriendo por las mejillas. ¿Helge no estaba con ellos? ¿Por qué estaba Halfred en su puesto en vez de estar sentado a su lado? ¿Se había quedado Helge con el rey? Debería de haberse subido al barco, ya lo había tenido allí mucho tiempo. ¿Lo habrían admitido en la guardia real? ¿Sería imposible eso? Arnulf se quedó helado, detrás de la decepción se escondía el miedo. Halfred levantó el brazo y le gritó algo a Stridbjørn, y este le devolvió el saludo. Un murmullo de inquietud se extendió entre los allí presentes, pero que Helge no estuviera al frente no les arrebató la alegría a aquellas que reconocieron a sus maridos y parientes detrás del borde de la regala adornado con escudos. Arnulf se metió en el agua hasta las rodillas y notó como si sus pies fueran de plomo. Halfred tenía la mirada siniestra y los curtidos guerreros que llevaba tras de sí contuvieron sus sonrisas y la alegría por reencontrarse con sus seres queridos y miraron de reojo a Stridbjørn. Muchos tenían heridas y vendajes con sangre, como si acabaran de estar en una batalla, y el propio Halfred tenía una fea brecha en la frente. No había buenas señales y el capote de Arnulf se empapó de repente.
Halfred se bajó del barco de un salto y agarró la mano que le había tendido Stridbjørn. Arnulf no podía respirar. Sentía tal opresión en el pecho que le ahogaba por momentos. Los ojos de Stridbjørn ardían como hierro fundido y tenía la cara lívida como el hielo. Trud dio un paso al frente y tomó a Halfred del brazo mientras el cuerno de Stridbjørn caía al suelo.
―¿Dónde está Helge? ¿No ha venido con vosotros? ¿Está enfermo? ―preguntó Trud con voz estridente.
Halfred la miró y su duro rostro se contrajo.
―¡Helge está muerto, Trud! Ha muerto. Lo mataron ayer por la mañana en Sælvig cuando volvíamos.
Esas palabras fueron como un cuchillo para Arnulf. Se le nubló la vista, creyó que se iba a desmayar. Quedó con la mirada perdida, pero oyó el grito desgarrador de Trud, que destrozó la oscuridad del estrecho, y notó la cálida mano de Frejdis sobre la suya. ¡Muerto! ¿Estaba muerto? Helge, su querido hermano, que volvería a casa para llevárselo de expedición. Le daría una espada. ¡No podía ser cierto! Frejdis le apretó la mano con la mayor fuerza que pudo, pero la mano de Arnulf estaba muerta y él tuvo que respirar muy rápido para poder coger aire. La fuerza del mar y el rumor de la arena bajo sus pies le hizo tambalearse.
Las palabras de Halfred provocaron gritos de dolor por Helge, y muchas mujeres que estaban junto al barco estallaron en llanto, pero Stridbjørn estaba firme como una roca mirando fijamente a Halfred, aunque con la comisura de los labios preguntó:
―¿Que lo han matado, Halfred? ¿Quién?
Halfred se tocó su barba manchada. Trud se hundió lamentándose y se arrancó las cadenas de ámbar del cuello mientras las demás mujeres se agruparon en torno a ella.
―Fue un hombre de Haraldsfjord con mucho poder, Øystein Ravnsbane 1 . Helge había yacido con su hija en contra de su voluntad después de una borrachera en una plaza comercial y Øystein se lo tomó a mal. Nos estuvo esperando medio invierno en las cercanías de la casa real y nos siguió hasta Sælvig.
Harald sacó una espada que Arnulf reconoció. Era de Helge, se llamaba Ormstand y llevaba dragones entrelazados tanto en la empuñadura como en la hoja, además de incrustaciones de plata. La espada estaba intacta y la mano de Stridbjørn tembló al recibir la preciada arma.
―Cayó al suelo cuando Øystein le cortó el brazo a Helge, pero él acabó en el mar y se hundió, por eso no hemos podido traérnoslo ―relató Halfred con un profundo suspiro.
A Arnulf se le revolvió el estómago y luchó contra un violento escozor en la garganta. Frejdis le rodeó el pecho con el brazo, como si quisiera presionarlo, y Arnulf oyó su propio gemido atormentado. Le ardía el rabillo del ojo. Se zafó de Frejdis, apretó los dientes y los puños con tanta fuerza que temblaron. ¡Sabe Tyr que no se quedaría lloriqueando ante los ojos de los siervos y las mujeres como si fuera un niño más! Su hermano era un guerrero y había caído en batalla, y, con toda seguridad, no estaría insatisfecho con ese destino. Stridbjørn no dijo ni media palabra y Halfred apartó la mano de la barba y continuó:
―Helge cayó en un combate con las fuerzas igualadas, y vengamos su muerte y matamos a Øystein y a todos sus hombres y quemamos sus barcos. Y capturamos a su hijo como esclavo. Si Trud o tú queréis más venganza, llevadlo con vosotros.
Halfred hizo una seña con la mano y dos hombres del barco obligaron a un joven a bajar por la regala y lo arrojaron a los pies de Stridbjørn. Lucía un capote señorial bordado de color azul oscuro y el pelo y la barba eran morenos y estaban bien recortados. Tenía colgando del cuello una gruesa cadena de plata con un martillo de Tor y el brazo lleno de brazaletes de plata. Llevaba las manos atadas a la espalda y se le vio una mirada furiosa y altiva cuando la alzó e intentó ponerse de pie. Halfred cogió la cuerda que llevaba atada al cuello y lo tiró al suelo, pero el noruego peleó por levantarse y no se quedó de rodillas hasta que no le pusieron un cuchillo en la nuca. Halfred le escupió con desprecio.
―No tienes que temer represalias de los hombres de Haraldsfjord, Stridbjørn, se han borrado todas las pistas y nunca averiguarán dónde falleció su señor. Y nunca un hombre luchó con tanta valentía como tu Helge. Cuando perdió el brazo, cogió el hacha con la mano izquierda y dijo gritando que no había motivo para rendirse solo por haberse hecho un corte, y, cuando la espalda de Øystein lo atravesó, me pidió que os diera recuerdos y una disculpa por que el reencuentro se tuviera que posponer. Luego cayó al agua y yo amenacé a Øystein antes de que le diera tiempo a vanagloriarse de su fechoría.
Stridbjørn asintió brevemente. Sus blancos nudillos estaban alrededor de la funda de la espada de Helge. Trud sollozaba de una manera desgarradora y se echó arena en el pelo, y Rolf estaba callado y pálido como un cadáver con los pulgares en el cinturón, dando bufidos mientras clavaba los ojos en el agua negra que se tragó a su hermano. Arnulf miró la espada. ¡Helge le había prometido una espada así! Ya no habría expediciones llenas de anécdotas ni batallas ni saqueos, el nuevo barco de Helge nunca llevaría a su hermano a realizar hazañas y él ni siquiera atesoraría riquezas para ofrecérselas al padre de Frejdis. Sentía el cuerpo como si fuera una vasija agujereada y todo su ser interno parecía licuarse y desaparecer en la arena. Halfred tiró la cuerda del esclavo al suelo y le puso la mano con fuerza a Stridbjørn en el hombro.
―Helge está ahora entre los einheriar y, cuando los dioses llamen a la última batalla en el Ragnarok, él irá el primero.
―Gracias, Halfred ―dijo Stridbjørn con la voz empañada, pero firme―, y gracias por todo lo que habéis hecho por Helge. Nunca ha podido reprocharles nada a sus hombres, siempre le habéis servido con lealtad y gallardía. ―Miró a su alrededor y alzó la voz―. Mi hijo ha muerto, pero el banquete ha de celebrarse. Bebamos en su honor y alegrémonos de que su sitio en Valhala ya no esté vacío.
Sus palabras fueron recibidas con grandes gritos y Halfred sacó su espada y comenzó a golpear la hoja contra el barco mientras gritaba el nombre de Helge. Todos los que estaban a su alrededor y llevaban armas las desenvainaron y las golpearon de igual modo contra algo que hiciera ruido mientras gritaban, e incluso Rolf golpeó el barco con la mano. La arena parecía temblar con el estruendo y los gritos, y Arnulf se irguió y respiró hondo. Tenía ganas de gritar y dar golpes o echar a correr y esconderse en la oscuridad. Le temblaba cada músculo del cuerpo mientras el dolor del pecho se acentuaba y se sentía como si se le hubiera clavado la punta de una afilada flecha de hielo, pero avanzó con tranquilidad hacia Stridbjørn y Rolf.
Ahora que ya habían comunicado la triste noticia, la alegría comenzó a brotar con desenfreno. Tras el momento del griterío, los retornados guerreros enfundaron las espadas y comenzaron a reír y a lanzar al aire a sus esposas e hijos. Los hombres se agarraron del cuello con sus fuertes brazos y sacaron regalos. Tuvieron que ayudar a unos cuantos hombres con cojera a bajar del barco.
Trud se fue a trompicones, llorando y apoyada por las mujeres, y muchos se encaminaron hacia la aldea cogidos por los hombros o portando sacos y cofres del barco. Stridbjørn se acercó a él y puso la mano encima como si fuera un apreciado caballo.
―Lo has transportado bien ―murmuró con la voz apagada―. ¡Gracias también a ti! ―Después miró brevemente a Arnulf―. Ata al nuevo esclavo en la cabaña y dile a los demás que mataré a cualquiera que se acerque a él.
Si Helge no hubiera muerto, Arnulf se habría negado y habría dicho que ese no era su trabajo, pero asintió en silencio y cogió la cuerda. El noruego le dirigió una mirada feroz y Arnulf hizo un movimiento con la cabeza. El preso se puso de rodillas y pareció querer acompañarlo sin oponer resistencia. Arnulf vio que le costaba mantenerse de pie. Stridbjørn se giró con la mano en el brazo de Rolf y fueron a buscar a Trud mientras muchos de los habitantes de la aldea se agruparon tras él y comenzaron a gritar de nuevo el nombre de Helge. Stridbjørn sujetaba la Ormstand con el brazo extendido, era el honor que le podía mostrar a su hijo fallecido. Arnulf los siguió con la vista y Frejdis, que recogió las perlas de ámbar de Trud esparcidas por el suelo, lo miró afligida por haberlo abandonado. Cuando le pasaba algo serio, prefería estar solo, y ella lo sabía.
Arnulf no le metió prisa al noruego que cojeaba, sino que se separó lentamente del barco y fue por la orilla hacia el final de la aldea, donde estaban las casas de los esclavos. Le vendría bien alejarse de los demás y de las antorchas, ocultarse en la oscuridad, donde nadie pudiera verle la cara. Le pesaban las piernas y cada paso de repente era nuevo e insólito, como si la muerte de Helge hubiera cambiado de golpe incluso la marcha y la continuidad del mundo. El agua chapoteaba sorda en la orilla de la playa y la luna estaba casi llena sobre el estrecho y las negras copas del bosque. Brillaba con toda su fuerza, como si estuviera homenajeando a Helge. Derramaba plata sobre el mar, que ahora era su tumba. Los pantalones de Arnulf estaban empapados hasta los muslos y él temblaba y peleaba para no derrumbarse y dar rienda suelta a sus lágrimas. Helge, su hermano, había muerto. Todo se venía abajo. No solo Helge, también toda su vida, su expedición, sus ansias de viajar y todas las esperanzas de conseguir a Frejdis.
Los hombros del noruego se ladeaban mientras iba cojeando por la arena y Arnulf se detuvo y miró hacia el agua. Ya no se podía divisar ninguna vela, por muy clara que fuera. Helge ya no podría botar su nuevo barco. Arnulf sabía exactamente en qué fila se habría sentado. A Aslak le complació tanto que lo ayudase que le había dado permiso para tallar un águila justo en el tablón del agujero del remo. Y Trud estuvo todo el invierno trabajando la vela con los esclavos. Al menos Stridbjørn pudo recibir permiso para incinerar el cuerpo sin vida de su hijo en ese barco. Helge debería llevárselo al Valhala, tenían que quemarlo con él, llenarlo de caballos y armas, pero Helge se había arrojado al mar con su mortal herida. ¿Por qué?
Un repentino tirón hizo que las manos de Arnulf soltasen la cuerda. El noruego había emprendido la huida y se fue hacia el bosque saltando como una liebre. Los pies no le fallaron en absoluto. Arnulf dio un grito e inició la persecución mientras la ira le daba alas a sus piernas. ¡Que el esclavo se permitiera burlarse de él de aquella manera y escaparse al bosque para esconderse allí por la noche! ¡Tenía que enseñarle al miserable hijo de un maldito asesino cuál era su sitio!
El preso corrió rápidamente con todo por ganar, pero Arnulf conocía cada piedra que había alrededor de la aldea y estaba lo bastante furioso como para ser el más ágil de los dos. El brillo de la luna lo iluminaba todo con gran claridad. Alcanzó al noruego en la linde y se lanzó sobre él de manera que ambos rodaron sobre las hojas secas que había en el suelo. El preso intentó morderlo, pero no pudo defenderse con las manos atadas a la espalda, y Arnulf cogió la cuerda, la pisó y el cuello del noruego quedó pegado al suelo. Incluso él dio un respingo y la ira hizo que se le pusieran los ojos en blanco. Helge había muerto y el padre de este cautivo era el culpable del asesinato. Preso de una furia irrefrenable, golpeó en la tripa al noruego, que dio un grito ahogado y se hizo un ovillo. Arnulf quería venganza. Venganza por el dolor del corazón que mordía como un gusano, por los llantos de Trud y por la desesperación oculta de Stridbjørn. En el cuerpo no cabía una tristeza tan horrible, tenía que sacarla, tomar aire, ¡venganza! El noruego gemía, y Arnulf gritó y notó las lágrimas bajando por las mejillas como hierro candente. Volvió a patear al hombre y le golpeó las costillas, con lo que acabó doliéndole el pie. El preso intentó protegerse, pero Arnulf le dio otra patada, esta vez en el costado, incapaz de reprimir esa locura furiosa que lo devoraba. Todo a su alrededor desapareció, y la rabia y la tristeza bullían por todo el cuerpo como la marea viva. ¡Venganza! ¡Quería venganza! Era posible que Halfred hubiera matado a Øystein y le hubiera hecho pagar su fechoría con la vida, pero Arnulf también tenía derecho a vengar a su hermano, igual que Rolf, y el canalla que tenía a sus pies merecía cada patada, tenía ganas de inflar a golpes su miserable cuerpo.
El noruego jadeaba e intentaba desesperadamente huir rodando, pero él lo miró con una mueca. Había algo en su mirada que hizo que Arnulf reflexionase y con un esfuerzo físico detuviese su violento acto; las personas que había alrededor parecieron darse la vuelta hacia él. El capote estaba empapado en sudor. El noruego yació encogido en el bosque jadeando como si estuviese dando su vida por finalizada. Arnulf dio un paso atrás agarrando la cuerda con fuerza y dejó, sin aliento, que la ira se calmase un poco. El preso se puso de rodillas con la frente en el suelo y tomó aire entre estertores. La luna brillaba entre las verdes ramas con la suficiente fuerza para que Arnulf pudiera verlo con claridad. Tenía, como mucho, veinte años. Era de Noruega. Helge le había hablado emocionado de Noruega, de sus montañas y de sus cascadas. Pero a este hombre Arnulf lo odiaba.
El preso comenzó a retomar el aire, ahora se quejaba más por el dolor.
―¡Levántate, perro, y da gracias de que no te corte el cuello!
El noruego alzó la cabeza.
―¡Me has roto las costillas!
―Ah, voy a ponerme a llorar. ¡Arriba!
El preso se puso de pie, pero no podía sostenerse y tuvo que apoyarse, medio agachado, en un árbol. Arnulf aguardó, ya que no quería llevarlo a cuestas. El noruego fue recobrándose y lo miró. Sus claros ojos no mostraban resentimiento, más bien una profunda desesperación y tristeza, tosió dolorido y los cerró un momento.
―Déjame irme, Arnulf ―dijo afónico.
Arnulf abrió los ojos asombrado.
―¿Irte? ¿Has perdido el juicio? ¡He perdido a mi hermano! ¡Tu padre lo acaba de matar y me pides que te suelte! Como si merecieras otra cosa que el que te apalee como la bestia que eres.
―¡Y yo he perdido a mi padre! ―El noruego abrió los ojos e intentó erguirse y prosiguió―. He perdido a mi padre y a muchos amigos. ―Se quedó en silencio, jadeó y continuó―. Mi tío también iba en aquel barco. Tu tristeza no es ni la mitad de grande que la mía y no fui yo quien mató a tu hermano. ¡Déjame irme!
Apoyó la cabeza en el árbol y pareció extenuado.
―¿Entonces mi padre pierde a su hijo para después dejar que el maldito de su asesino se vaya corriendo? ―escupió Arnulf con resentimiento.
―¡Mi padre perdió la vida! ―exclamó el noruego con los ojos inyectados en sangre―. ¡Y tu maldito hermano deshonró a mi hermana, que ahora lleva dentro un niño al que no quiere tener!
Arnulf sintió cómo le bullía la ira por la sangre. ¡Cómo osaba!
―Stridbjørn pronto te va a quitar la manía de responder. Y si lo suplicas de rodillas, quizá me calle que intentaste exigir tu libertad. ¿No sabes cuál es el castigo para un esclavo que huye?
Los ojos del noruego se inyectaron en fuego y se puso erguido.
―¡No soy un esclavo! ¡Tengo un nombre, Arnulf, igual que tú! Me llamo Toke. El hijo de Øystein Ravnsbane. Ese nombre es conocido allende Haraldsfjord y muchos más hombres de los que piensas estarían dispuestos a vengar a Øystein en cuanto tengan noticias de su muerte.
Arnulf resopló y no se dejó avasallar.
―Esclavo, eso es lo que eres, y dejaremos que tu nombre lo decida Trud.
Toke negó con la cabeza e insistió.
―Desátame y di que me escapé. No te arrepentirás de este trato, te recompensaré abundantemente el día que tu camino te lleve hasta mi fiordo.
Arnulf sintió la necesidad de darle más patadas al noruego, pero se contuvo.
―Helge tenía que volver a buscarme, ¿tan tonto eres como para no entenderlo? Nos íbamos a ir juntos de expedición, traía una espada para mí. He ayudado a Aslak a construir su nuevo barco, ¡y ahora está muerto!
Toke agachó la cabeza un momento.
―¡Debes odiarme!
―¡Pues claro! ―gritó Arnulf furioso acallando el insolente discurso del esclavo, pero sin perder la compostura ni dejar que un extraño lo viera llorar.
―Si quieres salir de expedición, mayor motivo es para que me sueltes; mi barco está en Noruega esperando a que reúna hombres para mi primera travesía sin Øystein ―exclamó Toke―. Vente, Arnulf, y deja aquí tu tristeza. Este año quiero ir hacia el oeste. Un islandés me ha hablado de un buen lugar con mucha plata.
Arnulf negó con la cabeza y entrecerró los ojos con ira.
―¿Que tengo que darle la espalda a mi familia y largarme con un esclavo? ¿Quién te crees que soy? Toke Øysteinsøn, va a pasar mucho hasta que vuelvas a navegar, y, cuando Stridbjørn tenga tiempo de coger el látigo, te vas a tragar el orgullo y te arrastrarás ante él.
Tiró de la cuerda y Toke casi se desequilibró. Este se calló y empleó sus fuerzas en seguir a Arnulf, que caminaba con fuerza, lleno de indignación. No hubo más palabras durante el camino a la cabaña de los esclavos, y Arnulf no derramó más lágrimas, pero era como si el corazón quisiera salírsele del pecho y deseaba librarse lo más rápido posible del noruego loco y de su charlatanería.
***
La parte de la aldea donde vivían los esclavos estaba vacía, puesto que estaban todos preparando la comida para la fiesta en honor de los vikingos retornados, pero Arnulf encontró una lámpara de aceite de ballena junto a un batiente, la encendió y tiró de Toke, y lo llevó a la cabaña más pequeña. La usaban para guardar yesca y vasijas de barro, y Arnulf empujó a Toke al interior, hasta el pilar central que sujetaba el techo permeable.
―¡Siéntate!
El noruego obedeció con una mirada punzante y Arnulf le soltó la cuerda del cuello y la usó para atarle con solidez los brazos al pilar. Toke alzó la vista.
―Piensa en mi propuesta, Arnulf. Muchos hombres experimentados recibieron la oferta de navegar en mi barco de guerra y confiar en que la suerte de mi padre me acompañase.
Arnulf le puso el puño a Toke en el mentón.
―¡La suerte de tu padre! ¡Una palabra más y te arranco los dientes! Mejor piensa en lo que te he dicho: acostúmbrate a tu oficio de esclavo, ¡tú decides cuán dolorosa ha de ser tu vida aquí!
Apagó la lámpara de un soplido y no se dignó a prestarle más atención a Toke, sino que salió de la cabaña y dio un portazo. ¡Ojalá Hel viniera a por el noruego esta misma noche! ¡Ese hombre era insoportable! Así que eso era lo que se conseguía al tener esclavos: peleas y molestias. Arnulf escupió enfadado. ¡Tener que estar en dimes y diretes con un hombre no libre justo cuando acababa de enterarse de la muerte de Helge! Quería irse a casa y escuchar lo que contaban Halfred y los demás guerreros. La tristeza la ahogaría en hidromiel e intentaría olvidar por un momento que había perdido a un hermano.
Le chorreaba el sudor por la espalda, aunque el aire era fresco, y no sentía las piernas. Se mordió el labio. Le temblaba todo el cuerpo y apretó los puños. Volvió a escupir y apretó tanto el puño que le crujieron los nudillos, pero las lágrimas querían salir, vencerlo, tirarlo al suelo entre convulsiones. ¡Maldita sea, un hombre no llora, bebe! Arnulf obligó a sus pies a alejarse de la cabaña de los esclavos, pero no fueron a la casa de Stridbjørn, intentaron volver al mar y echar a correr. Primero lentamente, pero pronto saltó como un toro que embiste, corrió, y el corazón le retumbaba, le dolían los pulmones y el sabor de la sangre se extendió por la boca. Lloró con la boca bien abierta mientras corría por la playa, por delante de la aldea, de los barcos y del taller de Aslak hasta la desembocadura del arroyo de las truchas. Allí cayó de rodillas y se hizo una bola. Dando sacudidas, gimoteando aturdido mientras el dolor lo inundaba con oleadas furiosas, cada una peor que la anterior. Helge había muerto. Helge había muerto.
***
Cuando hubo arrojado las últimas lágrimas y sentido los ojos secos, alzó la cabeza de nuevo. La luna seguía reflejándose en el agua, en la tumba de Helge. Arnulf se sentó, humillado y miserable, pero aún no había expulsado toda la furia. La sangre bullía por las venas como el agua que se mezcla con el hierro candente en la herrería. El cuerpo le pedía hacer algo, y el corazón latía casi atravesándole las costillas. ¡Por Tor! ¿Por qué tuvo Halfred que vengar a Helge? Si se hubiera vuelto a casa, Stridbjørn podría haber reunido a unos cuantos hombres, poner rumbo a Haraldsfjord para vengarse y Arnulf podría haberse puesto a afilar un hacha y enfundar una espada en vez de estar aquí lloriqueando como una niña.
Se puso de pie lentamente. Tenía los pantalones mojados por el rocío de la hierba y se sintió mareado. Las teas seguían ardiendo en la playa, en el lugar donde Halfred y los vikingos habían tocado tierra, y no lejos de allí estaba calzado el nuevo barco de Helge, acabado y preparado para su primera botadura con la cabeza de dragón pintada de rojo en la proa. Se veía negro bajo el cielo y la luz de la luna, con sus formas sencillas, presuntuosas y bandeadas, y nadie le llevó la contraria a Aslak cuando dijo que en su vida había construido un barco tan bueno. En él había empleado todo su talento e ingenio, y no se le escapó el menor detalle. Ahora no transportaría a Helge, no surcaría obediente las olas con sus manos agarrando los remos, no levantaría sus alas ni dejaría que el invierno se aferrase a la lana tupida, su destino estaba escrito, había muerto un sueño.
Arnulf se fue a trompicones por la orilla hacia el barco. Le volvía a doler la garganta y le costaba respirar. Todo lo que no fuera el barco se apartaba de su vista y era como si creciera hasta ser más grande que el cielo nocturno que había tras él y más negro que la mismísima muerte.
¡Nadie más que Helge tenía derecho a montar en ese barco! Era suyo, y cualquier otro ensuciaría los tablones si subiera a bordo. Sería un desprecio hacia su hermano deshacerse del barco. El cuerpo de Helge estaría en el fondo del mar mirando la quilla sabiendo que se lo habían arrebatado.