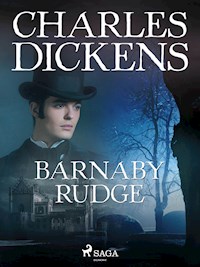
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
Barnaby Rudge es una historia de misterio y suspenso que comienza con un doble asesinato sin resolver y luego involucra conspiración, chantaje, secuestro y retribución. A lo largo de la novela, padres e hijos se oponen, los aprendices conspiran contra sus amos y los levantamientos anticatólicos de 1780 arrasan las calles. Y, cuando Londres estalla en disturbios, el propio Barnaby Rudge lucha por escapar de la maldición de su propio pasado. Con descripciones dramáticas de violencia pública y horror privado, extraños secretos y duplicaciones fantasmales, Barnaby Rudge es una poderosa e inquietante obra que mezcla realismo histórico y melodrama gótico.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1250
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charles Dickens
Barnaby Rudge
Saga
Barnaby Rudge
Original title: Barnaby Rudge
Original language: English
Cover image: shutterstock
Copyright © 1841, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726520927
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PERSONAJES
SEÑOR AKERMAN, alcaide de Newgate.
SEÑOR (posteriormente SIR JOHN) CHESTER, caballero elegante y educado, pero cruel y sin principios.
EDWARD CHESTER, su hijo; un atractivo joven, enamorado de la señorita Haredale.
TOM COOB, fabricante de velas y empleado de correos de Chigwell.
GENERAL CONWAY, miembro del Parlamento.
SOLOMON DAISY, sacristán y campanero de Chigwell.
NED DENNIS, verdugo y líder de los alborotadores del motín Gordon.
SEÑOR GASHFORD, hombre taimado y traicionero, secretario de lord George Gordon.
MARK GILBERT, miembro de una sociedad secreta formada por los aprendices de Londres para resistir a la tiranía de sus amos.
CORONEL GORDON, miembro del Parlamento.
LORD GEORGE GORDON, miembro del Parlamento y principal instigador del motín protestante bajo el lema «¡No más papismo!».
TOM GREEN, soldado.
JOHN GRUEBY, sirviente de lord George Gordon.
SEÑOR GEOFFREY HAREDALE, caballero de campo, duro, severo y abrupto, pero honesto y desinteresado.
HUGH, joven salvaje, atlético, con aspecto de gitano, duro, mozo de cuadra en el Maypole, más tarde líder de los motines.
SEÑOR LANGDALE, viejo caballero corpulento, colérico; fabricante y comerciante de licores.
PHIL PARKES, hombre alto y taciturno, guarda forestal.
PEAK, mayordomo de sir John Chester.
BARNABY RUDGE, joven fantástico y medio loco.
SEÑOR RUDGE, padre de Barnaby y antiguo sirviente del señor Reuben Haredale.
STAGG, hombre ciego, propietario de una bodega.
SIMON TAPPERTIT, aprendiz del señor Gabriel Varden, y capitán de los Caballeros Aprendices.
SEÑOR GABRIEL VARDEN, viejo cerrajero; franco, campechano y honesto.
JOE WILLET, hijo de John Willet; joven de anchos hombros y fornido, enamorado de Dolly Varden.
JOHN WILLET, hombre corpulento, obstinado y de gran cabeza, dueño del Maypole de Chigwell.
SEÑORITA EMMA HAREDALE, sobrina del señor George Haredale.
SEÑORITA MIGGS, sirvienta soltera de la señora Varden, mujer avinagrada y de mal genio.
SEÑORA RUDGE, madre de Barnaby.
DOLLY VARDEN, hija del señor Gabriel Varden, chica brillante, simpática, bien humorada y coqueta.
SEÑORA MARTHA VARDEN, madre de la anterior, mujer rellenita y de seno abultado, pero de temperamento imprevisible.
I
En 1775 había junto al bosque de Epping, a unas doce millas de Londres -contando desde el estandarte de Cornhill, o más bien desde el lugar en el que antaño se encontraba el estandarte-, un establecimiento público llamado Maypole 1 , como podían advertir todos los viajeros que, sin saber leer ni escribir (y en esa época se encontraban en tal condición un gran número de viajeros, y también de sedentarios), miraran el emblema que se alzaba por encima de dicho establecimiento; un emblema que, si bien carecía de las nobles proporciones que los mayos presentaban en los viejos tiempos, era cuando menos como un fresno de treinta pies de altura, recto como la flecha más recta que haya podido disparar jamás el más diestro ballestero de Inglaterra.
El Maypole (esta palabra designará en adelante el edificio y no su emblema) era un vetusto caserón con más vigas en los aleros del tejado de las que pudiera contar un ocioso en un día soleado; con grandes chimeneas angulosas de donde parecía que ni el mismo humo podía salir sino bajo formas naturalmente fantásticas, merced a su tortuosa ascensión, y vastas caballerizas sombrías, medio en ruinas y desiertas. Se decía que esta casa había sido construida en la época de Enrique VIII, y existía una leyenda según la cual, no tan sólo la reina Isabel, durante una excursión de caza, había dormido allí una noche en cierta sala de paredes de encina labrada y de anchas ventanas, sino que al día siguiente, hallándose la reina doncella en pie sobre el poyo de piedra delante de la puerta dispuesta a montar, descargó sendos puñetazos y bofetones a un pobre paje por algún descuido en su servicio. Las personas positivas y escépticas, en minoría entre los parroquianos del Maypole, como lo están siempre por desgracia en todas partes, se inclinaban a considerar esta tradición como apócrifa, pero cuando el dueño de la antigua posada apelaba al testimonio del mismo poyo, cuando con ademán de triunfo hacía ver que la piedra había permanecido inmóvil hasta el día de hoy, los incrédulos se veían siempre derrotados por una mayoría imponente, y todos los verdaderos creyentes se regocijaban en su victoria.
Sin embargo, prescindiendo de la autenticidad o falsedad de esta tradición y de otras muchas por el mismo estilo, lo cierto es que el Maypole era un edificio muy viejo, más viejo tal vez de lo que pretendía ser y de lo que parecía por su aspecto, lo cual sucede con frecuencia con las casas, al igual que con las damas de edad incierta. Sus ventanas eran viejas celosías de diamante; sus suelos estaban hundidos y eran irregulares, sus techos ennegrecidos por la mano del tiempo, pesados debido a la presencia de inmensas vigas. Ante la puerta había un viejo porche, pintoresca y grotescamente tallado; y allí las noches de verano los clientes más favorecidos fumaban y bebían -ah, y cantaban también alguna que otra canción, a veces- descansando sobre dos bancos de madera de respaldo alto y aspecto sombrío que, como los dragones gemelos de cierto cuento de hadas, guardaban la entrada de la mansión.
En las chimeneas de las habitaciones en desuso, las golondrinas habían construido desde hacía muchos años sus nidos, y desde principios de la primavera hasta finales de otoño colonias enteras de golondrinas gorjeaban y cotorreaban en los aleros. Había más palomas en las inmediaciones del patio del lóbrego establo y las edificaciones anexas de las que nadie excepto el dueño podía contar. Los vuelos circulares y los revoloteos de pajarillos, palomas, volatineros y zuros no fueran tal vez del todo coherentes con el aspecto grave y sobrio del edificio, pero los monótonos arrullos, que nunca cesaban de oírse entre los pájaros a lo largo de todo el día, concordaban a la perfección, y parecían arrullarlo para que se durmiera. Con sus pisos inclinados, sus adormiladas hojas de cristal, y la fachada en saliente proyectándose sobre el camino, la vieja casa parecía estar asintiendo con la cabeza en sueños. De hecho, no era necesaria una gran imaginación para detectar en ella otras semblanzas con la especie humana. Los ladrillos con los que estaba construida habían sido originalmente de un profundo color rojo oscuro, pero se habían vuelto amarillentos y habían perdido su brillo como la piel de un anciano; las robustas vigas de madera habían decaído como dientes; y aquí y allá la hiedra, como una cálida prenda para reconfortar su vejez, envolvía sus verdes hojas estrechamente sobre los muros desgastados por el tiempo.
Con todo, era una edad valerosa y desbordante: y en las tardes de verano y otoño, cuando el refulgir del sol poniente caía sobre los robles y los castaños del bosque adyacente, la vieja casa, recuperando su lustre, parecía ser su perfecta compañera y tener ante sí muchos buenos años en él.
La tarde que nos ocupa no era una de esas hermosas tardes de verano o de otoño, sino el crepúsculo de un día de marzo. El viento aullaba de una manera espantosa a través de las desnudas ramas de los árboles, y mugiendo sordamente en las anchas chimeneas y azotando la lluvia las ventanas del mesón, daba a los parroquianos que en él se hallaban en aquel momento el incontestable derecho de prolongar su estancia, al mismo tiempo que permitía al propietario profetizar que el cielo se despejaría a las once en punto, lo cual coincidía asombrosamente con la hora en que acostumbraba a cerrar su casa.
El nombre del ser humano sobre el cual descendía así la inspiración profética era John Willet, hombre corpulento, de ancha cabeza, cuyo abultado rostro denotaba una profunda obstinación y una rara lentitud de entendederas, a las que se sumaba una confianza ciega en su propio talento. La jactancia ordinaria de John Willet en los momentos de buen humor consistía en decir que, si sus ideas adolecían de cierta lentitud, en cambio eran sólidas e infalibles, aserto que no podía contradecirse al comprobarse que era exactamente lo contrario de la prontitud, y uno de los hombres más obstinados y más tajantes que hubiesen existido, seguro siempre de que cuanto decía, pensaba o hacía era irreprochable, y cosa establecida y ordenada por las leyes de la naturaleza y la Providencia, siendo inevitablemente y de toda necesidad un disparate lo que decía, pensaba o hacía en sentido contrario cualquier otra persona.
John Willet se levantó, se dirigió lentamente a la ventana, aplastó su abultada nariz sobre el frío cristal y, cubriéndose los párpados para que no le impidiese la vista el rojizo resplandor del hogar, contempló durante algunos segundos el estado del cielo. Después volvió con lentitud hacia su asiento, situado en un rincón de la chimenea, y sentándose con un ligero estremecimiento, como quien se ha expuesto al frío para saborear mejor las delicias de un fuego que calienta y brilla, dijo mirando uno tras otro a sus huéspedes:
-El cielo se despejará a las once en punto; ni antes ni después.
-¿En qué lo adivináis? -preguntó un hombrecillo que estaba sentado en el rincón de enfrente-. La luna está ya menguante y sale a las nueve.
John miró pacífica y silenciosamente al que le interrogaba hasta que estuvo bien seguro de haber comprendido la observación, y entonces dio una respuesta con un tono que parecía indicar que la luna era para él algo estrictamente personal en lo que nadie tenía derecho a intervenir.
-No os inquietéis por la luna; no os toméis ese trabajo. Dejad a la luna en paz y yo os dejaré también en paz a vos.
-Espero no haberos enojado -dijo el hombrecillo.
John calló largo rato hasta que la observación penetró en su cerebro, y después de encender la pipa y de fumar con calma, respondió:
-¿Enojado? No, por el momento.
Y continuó fumando en tranquilo silencio.
De vez en cuando lanzaba una mirada oblicua a un hombre envuelto en un ancho gabán con bordados de seda, galones de plata deslucida y enormes botones de metal. Este hombre estaba sentado en un rincón, separado de la clientela habitual del establecimiento; llevaba un sombrero de alas anchas que le caían sobre el rostro y ocultaban además la mano en la cual apoyaba la frente. Parecía un personaje poco sociable.
Había también sentado a alguna distancia del fuego otro forastero que llevaba botas con espuelas y cuyos pensamientos, a juzgar por sus brazos cruzados, su ceñudo entrecejo y el poco caso que hacía del licor que dejaba sobre la mesa sin probarlo, se fijaban en asuntos muy diversos de lo que conformaba el tema de la conversación. Era un joven de unos veintiocho años, de estatura regular y de rostro muy agraciado, pero de aspecto varonil. Hacía ostentación de sus cabellos negros, vestía traje de montar, y ese traje, lo mismo que sus grandes botas, iguales por su forma a las que usan los modernos guardias de Corps de la reina, revelaba el mal estado de los caminos. Pero aunque estaba salpicado de barro, iba bien vestido, hasta con riqueza, y en su elegante porte y en su gracia y distinción indicaba que era un caballero.
Había sobre la mesa junto a la cual estaba sentado un largo látigo, un sombrero de alas achatadas muy apropiado sin duda a la inclemencia de la temperatura, un par de pistolas en sus pistoleras y una corta capa. Sólo se descubrían de su rostro las largas cejas negras que ocultaban sus ojos bajos, pero un aire de desembarazo y de gracia tan perfecta como natural en los ademanes adornaba toda su persona y hasta parecía extenderse a sus pequeños accesorios, todos bellos y en buen estado.
Tan sólo una vez fijó John Willet los ojos en el joven caballero, como para preguntarle con la mirada si había reparado en su silencioso vecino. Era indudable que John y el joven se habían visto con frecuencia anteriormente, pero convencido John de que su mirada no recibía contestación y que ni siquiera la había advertido la persona a quien se dirigía, concentró gradualmente todo su poder visual en un solo foco para apuntarlo sobre el hombre del sombrero de alas caídas, llegando a adquirir por último su mirada fija una intensidad tan notable que llegó a llamar la atención de todos los parroquianos, los cuales, de común acuerdo y quitándose las pipas de la boca, principiaron a mirar igualmente con curiosidad al misterioso personaje.
El robusto propietario tenía un par de ojos grandes y estúpidos como los de un pez, y el hombrecillo que había aventurado la observación acerca de la luna (era sacristán y campanero de Chigwell, aldea situada cerca del Maypole) tenía los ojillos redondos, negros y brillantes como cuentas de rosario. Ese hombrecillo llevaba además en las rodilleras de sus calzones de color de hierro oxidado, en su chaqueta del mismo color y en su chaleco de solapas caídas, espesas hileras de pequeños botones extraños que se parecían a sus ojos, y su semejanza era tan notable que cuando brillaban y centelleaban a la llama de la chimenea, reflejada igualmente por las lucientes hebillas de sus zapatos, parecía todo ojos de pies a cabeza, y se hubiera dicho que los empleaba a un tiempo para contemplar al desconocido.
¿A quién asombrará que un hombre llegase a sentirse mal bajo el fuego de semejante batería, sin hablar de los ojos pertenecientes a Tom Cobb, el rechoncho mercader de velas de sebo y empleado en correos, y los del largo Phil Parkes, el guardabosques, que impulsados ambos por el contagio del ejemplo, miraban con no menos insistencia al hombre del sombrero alicaído?
Este personaje acabó en fin por sentir un grave malestar. ¿Era acaso por verse expuesto a esta descarga de inquisidoras miradas? Tal vez dependía esto de la índole de sus anteriores meditaciones, porque cuando cambió de postura y observó por casualidad a su alrededor, se estremeció al verse convertido en blanco de miradas tan penetrantes y lanzó al grupo de la chimenea un vistazo airado y receloso. Ésta produjo el efecto de desviar inmediatamente todos los ojos hacia el fuego, a excepción de los de John Willet que, viéndose cogido en fragante delito, y no siendo, como hemos dicho antes, de un genio muy vivo, continuó contemplando a su huésped de una manera singularmente torpe y embarazada.
-¿Y bien? -dijo el desconocido.
Este «¿y bien?» no era mucho. No era un largo discurso.
-Creía que habíais pedido algo -dijo el posadero después de una pausa de dos o tres minutos para reflexionar.
El desconocido se quitó el sombrero y descubrió las facciones duras de un hombre de unos sesenta años, fatigadas y gastadas por el tiempo. Su expresión, naturalmente ruda, no quedaba suavizada por el pañuelo negro con que se cubría la cabeza, y que mientras le servía de peluca dejaba en la sombra su frente y casi ocultaba sus cejas. ¿Era acaso para distraer las miradas y ocultar una profunda cicatriz que le cruzaba la mejilla? Si éste era su objeto, no lo conseguía, porque saltaba a la vista. Su tez era de un matiz cadavérico, y su barba indicaba por lo crecida y canosa que no había sido afeitada al menos en tres semanas. Tal era el personaje miserablemente vestido que se levantó entonces de su asiento, se paseó por la cocina, y volvió algunos instantes después para sentarse en el rincón de la chimenea que le cedió muy pronto el sacristán por educación o por miedo.
-¡Es un bandido! -dijo Tom Cobb al oído a Parkes, el guardabosques.
-¿Creéis que los bandidos no van mejor vestidos que este hombre? -respondió Parkes-. Es algún mendigo, Tom. Los bandidos no van vestidos con harapos; os aseguro que todos visten hasta con lujo.
Durante este diálogo, el objeto de sus conjeturas había hecho al establecimiento la honra de pedir algo de cenar, y fue servido por Joe, hijo del posadero, mozo de unos veinte años, de anchos hombros y de elevada estatura, a quien su padre se complacía aún en considerar un niño y en tratarlo como a tal.
El desconocido, al tender las manos para calentárselas en el fuego, volvió la cabeza hacia los parroquianos y, después de lanzarles una mirada penetrante, dijo con una voz que se correspondía a su aspecto:
-¿Qué casa es esa que se halla a una milla de aquí?
-¿Una taberna?-dijo el posadero con su parsimonia habitual.
-¿Una taberna, padre? -exclamó Joe-. ¿Qué estáis diciendo? ¿Una taberna a una milla del Maypole? Os pregunta sin duda por la casa Warren. ¿No preguntáis, caballero, por una casa grande de ladrillo que se alza en medio de una rica hacienda?
-Sí -contestó el desconocido.
-Esa casa se hallaba hace quince o veinte años en medio de una finca cinco veces mayor, pero ha ido desapareciendo campo tras campo hasta quedar reducida al estado actual. ¡Es una lástima! -continuó el joven.
-No lo niego, pero mi pregunta tenía por objeto a su dueño. Me importa muy poco saber si esa hacienda era mayor hace veinte años, y en cuanto a lo que es ahora, puedo verlo por mí mismo.
El presunto heredero del Maypole se llevó el índice a los labios y, lanzando una mirada hacia el caballero que ya se ha dado a conocer y que no había cambiado de actitud cuando el desconocido preguntó por la casa, repuso con la voz grave:
-El dueño se llama Haredale, Geoffrey Haredale, y... -lanzó otra mirada en la misma dirección- y es un digno caballero -añadió terminando la frase con una tosecilla muy significativa.
Pero el desconocido no hizo caso de la tos ni del ademán recomendando el silencio que la había precedido, y continuó preguntando:
-Me he desviado de mi camino al venir aquí y he seguido la senda que conduce a través de los campos de la casa Warren. ¿Quién es la señora joven que he visto subir en un coche? ¿Es su hija?
-¿Qué sé yo, buen hombre? -dijo Joe, que con la excusa de arreglar los tizones se aproximó con disimulo al indiscreto interrogador y le tiró de la manga-. No he visto nunca a esa señora de quien habláis. ¡Cielos! ¡Cómo sopla el viento! No cesa de llover. ¡Qué noche de perros!
-Terrible noche, en efecto -dijo el desconocido.
-Supongo que estaréis acostumbrado a pasar noches malas como ésta -dijo Joe, aprovechando una ocasión propicia para dar a la conversación un giro diferente.
-Sí, las he pasado muy malas -contestó el desconocido-. Pero hablemos de la señora joven que he visto. ¿Tiene Haredale una hija?
-No, no -respondió Joe con impaciencia-. Es soltero..., es... Dejadnos en paz con vuestra señora joven. ¿No estáis viendo que no gusta vuestra conversación?
Sin hacer caso de esta indirecta, y manifestando no haberla oído, el verdugo continuó poniendo a prueba la paciencia de Joe.
-No sería la primera vez que un soltero tuviera hijas. ¡Como si no pudiera ser hija suya sin estar casado!
-No sé lo que queréis decir -repuso Joe, añadiendo en voz aún más baja, y acercándose-: ¿Lo hacéis a propósito?
-Os confieso que no abrigo ninguna mala intención. No veo qué mal hay en haceros esta pregunta. ¿Qué tiene de extraño que un forastero trate de informarse de los habitantes de una casa notable en un país que desconoce? No hay motivo para que hagáis esos aspavientos y os alarméis como si conspirase contra el rey Jorge. ¿No podéis explicarme con franqueza la causa de vuestra alarma? Os repito que soy forastero y que no entiendo vuestros ademanes ni vuestras palabras.
Al hacer esta observación señalaba con la mano a la persona que causaba indudablemente la inquietud de Joe Willet. El caballero se había levantado, se cubría con la capa y se disponía a salir. Entregó una moneda para pagar el gasto y salió de la sala acompañado de Joe, que tomó una vela para alumbrarle hasta la puerta del mesón. Mientras Joe se ausentaba para acompañar al caballero, el viejo Willet y sus tres compañeros continuaron fumando con la mayor gravedad y el más profundo silencio, teniendo cada cual sus ojos fijos en un caldero de cobre que colgaba sobre el fuego. Al cabo de algunos minutos, John Willet meneó lentamente la cabeza, y sus amigos la menearon también, pero sin que ninguno de ellos apartase los ojos del caldero y sin cambiar en un ápice la expresión solemne de su fisonomía. Finalmente Joe volvió a entrar en la cocina con rostro alegre y amable, corno quien espera una reprimenda y quiere parar el golpe.
-¡Lo que es el amor! -dijo acercando un banquillo al fuego y dirigiendo en torno una mirada que solicitaba la simpatía-. Va camino a Londres. Su caballo, que cojea de tanto galopar por aquí toda la tarde, apenas ha tenido tiempo para descansar en la paja de la cuadra, cuando el amo renuncia a una buena cena y a una blanda cama. ¿Y sabéis por qué? Porque la señorita Haredale ha ido a un baile de máscaras a Londres, y cifra él toda su dicha en verla. No lo haría yo por más linda que fuera. Pero yo no estoy enamorado, al menos creo que no lo estoy, y no sé lo que haría si me hallara en su lugar.
-¿Está enamorado? -preguntó el desconocido.
-Un poco -repuso Joe-, podría estarlo menos, pero no puede estarlo más.
-¡Silencio, caballerito! -dijo el padre.
-¡Eres un charlatán, Joe! -dijo el largo Parkes.
-¿Habrá muchacho más indiscreto? - murmuró Thomas Cobb.
-¡Qué torbellino! ¡Faltar así al respeto a su padre! -exclamó el sacristán.
-¿Qué he dicho, pues? -repuso el pobre Joe.
-¡Silencio, caballerito! -repitió su padre-. ¿Cómo os permitís hablar mientras veis que personas que os doblan y triplican la edad están sentadas sin pronunciar una palabra?
-Pues casualmente ésta es la ocasión más oportuna para hablar -dijo Joe con terquedad.
-¡La ocasión más oportuna! -repitió su padre-. No hay ocasión oportuna que valga.
-Es verdad -dijo Parkes inclinando con gravedad su cabeza hacia los otros dos, que inclinaron también sus cabezas y murmuraron en voz baja que la observación era exactísima.
-Sí, la ocasión oportuna es la de callar - repuso John Willet-. Cuando yo tenía vuestra edad, nunca hablaba, nunca tenía comezón de hablar; escuchaba para instruirme... Eso es lo que hacía.
-Y a eso se debe, Joe, que tengáis en vuestro padre a un experto en materia de discurrir -dijo Parkes-. De modo que nadie compite con él en raciocinio.
-Entendámonos, Phil -contestó John Willet lanzando por uno de los ángulos de la boca una nube de humo larga, delgada y sinuosa y mirándola con aire distraído mientras desaparecía-: entendámonos Phil, el raciocinio es un don de la naturaleza. Si la naturaleza dota a un hombre con las poderosas facultades del raciocinio, este hombre tiene derecho a honrarse con este don, y no lo tiene para encerrarse en una falsa prerrogativa, porque de lo contrario sería volver la espalda a la naturaleza, burlarse de ella, no estimar sus dones más preciosos y rebajarse hasta la altura del cerdo, que no merece que le arrojen perlas.
Como el posadero hizo una larga pausa, Parkes creyó naturalmente que se había terminado el discurso; así pues, dijo volviéndose hacia el joven con ademán severo:
-¿Oyes lo que dice tu padre, Joe? Supongo que no tratarás de competir con él en raciocinio.
-Sí -dijo John Willet, trasladando sus ojos del techo al rostro de su interlocutor y articulando el monosílabo como si estuviera escrito en letras mayúsculas, para hacerle ver que había obrado muy a la ligera al interrumpirle con una precipitación inconveniente y poco respetuosa-. Si la naturaleza me hubiera conferido el don del raciocinio, ¿por qué no lo había de confesar, o más bien por qué no había de vanagloriarme? Sí, señor, en este punto soy un experto. Tenéis razón, y he dado mis pruebas en esta cocina una y mil veces, como sabéis muy bien, al menos así lo creo. Si no lo sabéis -añadió John Willet volviendo a ponerse la pipa en la boca-, si no lo sabéis... mejor, porque no tengo orgullo, y no seré yo quien os lo cuente.
Un murmullo general de sus tres amigos, acompañado de un movimiento general de aprobación de sus cabezas, en dirección siempre al caldero de cobre, aseguró a John Willet que sabían bien lo que valían sus facultades intelectuales y que no tenían necesidad de pruebas ulteriores para quedar convencidos de su superioridad. John continuó fumando con mayor dignidad examinándolos silenciosamente.
-¡Vaya una conversación tan divertida! -dijo Joe entre dientes y haciendo ademanes de descontento-. Pero si queréis decir con eso que nunca debo abrir la boca...
-¡Silencio! -exclamó su padre-. No, no debéis abrirla jamás. Cuando os pidan vuestro parecer, dadlo; cuando os hablen, hablad, y cuando no os pidan vuestro parecer ni os hablen, no lo deis y no habléis. ¡Por vida mía! ¡Cómo ha cambiado el mundo desde mi juventud! Creo en verdad que ya no hay niños, que no hay ya diferencia entre un niño y un hombre, y que todos los niños se han ido de este mundo con Su Majestad el difunto rey Jorge II.
-Vuestra observación es exactísima, exceptuando sin embargo a los príncipes -dijo el sacristán que, en su doble cualidad de representante de la Iglesia y del Estado en aquella reunión, se creía obligado a la más completa fidelidad respecto de sus soberanos-. Si es de institución divina y legal que los niños, mientras se esté aún en la edad en que uno es niño, se porten como tales, es forzoso que los príncipes sean también niños en su infancia y que no puedan ser otra cosa.
-¿Habéis oído hablar alguna vez de las sirenas? -preguntó John Willet.
-Sí, por cierto; he oído hablar -respondió el sacristán.
-Pues bien -dijo Willet-, según la naturaleza de las sirenas, todo lo que en ellas no es mujer debe ser pez, y según la naturaleza de los príncipes niños, todo lo que en ellos no es realmente ángel, debe ser divino y legal. Por consiguiente, es conveniente, divino y legal que los príncipes en su infancia sean niños, son y deben ser niños, y es enteramente imposible que sean otra cosa.
Habiendo sido recibida esta demostración de un punto tan espinoso con muestras de aprobación para poner a John Willet de buen humor, se contentó con repetir a su hijo la orden de guardar silencio, y añadió dirigiéndose al desconocido:
-Caballero, si hubierais hecho vuestra pregunta a una persona de edad, a mí o a uno de estos señores, no habríais perdido el tiempo en vano. La señorita Haredale es sobrina del señor Geoffrey Haredale.
-¿Está vivo su padre? -preguntó el desconocido.
-No -respondió el posadero-, no está vivo, y no ha muerto...
-¡No ha muerto! -gritó el otro.
-No ha muerto como se muere generalmente -dijo el posadero.
Los tres amigos inclinaron uno hacia el otro sus cabezas, y Parkes, meneando durante algunos segundos la suya como para decir: «Que nadie me contradiga sobre este punto, porque nadie me hará creer lo contrario» dijo en voz baja:
-John Willet está admirable esta noche y sería capaz de discutir con un presidente de tribuna.
El desconocido dejó transcurrir algunos momentos sin pronunciar una palabra, y preguntó después con un tono bastante brusco:
-¿Qué queréis decir?
-Más de lo que os figuráis, amigo -respondió John Willet-. En estas palabras hay tal vez más trascendencia de lo que podéis sospechar.
-Podrá ser muy bien -dijo el desconocido con aspereza-, pero ¿por qué habláis de una manera tan misteriosa? Decís en primer lugar que un hombre no está vivo y que sin embargo no ha muerto; añadís que no ha muerto como se muere generalmente, y decís después que estas palabras tienen más trascendencia de lo que me figuro. Os repito que no entiendo esa jerigonza.
-Perdonad, caballero -respondió el posadero picado en su honra y en su dignidad por el tono áspero de su huésped-. No extrañéis mis palabras, porque se refieren a una historia del Maypole que tiene más de veinte años de antigüedad. Esta historia es la de Solomon Daisy, pertenece al establecimiento, y nadie más que Solomon Daisy la ha contado jamás bajo este techo, y lo que es mas, nadie la contará nunca más que él.
El posadero lanzó una mirada al sacristán. Éste, cuyo aire de importancia indicaba bien a las claras que era él de quien acababa de hablar el posadero, había principiado por quitarse la pipa de los labios después de una larga aspiración para conservar encendido el tabaco, y se disponía evidentemente a contar su historia sin hacerse de rogar. El desconocido recogió entonces la capa y, retirándose del hogar, se encontró casi perdido en la oscuridad del rincón de la chimenea, excepto cuando la llama, llegando a desprenderse por algunos momentos de debajo del tizón, brotaba con súbito y violento resplandor, e iluminaba su rostro para hundirlo después en una oscuridad más profunda que antes.
Solomon Daisy dio comienzo a su historia al resplandor de esta luz chispeante que hacía que la casa, con sus pesadas vigas y sus paredes ahumadas, pareciese hecha de lustroso ébano, y en tanto que el viento rugía en el exterior, sacudiendo con toda su fuerza el picaporte, haciendo rechinar los goznes de la sólida puerta de encina y azotando los tejados como si quisiera hundirlos.
-Reuben Haredale -dijo el sacristán- era el hermano mayor de Geoffrey.
El narrador encontró al pronunciar estas palabras una dificultad e hizo una larga pausa, la cual causó impaciencia al mismo John Willet, que pregunto:
-¿Por qué no continuáis?
-Cobb -dijo Solomon Daisy bajando la voz e interpelando al dependiente de correos-, ¿qué día es hoy?
-Diecinueve.
-De marzo -añadió el sacristán haciendo un ademán de asombro-; ¡el diecinueve de marzo! Es extraordinario.
Todos repitieron en voz baja que era muy extraordinario, y Solomon continuó:
-Reuben Haredale, hermano de Geoffrey, era hace veintidós años el propietario de la Warren, que, como ha dicho Joe (no porque él se acuerde de tal cosa, porque es muy niño para acordarse de un hecho tan antiguo, sino porque me lo ha oído decir), era una hacienda más vasta y mejor, una propiedad de un valor mucho más considerable que a día de hoy. Su esposa acababa de morir dejándole una hija, la señorita Haredale, objeto de vuestras preguntas y que contaba entonces apenas un año.
Aunque el orador se dirigía al hombre que con tanta curiosidad quería informarse de la familia, y había hecho una pausa como si esperase alguna exclamación de sorpresa o de interés, el desconocido no hizo observación alguna, ni el menor ademán que pudiera hacer creer siquiera que hubiese oído lo que se acababa de decir. Solomon se volvió por consiguiente hacia sus amigos, cuyas narices estaban brillantemente iluminadas por el resplandor rojizo de sus pipas; seguro, por su larga experiencia, de su atención, y resuelto a demostrar que se había dado cuenta de semejante conducta indecorosa.
-El señor Haredale abandonó la hacienda después de la muerte de su esposa, y partió a Londres, donde permaneció algunos meses; pero hallándose en la ciudad tan aislado como aquí (lo supongo al menos, y siempre lo he oído decir), regresó de pronto con su hija a Warren, acompañado aquel día tan sólo de dos criadas, su mayordomo y un jardinero.
Solomon Daisy se interrumpió para reavivar el fuego de su pipa, que iba a apagarse, y continuó al principio con tono gangoso causado por el amargo aroma del tabaco y la enérgica aspiración que reclamaba la pipa, pero después, con voz cada vez más clara:
-Aquel día le acompañaban dos criadas, su mayordomo y un jardinero; el resto de la servidumbre se había quedado en Londres y debía venir al día siguiente. Fue el caso que en aquella misma noche un caballero anciano que habitaba en Chigwell Row, donde había vivido pobremente muchos años, entregó su alma a Dios, y recibí a las doce y media de la noche la orden de ir a tocar las campanas por el difunto.
En este momento se advirtió en el grupo de los oyentes un gesto que indicó de una manera visible la gran repugnancia que a cada uno de ellos hubiera causado tener que salir a tales horas y para semejante encargo. El sacristán reparó en este gesto, lo comprendió y por consiguiente desarrolló su tema diciendo:
-Sí, no era cosa muy divertida, y el caso se hacía más crítico por cuanto el enterrador estaba enfermo a causa de haber trabajado en un terreno húmedo y por haberse sentado para comer sobre la losa fría de un sepulcro, y me era absolutamente indispensable ir solo, porque ya podéis figuraros que a una hora tan avanzada me quedaban pocas esperanzas de encontrar algún compañero. Me hallaba sin embargo preparado, pues el anciano caballero había pedido repetidas veces que tocasen a muerto cuanto antes fuera posible después de su postrer suspiro, y hacía algunos días que se esperaba de un momento a otro su muerte. Hice, pues, de tripas corazón, y abrigándome bien porque el frío partía las piedras, salí de mi casa llevando en una mano mi farol encendido y en la otra la llave de la iglesia.
Al llegar a esta parte del relato el vestido del desconocido produjo un leve rumor, como si su dueño se hubiese movido volviéndose para oír mejor al sacristán. Solomon miró de reojo, levantó las cejas, inclinó la cabeza y guiñó un ojo a Joe como para preguntarle si aquel misterioso personaje cambiaba de actitud para escucharle. Joe se puso la mano delante de los ojos para evitar el brillo del fuego, dirigió una mirada escudriñadora al rincón y, no pudiendo descubrir nada, movió la cabeza en señal de negativa.
-Era precisamente una noche como ésta. Soplaba un huracán, llovía a torrentes y el cielo estaba negro como boca de lobo. Todas las puertas estaban bien cerradas, todo el mundo se hallaba recogido en su casa, y tal vez sea yo el único que sepa en realidad lo negra que era aquella noche. Entré en la iglesia, até la puerta por detrás con la cadena de modo que quedara entornada, porque a decir verdad no me hubiera gustado quedarme allí solo y encerrado; y dejando el farol en el poyo de piedra, en el rincón donde está la cuerda de la campana, me senté a un lado para despabilar la vela.
»Me senté pues para despabilar la vela, y cuando acabé de despabilarla, no pude resolverme a levantarme ni a tocar la campana. No acierto a explicarme lo que me sucedió, pero lo cierto es que me puse a pensar en todas las historias de duendes que había oído contar, hasta las que había oído contar cuando era niño e iba a la escuela, y que había olvidado hacía mucho tiempo. Y advertid que no acudían a mi memoria una tras otra, sino todas a un tiempo, como amontonadas.
»Me acordé de una historia de nuestra aldea, según la cual había una noche en el año (¡y quién me aseguraba que no fuera aquella misma noche!) en que todos los muertos salían de debajo de la tierra y se sentaban en el borde de sus sepulturas hasta la mañana siguiente. Esto me hizo pensar en que muchas de las personas que había conocido estaban enterradas entre la puerta de la iglesia y la del cementerio, y que sería muy terrible tener que pasar entre ellas y reconocerlas a pesar de sus caras de color de tierra y de haberse desfigurado desde su muerte. Conocía como los rincones de mi propia casa todos los arcos y nichos de la iglesia, y sin embargo no podía persuadirme de que fuese su sombra la que veía en las losas, pues estaba convencido de que había allí una multitud de feas figuras que se ocultaban entre las sombras para espiarme. En mitad de mis reflexiones empecé a pensar en el anciano que acababa de morir, y hubiera jurado cuando miraba hacia el centro del templo que lo veía en su sitio acostumbrado, cubriéndose con su mortaja y estremeciéndose como si tuviera frío. Y en tanto estaba sentado escuchando, y sin atreverme casi a respirar. Por último me levanté de pronto y cogí la cuerda con las dos manos. En aquel mismo momento sonó, no la campana de la iglesia, porque apenas había tocado la cuerda, sino otra campana.
»Oí el tañido de otra campana, pero al instante se llevó el viento el sonido que fue apagándose, hasta que no oí más que el rumor de la lluvia. Presté atención largo rato, pero en vano. Había oído contar que los muertos tenían velas, y llegué a persuadirme de que también podían tener una campana que tocase por sí sola a medianoche por los difuntos. Toqué entonces mi campana, no sé cómo ni cuánto rato, corrí a mi casa sin mirar si me seguían o no, y me zambullí en la cama tapándome la cara con la manta aun después de haber apagado la luz.
»Me levanté al día siguiente muy temprano tras una noche sin sueño y conté mi aventura a mis vecinos. Algunos la escucharon formalmente, otros se rieron de mí, y creo que en el fondo todos estaban convencidos de que había sido un sueño. Sin embargo, aquella misma mañana encontraron a Reuben Haredale asesinado en su alcoba: tenía en la mano un pedazo de cuerda atada a la campana de alarma que había sobre el tejado, y esta cuerda había sido cortada sin duda alguna por el asesino al tiempo de cogerla su víctima.
-Aquélla era la campana que yo había oído.
-Se encontró una cómoda abierta, y había desaparecido una caja que el señor Haredale había traído el día anterior y que se creía llena de dinero. No estaban ya en la casa el mayordomo y el jardinero, y se sospechó de los dos durante mucho tiempo, pues no se les pudo encontrar por más que se los buscó en todo el reino. Muy difícil hubiera sido hallar al mayordomo, el pobre Rudge, porque algunos meses después se encontró su cadáver tan desfigurado que no habrían podido reconocerlo de no ser por su vestido y por el reloj y el anillo que llevaba. Estaba en el fondo de un estanque, dentro de la hacienda, con una ancha herida en el pecho causada por un puñal y medio desnudo; y todo el mundo sospechó que se hallaba en su cuarto dispuesto a acostarse, pues se encontraron en la cama y en el aposento manchas de sangre, cuando lo acometieron súbitamente antes de matar al amo.
»Las sospechas recayeron entonces en el jardinero, que debía de ser indudablemente el asesino, y aunque desde aquella época no se ha oído hablar de él hasta ahora, grabad bien en la memoria lo que voy a deciros. El crimen se cometió hace veintidós años, día por día, el diecinueve de marzo de 1753. Y el diecinueve de marzo de un año cualquiera, poco importa cuándo, pero lo sé, me consta, estoy seguro, porque de una manera u otra y por una coincidencia extraña, hablamos en este mismo día que tuvo lugar el acontecimiento; digo, pues, que el diecinueve de marzo de un año cualquiera, tarde o temprano, será descubierto el asesino.
II
-¡Extraña historia! -dijo el desconocido-, y más extraña aún si se cumpliera vuestro vaticinio. ¿Eso es todo?
Una pregunta tan inesperada no ofendió a Solomon Daisy. A fuerza de contar esta historia con frecuencia, y de embellecerla, según se decía en la aldea, con algunas adiciones que le sugerían de vez en cuando sus diversos oyentes, había llegado gradualmente a producir gran efecto al contarla, y por cierto que no se esperaba aquel «¿eso es todo?» después del crescendo de interés.
-¿Eso es todo? -repitió el sacristán-. Sí, señor, me parece que es bastante.
-También a mí me lo parece. Muchacho, ensíllame el caballo. Es un mal rocinante alquilado en una casa de postas del camino, pero es preciso que ese animal me lleve a Londres esta noche.
-¡Esta noche! -dijo Joe.
-Esta noche. ¿Qué estáis mirando? Esta taberna es por lo visto el punto de reunión de todos los papamoscas de la comarca.
Al oír esta evidente alusión al examen que se le había hecho sufrir, como hemos mencionado en el capítulo anterior, los ojos de John Willet y de sus amigos se dirigieron otra vez hacia el caldero de cobre con una portentosa rapidez. No sucedió lo mismo con Joe, mozo intrépido que sostuvo con descaro la mirada irritada del desconocido, y le respondió:
-No creo que sea una cosa del otro mundo admirarse de que partáis esta noche. A buen seguro que os habrán hecho más de una vez en otras posadas una pregunta tan inofensiva, y especialmente con un tiempo mejor que el que hace esta noche. Suponía que no sabíais el camino, porque no parece que seáis del país.
-¿El camino?-repitió el desconocido desconcertado.
-Sí. ¿Lo conocéis?
-Yo... lo buscaré -repuso el desconocido agitando la mano y volviendo la espalda-. Cobrad, posadero.
John Willet obedeció a su huésped, porque sobre este punto nunca demostraba lentitud, exceptuando los casos en que había de dar el cambio de una moneda, porque entonces la examinaba de mil maneras, haciéndola sonar sobre una piedra, mordiéndola para ver si se doblaba, frotándola con la manga, colocándosela sobre la palma de la mano para cerciorarse del peso y examinando con atención la efigie, el cordón, y el año en que había sido acuñada. El desconocido, saldada su cuenta, se abrigó con su gabán para cubrirse como mejor podía del tiempo atroz que hacía, y sin despedirse con unas palabras ni con el menor ademán, salió y se dirigió hacia la caballeriza. Joe, que había salido después de su breve diálogo, estaba en el patio resguardándose de la lluvia con el caballo bajo el techo de un cobertizo.
-Este caballo es de mi misma opinión -dijo Joe dando una palmada en el cuello del animal-. Apostaría a que le gustaría tanto como a mí quedarse aquí toda la noche.
-Pues no estamos de acuerdo, como nos ha sucedido ya más de una vez en el camino - contestó el desconocido con aspereza.
-En eso mismo estaba pensando antes de que salieseis, porque parece que el pobre animal conoce el efecto de vuestras espuelas.
El desconocido no contestó y se cubrió el rostro con el cuello del gabán.
-Por lo que veo me reconoceréis -dijo cuando estuvo montado, porque reparó en que el joven le miraba con atención.
-Creo que bien merece que se acuerden, señor, del hombre que como vos viaja por un camino que no conoce y en un caballo aspeado, y que desprecia una buena cama en una noche como ésta.
-Me parece que tenéis ojos penetrantes y una lengua muy afilada.
-Será un doble don de la naturaleza, pero el segundo se embota algunas veces por falta de ejercicio.
-Pues no os sirváis tanto del primero. Reservad vuestros ojos penetrantes para mirar a las buenas mozas.
Y al hablar así, el desconocido sacudió las riendas que Joe tenía cogidas con una mano, le descargó un rudo golpe en la cabeza con el puño del látigo y partió a galope, lanzándose a través del lodo y de la oscuridad con una rapidez impetuosa, cuyo imprudente ejemplo habrían seguido pocos jinetes mal montados, aun cuando hubiesen estado familiarizados con el país, pues para el que no conociera el camino, era exponerse a cada paso a los mayores peligros.
Los caminos, pese a estar a sólo doce millas de Londres, se encontraban por aquel entonces mal pavimentados, raramente eran reparados, y se hallaban en pésimo estado. El camino que aquel jinete recorría había sido surcado por las ruedas de pesados carromatos y cubierto de podredumbre por las heladas y los deshielos del invierno anterior, o posiblemente de muchos inviernos. En el suelo se habían formado grandes agujeros y surcos que, ahora, llenos del agua de las últimas lluvias, no eran fácilmente distinguibles ni siquiera a la luz del día; y la caída en alguno de ellos podía derribar a un caballo de paso más seguro que la pobre bestia que ahora espoleaba con la mayor de sus fuerzas. Afilados guijarros y piedras rodaban bajo sus cascos continuamente; el jinete a duras penas podía ver más allá de la cabeza del animal, o más lejos, a ambos lados, de lo que daba la extensión de su brazo. En ese momento, además, todos los caminos en las inmediaciones de la metrópoli estaban infestados de asaltantes de caminos y bandoleros, y era una noche, precisamente aquélla, en la que cualquier persona de esa clase dispuesta a hacer el mal podría haber llevado a cabo su ilegal vocación con poco miedo de ser detenido.
Con todo, el viajero avanzaba al galope con el mismo paso temerario, ajeno tanto al fango y la humedad que volaban alrededor de su cabeza, como a la profunda oscuridad de la noche y la probabilidad de toparse con algunos sujetos desesperados allí a la intemperie. En cada giro y cada ángulo, incluso cuando podía al menos esperarse una desviación del recto trazado, que no podía de ningún modo ver hasta que se encontraba sobre ella, guiaba las riendas con mano certera, y se mantenía en el medio del camino. Así que corría, levantándose sobre los estribos, inclinando su cuerpo hacia delante hasta casi tocar el cuello de su caballo, y haciendo florituras con su pesado látigo por encima de su cabeza con el fervor de un loco.
Hay ocasiones en las que, cuando los elementos se hallan en una infrecuente conmoción, los que son proclives a osadas empresas, o se ven agitados por grandes pensamientos, sean éstos buenos o malos, sienten una misteriosa afinidad con el tumulto de la naturaleza, y se ven enardecidos con una violencia similar. En mitad del trueno, el rayo y la tormenta se han cometido enormes actos; los hombres, dueños de sí mismos un momento antes, han desatado tan repentinamente sus pasiones que no han podido seguir domeñándose. Los demonios de la ira y la desesperación se han desencadenado para emular a los que cabalgan sobre el torbellino y dirigen la tormenta; y el hombre, arrojado a la locura entre los vientos que rugen y las aguas que hierven, se ha convertido por un momento en un ser tan salvaje y despiadado como los mismísimos elementos.
Sea que el viajero cediera a pensamientos que los furores de la noche hubieran acalorado y hecho saltar como un torrente fogoso, sea que un poderoso motivo le impulsara a llegar al término de su viaje, volaba más parecido a un fantasma perseguido que a un hombre, y no se paró hasta que, llegando a una encrucijada, uno de cuyos ramales conducía por un trayecto más largo al punto de donde antes había partido, fue a desembocar tan súbitamente sobre un carro que venía hacia él, que en un esfuerzo para desviarse hizo tropezar al caballo y por poco fue arrojado al suelo.
-¿Quién es? ¿Quién va ahí? -gritó la voz de un hombre.
-Un amigo -respondió el viajero.
-¡Un amigo! -repitió la voz-. Pero ¿quién es el que se llama amigo y galopa de ese modo, abusando de los dones del cielo en forma de pobre caballo, y poniendo en peligro, no tan sólo su propio cuello, lo cual sería lo de menos, sino también el cuello de los demás?
-Lleváis una linterna -dijo el viajero desmontando-. Prestádmela por un momento. Creo que habéis herido mi caballo con el eje o con la rueda.
-¡Herido! -exclamó la voz-. Si no lo he matado, no será gracias a vos. ¿A quién se le ocurre galopar de ese modo por una carretera real? ¿Por qué vais tan deprisa?
-Dadme la luz -repuso el viajero arrancándola con su propia mano- y no hagáis inútiles preguntas a un hombre que no está de humor para hablar.
-Si me hubierais dicho desde un principio que no estabais de humor para hablar, tal vez no hubiera estado yo de humor para alumbraros -dijo la voz-. Sin embargo, como el que se ha hecho daño ha sido el pobre caballo y no vos, uno de los dos me ha dado lástima y no es por cierto el que se queja.
El viajero no contestó, y acercando la luz al animal, que estaba casi sin aliento y bañado en sudor, examinó sus miembros y su cuerpo. En tanto, el otro seguía con atención todos los movimientos del viajero sentado tranquilamente en su carruaje, que era una especie de carroza con una bodega para una gran bolsa de herramientas.
El observador era un robusto campesino, obeso, de cara sonrosada con papada y una voz sonora que indicaban buena vida, buen sueño, buen humor y buena .salud. Había pasado la flor de la edad, pero el tiempo, respetable patriarca, no siempre es padrastro, y aunque no se detiene por sus hijos, apoya con más cariño su mano sobre los que se han portado bien con él; es en verdad inexorable para hacer hombres viejos y mujeres viejas, pero deja sus corazones y sus almas jóvenes y en pleno vigor. Para tales personas las canas no son más que la huella de la mano del gran anciano cuando les da la bendición, y cada arruga no es más que una señal en el calendario de una vida bien empleada.
El hombre con el que el viajero se había topado de una manera tan súbita era una persona de esta clase, un hombre robusto, sólido, muy lozano en su vejez, en paz consigo mismo y evidentemente dispuesto a estarlo con los demás. Aunque envuelto en diversas prendas de ropa y en pañuelos, uno de los cuales, pasado sobre su cabeza y atado sobre un pliegue propicio de su barba, impedía que una ráfaga de viento le arrebatase su sombrero tricornio y su peluca, le era imposible disimular su enorme panza y su cara rechoncha, y ciertas señales de los dedos sucios que se había enjugado en su rostro realzaban tan sólo su expresión extraña y cómica, sin disminuir en nada el reflejo de su buen humor natural.
-No está herido -dijo por fin el viajero, levantando a un tiempo la cabeza y la linterna.
-¿Todo eso habéis descubierto? -dijo el anciano-. Mis ojos han sido en otro tiempo mejores que los vuestros; pero ni a día de hoy los cambiaría por ellos.
-¿Qué queréis decir?
-¿Qué quiero decir? Os podría haber dicho hace cinco minutos que el caballo no estaba herido. Dadme la luz, buen hombre, continuad vuestro camino y andad más despacio. ¡Buenas noches!
Al entregar la linterna el viajero alumbró de lleno la cara de su interlocutor y sus ojos se encontraron al mismo tiempo. Entonces dejó caer de pronto la linterna y la destrozó con el pie.
-¿No habéis visto nunca la cara de un cerrajero para estremeceros como si se os hubiera aparecido un fantasma? -gritó el hombre desde el carro-. ¿Será tal vez -añadió al momento sacando del cajón de instrumentos un martilloalgún ardid de ladrón? Conozco muy bien estos caminos, amigo, y cuando viajo apenas llevo conmigo algunos chelines que no forman una corona. Os declaro francamente, para ahorrarnos una contienda inútil, que sólo tenéis que esperar de mí un brazo bastante robusto para mi edad y este instrumento del que, gracias a mi largo ejercicio, puedo servirme con ventaja.
Y al pronunciar estas palabras enarboló el martillo con ademán amenazador.
-No soy lo que os figuráis, Gabriel Varden - dijo el viajero.
-Pues ¿qué sois y quién sois? -repuso el cerrajero-. Según parece, sabéis mi nombre. Sepa yo el vuestro.
-Si sé cómo os llamáis, no lo debo a que os conozca, sino al nombre que he leído en la tablilla que lleváis en el carro y que lo dice bien claramente.
-Entonces tenéis mejores ojos para leer que para examinar caballos -dijo Varden bajando del carro con agilidad-. ¿Quién sois? Veámonos las caras.
Mientras el cerrajero bajaba, el viajero volvió a su montura, y desde allí tuvo entonces enfrente al anciano que, siguiendo todos los movimientos del animal impaciente al sentir la rienda, permanecía lo más cerca posible del desconocido.
-Veámonos las caras.
-¡Atrás!
-Dejaos de trucos -dijo el cerrajero-. No quiero que se cuente mañana en la taberna que Gabriel Varden se ha dejado asustar por un hombre que ahuecaba la voz en una noche tenebrosa. ¡Alto! He de veros la cara.
El viajero, sabiendo que resistir más no tendría otro resultado que el de una pelea con un adversario que no era despreciable, dobló el cuello de su gabán y se encorvó para mirar fijamente al cerrajero.
Tal vez no se habían encontrado nunca cara a cara dos hombres que ofrecieran tan notable contraste. Las facciones sonrosadas del cerrajero daban tal relieve a la excesiva palidez del hombre a caballo que parecía un espectro privado de sangre, y el sudor que en aquella marcha forzada había humedecido su rostro se deslizaba por las mejillas en gruesas gotas negras como un rocío de agonía y de muerte. La fisonomía del cerrajero estaba iluminada por una sonrisa; era la de un hombre que esperaba sorprender en el desconocido sospechoso alguna trampa oculta, en su aspecto o en su voz, para descubrir a uno de sus amigos bajo este sutil disfraz y destruir el misterio de la broma. La fisonomía del otro, sombría y feroz, pero contraída también, era la de un hombre acorralado y reducido a ceder a una fuerza superior, en tanto que sus dientes apretados, su boca torcida por un gesto horrible, y más que todo esto, un movimiento furtivo de su mano en el pecho, parecían indicar una intención perversa que nada tenía de común con la pantomima de un actor o con los juegos de un niño.
Así se miraron uno al otro en silencio durante algunos segundos.
-No os conozco -dijo el cerrajero cuando hubo examinado las facciones del viajero.
-No lo sintáis -respondió éste volviendo a abrigarse.
-No lo siento, en efecto -dijo Gabriel-; si os he de hablar con franqueza, os confieso que no lleváis en la cara ninguna carta de recomendación.
-Tampoco lo deseo -dijo el viajero-; lo que quiero es que me dejen en paz.
-Creo que os darán gusto -repuso el cerrajero.
-Me darán gusto de grado o por fuerza -dijo el viajero con tono brusco-. En prueba de ello, grabad bien en la memoria lo que voy a deciros: en toda vuestra vida habéis corrido un peligro más inminente que durante estos breves momentos, y cuando os halléis a cinco minutos de vuestro último suspiro no estaréis más cerca de la muerte de lo que lo habéis estado ahora.
-¿Cómo? -dijo el robusto cerrajero.
-Sí, y de muerte violenta.
-¿Y qué mano había de dármela?
-La mía -respondió el viajero.
Y partió espoleando el caballo. En un principio siguió el animal un paso lento en medio de las tinieblas, pero su velocidad fue creciendo gradualmente hasta que se llevó el viento el último sonido de sus cascos en las piedras del camino. Entonces partió a escape con una furia igual a la que había ocasionado su choque contra el carro del cerrajero.
Gabriel Varden permaneció de pie en la carretera con la linterna rota en la mano, asombrado y escuchando en silencio hasta que no llegó a su oído más rumor que el gemido del viento y el monótono ruido de la lluvia. Por último se descargó dos buenos puñetazos en el pecho como para despertarse, y exclamó:
-¿Quién será ese hombre? ¿Un loco? ¿Un ladrón? ¿Un asesino? Si tarda un momento más en largarse de aquí, le hubiera dicho unas cuantas cosas bien dichas y quién de los dos estaba en peligro. ¡Que nunca me he visto más cerca de la muerte! Espero que me queden aún veinte años de vida, y no entra en mis cálculos morir de muerte violenta. ¡Bah! ¡Ha sido una fanfarronada! El pícaro se está riendo ahora de mí, seguro.
Gabriel volvió a subir al carro, miró con ademán pensativo el camino por donde había venido el viajero y cuchicheó a media voz las reflexiones siguientes:
-El Maypole..., hay dos millas de aquí al Maypole. He tomado el otro camino para venir de Warren después de trabajar todo un día en el arreglo de las cerraduras y las campanillas. Mi objeto era no pasar por el Maypole y cumplir la palabra dada a Martha. ¡Qué resolución! Sería peligroso ir a Londres con el farol apagado. De aquí a Halfway House hay cuatro millas y media mortales, y precisamente entre estos dos puntos es más necesaria la luz. ¡Dos millas de aquí al Maypole! He dicho a Martha que no entraría y no he entrado. ¡Qué resolución!
Repitiendo varias veces estas dos últimas palabras como si hubiera querido compensar su debilidad con la constancia con que hasta entonces había resistido a la tentación. Gabriel Varden hizo retroceder al caballo decidido a hacerse con una luz en el Maypole, pero nada más que una luz.
Sin embargo, cuando llegó a la posada y Joe, respondiendo a su voz conocida y amiga, abrió la puerta para recibirlo y le descubrió una perspectiva de calor y de claridad; cuando la viva llama del hogar, esparciendo por toda la sala su rojizo resplandor, pareció traerle como una parte de sí un grato rumor de voces y un suave perfume de aguardiente quemado con azúcar y de tabaco exquisito, empapado todo por decirlo así en la alegre llama que brillaba; cuando las sombras, pasando rápidamente a través de las cortinas de la chimenea, demostraron que los que estaban dentro se habían levantado de sus buenos asientos, y se estrechaban para dejar uno para el cerrajero en el rincón más abrigado -¡conocía él tan bien este rincón!- y que una viva claridad, brotando de pronto, anunció la excelencia del tizón encendido, del cual subía una magnífica gavilla de chispas en aquel momento, en obsequio de su llegada; cuando para mayor seducción se deslizó hasta él el agradable chirrido de la sartén con el ruido musical de platos y cucharas y un olor sabroso que trocaba el viento impetuoso en perfume, Gabriel sintió que su firmeza lo abandonaba por todos sus poros. Trató sin embargo de mirar estoicamente la taberna, pero sus facciones perdieron su severidad y su mirada hosca se convirtió en mirada de ternura. Finalmente, volvió la cabeza, pero la campiña fría y tenebrosa pareció invitarle a buscar un refugio en los hospitalarios brazos del Maypole.
-El hombre clemente -dijo el cerrajero a Joelo es también con su caballo. Voy a entrar un momento.
Y qué natural fue entrar. Y qué antinatural le parecería a todo hombre sensato estar avanzando pesadamente por carreteras cubiertas de barro, zarandeado por la rudeza del viento y la inclemencia de la lluvia, cuando había un suelo limpio cubierto de crujiente arena blanca, una chimenea bien deshollinada, un fuego radiante, una mesa decorada con manteles blancos, brillantes jarras de peltre, y otros tentadores preparativos para un bien cocinado ágape; ¡cuando había todas esas cosas, y compañía dispuesta a dar buena cuenta de ellas, al alcance de la mano, y suplicándole que gozara con todo ello!





























