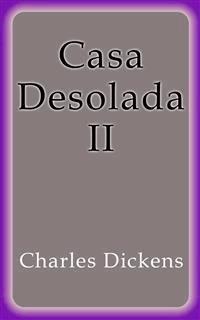
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Charles Dickens
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esther Summerson, abandonada al nacer por sus padres, es la protegida de John Jarndyce, un poderoso gentleman de buen corazón que lleva años pleiteando a causa de una herencia. Esther vive en la residencia de Jarndyce, Casa Desolada, desde los dieciocho años, junto con Ada y Richard, primos adolescentes de John, huérfanos e indigentes a causa de la disputada herencia, a los que éste trata de orientar en la vida. La novela gira en torno a los avatares biográficos de Esther, cuyo relato en primera persona se intercala con el del narrador, siempre luchando por encontrar su identidad, superar su origen y triunfar socialmente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Charles Dickens
Casa Desolada
Vol. II
INDICE
Capítulo 30. La narración de Esther Capítulo 31. Enfermera y paciente
Capítulo 32. A la hora exacta
Capítulo 33. Intrusos
Capítulo 34. Una vuelta de tuerca
Capítulo 35. La narración de Esther Capítulo 36.
Chesney Wold
Capítulo 37. Jarndyce y Jarndyce
Capítulo 38. Un combate
Capítulo 39. Abogado y cliente
Capítulo 40. Noticias nacionales y locales Capítulo 41. En la habitación del señor Tulkinghorn
Capítulo 42. El bufete del señor Tulkinghorn
Capítulo 43. La narración de Esther Capítulo 44. La carta y la respuesta Capítulo 45. Un asunto de confianza Capítulo 46. ¡Deténgalo!
Capítulo 47. El testamento de Jo
Capítulo 48. Se estrecha el cerco
Capítulo 49. Amistad y deber
Capítulo 50. La narración de Esther Capítulo 51. Se aclaran las cosas
Capítulo 52. Obstinación
Capítulo 53, La pista
Capítulo 54. Revienta una mina
Capítulo 55. La huida.
Capítulo 56. La persecución
Capítulo 57. La narración de Esther Capítulo 58. Un día y una noche de invierno
Capítulo 59. La narración de Esther Capítulo 60. Perspectiva
Capítulo 61. Un descubrimiento
Capítulo 62. Otro descubrimiento
Capítulo 63. Hierro y acero
Capítulo 64. La narración de Esther Capítulo 65.
Empezar el mundo
Capítulo 66. Allá en Lincolnshire
Capítulo 67.
El final de la narración
de Esther
POSTFACIO
CAPITULO 30
La narración de Esther
Hacía algún tiempo que se había ido Richard cuando llegó una visitante a pasar unos días con nosotros. Se trataba de una señora anciana. Era la señora Woodcourt, que había venido de Gales a pasar un tiempo con la señora de Bayham Badger, y tras escribir a mi tutor «por deseo de mi hijo Allan», para comunicar que había tenido noticias de él y que estaba bien y nos «enviaba sus recuerdos más cariñosos», había recibido de mi Tutor una invitación para ir a visitarnos a Casa Desolada. Se quedó casi tres semanas con nosotros. Fue muy amable conmigo, y me hizo muchas confidencias, tantas que a veces me hacía sentir casi incómoda. Yo sa-bía perfectamente que no tenía derecho a sentirme incómoda porque me hiciera confidencias, y advertía que no era razonable, pero, pese a todos mis intentos, no podía evitarlo.
Era una señora tan vivaz, y solía sentarse con las manos cruzadas, con un aire tan vigilante mientras me hablaba, que me resultaba irritante. O quizá fuera que siempre estaba tan tiesa y tan formal, aunque no creo que fuera eso, porque aquello me resultaba curiosamente agradable. Tampoco podía tratarse de la expresión general de su cara, que era chispeante y bonita para una anciana. No sé lo que era. O quizá, si lo sé ahora, no lo sabía entonces. O, por lo menos... Pero no importa.
Por las noches, cuando yo me iba a ir a la cama, me invitaba a su cuarto, donde estaba sentada ante la chimenea en un si-llón, y por Dios que hablaba de Morgan ap-Kerrig hasta que me hacía sentirme depri-mida. A veces recitaba unos versos de Crumlinwallinwer y del Mewlinnwillinwodd (suponiendo que se escriban así, y estoy casi segura de que no) y se ponía muy exci-tada con los sentimientos que expresaban.
Aunque no supe nunca cuáles eran (pues estaban en galés), salvo que encomiaban mucho el linaje de Morgan ap-Kerrig.
—De manera, señorita Summerson —me decía con solemnidad triunfal—, que ya ve usted la fortuna que hereda mi hijo. Dondequiera que vaya mi hijo, puede afirmar que desciende de Ap-Kerrig. Quizá no tenga dinero, pero siempre tendrá algo mucho más importante: una buena familia, hija mía.
Yo albergaba mis dudas de que en la India o la China atribuyeran mucha importancia a Morgan ap-Kerrig, pero, naturalmente, nunca las expresé. Le decía que era algo estupendo proceder de una familia tan importante.
—Lo es, hija mía, una gran cosa —
replicaba la señora Woodcourt—. Tiene sus inconvenientes; por ejemplo, limita la elección de novia por mi hijo, pero también son muy limitadas las opciones matrimoniales de la Familia Real.
Después me daba unos golpecitos en el brazo y me alisaba el vestido, como para asegurarme que tenía muy buena opinión de mí, pese a la gran distancia existente entre nosotras.
—El pobre señor Woodcourt, hija mía —
decía, y siempre con una cierta emoción, pues, pese a su alto linaje, en el fondo era muy afectuosa—, descendía de una gran familia de las Tierras Altas, los MacCoort de MacCoort. Sirvió a su patria y su Rey como oficial de los Reales Fusileros, y murió en el campo de batalla. Mi hijo es uno de los últimos representantes de dos familias muy antiguas. Si el Cielo lo quiere, las volverá a encumbrar, y las unirá con otra familia antigua.
Era inútil que yo tratase de cambiar de tema, como solía intentar (sólo por hablar de algo distinto, o quizá porque...), pero no hace falta que entre en detalles. La señora Woodcourt nunca me dejaba cambiarlo.
—Hija mía —me dijo una noche—, tienes tanto sentido común, y contemplas el mundo con una calma tan superior a tu edad, que me resulta reconfortante hablar contigo de estas cuestiones de mi familia. No conoces mucho a mi hijo, guapa, pero estoy segura de que lo conoces lo suficiente para recordarlo, ¿no?
—Sí, señora; lo recuerdo.
—Claro, hija mía. Bueno, hija mía, creo que eres buena jueza de las personas, así que me gustaría saber lo que opinas de él.
—Ay, señora Woodcourt —dije—, eso me resulta muy difícil.
—¿Por qué es tan difícil, hija mía? —
contestó—. A mí no me lo parece.
—Dar una opinión...
—Cuando lo conoces tan poco, hija mía.
Eso es verdad.
Yo no me refería a eso, porque, en total, el señor Woodcourt había pasado bastante tiempo en nuestra casa, y se había hecho muy amigo de mi Tutor. Lo dije, y añadí que parecía ser muy capaz en su profesión, según creíamos nosotros, y que su caballe-rosidad y su amabilidad para con la señorita Flite resultaban inestimables.
—¡Le haces justicia! —exclamó la señora Woodcourt, apretándome la mano—. Lo has definido exactamente. Allan es un muchacho magnífico, e impecable en su profesión.
Puedo decirlo, aunque sea mi hijo. Pero de-bo confesar, niña, que no carece de defectos.
—Eso nos pasa a todos —dije.
—¡Ah! Pero los suyos son defectos que puede corregir y que debe corregir —
respondió la cortante anciana, meneando la cabeza—. Te he tomado tanto cariño, que puedo hacerte una confidencia, hija mía, como tercera absolutamente desinteresada, y es que la inconstancia personificada.
Repuse que, a mi juicio, me parecía muy difícil que fuera otra cosa que constante en su profesión, y celoso en su desempeño, a juzgar por la reputación que se había hecho.
—Tienes razón una vez más, hija mía —
replicó la anciana—, pero fíjate que no me refiero a su profesión.
—¡Oh! —exclamé.
—No —respondió ella—. Me refiero, hija mía, a su conducta social. Se pasa la vida prestando atenciones triviales a damiselas, y lo lleva haciendo desde los dieciocho años.
Pero fíjate, hija mía, que en realidad nunca le ha importado ninguna de ellas, y con esa actividad no ha pretendido hacerles ningún da-
ño, ni expresar más que cortesía y buen ca-rácter. Pero sigue sin estar bien, ¿no te parece?
—No —comenté, pues parecía esperar algo de mí. —Y comprenderás que puede llevarles a concebir falsas ilusiones.
Supuse que sí.
—Por eso le he dicho muchas veces que de verdad debería ser más prudente, tanto para hacerse justicia a sí mismo como a los de-más. Y siempre me dice: «Madre, lo seré; pero tú me conoces mejor que nadie, y sabes que nunca pretendo hacer nada malo; que en realidad no significa nada.» Todo lo cual es muy cierto, hija mía, pero no lo justifica. Sin embargo, como ahora se ha ido tan lejos, y por tiempo indefinido, y como tendrá buenas oportunidades y cartas de presentación, podemos considerar que se trata de algo del pasado. Y tú, hija mía —dijo la anciana, que ahora no paraba de hacer gestos de asentimiento y de sonreír— ¿qué me dices de ti misma?
—¿De mí, señora Woodcourt?
—Por no ser siempre tan egoísta, ya que me paso el tiempo hablando de mi hijo, que ha ido a hacer fortuna y encontrar una esposa... ¿Cuándo se propone usted buscar fortuna y encontrar un marido, señorita Summerson? ¡Vamos! ¡Se ha sonrojado!
No creo que me hubiera sonrojado (y en todo caso, si lo hice, no tenía importancia), y dije que mi situación actual me tenía muy satisfecha, y que no tenía ganas de cambiar-la.
—¿Quiere que le diga lo que pienso siempre de usted y de la fortuna que todavía le espera? —preguntó la señora Woodcourt.
—Si cree ser buena profetisa —respondí.
—Pues es que se va a casar con alguien muy rico y digno de usted mucho mayor que usted, quizá veinticinco años más que usted.
Y que usted será una excelente esposa, y él querrá mucho y será muy feliz.
—Es un buen destino —comenté—. Pero,
¿por qué va a ser el mío?
—Hija mía —me dijo, pasando a tutear-me—, es lo adecuado: eres tan hacendosa, y tan ordenada, y toda tu situación general es tan fuera de lo corriente, que eso es lo adecuado y lo que va a pasar. Y nadie te felicitará más sinceramente por ese matrimonio que yo.
Fue curioso que aquello me hiciera sentir incómoda, pero creo que así fue. Sé que así fue. Me dejó incómoda parte de aquella noche. Me sentí tan avergonzada por mi tontería, que no se la quise confesar ni siquiera a Ada, lo cual me haría sentir todavía más in-cómoda. Hubiera hecho cualquier cosa por no recibir tantas confidencias de aquella ancianita tan vivaz, si me hubiera resultado posible rechazarlas. A veces me parecía una fanta-siosa, y otra que no decía más que grandes verdades. Unas veces pensaba que era muy astuta; otras, que su honrado corazón galés era perfectamente inocente y sencillo. Y, después de todo, ¿qué me importaba y por qué me importaba? ¿Por qué no podía yo, al irme a la cama con mi manojo de llaves, pararme a sentarme con ella junto a la chimenea, y adaptarme un rato a ella, por lo menos igual que a los demás, en lugar de mo-lestarme por las cosas inocentes que me de-cía? Si me sentía atraída hacia ella, como efectivamente me ocurría, pues deseaba mucho agradarla, y celebraba mucho ver que así era, ¿por qué me incomodaba después, y sentía una inquietud y un dolor muy reales ante cada palabra que me decía, y las sope-saba una vez tras otra en veinte balanzas?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























