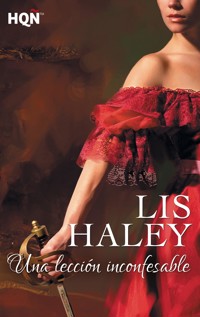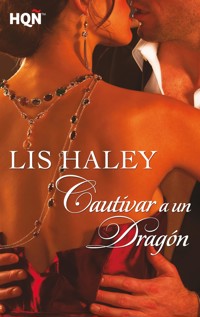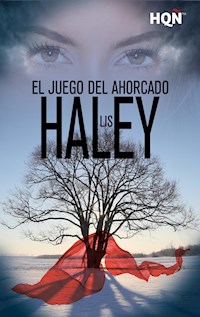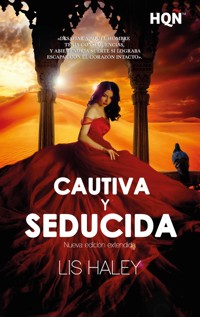
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Desafiar a aquel hombre tenía consecuencias, y Abie tendría suerte si lograba escapar con el corazón intacto. Cuando Abie Sanders viajó hasta el desierto para ayudar a su hermano a clasificar las piezas descubiertas en su excavación, en ningún momento imaginó que acabaría siendo raptada y vendida en un mercado clandestino de esclavos. De hecho, ni siquiera sospechaba que aquellas arcaicas costumbres tuvieran lugar en la actualidad. De ese modo, de la noche a la mañana, su destino quedó unido al de Amir, un poderoso y enigmático jefe tuareg. Sin embargo, ni ella era la mujer dócil y obediente que él esperaba, ni él lo que ella imaginaba. ¿Quién podría haber pensado que, a pesar de todo, se sentirían irremediablemente atraídos el uno por el otro? Acompaña a Abie y Amir en esta excitante historia llena de aventuras, amor y traiciones, donde viajarás a través de lejanos parajes de eternas dunas, sedas y jaimas. ¿Te atreves a descubrir cómo acabará este viaje? - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 María Dolores Martínez Salido
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Cautiva y seducida, n.º 250 - octubre 2019
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Diseño de cubierta: L.H.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Shutterstock.
I.S.B.N.: 978-84-1328-746-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Si te ha gustado este libro…
A mis lectoras; esas viajeras, luchadoras y aventureras incansables.
Las que me pidieron más de esta historia, fieles devoradoras de letras.
Y a tantos otros que han caminado conmigo desde el principio.
Os adoro.
Capítulo 1
23 de julio
Fezzan, suroeste de Libia
Después de lo sucedido, Abie Sanders había decidido hacer lo que mejor se le daba: liarse la manta a la cabeza y huir del problema. Sin embargo, de haber sabido que aquel yermo paraje se parecía más a la barbacoa de un domingo que al oasis exótico que su mente había conjurado meses atrás, se habría largado a las Bahamas sin dudarlo un segundo.
Abie se lamentó para sus adentros. Sacó el tubo de protector solar de la mochila, se aplicó una pizca de crema sobre el puente colorado de la nariz y volvió a fijar su atención en el campamento, preocupada por el tiempo que habían perdido.
Y allí estaba ahora, en el fin del mundo, colorada como un tomate y muerta de calor.
—Fantástico —suspiró con pesimismo.
Sin embargo, y aunque desearía estar en cualquier otro lugar del planeta, tenía que olvidarse de ella misma durante un tiempo y pensar en Ryan, y en lo mucho que este la necesitaba en ese momento. Mayormente, porque tenerla allí, ayudándole a catalogar las piezas, le había ahorrado un tiempo del que no disponía.
Abie era lo bastante realista para entender que todas las esperanzas que su hermano había depositado en aquella excavación podrían acabar convirtiéndose en humo. Una probabilidad en la que Ryan se obstinaba en no pensar.
Abie despertó de su ensimismamiento al oír la voz de su hermano.
—¿Qué ocurre? —Dejó la mochila en el suelo y se puso de rodillas para echar un vistazo dentro de la enorme fosa que estaba junto a sus pies. Al fondo, Ryan situó una mano sobre la frente, a modo de visera, y buscó con la mirada a su hermana. Una magnífica sonrisa curvó sus labios cuando clavó la vista en ella.
—¡Tienes que ver esto!
—Llevas más de dos horas ahí metido. Terminarás arrugado como una pasa —dijo apoyando la palma de la mano en el suelo.
—¡Fantástico! —respondió él sin dar muestras de haberla oído.
—Me alegra saber que convertirte en una pasa te parece algo fantástico.
—Deja de decir idioteces y óyeme bien, aquí abajo hay algo.
—Eso no quiere decir mucho.
—¿Y si te dijera que está rodeado de algún tipo de piel o tejido?
—¡Vaya! —Con renovado interés, Abie arrugó el ceño y observó el pequeño objeto que su hermano señalaba—. ¿Y qué crees que es?
—No estoy seguro —vaciló—. Pero parece importante.
—Eso mismo dijiste del trozo de piedra que encontraste la última vez.
—Ya, pero esta vez no me equivoco.
—¿Quieres decir que podría estar relacionado con la tumba?
—No lo descarto. —Se apartó el cabello de los ojos y señaló hacia la escalera de madera que permitía el acceso a la gruta—. Será mejor que bajes aquí y lo compruebes por ti misma.
—Está bien, aunque espero que esta vez se trate de algo que logre salvarnos el culo… —murmuró ella en tono pesimista, frotándose la frente con nerviosismo. Sacó de la mochila un par de herramientas de mano y se deslizó con la rapidez de un galgo escaleras abajo.
En cuanto puso un pie en la cueva, el ambiente enrarecido que flotaba por todas partes la dejó sin aliento.
Abie se llevó una mano a la boca y tosió repetidamente.
—¿Estás bien? —preguntó Ryan.
—Sí. Es solo… ya sabes, el aire de aquí es tan…
—Escaso.
—Eso mismo.
—Si quieres, puedes esperar arriba.
—No digas tonterías —respondió ella. Después de haber pasado los últimos cuatro meses metida en aquel olvidado paraje del Fezzan, enterrada hasta los ojos en arena y polvo, encontrar cualquier cosa, aunque no fuera mucho, era un acontecimiento que no estaba dispuesta a perderse por nada del mundo.
Abie respiró hondo, tratando de no hacerse demasiadas ilusiones. No era la primera vez que aquel desierto los confundía haciéndoles creer que tenían entre manos un gran hallazgo, o incluso la entrada al sarcófago, cuando no eran más que tres o cuatro piedras sin mucho valor. De modo que, por el bien de la excavación y de su propio hermano, esperaba que aquella vez hubiesen dado con alguna señal que indicase que estaban cerca de alcanzar su objetivo. Hacerlo tranquilizaría a Maurice Cox, el empresario que sufragaba la mayoría de los gastos de la excavación.
Abie estaba al tanto de que dos semanas atrás Maurice se había puesto en contacto con Ryan para informarle de que, si no daban pronto con algo, pondría fin a un proyecto que empezaba a costarle más dinero del que estaba dispuesto a perder. Desde entonces, ella y su hermano habían trabajado contra reloj. Una situación que comenzaba a pasar factura a los nervios de todos los miembros del equipo.
—¡Caray! —Lanzó un silbido sobre el hombro de Ryan al observar de cerca el pequeño objeto que despuntaba en la roca—. Yo diría que se trata de la empuñadura de un arma; quizá una daga.
—Eso creo —opinó él—. ¿Llevas contigo una paletilla?
Ella asintió.
Mientras esperaba a que su hermano terminase de arrancar la firme capa de tierra endurecida sobre el objeto, Abie se quitó el sombrero y comenzó a abanicarse con él, tratando de refrescarse un poco. El calor en aquel desierto era ya de por sí asfixiante, pero allí abajo debían de estar al menos a diez grados más que en el exterior. Sin haber probado bocado desde el desayuno, aquella temperatura comenzaba a fatigarle.
—¿Y bien? —preguntó con impaciencia.
—Lo que suponía —afirmó Ryan apartando la paletilla para contemplar la pieza con detenimiento—, estoy completamente seguro de que pertenece a la dinastía ptolemaica. Aunque no me atrevo aún a confirmarlo, puede que corresponda al periodo de Ptolomeo V. Aunque, ya sabes cómo son estas cosas, habrá que sacarlo de aquí y examinarlo para estar seguros.
—¡El último de los reyes lágidas! —Asombrada, Abie no pudo evitar abrir los ojos como platos. Si su hermano estaba en lo cierto, aquel hallazgo era antiquísimo. Sin mencionar, por supuesto, la fortuna que cualquier museo pagaría por exponerlo en su galería.
—¡Mierda! —El rostro de Ryan se ensombreció.
—¿Qué ocurre?
—La paletilla —respondió, intercambiando una mirada con ella—. Lo siento, se ha roto.
—¡Vaya! —Arrugó el ceño—. Era la última que nos quedaba.
Ryan enarcó una ceja.
—No me mires así. Tendríamos más si no te empeñaras en controlar hasta el último penique que gastamos en esta excavación.
—Debemos ser prudentes con los gastos —dijo.
—Pues a este paso acabaremos excavando con los dedos.
—Qué exagerada.
—No te rías. Tengo dedos débiles.
—No te preocupes, en cuanto lleguemos a Ghat, compraremos una nueva en el zoco.
—No creo que las encontremos en ningún mercadillo de por aquí —dudó Abie.
Ryan estudió con detenimiento el trozo de metal.
—En ese caso, habrá que encontrar a un buen herrero.
—¡Señor Sanders! ¡Señor Sanders!
Abie estiró el cuello y vio a Hakîm, uno de los trabajadores libios que Maurice Cox había contratado un par de semanas antes, de pie frente a la entrada de la gruta. El hombre, con sus casi dos metros de estatura, inspiraba y soltaba el aire agitadamente.
—¿Qué ocurre, Hakîm? —gritó Ryan, apartándose un instante del objeto que él y su hermana intentaban desenterrar.
—Usted y la muchacha, regresar al hotel. ¡Ya!
—¡Vamos, Hakîm! Ahora mismo no podemos. Creo que esta vez hemos topado con algo importante.
—¡No importante! ¡Nada importante! Usted y la muchacha salir de ahí de inmediato. ¡Imajeghan![1] ¡Imajeghan!
—¿Imajeghan? ¿Dónde? —inquirió rápidamente Ryan.
—Cinco minutos —exclamó extendiendo todos los dedos de la mano.
La cara de Ryan perdió de repente cualquier rastro de color.
—¿Qué es lo que ocurre? —preguntó Abie.
—Tenemos que salir de aquí —respondió en tanto la empujaba hacia la escalera y la instaba a subir por ella—. ¡Vamos, date prisa!
—¿Y la empuñadura? —Abie volvió el rostro hacia la reliquia—. ¿No estarás pensando en dejarla ahí?
—Olvídala —gruñó él—, mañana seguirá estando en el mismo sitio. Ahora, ¡sube de una maldita vez!
—¡Pero…!
—¡Imajeghan! —volvió a exclamar Hakîm con un brazo extendido hacia el este.
—¿Qué es lo que dice Hakîm? —preguntó Abie al abandonar la cueva—. ¿Qué significa imajeghan?
—Problemas, hermanita, eso es lo que significa —respondió Ryan al tiempo que, sin detenerse, recogía la mochila del suelo y la agarraba a ella del brazo, obligándola a caminar deprisa hacia el jeep.
Abie cogió aire y dejó que Ryan la empujara hacia el vehículo todo lo rápido que sus pesadas botas militares se lo permitían.
—Ryan, ¿qué demonios ocurre? —gritó al levantar la vista. A Abie le impresionó ver que, de repente, el campamento al completo se había convertido en un verdadero caos. Había víveres y fardos de enseres dispersos a su derecha e izquierda, y los porteadores se apresuraban a deshacerse del exceso de carga para tratar de montar sobre los camellos.
Abie detuvo los pies un segundo para contemplar a un grupo de hombres que trataban de salvar las piezas de terracota que habían estado almacenando en la tienda de Ryan durante los últimos dos meses, y dio un paso hacia ellos. Solo cuando su hermano volvió a agarrarla del brazo para tirar de ella hacia el jeep, fue consciente del denso torbellino de arena que se elevaba más allá de las dunas que rodeaban el campamento.
—¿Qué es aquello?
—¡Vamos, despierta! —le gritó Ryan, empujándola al interior del coche.
Abie aguardó sentada a que su hermano rodeara el jeep. Cuando lo vio arrojar la mochila sobre el sillón trasero del vehículo, y ocupar su puesto tras el volante, le preguntó:
—¿Vas a contármelo? ¿De qué va todo esto? ¡Esa empuñadura es lo mejor que encontramos en mucho tiempo! ¿Se puede saber qué te pasa? —lo sermoneó al tiempo que se daba la vuelta sobre el asiento para mirar por la ventanilla trasera, tratando de ver algo a través de la densa nube de polvo que el todoterreno había levantado al ponerse en marcha.
—Imajeghan —respondió Ryan, sin aminorar la velocidad.
—¿Qué quiere decir eso?
—Nobles libres guiados por un jefe tuareg, consagrados a defender su pueblo, a la guerra y al comercio.
—¿Y qué?
—Pues que aquí no estamos seguros, Abie. Si creen, por un instante, que estamos invadiendo sus dominios…
—¡No digas tonterías! —protestó—. Nosotros no representamos una amenaza para nadie, mucho menos para un grupo de nómadas. Eso sin mencionar que tenemos permisos gubernamentales para estar aquí.
Ryan lanzó una mirada de soslayo a su hermana, antes de centrar su atención de nuevo en el camino.
Abie se quedó inmóvil, mirándole fijamente.
—Porque… tenemos esos permisos, ¿no es cierto? —inquirió a media voz, notando cómo se le secaba la boca.
—Bueno, quizá hayamos tenido un par de problemillas con ese asunto.
—¿Un par de problemillas? —exclamó Abie.
—Olvídate de eso ahora.
—¿Es lo único que vas a decirme? ¿Que lo olvide?
—No debí pedirte que vinieras —evitó responder a la pregunta.
—Ya. Por supuesto… ¿Y cómo pensabas impedírmelo? —objetó ella apretando los labios—. No eres mi niñera, Ryan. Soy una mujer adulta, por si aún no te has dado cuenta. Hace ya tiempo que no necesito que cuides de mí.
Él comprimió los dedos entorno al volante y fingió no oír aquello último.
—Es mejor que te tranquilices.
—Sí, claro. Lo haré cuando tú lo hagas. ¿Te has visto la cara?
Abie se dejó caer en el asiento y cruzó los brazos sobre el pecho, contemplando en silencio la expresión de su hermano. En realidad, su rostro estaba a años luz de transmitir algo parecido a la tranquilidad. Incluso podía ver el pulso latir en su sien. ¿Cómo narices podía pedirle a ella que se tranquilizara?
—Corres demasiado —trinó entre dientes—. En serio, me gustaría llegar entera al hotel.
Cuando Ryan le lanzó una mirada que decía «no estoy para bromas», Abie suspiró pesadamente.
Las últimas dos semanas habían dormido en el campamento por temor a que los ladrones de tumbas lo saquearan, y ahora, de pronto, a todo el mundo parecía importarle aquello un pito.
Abie no pudo evitar que sus labios obraran una mueca ante aquel pensamiento, y suspiró para sus adentros al notar que el vehículo aminoraba la velocidad poco antes de adentrarse por las callejuelas de Ghat.
Cuando entre las pequeñas casitas de adobe divisó la fachada del hotel, lanzó una última mirada a Ryan, con la esperanza de que este cambiase de opinión. La frustración se instaló en su pecho cuando él detuvo el coche y tiró del freno de mano.
—Deberíamos volver a por la empuñadura —insistió Abie saltando del jeep—. ¿Y si alguien la encuentra antes de que nos dé tiempo a desenterrarla?
—Sinceramente, eso es lo que menos me preocupa ahora.
—¿Cómo puedes hablar así? No hemos estado más cerca de encontrar algo, ni lo más mínimo, de ese sarcófago en meses, y vas tú ahora y lo tiras todo por la borda. De verdad que no te entiendo.
—Creo que no te das cuenta de la gravedad de todo esto, Abie.
—¡Permisos gubernamentales, Ryan! Me dijiste que la excavación los tenía.
—Y así era… —Carraspeó—. Hasta hace unos meses.
—¿Y ya no?
—Es más complicado de lo que parece.
—¿De veras?
Ryan comenzó a caminar hacia la entrada del hotel, ignorándola. Abie se apresuró a seguirlo.
—No sabes lo difícil que es conseguir que te den permiso para continuar excavando un mes más, Abie. La fortuna que cuesta todo esto. Si no fuera por el dinero de Maurice…
—Podías haberle dicho que la excavación tenía problemas.
—¿Y exponerme a que la suspenda? No, ni hablar. Mira, Abie, he trabajado mucho para llegar hasta aquí. Estoy a un pequeño paso, solo a uno, de dar con ese maldito sarcófago, y no estoy dispuesto a arriesgarme a que todo se vaya al carajo.
Abie lo miró un instante, petrificada.
—¿De qué estás hablando? —le preguntó—. ¿Sabes lo que ocurrirá si llegas a encontrar la tumba sin tener antes esos permisos? ¡Te la arrebatarán! Piensa en todo el esfuerzo, Ryan. En todas las horas que has empleado en buscar ese sarcófago. ¿Para qué demonios te habrán servido cuando finalmente las autoridades se queden con todo?
—Sí, bueno, tengo pensado hablar con Maurice sobre ese tema.
—¿Cuándo?
—Pronto —le dijo mientras franqueaban la puerta giratoria del hotel.
Tan pronto como llegaron al vestíbulo, Munir, el hombre de piel bronceada y cabellos oscuros que se encargaba de acomodar a los huéspedes, les hizo un gesto con la mano para atraer su atención.
Abie intentó no sentirse ofendida cuando, como de costumbre, los ojos del conserje recorrieron su cuerpo con descaro.
—Tiene una llamada, señor Sanders —notificó a Ryan.
Abie reprimió el deseo de continuar insistiendo sobre el asunto de los permisos cuando su hermano se la quedó mirando, aguardando a que dijese algo.
—¡Está bien! ¡De acuerdo! —suspiró finalmente—. Vete a responder la dichosa llamada mientras ese imajeghan, o lo que demonios sea, nos arrebata el fruto de tanto esfuerzo.
Ryan no pudo evitar soltar una carcajada.
—¿Quieres tranquilizarte? Nadie va a quitarle nada a nadie.
—Pero ¿y si…?
Él se inclinó para darle un beso en la mejilla.
—Te veo más tarde —le dijo a modo de despedida, antes de entregarle la mochila y marcharse con Munir.
Resignada a no obtener por el momento una respuesta, Abie se acercó a la recepción y pidió las llaves de su habitación. Durante un segundo se planteó la idea de esperar a que Ryan regresara y seguir tratando de meter algo de sensatez en esa cabezota suya. Sin embargo, necesitaba darse una buena ducha. Principalmente, después de la estampida que había protagonizado junto a su hermano un rato antes. Tras eso, tenía arena metida hasta en el sostén.
«¿Qué demonios hago aquí?», se preguntó de camino al ascensor. Aquel lugar era infinitamente distinto a Cuzco, y a su propia excavación. Le costaba creer que hubiese aceptado unirse a una expedición en mitad del desierto, sin ser su especialidad, pero todo había ocurrido tan deprisa que no había tenido tiempo de pensar siquiera en lo que estaba haciendo.
Suspiró.
Pese a todo, después de su ruptura con Clark, tenía que reconocer que el cambio de aires le había sentado de perlas. No podía negar que había sido una suerte que Ryan la llamara para pedirle ayuda, justo cuando más necesitaba alejarse de todo.
Además, estaba su conocimiento de lenguas árabes. Había pasado siete largos años estudiando cinco dialectos distintos que rara vez tenía ocasión de utilizar. De modo que, cuando Ryan la llamó para hacerle aquella oferta, le pareció una buena oportunidad de poner en práctica lo aprendido.
A Abie se le escapó un profundo suspiro al recordar la opinión que su hermano había manifestado sobre los tuaregs. A decir verdad, jamás había visto a uno, al menos no en carne y hueso, mucho menos un imajeghan. De manera que no tenía forma de saber si realmente eran tan peligrosos como Ryan creía o si, por el contrario, la reacción de su hermano había sido del todo desproporcionada. Ryan era tan protector con ella, que a veces llegaba a agobiarla.
Abie entró en el ascensor y pulsó el botón de su planta. Justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, una enorme mano se interpuso entre las dos brillantes láminas de metal.
El corazón le dio un brinco al ver que se trataba de Munir.
—Disculpe —dijo el hombre, entrando en la cabina.
Ella se hizo a un lado.
—¿Un día difícil? —La contempló de arriba abajo.
—¿Cómo dice?
—Sus ropas —indicó él.
—Ah, sí… Muy difícil —respondió Abie, resuelta a no cruzar con él más palabras que las estrictamente necesarias. No podía evitar que la forma de mirarla de aquel tipo le provocara escalofríos, a pesar de que nunca se había tenido a sí misma por una cobarde. Sin embargo, algo en su interior le decía que Munir no era de fiar, que guardaba algún turbio secreto. No era nada en su apariencia, bastante común en aquel remoto lugar. Era más bien lo que había tras aquellos ojos hundidos e inquietantes. A ella le parecía un hombre bastante lúgubre y taciturno que no era muy social y apenas se relacionaba con sus compañeros.
Abie salió del ascensor cuando este se detuvo en la segunda planta. Con los nervios pellizcándole el estómago, recorrió el pasillo con paso firme camino de su habitación, confiando en aparentar una tranquilidad que estaba lejos de sentir. No era la primera vez que pillaba a Munir observándola cuando Ryan no estaba cerca, lo que no mitigó el efecto que le produjo mirar hacia atrás y descubrir que Munir continuaba allí de pie, en el corredor, contemplándola en silencio.
Una vez frente a la puerta, sacó las llaves del pantalón.
«Vamos, ábrete de una vez», rogó en silencio. El estómago se le revolvió cuando finalmente la llave giró y logró acceder al dormitorio. Tras cerrar la puerta y echar el cerrojo, se sintió capaz de expulsar el aire retenido en los pulmones.
Quizá, lo más acertado habría sido informar a la gerencia del hotel sobre la manera de actuar de aquel tipo. Desde el día en que Ryan y ella llegaron al hotel, meses atrás, Munir se las había ingeniado para no perderla de vista. Hiciera lo que hiciera, Abie se había percatado de que él siempre estaba allí: cada mañana, cuando partía hacia la excavación, durante sus baños en la piscina al caer la noche, o incluso cuando en sus ratos libres bajaba a la cafetería para tomar el té o leer un libro.
Hasta el momento, había tratado de no darle demasiada importancia. Por desgracia, tenía la sensación de que últimamente aquella vigilancia se había vuelto aún más estrecha.
Abie tomó una bocanada de aire antes de quitarse la ropa e introducirla en la bolsa de plástico destinada a la lavandería. Cuando terminó de desvestirse, se encerró en el cuarto de baño y se dio una larga ducha.
Media hora más tarde, envuelta en el albornoz del hotel, descorrió los visillos y salió a la terraza. Le encantaba observar el espectáculo que ofrecía el ocaso al derramarse sobre las eternas dunas del desierto, recortando sus oscuras siluetas sobre un fondo profusamente anaranjado. Contemplar aquel instante siempre le recordaba lo lejos que estaba de Cuzco, de su arquitectura incaica y de la belleza del río Huatanay.
Lanzó una mirada a lo lejos.
En Libia todo era diferente: vibrante, lleno de misterio. Cada amanecer era distinto y cada crepúsculo indescriptiblemente mágico.
Echó la cabeza hacia atrás para dejar que una cálida brisa meciera sus cabellos oscuros.
«Pum, Pum, Pum».
Abie lanzó un suspiro de fastidio al oír tres fuertes golpes. Se volvió y se quedó mirando la hoja de papel que una mano acababa de deslizar bajo la puerta. ¿Sería cosa de Munir?, se preguntó.
Entró en el dormitorio, recogió la hoja del suelo y se apresuró a desplegarla, reconociendo al instante la letra casi indescifrable de Ryan.
Querida Abie:
Siento informarte con tan poca antelación, pero me temo que esta noche tendremos que acompañar al señor Cox durante la cena. Sabes lo importante que es esto para nosotros. Ponte algo bonito, algo que te favorezca… Ya sabes a lo que me refiero. Sé que no me fallarás, y que ambos estaremos a la altura.
Hazlo por esos «permisos gubernamentales» que tanto te preocupan.
Ryan
—Admito que esto no me lo esperaba —murmuró. Hizo una pelota con el trozo de papel y la arrojó al interior de la papelera que descansaba en un rincón, junto a un bonito escritorio.
Estaba segura de que Ryan había organizado aquel encuentro a propósito. Seguramente sabía que Maurice planeaba visitarlos en algún momento. Puede que incluso creyera que, si ella despertaba el interés de ese hombre, él les concedería más tiempo. Lo que, a su vez, supondría un fuerte empujón económico para la excavación. Por lo poco que sabía de Maurice Cox, aquel tipo tenía reputación de ser un playboy; una reputación tan auténtica como sus millones de dólares en el Security Pacific Bank.
—¡Menudo idiota! —No le gustaba que Ryan manipulara el asunto de aquel modo. Ya no era una niña. Y si eso era lo que su hermano había estado tramando durante todo ese tiempo, se iba a llevar un buen chasco.
Con una astuta sonrisa dibujada en los labios, echó mano de unos pantalones limpios, sus viejas botas de montaña y la camiseta de algodón más cómoda y raída que tenía.
—Ni en mil años voy a comportarme como la conejita Playboy de nadie —refunfuñó. Si algo odiaba, era los hombres que iban por ahí creyéndose los amos del mundo.
Abie se dirigió al cuarto de baño, recogió su lustrosa cabellera en una insulsa coleta de caballo y se detuvo para mirarse en el espejo. Continuaba estando bastante presentable. Resopló, se quitó la coleta y agitó la cabeza bruscamente a los lados hasta que notó que comenzaba a marearse. La melena cayó sobre sus hombros, completamente desordenada.
—¡Mierda! —Lo único que le hacía falta para parecerse a una de aquellas Baywatch que tanto detestaba era una maldita tabla de surf. A decir verdad, su aspecto, más sexy de lo que le gustaría, tan solo le había causado problemas. El último había sido Clark Robinson, con sus ansias de comprometerse y sus enfermizos celos.
Pensar en aquello último le produjo un escalofrío. «Compromiso», repitió mentalmente. La sola mención de la palabra le resultaba incómoda. Le costaba pronunciarla en voz alta, y cuando lo hacía se sentía fuera de lugar. Sin embargo, tras la ruptura, había comprendido que Clark no era el hombre de su vida, de lo contrario, difícilmente se habría encontrado tan tranquila después de romper con él.
Abie lanzó una mirada hacia la terraza cuando en la calle estalló un gran alboroto. Se deslizó fuera, se inclinó sobre la balaustrada de piedra y estiró el cuello, tratando de averiguar qué sucedía. Al avistar un bullicioso grupo de jinetes, vestidos con amplias túnicas y turbantes de color índigo, que a voz en grito avanzaban por la calle a todo galope, arrugó el ceño.
—¡Eh! —gritó al ver que el grupo comenzaba a cabalgar en círculos, alzando aún más sus voces.
Enfadada, clavó la mirada en la figura del que parecía el líder de aquel tropel. El hombre, alto y de anchos hombros, erguido sobre un impresionante semental, detuvo bruscamente la carrera, obligando al caballo a levantar las patas delanteras y hacer medio giro a la derecha.
Abie se quedó sin aliento cuando le vio alzar la cabeza y dirigir la mirada hacia el lugar donde ella se encontraba. Aunque desde aquella distancia estaba segura de que él no podía verla con claridad, algo la hizo retroceder hacia el dormitorio.
Era evidente que se trataba del jefe, pensó con un escalofrío. Había algo en él, en su apariencia o su forma de actuar, que no dejaba lugar a dudas de la autoridad que desplegaba sobre los demás.
Abie estaba a punto de sucumbir a la curiosidad y echar otro vistazo, cuando el teléfono empezó a sonar en la habitación.
—Malditos agitadores —masculló antes de entrar en el dormitorio.
—¿Piensas quedarte toda la tarde encerrada en tu habitación? —dijo Ryan cuando ella descolgó.
La idea era tentadora, quizá demasiado, pero sabía que no podía hacerlo.
—Bajo ahora mismo —respondió. Después de colgar, consciente de haber perdido la noción del tiempo, echó un vistazo a su reloj de pulsera. El restaurante se encontraba emplazado en la primera planta, a unos cinco minutos del ala del hotel donde ella se alojaba. Cinco minutos durante los que tendría que eludir a Munir.
«Deja ya de preocuparte por ese capullo», se dijo de camino a las escaleras de emergencia, evitando de ese modo usar uno de los tres ascensores. Aunque no era imposible, sabía que era poco probable toparse en aquel lugar con el recepcionista. Había observado que los trabajadores preferían no usar las escaleras, ya que estas carecían de una buena iluminación.
El alivio la inundó cuando finalmente llegó al restaurante, amueblado con incontables alfombras orientales, mesitas que apenas rebasaban la altura de las rodillas y bellas bóvedas acristaladas. De pronto, el problema de Munir pareció quedar relegado a un segundo plano. Le gustaba aquel sitio. Era bonito, aunque un poco caótico.
A un lado, en lo que podría haber sido antaño un pequeño jardín, Abie distinguió un grupo de músicos que ejecutaban a la perfección una suave melodía de tambores y flautas.
Mientras rodeaba la fuente situada en mitad de la sala, se fijó en que los hombres que fumaban narguile en sus cachimbas interrumpían la conversación para contemplarla con curiosidad. Pronto, entre los numerosos velos y turbantes, distinguió la cabeza de Ryan y de su acompañante, Maurice Cox
Cuando llegó junto a ellos, ambos hombres se levantaron rápidamente de los pufs que ocupaban.
—Espero no llegar tarde —dijo Abie.
—Llega usted justo a tiempo, señorita Sanders —dijo Maurice, extendiendo una mano hacia ella. Cuando Abie la estrechó, se sorprendió de que él la llevara hasta sus labios para depositar un beso sobre los nudillos.
—Señor Cox… —Frunció el ceño desconcertada.
—Me alegra que al fin podamos conocernos, no se imagina lo mucho que su hermano me ha hablado de usted.
—Espero que bien —sonrió, apartando los ojos de Cox para fulminar a Ryan con la mirada.
—Sin duda —le aseguró Maurice.
Abie se sentó en uno de los llamativos puf, tapizados en seda verde. En ese momento, una joven cubierta de velos, que parecía haber surgido de la nada, comenzó a danzar suavemente, haciendo sonar los platillos metálicos que llevaba anillados en la punta de los dedos. Los comensales, animados por la sugerente artista, empezaron a aplaudir al son de la música, caldeando el ambiente.
Abie se apartó de la mesa para permitirle a un muchacho situar ante ellos un recipiente de cuscús, tortas de cebada y trigo, y un cuenco de harissa, la salsa picante que parecía no faltar jamás en la mesa, y le dio las gracias.
—¿Ha tenido un buen viaje? —preguntó a Maurice.
—En realidad, ha sido una pesadilla —respondió sin mirar a Ryan—. El aire acondicionado de mi habitación es pésimo, y el avión en el que viajaba tuvo que hacer una escala de emergencia antes de aterrizar en nuestro aeropuerto por culpa de una tormenta de arena.
—Vaya… —murmuró ella—. Cuánto lo siento.
—Bueno, la verdad es que al final la cosa no ha sido tan horrenda como cabía esperar —dijo Maurice, haciéndole un giño—. Al menos conseguí el teléfono de una de las azafatas.
Abie instaló una sonrisa en los labios.
—Está usted de broma.
—Era una mujer preciosa; no bromeo con esas cosas —respondió él con un tono burlón.
A pesar de que la velada no transcurrió según lo planeado por Ryan, ya que de lo que menos hablaron fue de la excavación, Abie tuvo que admitir que Maurice Cox era un hombre extraordinariamente divertido que, a pesar de poseer una fortuna capaz de envilecer a cualquiera, contaba con un maravilloso y refrescante sentido del humor. Eso sin mencionar que a sus cuarenta y dos años tenía infinidad de anécdotas e historias que contar.
Abie se limitó a escuchar aquellas historias con atención, hasta que en algún momento de la noche Cox mencionó algo sobre los tuaregs y su errante forma de vida. Disertación de la que no quiso perder detalle. Después de lo sucedido esa misma tarde, aquel era un tema que le interesaba sobremanera.
—¿Y por qué nos creen hostiles? —preguntó ella, transcurrido un rato.
Maurice parpadeó confuso, dirigiendo una mirada interrogante a Ryan.
—Esta tarde nos topamos con un grupo de hombres libres, guiados por un imajeghan —explicó el joven.
—Bueno, realmente no llegamos a verlos —dijo Abie, sirviéndose otro vaso de té helado—. A Ryan le dio tal ataque de pánico que tuvimos que abandonar el lugar antes de averiguar lo que querían.
Abie le brindó a su hermano una sonrisa llena de intención.
—Puede que fuera la decisión más sensata —opinó Maurice.
La joven observó a Cox, sorprendida por su respuesta.
—¿Quiere decir que de verdad estábamos en peligro?
—Con esos salvajes nunca se sabe. Son demasiado indómitos.
—Los llama usted salvajes, pero después de lo que nos ha contado sobre ellos, imagino que son más sensatos y libres de lo que ninguno de nosotros llegará a ser nunca.
—Libres, puede ser. Pero sensatos… Eso habría que verlo.
—Deja de ser tan cabezota —le dijo Ryan a Abie—. Es imposible adivinar cómo habrían reaccionado esos hombres al verte.
—¿Estás insinuando que ser mujer es un problema? Porque, si es eso lo que tratas de decir, no puedes estar más equivocado.
Abie miró a su hermano con disgusto, aferró con fuerza el cubierto y se sirvió un poco de harissa sobre una torta caliente.
—No es lo que estoy diciendo. Al menos, no exactamente —admitió—. Pero, siendo realistas, tenemos que admitir que esos hombres son peligrosos, Abie. Están acostumbrados a moverse a su antojo. Además, no hay que olvidar que poseen esclavos y se rigen por sus propias leyes. No entienden de normas o de ética. Al menos no de las nuestras.
—Esclavos… —farfulló, escéptica.
—Así es. Aunque cueste creerlo.
—Así que crees en serio que se habrían atrevido a atacarnos. —Alzó la vista para mirarlo.
—Quién sabe —intervino entonces Maurice—. Lo mejor que habéis hecho es no permanecer allí para averiguarlo.
Ella pestañeó un par de veces, con incredulidad.
—Pues a mí lo que me parece es que ambos estáis un poco paranoicos —rio.
Fue en ese instante, cuando dejó el cubierto sobre la mesa, que Abie reparó en aquel hombre. Estaba sentado en mitad de un escandaloso grupo de nómadas que dialogaban animadamente, reían y aspiraban el vapor que emanaba de un enorme narguile. Sin embargo, él se mostraba ajeno a la conversación mientras permanecía inmóvil, con los ojos clavados en ella, contemplándola con la determinación fría y salvaje de una pantera.
Un escalofrío le recorrió la espalda. Sin duda, aquel era el hombre que marchaba a la cabeza del grupo que había visto desde el balcón de su dormitorio. Era fácil reconocerlo, no había en aquella sala otro igual.
Aunque detestaba a los alborotadores como él, Abie se alegró de tener la oportunidad de observarlo a placer. Una mirada como la suya, profundamente azul, habría podido echar abajo las barreras prohibitivas de cualquier mujer. Era un tipo extraordinario, un hombre de piel olivácea y rasgos severamente masculinos que podría perfectamente haber sido la portada de cualquier publicación destinada a deleitar la imaginación femenina. Eso sin mencionar su excelente forma física; aquella túnica celeste, por amplia que fuera, en la vida habría sido capaz de ocultar su imponente anatomía. La manera en que los calzones se adherían a la poderosa musculatura de sus piernas, y cómo el cinto rodeaba aquel armonioso talle, no dejaban lugar a dudas de lo que ocultaban aquellas ropas: aquel magnífico hombre era puro músculo.
Cuando su mirada colisionó con la de él, Abie se quedó sin aliento. Con la boca seca, lo primero que se le pasó por la cabeza fue la palabra «miedo». Sin embargo, se dijo un segundo más tarde, no era temor lo que suscitaba aquel tuareg en ella, sino algo muy distinto. Una sensación que hacía mucho tiempo que no experimentaba: su propia excitación.
Abie acomodó mejor las piernas e irguió la espalda, resuelta a ignorar la presencia de aquel desconocido. Obviamente, no iba a conseguirlo, se dijo Abie desviando su atención hacia aquel hombre. ¿Qué tenía de malo echar otra miradita? ¡Ni que fuera a comérsela!
Cuando él respondió a su escrutinio con una media sonrisa, como si fuera capaz de adivinar el efecto que provocaba en ella, Abie se sirvió un poco más de té y se lo tomó de un trago, tratando de humedecerse la boca.
—Abie, ¿te encuentras bien? —preguntó Ryan, atrayendo a su vez la atención de Maurice hacia ella—. Te has quedado pálida.
¿Pálida?, se estremeció ella. ¿Cómo puñetas iba a estar pálida si en ese instante tenía toda la sangre del cerebro agolpada en las mejillas?
El pulso repiqueteó en su sien al tratar de sonreír. Jamás se había sentido así por nada, mucho menos por un hombre.
—Estoy bien, aunque algo cansada —le dijo a Ryan—. Ya sabes, después de lo ocurrido esta tarde, creo que me vendrá bien desconectar de todo y dormir unas cuantas horas.
—Bueno, ya te dije que esto no es Cuzco —le recordó su hermano, encogiéndose de hombros.
¡Y tanto que no lo era! En aquel lugar de Perú no había visto hombres como el que estaba allí sentado, observándola con aquel halo de peligro, feroz y primitivo. De hecho, estaba convencida de que en ningún otro lugar de la tierra encontraría a otro ser semejante.
—Bueno, reconozco que hoy ha sido un día agotador —contestó al tiempo que situaba la mano sobre la boca de su vaso, rechazando el té que Maurice estaba a punto de servirle. Suspiró y se puso de pie—. Si no os importa, creo que regresaré a mi habitación y me daré un baño caliente antes de irme a dormir.
Maurice se incorporó rápidamente, la tomó de la mano y, con un gesto seductor e inesperado, volvió a depositar un beso sobre sus nudillos. Abie sintió un vuelco en el estómago al percibir que el dedo pulgar del magnate acariciaba con lentitud la cara interior de su muñeca.
Estaba a punto de decir algo, cuando el sonido de un vaso al romperse atrajo la atención de la muchedumbre, causando un breve momento de confusión. Un incidente que ella aprovechó para apartar la mano de la del hombre.
—Buenas noches —se despidió.
Abie creyó oír vagamente la voz de su hermano mientras trataba de abrirse paso entre la clientela. De camino a la puerta, miró a un lado, hacia el lugar donde estaba sentado aquel desconocido, y se percató de que se había marchado.
Por el amor de Dios, se dijo al llegar al corredor, acababa de romper con el botarate de Clark y lo que menos le apetecía en esos momentos era sumergirse en otro estúpido juego de seducción y flirteo. Ya había tenido suficiente. No había cruzado medio mundo para eso, ni para satisfacer un capricho de su hermano. Estaba allí por trabajo, se recordó a sí misma mientras caminaba con paso firme hacia los ascensores.
Abie consultó la hora en el reloj de pulsera y comprobó que aún no era medianoche. Sabía que al día siguiente no le quedaría más remedio que aguantar el discursito que Ryan le soltaría por haberlos abandonado tan pronto. Pero después de ver cómo estaba desarrollándose la noche, dejarlos solos había sido la decisión más acertada. De todas formas, era cierto que necesitaba un descanso, pensó mientras deslizaba una mano dentro del bolsillo del pantalón, en busca de la llave del dormitorio.
Cuando alzó el rostro y se topó frente a frente con Munir, Abie se quedó sin aliento.
—Buenas noches… —Abie vaciló un instante antes de tratar de esquivarlo. Cuando Munir copió su movimiento, interrumpiéndole el paso, una voz de alarma estalló en su cerebro.
—¿Va a dejarme pasar? —dijo clavando los ojos en aquel rostro anguloso, calculando mentalmente las posibilidades que tenía de zafarse de aquel mastodonte en el caso de que intentara atacarla. Evidentemente, eran muy pocas, dedujo casi al instante. Ese hombre debía de medir al menos un metro setenta y cinco de estatura. Que no era mucho, a menos que lo comparase con el metro sesenta y ocho de ella. A su lado aquel hombre era una verdadera bestia parda. De modo que embestirlo con su propio cuerpo estaba más que descartado.
Preparada para cualquier circunstancia, incluso la peor, trató de inhalar el aire con normalidad.
—¿Pensaba ir a alguna parte?
—Sí —susurró, intuyendo que Munir estaba tramando algo—. Lo cierto es que estoy esperando a alguien. No creo que tarde mucho en llegar.
—¿Y tiene la costumbre de citarse con hombres en los corredores?
—No creo que eso sea asunto de su incumbencia —dijo, sintiendo que el deseo de dar media vuelta y echar a correr hacia el restaurante cobraba cada vez más fuerza en su interior.
Estaba preparada para hacerlo cuando el semblante de Munir experimentó un drástico cambio.
Abie dirigió la vista hacia donde miraba el conserje, y una descarga de adrenalina recorrió su cuerpo al percatarse de que allí, en el corredor, a unos escasos diez metros, los contemplaba el hombre de mirada enigmática que la había estado observando con tanto interés en el restaurante.
De pie parecía aún más enorme y peligroso que cuando lo vio sentado junto a sus hombres. Vestía una túnica amplia, celeste e impoluta, y por encima de su cinto asomaba la empuñadura de un telek, un arma ligera de hoja curvada que solían llevar encima los hombres de algunas tribus del desierto. Comprender que aquel hombre no tendría reparos en usarla de ser necesario, la puso aún más nerviosa.
Cuando lo vio situar una mano sobre aquella arma, Abie giró rápidamente el rostro hacia Munir con la esperanza de que el conserje hubiera captado el mensaje que aquel gesto llevaba implícito. Munir, repentinamente pálido, retrocedió hacia la puerta de emergencia del edificio, por donde desapareció un instante después.
De repente, aquellas escaleras no parecían tan buena opción, pensó Abie antes de volver la mirada hacia el tuareg. Era la primera vez que estaba cerca de aquel diablo del desierto, de ojos fríos y herméticos. No entendía lo que le pasaba con aquel hombre. Era una locura estar ahí, contemplándolo como un pasmarote, sin hacer nada. Un estado de inmovilidad que se desvaneció cuando lo vio avanzar hacia ella. En ese momento, consciente del peligro, entró rápidamente en el ascensor y pulsó repetidamente el botón de su planta hasta que las puertas metálicas se cerraron por completo.
Con el pulso desbocado, apoyó la espalda contra el espejo de la cabina, tratando de mantenerse en pie. Las rodillas le temblaban tanto que por un momento temió perder el equilibrio.
Respiró profundamente y contó los segundos hasta que el botón de la segunda planta se iluminó. En ese instante abandonó la cabina y atravesó a toda prisa el pasillo.
Cuando logró entrar en la habitación y cerrar la puerta, soltó un ruidoso suspiro de alivio. Con la respiración aún agitada, retrocedió hasta que sus pantorrillas toparon con la cama.
—¡Joder! —dejó escapar un grito, se giró y dio otro brinco al advertir por el rabillo del ojo una sombra en el espejo.
Al entender que se trataba de su propio reflejo, expulsó el aire.
—Será mejor que te calmes. —Se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos y trató de tranquilizarse. Por un momento, se planteó la idea de llamar a Ryan y contarle lo sucedido. Pero después de pensarlo mejor, decidió no hacerlo. Lo último que necesitaba en esos momentos era que su hermano se presentara allí, en su dormitorio, con Maurice.
Abie se rodeó los hombros con los brazos cuando una ligera brisa trajo consigo el inconfundible sonido de los cascos de un caballo.