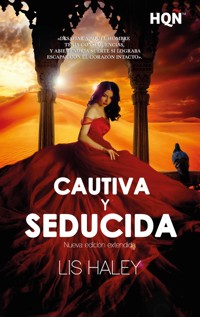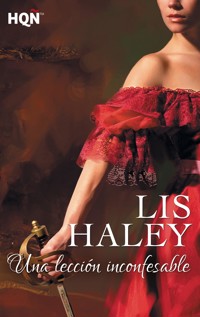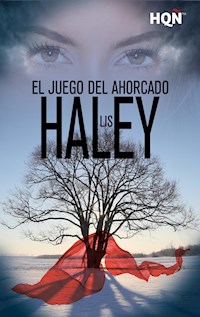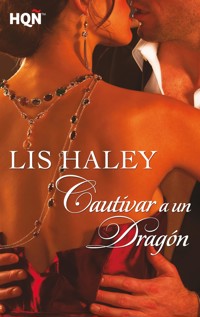
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Norah Devlin se vio obligada a huir de su casa en Virginia cuando se enteró de que su padre pretendía casarla con su socio, un viejo degenerado, pero rico. Así que se refugió en Inglaterra ayudada por su tía materna, lady Patterson, que le buscó trabajo como doncella en casa del marqués de Devonshire. Cuando Marcus Greenwood regresó a Devonshire, se quedó prendado de su nueva doncella de cabellos rojos y genio vivo. Las malas lenguas decían que lord Dragón, como lo apodaban por sus costumbres salvajes, se había enamorado. Pero el peligro acechaba a la bella Norah. Ni el ancho mar que separaba ambos continentes aseguraría su protección. ¿Conseguiría Marcus proteger lo que más quería? Otros libros de esta autora: Una lección inconfesable. Haley es una brillante narradora. No te aburre ni te quita un solo instante de romance, pasión, humor, emoción y aventura. Un libro para leer oyendo a Chopin o Strauss, soñar con vestidos amplios y salones de baile… Blog romántico El final me gustó, tiene intriga y es muy emocionante, a punto estuvo de darme algo (ya veréis por qué). Es un buen libro de romántica al que recomiendo que le deis una oportunidad. Océano de libros Nos encontramos con la pluma de Lis Haley, no se puede negar que esta novela no es suya. Los diálogos picantes y divertidos. La verdad es que no sabes por dónde va a salir la historia, porque según avanza, se van planteando diferentes direcciones y piensas que va a ir hacia una y resulta que es todo lo contrario a lo que tú pensabas... Si queréis cambiar de género, de siglo, de ambientación, este es vuestro libro. No os lo perdáis porque de verdad merece la pena. La lectura mi pasión Es una lectura muy recomendable, no solo para los amantes del género sino para todo el conjunto de lectores de romántica. Cuanta con una historia de amor sencilla pero que seduce y sobre todo convence, un libro que no se ha de dejar escapar y que merece un puesto en nuestra lista de libros por leer. Aeternam Dea He enganchado con la historia desde que leí la sinopsis. Me gustó mucho su forma de escribir. Adoro esta clase de protagonistas donde suelen aparentar ser tan fuertes, fieros, idiotas y todo lo demás, y terminan siendo todos unos tiernos tontos. Pienso que este libro merece ser leído. Tiene un buen argumento y un muy buen mensaje que más que seguir tus sueños, también trata del perdón. Hojas de Otoño Si os va la Romántica Histórica os animo a perderos en sus páginas. Entre Líneas - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
www.harlequinibericaebooks.com
© 2013 María Dolores Martínez Salido. Todos los derechos reservados.
CAUTIVAR A UN DRAGÓN, N.º 16 - septiembre 2013
Publicada originalmente por Harlequin Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
HQÑ y logotipo son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
I.S.B.N.: 978-84-687-3542-9
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
A mi querida sobrina, Rocío:
una pequeña diosa que siempre
Capítulo 1
Inglaterra, agosto de 1859
Norah Devlin mordía una pequeña brizna de hierba al tiempo que canturreaba un breve fragmento de la pieza que había oído meses antes, durante el transcurso del baile que habían organizado los Devlin con motivo de la puesta de largo de Monique: su querida y añorada hermana menor.
A pesar del tiempo transcurrido, aún sonaba en su cabeza aquella imperecedera melodía, de dúctiles compases y monótonas pautas, impecablemente ejecutada por la orquesta. Cerró los ojos, imaginándose allí: en el magnífico salón de baile, iluminado por decenas de grandes arañas de cristal.
Una ligera brisa agitó sus cabellos, devolviéndola a la realidad. A aquel nuevo entorno, desabrigado y feroz, donde todo el mundo empleaba su tiempo en sobrevivir. Ya no había personas prestas a ofrecerle lo que deseara, ni menús de platos deliciosos, ni flores frescas sobre la mesilla de su dormitorio recordó Norah, suspirando profundamente mientras extraía una de las inmaculadas sábanas de algodón del tosco cesto de mimbre que descansaba a sus pies.
Acercó un poco la nariz para aspirar el aroma a limpio que despedía el tejido aún mojado y sonrió para sus adentros.
Aquello era una victoria. Una que la llenaba de orgullo, ya que para ella significaba mucho más que una simple pieza de la colada. Una vez más se dijo que debía darle las gracias a Georgina, la joven doncella, por la ayuda que le había prestado al abandonar por un rato sus obligaciones para enseñarle una cosa tan simple como aquella. Sin su ayuda no habría sabido cómo demonios enjuagar la colada en el caudaloso río que atravesaba aquella propiedad, sin terminar al mismo tiempo empapada hasta los huesos.
Norah no pudo evitar sonreír al recordar la cara que había puesto la joven muchacha al descubrir el desconocimiento que ella poseía respecto a aquella tarea. Un trabajo, que según parecía, toda joven de su clase debía conocer y dominar a la perfección. La pobre Georgina se había ruborizado tanto que las pequeñas pecas que poblaban su redondo rostro parecieron encenderse aún con más fuerza, provocando que su piel se tornara de un tono ferozmente anaranjado. Por un instante, Norah se preguntó cómo reaccionaría la muchacha si llegara a enterarse de su secreto. Desde luego era mejor no pensarlo. Si la susceptible doncella lo descubriera, con toda seguridad le daría un síncope.
Asió una pequeña pinza de madera, suspiró y estiró su estilizado cuerpo tanto como le fue posible.
Aunque ella, con su metro setenta y cinco, no podía considerarse una joven pequeña, se vio obligada a hacer un gran esfuerzo, que incluyó incluso ponerse de puntillas para alcanzar el cordel y atrapar la suave tela con las pinzas de madera.
«¿Cómo diantres se las apañará Georgina?», se preguntó. Irguió la espalda y alzó su rostro al cielo, secando con el dorso de su mano las imperceptibles gotas de sudor que comenzaban a poblar su frente. Consciente de la aspereza de su piel, extendió los dedos ante sus ojos para poder contemplarlos. Cuando lo hizo, dejó caer los hombros y exhaló un fuerte suspiro. Nunca antes había tenido las manos tan secas y castigadas. Norah frunció el delicado ceño. Si no hubiera visto aquellas manos, blancas y tersas, hubiera jurado que aquello era totalmente imposible. Sin embargo, no podía perder el tiempo en lamentarse, eso, además de no servirle para nada, la ponía de muy mal humor. Tratando de no darle más vueltas al asunto se prometió a sí misma el no demorar más tiempo la preparación de alguno de los numerosos ungüentos que tía Mariel le había enseñado a elaborar durante una de sus esporádicas visitas a Virginia. Aquella misma noche prepararía uno de aquellos maravillosos bálsamos y se lo aplicaría con cuidado hasta que la ajada piel de sus manos recuperara por completo el aspecto níveo y saludable que meses antes poseía.
—Deberías ponerte la cofia —dijo a su espalda una voz angustiosamente familiar.
Norah dio un respingo. El corazón pareció treparle hasta la garganta, impidiéndole respirar por un momento. Se dio la vuelta y notó cómo de repente la boca se le secaba al topar con Cesar Crandall, el ayuda de cámara del marqués, y a la suma también, su mano derecha. En el momento que clavó los ojos en ese hombre, tuvo que reprimir el imperioso deseo de girar sobre sus talones y marcharse de allí rápidamente. Sobre todo al advertir cómo la miraba. La misma mirada que había advertido, repetidamente, los tres últimos meses: como una hiena a punto de lanzarse a la yugular de un infortunado animal herido, recordó Norah, sintiendo al mismo tiempo un desagradable estremecimiento.
Aquella descarada inspección la exasperaba como a un ratón atrapado en una de las ratoneras que la señora Hayes colocaba en los rincones más insospechados de Greenhouse.
—Sí, señor —respondió por fin, extrayendo a su vez la brizna de césped de su boca y arrojándola rápidamente a un lado—. Esta mañana hacía muchísimo calor, señor Crandall. Así que decidí quitármela mientras enjuagaba la colada. Desgraciadamente, tuve mala suerte y cayó al río. Ya se imaginará el resto: la corriente la arrastró lejos —explicó, tratando de no andarse por las ramas.
Crandall la observó en silencio. Sus ojos reflejaban un chocante brillo. Un brillo sobre el que ella no deseaba verse obligada a pensar.
Norah se repitió una y otra vez que debía mantener la calma. Dada la delicada situación en la que se encontraba, no podía permitirse el lujo de provocar un enfrentamiento con ese hombre, o con ninguna otra persona en aquella casa.
De pronto, él extendió una mano y atrapó uno de los brillantes bucles de ella entre sus dedos. Por instinto, Norah trató de retroceder un paso, notando a su vez cómo el color de sus mejillas se evaporaba y la sangre las abandonaba con celeridad.
Con los pies clavados en el sitio, Norah contuvo un instante la respiración en el interior de sus pulmones, abriendo sus grandes y expresivos ojos verdes al mismo tiempo. Aquellas dos brillantes esmeraldas, sitiadas por unas oscuras y densas pestañas, se clavaron sobre la áspera mano que sostenía sus cabellos, sin dar crédito a lo que ocurría.
¿Qué demonios pretendía aquel hombre?, se preguntó mientras carraspeaba tratando de que el nudo que se había adueñado de su garganta se esfumara. Sin embargo, lo único que consiguió fue que aquella asfixiante sensación se acrecentara, sumándole, además, un fuerte y desagradable escalofrío que invadió su cuerpo con la rapidez de un relámpago. Aquella brusca sacudida logró hacerla palidecer como a un cadáver.
—Tu cabello es como el mismísimo fuego —murmuró él con voz ronca, como si acabase de hacer un asombroso descubrimiento.
Una sensación de alarma recorrió su columna vertebral y las rodillas comenzaron a temblarle. Sin embargo, trató de no ceder ante el temor que aquel hombre le causaba. Ni por un momento debía permitirse parecer desvalida o indefensa. No cuando su honor e integridad estaban en juego. Lo miró con frialdad y trató de que su voz no vacilara.
—Adquiriré una cofia en cuanto acuda a la ciudad, señor Crandall —aseguró ella, agarrando y retirando el mechón de entre los dedos del hombre. La brillante hebra de cabello se deslizó sin que él tratase de retenerlo. Lo que le provocó a ella un inmenso alivio. Al menos no tendría que pugnar para que los soltara.
Norah aceleró sus movimientos, se dio media vuelta y retomó nuevamente su trabajo, fingiendo ignorar la presencia de Crandall con la esperanza de que él se marchara.
Aquella situación comenzaba a serle insostenible. Desde el mismo día que había entrado a trabajar en la casa del marqués de Devonshire, no hacía más de tres meses, se había visto acosada por aquel aborrecible hombre; perseguida a hurtadillas por los pasillos y observada cuando creía estar a solas. Como si el espiarla de aquella clandestina manera provocara a aquel degenerado un oculto placer, pensó Norah al tiempo que volvía a sumar otra pinza a la larga fila que adornaba el cordel. Cuando lo hizo, no pudo evitar posar nuevamente la mirada sobre sus ásperas manos.
Él, aún de pie junto a ella, pareció intuir sus pensamientos.
—Sabes perfectamente que solo tendrías que solicitármelo, y no volverías a realizar más este tipo de trabajos. —Norah sintió como su nauseabundo aliento le rozaba el rostro—. Yo, particularmente, opino que no son dignos de una joven tan bella y delicada como tú —susurró él, acercándose más de lo que a ella le hubiera gustado.
«¡Maldito bastardo!», pensó Norah apretando los dientes con fuerza. Ese sinvergüenza tenía suerte de que en esos momentos ella no tuviera en sus manos la paleta de golpear la colada. ¡Le hubiera enseñado a él lo bella y delicada que era!
—No sé a qué se refiere, señor Crandall. —Se apartó un paso del hombre—. Este trabajo es tan digno como cualquier otro —le espetó, reprendiéndose a sí misma por haber permitido que asomara un leve temblor en su voz. ¡Maldición! No tenía ni idea de cómo manejar aquella situación. Odiaba sentirse tan enojada. Nunca se había visto en circunstancias semejantes hasta ese momento y jamás había temido a nada ni a nadie. Sin embargo, tenía que reconocer, muy a su pesar, que Cesar Crandall habría asustado al mismísimo diablo de habérselo propuesto.
Reprimió un hondo gemido en su garganta y temerosa de enfrentarse nuevamente a aquel sujeto inmoral y licencioso, extrajo otra pinza del bolsillo de su viejo delantal gris, dispuesta a añadirla al resto.
Sin otorgarle apenas tiempo para reaccionar, Crandall movió rápidamente su brazo y capturó su muñeca con los dedos.
Norah sintió que la sangre se le helaba y giró súbitamente el rostro para mirarlo con los ojos desorbitados por la sorpresa. Nadie antes había osado tocarla, mucho menos de aquella forma posesiva y autoritaria. Respiró aceleradamente, al advertir como una lasciva sonrisa se plasmaba en el rostro del hombre. Sintió nauseas y furia al mismo tiempo. Con los dientes apretados, trató de tirar de su articulación, pero los dedos de él se cerraron con más fuerza en torno a su muñeca, hasta el punto que creyó que le cercenarían la circulación.
A punto estaba de abandonar las formas y propinarle un buen empujón, cuando advirtió el malicioso brillo que iluminó los ojos del hombre; una mirada que le erizó el cabello tras la nuca. Hubo una extraña pausa en la que el silencio flotó sobre sus cabezas, tirante e incómodo. Norah trató en vano de tirar de su muñeca, pero él no aminoró la presión de sus dedos. Tras un instante que pareció eterno, Crandall movió la mano que tenía libre para obligarla a abrir el puño cerrado, con sus rudos y zafios dedos. Ella, negándose a tal atropello, apretó más la pinza en su puño, a pesar de que sabía que no serviría de nada. Él acabaría abriéndole los dedos y robándole el objeto de madera que apretaba en su interior.
Cuando finalmente lo consiguió, Crandall rozó deliberadamente el interior de la palma de su mano, tocándola durante más tiempo del que cualquiera hubiera presumido necesario.
Norah retiró la mano violentamente sin poder ocultar el desagrado en sus facciones.
—¡Sabes perfectamente a lo que me refiero! —rezongó él, furioso, antes de arrojar la pinza al suelo—. Conmigo no importa que te hagas la maldita puritana. Puedes guardarte esa estúpida actitud para cuando vayas a oír el sermón del vicario.
—¡Se equivoca...! —replicó ella, casi sin aliento—. ¡No sé de qué me está hablando! —repitió con nerviosismo, tratando de aparentar no comprender lo que él le estaba proponiendo de manera tan poco sutil.
—Di lo que te plazca, muchacha —Crandall se aproximó un poco más a ella antes de continuar diciendo—: Pero recuerda que cuando el amo no está aquí, soy yo el único que gobierna esta casa. Por si aún no te ha quedado claro, en Greenhouse se hace mi voluntad. ¡Piénsalo! Lo que te propongo no es tan descabellado, ¿sabes? Puede que incluso te beneficiara...
Ella lo miró pasmada, abriendo la boca sin que de su garganta pudiera surgir ningún sonido. Fue cuestión de un segundo: su mente se nubló, perdiendo la facultad de razonar y su mano se movió como si adquiriese vida propia, restallando un instante después contra el rostro de Crandall.
—¡Cómo se atreve! —estalló Norah al tiempo que frotaba con nerviosismo su mano, tratando de que aquel desagradable hormigueo se esfumara.
La expresión de Crandall era terriblemente gélida. Sus ojos la fulminaban mientras comprimía fuertemente la mandíbula en un claro intento por contener su cólera.
—¡Deberías aprender modales! —bramó Crandall.
Abriendo los ojos como platos, Norah no pudo evitar que de su garganta emergiera una armoniosa carcajada. Si de algo ella estaba al corriente era de modales, conductas y, sobre todo, de las muchas y muy buenas normas de decoro que parecía desconocer por completo Cesar Crandall. Aunque, por supuesto, no estaba dispuesta a comentar aquello con ningún oriundo del lugar, mucho menos con el que se encontraba en aquellos momentos ante ella.
—¿Te parece gracioso? —rugió él, atrapándola nuevamente por la muñeca para zarandearla a continuación.
—No, señor. No me parece en absoluto gracioso... —dijo ella achicando los ojos—. De hecho, tengo la convicción de que el asunto es de lo más grave —concluyó, sacudiendo su brazo enérgicamente hasta que consiguió deshacerse de la mano que lo apresaba. Seguidamente se alejó unos pasos que le permitieron recuperar el valor y la habitual cautela de la que hacía gala cuando se encontraba cerca de ese detestable hombre.
Crandall estaba acostumbrado a que en aquella casa sus deseos fueran acatados sin rechistar por todos y cada uno de sus empleados. Cuando el marqués de Devonshire se encontraba ausente, hacía y deshacía a su antojo. Por tanto, el hecho de no lograr sus propósitos lo enfurecía de manera inimaginable.
—¡Deberías dejar de creer que puedes aspirar a más! —estalló él. Extendió una mano y tiró del extremo de la sábana limpia, arrojándola al suelo.
Norah se quedó inmóvil, contemplando como el lienzo comenzaba a mancharse de polvo y arena.
Él sonrió al advertir su conmoción.
—Aunque tengas el aspecto de una dama, solo eres una simple doncella. Te vendría bien recordarlo si no deseas verte obligada a buscar otra casa en la que ofrecer tus servicios que, dicho sea de paso, dejan muchísimo que desear.
Ella apretó los dientes, luchando por contener las lágrimas de impotencia que amenazaban con escapar de sus ojos. Se inclinó y recogió el tejido de algodón.
—Hago lo que puedo... —murmuró, estrechando la tela contra su vientre.
—¡Y por eso estás aún aquí! —exclamó él—. Por eso y porque cuentas con el apoyo de tu antigua patrona, esa tal lady Patterson. —Ella alzó su rostro y abrió los ojos, sorprendida de que ese hombre mencionara el noble apellido de su querida tía. Crandall le obsequió una sórdida y mezquina sonrisa al deducir que su estocada había acertado a clavarse en algún sensible recodo de su interior. La miró de arriba abajo y añadió—: Sinceramente, no entiendo cuáles fueron las razones que la llevaron a recomendarte directamente a lord Greenwood.
Lo oyó resoplar con desdén. Norah sintió ganas de gritarle. De decirle quien era realmente ella y expresarle la pobre opinión que poseía de él. Sin embargo, contuvo aquella retahíla de pensamientos y se limitó a decir:
—¡Oh! Créame si le digo que yo también lo ignoro, señor Crandall —replicó la muchacha, sintiendo cómo las palabras brotaban solas de su boca de forma segura y clara. Su espíritu, vigorizado ante aquella tácita beligerancia, hizo que sus ojos refulgieran como dos esmeraldas recién talladas. Sin querer ni poder evitarlo, la inofensiva apariencia que solía anidar en sus facciones fue sustituida por el arrojo del desafío.
Él la acuchilló con la mirada y su rostro enrojeció por la cólera. Su expresión se endureció. Luego, giró sobre sus talones reteniendo a duras penas un juramento en el interior de su boca y comenzó a caminar con paso firme hacia la casa, abandonando por fin el lugar.
Norah permaneció inmóvil en el mismo sitio con los ojos clavados en su espalda. De algún modo necesitaba asegurarse de que se marchaba, de que no se ocultaba tras la ropa tendida para acecharla como solía hacerlo por los corredores y recovecos de la mansión. Tragó saliva al distinguir como él giraba su rostro sin detener sus pasos para lanzarle una dura y fría mirada de advertencia. Cuando Crandall pareció centrarse nuevamente en el serpenteante sendero de tierra que llevaba hasta el portón principal de Greenhouse, la joven cerró los parpados y se sintió relativamente aliviada, notando simultáneamente cómo el peso de su cuerpo se aflojaba. Cuando Norah volvió a abrir los ojos, él ya había desaparecido de la vista.
Por fin a solas, extendió su brazo y apoyó el peso de su cuerpo sobre uno de los postes que sostenían la colada, respirando al mismo tiempo con dificultad. Por un momento había temido que sus piernas le fallarían, que sus rodillas se doblarían y que caería al suelo ante aquella alimaña ruin e inmoral. Bajó los parpados y agradeció secretamente al cielo por que aquello no hubiese sucedido. Después, dejó escapar un hondo suspiro de alivio e introdujo la sábana nuevamente en el cesto.
—Solo un par de meses más... —se dijo a sí misma en voz baja antes de asir la canasta y encaminarse de nuevo hacia el caudaloso río.
La suave bruma del amanecer, que había reinado cuando la doncella y ella habían enjuagado la colada por primera vez, ya se había disipado por completo, dando paso a los resplandecientes rayos del sol que la forzaban a entornar los ojos, mientras una cruel quemazón le aguijoneaba sin piedad el rostro. Norah rebasó los verdes pastos donde un par de vacas pacían libremente y enfiló el pintoresco camino que con sus sinuosas curvas parecía jugar a confundir al viajante. Mientras caminaba no pudo evitar que a su mente acudieran las palabras que Cesar Crandall había expresado respecto a su tía. Aunque le hubiera gustado hacerlo, no había mentido al responder a la cuestión, ya que era cierto que tampoco alcanzaba a comprender por qué tía Mariel se había decidido a recomendarla en una casa de la que su propietario, el marqués de Devonshire, gozaba de una más que dudosa reputación de libertino y mujeriego. Una escabrosa popularidad de la que incluso ella, en su lejana Norteamérica, había oído hablar en alguna que otra ocasión. Aún recordaba una de aquellas conversaciones —Lord Dragón lo había llamado el señor Stuart—, un notable banquero que solía frecuentar los bailes y cenas que su familia, los Devlin, ofrecían con bastante asiduidad.
Según el gordo y charlatán señor Stuart, además de por su mala reputación, el marqués de Devonshire era de sobra conocido por su carácter duro e indiferente. Muchas jóvenes damas, alentadas por sus familias, habían tratado de «echarle el lazo». Pero él, lejos de resignarse a ser el objeto de las atenciones de una dama, se había mostrado del todo reacio a la exaltación del romanticismo y al matrimonio. Sobre todo, a este último, pensó Norah, repasando mentalmente lo poco que había oído sobre aquel caballero.
Todavía recordaba el relato de cómo una joven señorita había tratado de engatusarle con una hábil artimaña, encerrándose junto a él en su alcoba. Cuando ambos fueron sorprendidos, ella había dado por sentado que su familia lo obligaría a desposarse. Pero dado que aquella alcoba era la que ocupaba el propio lord Greenwood, y este había admitido en incontables ocasiones ser un consumado libertino, tan solo consiguió que su virtud y el honor de su familia se viesen altamente comprometidos. Evelyn Moore, como según parecía que se llamaba la joven, contrajo rápidamente, y de manera algo sospechosa, matrimonio con el pobre y decrépito señor Wallace, acallando definitivamente los rumores de su supuesta falta de decoro.
Norah, clavó los pies bruscamente en el suelo y se detuvo al advertir que sus erráticos pensamientos la habían desorientado de tal modo que la habían llevado hasta una zona del río que jamás había visitado antes. Echó un rápido vistazo a su alrededor, percatándose de que hacía ya un buen rato que había rebasado el lugar donde ella y Georgina habían hecho la colada. Si bien, tras contemplar con detenimiento las grandes copas de los viejos árboles, tupidas y acogedoras, decidió que aquel lugar era tan bueno como el primero e incluso considerablemente más bello. Una sonrisa se perfiló en sus labios.
Se aproximó a la orilla, se inclinó sobre una roca que yacía medio sumergida en el agua, y clavó ambas rodillas en el suelo disponiéndose a comenzar su trabajo. Aquello no estaba tan mal, pensó mientras depositaba el cesto a su lado. Le agradaba sentir el vigorizante olor de la hierba mojada y el sonido que producía la corriente al chocar contra las rocas que sobresalían a los lados del río. Daba una sensación de paz que se mezclaba fácilmente con una agradable impresión de libertad.
—Libertad... —susurró con un suspiro al tiempo que extendía su mano y extraía del cesto un pequeño pedazo de jabón. Parecía un sentimiento tan lejano para una mujer... No importaba en qué país se encontrase, la libertad tenía siempre un precio demasiado alto. Sumergió la pieza de tela en el agua y la restregó enérgicamente hasta que logró que todo rastro de mancha o suciedad desapareciese.
Absorta en sus pensamientos, dio un respingo cuando advirtió un ligero chasquido a sus espaldas. Giró apresuradamente el rostro por encima del hombro y contuvo la respiración dejando que sus ojos escudriñaran nerviosos el lugar. Norah pestañeó al ver a un pequeño pájaro picoteando en el interior de un viejo tronco caído en el suelo, cubierto por un vetusto musgo. Soltó el aire que había retenido en sus pulmones y suspiró aliviada.
—¡Menuda tonta! —se reprendió a sí misma. Se estiró y trató de desentumecer los músculos de su espalda.
Debería relajarse. Seguramente, en esos momentos, el sinvergüenza de Cesar Crandall estaría espantosamente enredado con los muchos preparativos que originaba el inminente regreso del marqués al hogar. Este no tardaría más de dos días en retornar, y aquello seguramente lo mantendría alejado de ella. Al menos por el momento, pensó aliviada.
—¡Maldición! —juró en voz alta al notar como el lienzo se escapaba de entre sus magullados dedos. Alargó rápidamente su brazo para tratar de recuperarlo, pero tan solo fue capaz de atrapar un transitorio puñado de agua.
Exasperada, contempló como el trozo de tela se alejaba flotando libremente al son que le confería la corriente hasta que la fortuna lo hizo topar con la enrevesada rama de uno de los incontables y destartalados árboles que crecían en la orilla del río, quedando enmarañado a ella.
Se incorporó y dio un fuerte y furioso puntapié en el suelo, resoplando al mismo tiempo.
Maldita sea. No estaba el horno para bollos. Presentarse en la mansión y explicar a Crandall por qué había un lienzo de menos no estaba entre sus deseos más inmediatos. Echó un rápido vistazo alrededor para cerciorarse de que ningunos ojos indiscretos pudieran observarla y con un suspiro de resignación se apresuró a deshacerse del delantal, el vestido y las medias, arrojándolos a un lado sin más protocolo.
A los pocos segundos su cuerpo se cubría tan solo por una fina y amplia camisola de algodón, junto a sus maravillosos calzones ribeteados de fina puntilla francesa: una de las pocas prendas de las que se había negado a separarse. Se sintió repentinamente turbada. Nunca antes se había despojado de la ropa en un lugar público como aquel. Sin embargo, trató de animarse a sí misma diciéndose que el mundo no iba a desaparecer porque a ella se le hubiese ocurrido tal cosa.
Cuando sus pies tocaron el agua, contuvo durante un segundo la respiración. El contraste frío que desafiaba al calor de su piel le produjo un fugaz escalofrío. A pesar de todo, se obligó a mover los pies, uno tras otro, introduciéndose lentamente en el agua mientras rogaba en silencio para que aquel río tuviese la escasa profundidad que parecía poseer. Agradeció que la corriente no fuera demasiado animosa aquel día, sobre todo, cuando por fin alcanzó su objetivo sin que existiera el menor peligro de ser arrastrada por las aguas. En cuanto lo logró, tiró fuertemente de la sábana liberándola de la rama e hizo flotar su cuerpo al tiempo que giraba sobre sí misma, tratando de volver a la orilla lo más rápidamente posible. Algo que le fue tremendamente difícil ya que el agua casi había alcanzado la altura de sus senos y la empapada camisola se le enredaba en el cuerpo impidiéndole caminar con soltura. Cuando estuvo finalmente a salvo, retorció el tejido que había rescatado y lo dejó caer en el interior del cesto antes de echar un rápido vistazo a sus ropas húmedas.
Notó cómo el calor trepaba a sus mejillas cuando comprobó que las aureolas rosadas de sus pechos se dibujaban a la perfección bajo la fina tela de su camisola.
¡Justo lo que necesitaba! Pensó soltando un suspiro, alentar más al «señor carezco de moral». ¡Maldición! ¿Cómo demonios iba a presentarse en Greenhouse así?
Nerviosa, comenzó a retorcer su ropa interior. Aunque al poco tiempo tuvo que darse por vencida. Si vestía sus ropas secas sobre la camisola y los calzones mojados, tardarían solo un par de minutos en estar todos igual de empapados. Se dejó caer en el suelo, respirando profundamente y aspirando el aroma vigorizante de la madera húmeda. Miró al pájaro que continuaba picoteando el tronco.
—¡Muy bonito! Tú continúa con lo tuyo mientras yo cojo una pulmonía.
El mal humor de Norah se disipó rápidamente. ¡Hablarle a un pájaro! ¡Menuda estupidez! alzó los brazos sobre su cabeza y se tumbó en la hierba con la esperanza de que el sol secara rápidamente sus prendas. Entrelazó los dedos tras la nuca, cerró los ojos y sonrió. En la mansión Greenhouse estarían tan ocupados que dudaba mucho que reparan en su ausencia.
Capítulo 2
Lord Greenwood, marqués de Devonshire, galopaba sobre su montura dejando que la suave y cálida brisa estival golpeara dócilmente su rostro, agitando a su vez su larga y brillante cabellera negra.
Aunque en un principio había previsto su regreso a Greenhouse para el viernes, el poco afortunado encuentro que había mantenido con su dulce y afable prometida, Ivette Beaumont, en París, había precipitado su regreso.
Marcus contrajo la mandíbula al recordar cómo había sorprendido a la joven en el invernadero que poseía la hermosa villa de los Beaumont en una situación un tanto comprometida junto a Jean-Luc, el joven y lozano jardinero contratado por la familia tan solo unas pocas semanas antes.
Cuando se vio descubierta, ella había estallado en sollozos y balbuceos, culpando de su inapropiado comportamiento al pobre muchacho, el cual se limitó a mirarla con los ojos abiertos como platos por la sorpresa que le produjo oír a la bella y virginal Ivette alegar haber sido presa de algún tipo de encantamiento mágico y poderoso, empleado por el joven.
Por supuesto, Marcus había roto el compromiso de inmediato.
—Pero, señor... —le había implorado Pierre Beaumont, padre de la muchacha, al tiempo que trataba de seguir los rápidos pasos del marqués. Este se había detenido un momento en el vestíbulo para asir el sombrero y los guantes que le ofrecía un lacayo mientras oía cómo Lady Carlota Beaumont lloraba desconsolada en lo alto de las escaleras que conducía a las habitaciones principales.
—Decidme al menos el porqué de la ruptura de vuestro compromiso con mi querida hija Ivette. —El hombre respiraba agitadamente tras el esfuerzo realizado al tratar de alcanzar a Marcus—. Mi pobre niña está tan desolada...
El marqués le lanzó al hombre una mirada despectivamente fría al tiempo que enarcaba una de sus cejas y se colocaba el sombrero. Tras golpear este último con una de sus manos, acoplándolo mejor a su cabeza, le dijo:
—Creo que vuestra hija encontrará la manera de curar su desolación en el bello arte de la floricultura... ¡preguntadle a ella si dudáis de mi palabra! —había respondido Marcus, señalando a la temblorosa joven que acababa de traspasar el umbral de la puerta. Después giró sobre sus talones y se marchó sin cruzar una palabra más.
En aquellos momentos, al recordarlo, se sintió presa de la ira. ¿Cómo diablos había podido ser tan estúpido? Se preguntó a sí mismo sacudiendo la cabeza a ambos lados. No comprendía qué le había empujado a pedir la mano de aquella joven insulsa y necia. Él era suficientemente rico para poder elegir una dama apropiada de entre la flor y nata de la aristocracia inglesa. Y aunque por desgracia también era sobradamente conocido por sus miembros, poseía suficiente dinero como para comprar el afecto de aquella que a él se le antojara.
¡Al diablo con la joven señorita Beaumont!, se dijo a sí mismo, endureciendo aún más la mandíbula. ¡Y al diablo con las mujeres! Él estaba muy bien como estaba: rico, soltero y, según decían las malas lenguas, disoluto.
Los profundos jadeos del caballo llamaron su atención. El animal estaba tan exhausto que empezó a temer que de no refrescarlo pronto caería fulminado antes de que alcanzaran los vetustos muros que envolvían Greenhouse.
Ni siquiera tuvo que estimular al caballo para que se dirigiera hacia el río que atravesaba su propiedad. En cuanto el animal notó la cercanía del agua, se desvió de su camino y se detuvo en la orilla.
Marcus descabalgó y examinó al animal durante unos segundos antes de desviar la mirada y achicar los ojos debido a los cegadores destellos que el sol arrancaba a las aguas.
El caballo, nervioso, relinchó.
—Calma, campeón —le susurró cerca de la oreja. Sujetó las riendas a un enorme tronco caído y le dio una ligera palmada en el lomo, tratando de tranquilizarlo.
Algo le ocurría al animal. Dedujo echando un vistazo a su alrededor.
En cuanto advirtió la causa de su nerviosismo contuvo la respiración.
—¿Qué demonios...? —masculló en voz baja, contemplando el cuerpo de una joven que yacía inerte sobre la hierba
Debía encontrarse más agotado de lo que creía para no haber reparado antes en ella, sobre todo después de comprobar que únicamente vestía una fina camisola de algodón y unos calzones.
Era imposible adivinar qué hacía allí. Escudriñó a su alrededor. No había carretas, ni caballos. Ni tan siquiera un esposo que salvaguardara su honra. Aunque pensándolo bien, nada de eso habría explicado por qué esa mujer estaba en su propiedad.
De pronto se inquietó. ¿Qué podría haberle ocurrido? En fin, aquellos caminos solo conducían a sus campos y a su propia casa, por tanto, rara vez eran visitados por caminantes, mucho menos por algún asaltante.
Marcus se aproximó a ella y respiró aliviado al comprobar que la mujer se hallaba profundamente dormida.
Con la intensidad de un halcón, contempló el rostro de la muchacha, suavemente ovalado.
Desde luego era una joven bonita. No demasiado voluptuosa, de acuerdo, pero sí que tenía un cierto aire seductor que costaba definir.
Tras vacilar un segundo, trastrabilló y se dejó caer sentado junto a ella, inspeccionándola a continuación con detenimiento.
Aquella exquisita ropa interior solo podía pertenecer a una dama, y no a una campesina, como había conjeturado en un principio. Sus labios se curvaron en una sonrisa al contemplar la densa y larga cabellera que se desparramaba sobre el suelo en grandes bucles. A Marcus le sorprendió el chocante contraste que la superficie del pasto ejercía sobre aquel intenso granate. Era como contemplar un jardín en llamas. Si bien, todo aquel color armonizaba de una extraña manera con su tez pálida y cremosa.
Marcus continuó deslizando la mirada hasta que topó con la suave curva de sus senos, que subían y bajaban armoniosamente con cada respiración.
Sabía que lo que hacía no estaba bien, pero ¿cuántas ocasiones tendría de disfrutar de un placer como aquel? Esa criatura era sublime... ¡Perfecta! Y no de una manera convencional. Para empezar, sus labios eran demasiado grandes, llenos y rojos para que se juzgaran perfectos. Y, sin embargo, había algo en aquella discordancia que lo dejaba sin aliento.
Repentinamente se sorprendió a sí mismo preguntándose cómo sería besarlos. Devorarlos, sentir la humedad de esa selecta y prohibida exquisitez. Imaginar aquella boca pegada a la suya lo excitó de una manera inimaginable. Su respiración se aceleró y el calor se precipitó a lo largo de su vientre.
El marqués inspiró profundamente, maldiciéndose a sí mismo por el escaso control que parecía ejercer sobre la respuesta de su masculina anatomía. Sobre todo, después de lo sucedido en París con Ivette.
Tras debatirse un rato entre despertarla o continuar disfrutando de la sensual imagen que aquel inesperado encuentro le ofrecía, decidió que lo primero era lo más sensato. En fin, no convenía dejarla allí, en aquellas circunstancias, a merced de cualquiera que fuera aún menos respetable que él mismo.
—Señorita —susurró.
Ella separó lentamente los parpados y por un momento él no pudo evitar preguntarse si ciertamente no sería un hada pobladora de aquellos bosques al percatarse del color esmeralda que se ocultaba tras sus espesas pestañas.
Norah abrió los ojos de golpe y los clavó en aquellas dos gemas profundamente azules.
—¡Buen Dios! —exclamó, poniéndose de pie de un solo salto.
—¡No! —Él alzó ambas manos, tratando de calmarla—, no tema. Solo quiero saber quién es.
—¿Qué? —Lo miró desconcertada antes de clavar sus ojos en el brillante aro de oro que pendía del lóbulo de su oreja izquierda.
Por un instante a él le pareció que la muchacha tenía la intención de decir algo, pero en vez de eso, dio un brinco y salió corriendo. Él se levantó tratando de detenerla, pero la joven sorteó su poderoso cuerpo hábilmente.
Norah se adentraba cada vez más en el bosque, que se hacía más tupido y oscuro por momentos. Tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no extraviarse, tratando de memorizar cada árbol y cada piedra con la que se cruzaba, mientras sentía cómo las pequeñas ramitas que descansaban esparcidas por el suelo se quebraban bajo sus pies descalzos. Su corazón parecía querer escapársele del pecho. El aire agitaba sus cabellos rojos cuando, de pronto, algo se clavó bajo la planta de uno de sus pies. Abrió los labios y un quejido brotó de su boca al notar la intensa punzada de dolor.
¡Maldición! Aquel no era el mejor momento para detenerse, se dijo, tratando de continuar.
Norah apretó los dientes al sentir un nuevo aguijonazo de dolor. Algo que se repitió cada vez que intentaba posar el pie en el suelo.
¡Por todos los cielos! Le gustase o no la idea, no tenía más remedio que detenerse.
—¡Maldita sea! —masculló entre dientes. Inclinó la cabeza y echó un rápido vistazo a la planta de su pie.
Se apartó la larga melena del rostro y apoyándose sobre la punta de sus dedos caminó hasta lograr alcanzar una roca cercana. Asió su pie derecho y lo alzó hasta colocarlo sobre su pierna izquierda. Cuando se percató del daño, se dispuso a extraer con la punta de sus dedos la pequeña astilla de madera que se había alojado en su carne. Tras varios intentos, logró sacar el pequeño fragmento de ramita.
Norah ahogó un quejido en su garganta y frotó enérgicamente la zona lastimada al tiempo que echaba un vistazo a su alrededor, asegurándose de que aquel desconocido no la había seguido.
Aún sentada sobre la roca, depositó nuevamente su pie en el suelo y comprobó que estaba bien. Tomó dos hondas bocanadas de aire, sintiendo al mismo tiempo el golpeteo furioso y acelerado de su corazón y trató de calmarse mientras se regañaba a sí misma por haber sido tan estúpida al quedarse dormida durante horas. Pero sobre todo, se reprendió por haber permitido que un desconocido la sorprendiera de aquella manera: con aquellas ropas, o más bien, con tan pocas.
La aparición de aquel hombre la había espantado muchísimo. Y aquel aro de oro que pendía de su oreja no auguraba nada bueno, se dijo Norah recordando el brillo de aquel objeto, preguntándose a continuación si se trataría de uno de esos piratas que aún subsistían surcando los mares en busca de infortunadas fragatas a las que abordar. Después recordó lo lejos que estaban de cualquier puerto y descartó aquella estúpida y novelesca idea de su cabeza. Aunque no del todo.
Después de comprobar que los latidos de su corazón casi habían recuperado la normalidad, Norah decidió que ya era hora de levantarse de su improvisado asiento. Debía regresar lo antes posible al lago y recoger su ropa. Presentarse de aquella manera ante el señor Crandall no era lo que más le apetecía ni tampoco lo más conveniente, a juzgar por la enfermiza inclinación que mostraba por ella.
Seguramente aquel desconocido ya se habría largado. Se levantó, echó la cabeza hacia atrás y soltó el aire lentamente. De pronto se encontró mirando una bota de montar. Durante un eterno segundo mantuvo los ojos clavados en aquella negra bota, luego tragó saliva y haciendo un esfuerzo sobrehumano deslizó su mirada lentamente hacia arriba, topando con la insondable mirada de aquel enigmático hombre, montado esta vez sobre un brioso corcel negro.
Norah sintió la boca seca ante aquel icono viviente de peligroso y oscuro poder.
—Espero que no tenga intención de salir nuevamente huyendo, señorita. Lo que menos desearía en estos momentos es verme obligado a forzar más a mi montura —dijo él, con una sonrisa burlona en los labios.
Norah sintió como el corazón le palpitaba en el pecho. Los labios le temblaron, prestos a responder, pero le fue imposible emitir un solo sonido coherente. De pronto comprendió que no sabía qué decir y cerró la boca a cal y canto, limitándose a contemplarlo en silencio. Era un hombre atractivo, de eso no había duda, dedujo ella sin mucho esfuerzo, tragando saliva al mismo tiempo. Poseía un rostro de líneas rectas que ligaba a la perfección con unos ojos azul profundo, que poseían un brillo demasiado peligroso y feroz para ser ignorado. Estaba segura de que jamás había visto antes un ser que transmitiera tanto poder y virilidad como aquel hombre de piel dorada y anchos hombros.
Ella no pudo evitar que le ardieran las mejillas al percatarse de que a su constitución robusta no le sobraba ni un kilo de grasa. Pudo estar segura de eso, ya que sus calzas se le ajustaba a las piernas de tal manera que se podía discernir sin esfuerzo el conjunto de músculos y tendones bajo sus ropas.
Apartó rápidamente la mirada de aquel cuerpo, notando la boca seca.
—¿Qué es lo que quiere? —ella notó como se le entumecían las manos. Atractivo o no, no estaba dispuesta a que un desconocido le pusiera las manos en cima.
Él, intuyendo sus pensamientos, se apresuró a decir.
—Deje de temblar como un cervatillo herido, no pretendo causarle ningún daño.
—¿Y cómo sé que no miente?
—¿Tengo pinta de ser un hombre sin palabra?
—Más bien tiene pinta de ser un pirata. —Norah dejó que las palabras surgieran de su boca de manera espontánea. Abrió los ojos y pestañeó, asombrada de haberse atrevido a decir semejante barbaridad.
Marcus no pudo evitar que de su pecho emergiera una fuerte y profunda risotada. Jamás le habían dicho nada parecido, pero lo cierto era que podía comprender perfectamente el porqué de su desconfianza. Con aquella incipiente barba de dos días, los ropajes polvorientos tras el largo camino, y el arete de oro que exhibía siempre en su oreja, podía imaginarse el espantoso aspecto que ofrecía en aquellos momentos.
—¿Y si lo fuera? —le preguntó él.
El sentido común de Norah le dijo que cerrara la boca cuando de repente una idea surgió en su cabeza. Clavó los ojos en él, antes de responder:
—Pues si fuera cierto, no tendría más remedio que advertirle de que está usted hablando con lady Greenwood, esposa del marqués de Devonshire, dueño y señor de todo lo que nos rodea —mintió, imprimiendo a su voz un matiz solemne mientras señalaba a su alrededor, tratando así de enfatizar su farsa.
Marcus enarcó una ceja y en su rostro se dibujó una media sonrisa. Tenía que admitir que aquella desconocida poseía mucho coraje al enfrentarse a él. Pero sobre todo mostraba poseer un arrojo y atrevimiento desmedido, incluso poco juicioso, al hacerse pasar por su esposa. Sobre todo cuando en aquellos momentos, él carecía de una maldita prometida.
—No sabía que ese marqués de tres al cuarto se hubiera casado. —Rio él, con la intención de seguirle un rato más el juego.
—¡No es un marqués de tres al cuarto! —gruñó ella, tratando de parecer convincentemente indignada—. Además, debo insistir en lo furioso que se pondrá si llega a sus oídos este desafortunado encuentro. Mi esposo es un hombre terrible, ¿sabe usted? Las gentes de por aquí lo llaman lord Dragón.
Marcus borró de su rostro la sensual sonrisa que hasta ese momento había esbozado. La simple mención de aquel frío apodo conseguía encolerizarlo.
—Créame, si usted fuese mi esposa... —comenzó a decir él con un tono tan seco que la hizo retroceder dos pasos—, ni en mil años permitiría que caminase por ahí usted sola y de esa manera. —señaló con su dedo índice la fina camisola que ella vestía.
Norah sintió como si con aquel simple gesto hubiese acariciado su piel. No de una manera convencional, sino peligrosa y desconcertantemente sensual. Aquel pensamiento la turbó. Notó como le ardían las mejillas y un inexplicable calor se deslizó por su vientre. Un calor que nada tenía que ver con el hecho de que transcurriera ya el mes de agosto. No, fue una sensación mucho más placentera; como un cosquilleo.
Envaró la espalda y cruzó ambos brazos.
—No lo pongo en duda. Pero dado que no soy su esposa, le ruego que abandone las tierras de mi marido inmediatamente —replicó, reculando dos pasos más.
—¿Y dejarla a usted sola con esa apariencia? —rio él.
—Sé cuidar de mí misma —le espetó ella.
—Permítame dudarlo —replicó Marcus, clavando su mirada en las suaves y voluptuosas formas que se adivinaban debajo de la sucinta vestimenta.
De manera inconsciente, Norah rodeó de inmediato su cuerpo con los brazos, como si con aquel gesto pudiese protegerse del intenso escrutinio al que él la estaba sometiendo. Aunque la ropa estaba ya completamente seca, no era tan tonta como para ignorar que con cada movimiento la suave tela se le adhería como una segunda piel. Aparte, por supuesto, del maldito escote, que era tan amplio que no dejaba de deslizarse, una y otra vez, mostrando su hombro desnudo.
—Debería acompañarla a casa. Será lo más sensato —resopló Marcus, tratando de que la joven revelara de una vez por todas su identidad, dado que, obviamente, no compartían el mismo techo. Y por descontado jamás habían compartido el lecho. De eso último estaba bien seguro.
Un incómodo pálpito se instaló nuevamente en su entrepierna al imaginar a aquella mujer en el interior de su lecho, desnuda y...
El marqués agito la cabeza, arrancando aquel pecaminoso pensamiento de su cabeza. Aquella mujer parecía poseer el don de avivar algunas partes de su anatomía, que se había prometido controlar. No obstante, no ignoraba el peligro que aquella joven corría y estaba decidido a no dejarla allí sola. Espoleó a su montura para que avanzase hasta donde ella se encontraba, mirándolo con actitud arrogante.
Norah contuvo el aliento y abrió los ojos llena de espanto, adivinando sus intenciones. Negando al tiempo con la cabeza, comprendió inmediatamente que ya era demasiado tarde para detenerlo. Él estaba demasiado cerca para que ella pudiese ir a ninguna parte.
—¡Déjeme! —gruñó cuando el fuerte brazo del hombre la rodeó por la cintura.
Sin el menor esfuerzo, Marcus, inclinado sobre su silla, la izó, ignorando sus protestas.
Norah no daba crédito a lo que ocurría. Aquel hombre la instaló delante de él, rodeándola con uno de sus fuertes brazos, y aún así, manejaba la montura con el otro con una asombrosa destreza. Aquello era humillante. Se negaba a ser acarreada como si fuese un chiquillo. ¡Maldito fuera el carácter de los hombres! Creían tener el derecho de decidir lo que una mujer necesitaba en cada momento. Trató de apartar el fuerte brazo que la rodeaba por los hombros, pero solo logró que él la sujetara con más fuerza, demostrándole que no podría huir.
Lanzó un suspiro de frustración y se resignó ante la determinación de él, sabiendo que si conseguía llevarla hasta Greenhouse, no tardaría un segundo en descubrir que no era más que una simple sirvienta. Tomó aire y se acomodó mejor en la silla.
Un gruñido sonó a su espalda.
—¡Por todos los santos, mujer! ¡Deje de moverse así! —refunfuñó Marcus.
—¿Por qué? —Se encogió de hombros.
—Porque si continua haciéndolo, cabe la posibilidad de que me ponga cariñoso, monada.
Norah decidió que lo mejor era permanecer inmóvil y mantener la boca cerrada. Sin embargo, tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para no chillar cuando él la atrajo hacia su cuerpo, acomodándola mejor contra su torso.
¡Buen Dios! Se hallaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su piel.
Un intenso estremecimiento le recorrió la columna vertebral.
¡No, no y no! Debía relajarse, se dijo a sí misma, tratando de respirar con normalidad. A menos que quisiera que todo se fuera al traste, debía mantener la cabeza en su sitio y pensar en cómo hallar una manera de escapar de toda aquella enrevesada situación. Cerró los parpados e inspiró una profunda bocanada de aire. Un instante después, descubrió que con aquel gesto solo había logrado paladear el aroma tremendamente masculino, a musgo y tierra mojada, que él despedía.
¿Cómo diantres podía estar deseando saborearlo más de cerca? ¿Acaso había perdido el juicio? Apartó rápidamente ese pensamiento, casi obsceno, de su mente, sin comprender qué demonios le ocurría. Semejante comportamiento no era propio de una dama. De hecho, no deseaba especular a qué clase de mujer sería conforme.
Norah tuvo la sensación de que el estómago se le encogía, le daba tres vueltas de campana y empequeñecía al mismo tiempo cuando él aproximó su boca para preguntarle su nombre.
Demasiado cerca de su oído. Bueno, demasiado cerca de cualquier parte de su cuerpo, temió ella apretando los labios. El suave aliento de él logró que un estremecimiento recorriera nuevamente su espalda, haciéndola enmudecer. Sus dedos, entumecidos, se cerraron fuertemente sobre la crin del caballo.
—Mariana —mintió, al tiempo que trataba de contener las extrañas reacciones de su inexperto cuerpo—, mi nombre es Mariana, y creo que no necesito que un desconocido me acompañe a ninguna parte —masculló Norah entre dientes, frunciendo los labios con disgusto.
—¡No sea usted ridícula! —respondió él, rodeándola con fuerza y negándole apenas el espacio necesario para moverse sobre la grupa del caballo.
Cuando la silueta de los tejados de Greenhouse se abrió paso entre la espesa vegetación, Norah se sintió desfallecer. Giró la cabeza, con la intención de convencerlo de que abandonara la idea de acompañarla hasta la casa y contuvo el aliento en sus pulmones. ¡Diantres! Estaban tan cerca el uno del otro que era capaz de notar como su cálida respiración le acariciaba el rostro. Él clavó sus ojos azules y misteriosos en ella. No dijo nada. Tan solo se limitó a observarla en silencio.
Sin saber muy bien por qué, Norah se sintió turbada. Giró rápidamente su rostro, clavando la vista al frente, antes de decir:
—Si de verdad quiere usted ser de alguna utilidad, debería llevarme de vuelta al río.
—¡Caramba! —exclamó Marcus—. Va usted muy deprisa, señorita, ¿no le parece? —Bromeó él, soltando una fuerte risotada.
—¡No sea estúpido! —le otorgó un fuerte codazo en el duro pecho. Un ataque que él ni tan siquiera pareció notar—. Debo recuperar mi ropa. ¿No creerá, ni por un momento, que voy a presentarme de forma tan inapropiada ante mi esposo?
—Ni por un momento... —fue toda la respuesta de él.
Norah ladeó ligeramente el rostro y advirtió el brillo travieso que aleteaba en sus profundos ojos azules. No cabía duda: estaba bromeando. O tal vez incluso burlándose de ella. ¡Diablos de hombre! La desconcertaba terriblemente. Parecía un demonio con la piel de un ángel... o tal vez al contrario, recapacitó ella un instante después.
Exhaló un suspiro y sintió como los músculos se le aflojaban cuando él dio un ligero tirón de las riendas de su caballo, obligándolo a girar en sentido contrario.
El camino de vuelta se le hizo eterno. No porque fuese desagradable. Decir o pensar eso era un absurdo. Más bien fue tremendamente incómodo y turbador. Y eso que trató de no prestarle atención, e ignorar el poderoso cuerpo que estaba a su espalda.
Cuando llegaron a su destino, Norah apenas pudo soportarlo un segundo más. Sin aguardar a que él detuviese por completo a su caballo, se deslizó de la silla de montar de un salto y se apresuró a tocar con los pies el suelo, temiendo un instante después por la integridad de sus tobillos.
—¡Maldita sea! ¿Ha perdido el juicio? —Marcus abrió los ojos de par en par.
—¡Oh, vamos! —resopló ella—. Tan solo ha sido un salto.
—¿Un salto? ¡Podría haberse roto una pierna!
—No exagere —repuso ella mientras se dirigía al lugar donde se hallaban sus ropas. Las recogió antes de ordenarle con el ceño fruncido—: ¡Vuélvase!
—¿Insinúa usted acaso que corro el peligro de ver algo que no haya visto ya? —preguntó él, envolviéndola con una intensa y descarada mirada.
—¡No sea majadero y vuélvase! —insistió ella.
Marcus decidió obedecer.
—Dígame... —comenzó a decir él. Lanzó una mirada al cesto de ropa que parecía estar olvidado a un lado de la orilla y arrugó el ceño—. ¿Qué se supone que hacía usted aquí sola?
—¿Cree que preciso compañía para darme un baño?
—Sí, cuando lo hace en un río y no en la seguridad de una bañera.
—¡Vaya! ¿Acaso ahora es un delito? —resopló ella con desdén mientras sus dedos se afanaban en cerrar con rapidez los pequeños botones de su vestido.
—No creo haber dicho semejante cosa, sin embargo, debe reconocer que no es, digamos, apropiado. Sobre todo para la esposa de un caballero como lord Greenwood —respondió él, esforzándose para que no le temblara la voz debido a la risa que comenzó escapar de sus labios.
No hubo respuesta. El silencio flotó en el aire, roto únicamente por el murmullo de los insectos y el canturreo de los pájaros.
—¿Lady Greenwood? —giró su rostro, adivinando la perspicaz argucia de la dama y resopló con los ojos clavados en el cesto de mimbre vacío.
Capítulo 3
Norah corría como alma que lleva el diablo mientras oprimía fuertemente entre sus dedos la sábana limpia, que ya se encontraba prácticamente seca. Tras detenerse un momento ante la colada, y con la respiración agitada por el esfuerzo, la tendió junto a las restantes con manos temblorosas, en el mismo lugar que habría ocupado de no haber sido el objeto de la ira de Cesar Crandall.
Echó una rápida mirada sobre su hombro y suspiró con alivio al no hallar a nadie tras ella. Cerró fuertemente los parpados tratando de recobrar el aliento, apoyando a su vez una de sus manos en la cintura. Parecía una locura, pero aún era capaz de notar la presión de aquellos fuertes brazos alrededor de su talle. Debía de estar desvariando, se dijo tratando de pensar de forma coherente. Con seguridad el sobresalto le impedía pensar con claridad. Era absolutamente imposible que todavía notase el calor de su piel, o la fuerza de su musculatura.
Sin embargo, aquella sensación, aunque quimérica, consiguió estremecerla y ruborizarla al mismo tiempo, provocándole un insensato calor que nubló momentáneamente su cabeza.
Tomó una profunda bocanada de aire y la expulsó lentamente de sus pulmones.
—¡Norah! ¡Norah! —los agudos chilliditos de Georgina la transportaron de nuevo a la realidad. Alzó la barbilla y observó como la joven corría sendero abajo.
Por un instante contuvo la respiración al advertir como los pies de la muchacha resbalaban sobre el pasto húmedo, obligándola a sacudir violentamente los brazos para evitar caer al suelo.
—¿Se puede saber qué es lo te ha ocurrido? —preguntó sorprendida la joven doncella, reparando en el desaliñado aspecto que ofrecía la joven. Georgina, con las mejillas arreboladas y la cofia ligeramente torcida a un lado, se detuvo aguardando una respuesta.
Norah se encogió de hombros. Como solía decir su padre: la mejor defensa era siempre un buen ataque. Así que, hábilmente, sorteó el interrogatorio preguntando a su vez:
—¿Por qué demonios corrías de esa forma? ¿Pretendes partirte el pescuezo?
—El señor... —Georgina tomó aire—, ha regresado. Crandall desea vernos a todos en el vestíbulo en menos de cinco minutos.
—¡Cinco minutos! —exclamó Norah con las mejillas encendidas. Sacudió enérgicamente el polvo de sus ropas y con nerviosismo trató de componer el lazo de su delantal.
Georgina rebuscó bajo su cofia y extrajo uno de los alfileres que sujetaban sus cabellos.
—Será mejor que te pongas esto. —Extendió sus dedos para entregárselo.
Norah lo asió. Sonrió agradecida y trató de recogerse los cabellos en un improvisado y confuso moño.
—¿Qué tal estoy? —le preguntó a la doncella al tiempo que se alisaba la falda con una mano.
—¿Deseas oír la verdad, o una mentira piadosa?
Ella achicó los ojos.
—Estás hecha un autentico desastre —añadió Georgina con sinceridad—, lo cierto es que parece que te hayas peleado con un oso. —Reprimió una risita.
—¡Más hubiese valido que hubiera sido un oso! —Se apartó los mechones de la frente con una mano—. Con seguridad esa fiera hubiese sido mucho menos peligrosa —murmuró.
Georgina parpadeó un par de veces.
—¿Te has vuelto loca? ¿Qué diantres estás diciendo?—arrugó la nariz.
—Tal vez te lo cuente otro día, Georgina... —comenzó a decir Norah. Aferró con fuerza el brazo de la doncella y tironeó de ella—. Ahora debemos darnos prisa si no queremos que al señor Crandall le dé un ataque.
—¡Eso es del todo imposible! —opinó Georgina con la respiración entrecortada, al tiempo que sujetaba el bajo de su vestido para poder correr más deprisa—. Por si no lo sabes, los bichos malos son también los más resistentes.
El comentario, cargado de veneno, provocó la risa de ambas. Era una observación tan cercana a la verdad que incluso continuaban riendo cuando franquearon las puertas del enorme vestíbulo. El vibrante sonido de sus risas quedó suspendido en el aire cuando las ocho personas que formaban parte del servicio abrieron los ojos como naranjas, contemplándolas con asombro.
Crandall, frente a ellos, carraspeó y les lanzó una gélida mirada que hizo que todos volvieran rápidamente sus rostros y retomaran su estado anterior: completamente erguidos y mirando al frente.
Norah inclinó el rostro, ocultándolo entre las sombras que inundaban el lóbrego vestíbulo, y agradeció que nadie hubiese reparado en que tan solo la mitad de los postigos yacían abiertos.
Ambas jóvenes ocuparon su puesto al final de la ordenada fila, y aguardaron en silencio.
Crandall comenzó a caminar despacio, examinando a los empleados y analizándolos escrupulosamente. Sus pasos eran silenciados por la bella alfombra persa, lo que creaba una cierta sensación de quietud que él mismo se encargaba de romper haciendo ocasionalmente algún grotesco ruido con su garganta, como si fuera a cantar o algo parecido para avisar de su cercanía.
Aquello era lo que más exasperaba a Norah: la prepotencia de la que hacía gala.
—Veo que hoy reina un humor excelente en esta casa —comentó el hombre con sarcasmo, deteniéndose a la altura de las muchachas.
Norah levantó el rostro y sus ojos se toparon con la enojada y penetrante mirada de él. ¡Diantres! Ese hombre conseguía ponerle los pelos de punta. Estaba claro que Crandall no tenía la menor intención de olvidar el episodio ocurrido horas antes. Dedujo Norah, desviando la vista hacia el impresionante reloj de pie que, según le había mencionado el señor Anderson, era una importante pieza de caoba y palosanto, firmada por H. Ayre, que por lo visto costaba una fortuna.
Se quedó atónita al reparar en lo tarde que era.
—Tal vez haya empleados con demasiado tiempo libre —añadió Crandall, frunciendo al mismo tiempo el ceño.
Ella no pudo evitar clavar nuevamente la mirada en él.
—No creo que estar o no de buen humor tenga algo que ver con tener más o menos tiempo libre, señor Crandall —objetó Norah.
Casi al instante sintió como el codo de Georgina se hundía en sus costillas.
¡Dios santo! ¿Acaso también tendría que batallar con la doncella? La miró arrugando el ceño.
La muchacha, haciendo caso omiso, le sostuvo la mirada al tiempo que en la suya aleteaba un tácito brillo de advertencia, que indicó a Norah lo erróneo de su comportamiento.
—Debería aprender a morderse la lengua, señorita Devlin. En esta casa no toleramos las malas formas con los superiores, debería saberlo. —Hizo una pausa—. Espero hablar sobre esto con usted, a las nueve de esta misma noche, en la biblioteca —ordenó él.
Norah, sintió como si una peligrosa sombra se cerniera sobre su cabeza. Si había algo en el mundo que ella deseaba evitar a toda costa era permanecer a solas con aquel sátiro en una habitación cerrada.
Exhaló un suspiro comprendiendo que la biblioteca en aquella casa, era demasiado oscura e íntima para que no ocurriera lo peor. Aun así, negarse significaría su despido inmediato. Por tanto, no tuvo más remedio que acceder, manteniendo la boca bien cerrada.
Durante los minutos posteriores, que fueron apropiadamente utilizados para componer las ropas, peinados y cofias, Norah se consagró a repasar lo sucedido horas antes. Sonrió para sus adentros al recordar cómo había burlado al apuesto desconocido, logrando huir mientras el pobrecillo permanecía hablando solo. Casi se sentía culpable de haberlo hecho quedar como un monumental botarate. Aunque solo un poco, claro. Tensó las comisuras de los labios y evitó que una sonrisa se instalara en ellos.